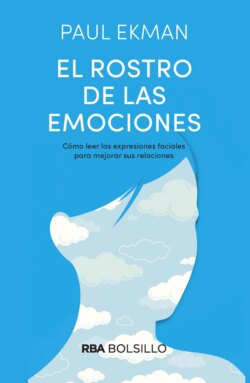Читать книгу El rostro de las emociones - Paul Ekman - Страница 8
2 ¿CUÁNDO RESPONDEMOS EMOCIONALMENTE?
ОглавлениеLa mayor parte del tiempo —y en el caso de algunas personas siempre—, las emociones nos prestan un valioso servicio al hacer que nos ocupemos de lo que es realmente importante en la vida y nos proporcionan placeres de muy distinto tipo. Sin embargo, a veces nos meten en líos. Ello sucede cuando nuestras reacciones emocionales resultan inadecuadas por uno de los tres motivos siguientes: sentimos y mostramos la emoción correcta pero con una intensidad equivocada; por ejemplo, estaba justificada cierta preocupación, pero reaccionamos exageradamente y nos quedamos aterrorizados. Sentimos la emoción adecuada pero no la mostramos correctamente; por ejemplo, nuestra ira estaba justificada, pero recurrir a hacerle el vacío fue contraproducente e infantil. En el capítulo 4 describo maneras de cambiar estas dos reacciones emocionales inadecuadas: intensidad errónea o formas erróneas de expresar las emociones. Aquí y en el capítulo 3 abordo un tercer tipo de reacción emocional inadecuada muy difícil de cambiar y que incluso es peor que las dos primeras: no es que nuestra reacción sea demasiado intensa ni que la forma de expresarla sea incorrecta, sino que sentimos una emoción totalmente equivocada. El problema no es que tengamos demasiado miedo ni que lo demostremos de forma errónea, sino que, como luego comprobamos, no había ningún motivo para sentir temor.
¿Por qué se desencadena una emoción inapropiada? ¿Es posible eliminar totalmente un desencadenante emocional, de manera que, por ejemplo, no nos enfademos si alguien se nos cuela? ¿Es posible cambiar nuestras reacciones emocionales para que nos divierta o no nos importe, en lugar de enfadarnos, si alguien se nos cuela? Si no somos capaces de eliminar o cambiar nuestra reacción emocional ante un detonante, ¿podemos por lo menos disminuir su poder para no acabar reaccionando inadecuadamente?
Estas preguntas no se plantearían si al ocurrir algo todos reaccionásemos de la misma forma, si los mismos sucesos despertaran las mismas emociones en todo el mundo. Pero está claro que no es así: hay quien tiene miedo de las alturas y hay quien no; hubo quien lloró la muerte de la princesa Diana como si hubiera sido la de un pariente muy allegado, mientras que a otros no les pudo dejar más indiferentes. Sin embargo, existen ciertos detonantes que generan la misma emoción en todos: pasar por la experiencia de salvarse por un pelo de sufrir un accidente de coche, por ejemplo, provoca invariablemente un momento de temor. ¿Cómo ocurre? ¿De qué manera cada uno de nosotros adquiere un conjunto único de disparadores emocionales, y al mismo tiempo, frente a determinados detonantes, presenta la misma respuesta emocional que los demás? Casi todo el mundo se asusta si la silla en la que está sentado se derrumba de repente, pero hay personas que tienen miedo de volar en avión y otras que no. Compartimos algunos detonantes igual que compartimos las expresiones de cada emoción, pero existen detonantes que son específicos no sólo culturalmente sino también individualmente. ¿Cómo adquirimos esos disparadores emocionales que desearíamos no tener? Éstas son las preguntas que se plantean en el presente capítulo. Y necesitamos las respuestas antes de afrontar la pregunta práctica del capítulo siguiente, que aborda la posibilidad de cambiar lo que dispara nuestras emociones.
Responder a esas preguntas no es fácil, dado que no podemos observar el interior de la cabeza de otra persona para encontrar las respuestas. Tampoco es posible dar siempre con la respuesta, como explico más adelante, limitándonos a preguntar por qué o cuándo la gente se altera emocionalmente. Existen técnicas de imaginería cerebral, como la Imaginería por Resonancia Magnética Funcional (fMRI), en la que el cráneo se introduce en una bobina magnética y se producen imágenes de las partes activas del cerebro en períodos de dos o tres segundos. Desgraciadamente, esa periodización resulta demasiado espaciada para estudiar el surgimiento de las emociones, pues con frecuencia aparecen en menos de un segundo. Incluso si la fMRI poseyera un tiempo de resolución más breve, no nos aportaría demasiado, porque simplemente detecta qué estructuras cerebrales están activas en un momento dado, pero no nos dice de qué actividad se trata.
Pese a no disponer aún de pruebas científicas que den respuestas definitivas a las preguntas acerca de cómo se crean en el cerebro los detonantes de las emociones y cómo pueden eliminarse —y pasarán décadas antes de que las tengamos—, pueden realizarse ciertas aproximaciones a partir de un examen atento de cómo y cuándo las personas responden emocionalmente. Las respuestas que sugiero, por muy provisionales que puedan ser, quizá nos ayuden a relacionarnos mejor con nuestras propias emociones y con las reacciones emocionales de los demás.
No respondemos emocionalmente a todo; no estamos continuamente paralizados por la emoción. Las emociones van y vienen. En un momento sentimos una emoción y en otro no sentimos ninguna. Hay personas mucho más emotivas que otras (véase el capítulo final), pero incluso las que lo son más, en ocasiones no sienten ninguna emoción. Algunos científicos afirman que siempre se está dando alguna emoción, pero que resulta demasiado leve como para poder detectarla o para que afecte a nuestra actividad. Si es tan ligera que ni la notamos, creo que bien podríamos decir que en esas ocasiones no hay emoción. Por cierto, incluso los que piensan que siempre estamos sintiendo alguna emoción reconocen que no se trata siempre de la misma, de forma que también ellos deben enfrentarse al problema de explicar por qué sentimos una emoción en un momento y otra en otro.
Ya que no todos y cada uno de los minutos de nuestra vida es emocional, la pregunta sigue planteándose: ¿Por qué respondemos emocionalmente? La forma más habitual de darse las emociones es cuando notamos, con o sin razón, que está ocurriendo o a punto de ocurrir algo que, para bien o para mal, afecta seriamente nuestro bienestar. Ése no es el único camino para experimentar emociones, pero sí es muy importante, quizá la ruta central o principal, y por esa razón nos centraremos en ella. Más adelante describo ocho vías de generación de emociones. Es una idea simple pero central: las emociones evolucionan porque nos preparan para lidiar rápidamente con los acontecimientos vitales de nuestra vida.
Acuérdese de alguna ocasión en la que mientras usted estaba conduciendo, de golpe apareció un coche precipitándose hacia el suyo a toda velocidad. En esos momentos su mente consciente estaba atenta a la interesante conversación que mantenía con el amigo que le acompañaba, o a un programa de radio que iba escuchando. En un instante, antes de tener tiempo de pensar, antes de que la parte consciente de la mente pudiese plantearse el problema, el peligro fue detectado y el temor se desató.
Cuando se desencadena una emoción, en esas primeras milésimas de segundo nos invade y nos ordena lo que hay que hacer, decir y pensar. Sin elegirlo conscientemente, usted automáticamente dio un brusco giro de volante para evitar al otro vehículo y frenó en seco. Al mismo tiempo una expresión de pavor apareció en su rostro: las cejas se arquearon y se juntaron, los ojos se abrieron como platos y los labios se alargaron hacia las orejas. Su corazón se puso a bombear con mayor velocidad, usted empezó a sudar y la sangre afluyó a los grandes músculos de las piernas. Fíjese en que habría adoptado igualmente esa expresión facial aunque no hubiera habido nadie con usted en el coche, de la misma forma que el corazón se le aceleró sin haber iniciado un ejercicio físico repentino que exigiese un aumento del riego sanguíneo. Dichas respuestas se dan porque en el curso de nuestra evolución nos ha sido útil que los demás supieran cuándo percibíamos el peligro, de la misma forma que también nos ha sido útil estar preparados para salir corriendo cuando estábamos atemorizados.
Las emociones nos preparan para manejar sucesos importantes sin pensar en lo que hay que hacer. Usted no habría sobrevivido a aquella situación que casi acaba en colisión si una parte de usted no hubiera estado continuamente escrutando el mundo en busca de indicios de peligro. Ni tampoco habría sobrevivido si hubiera tenido que pensar conscientemente lo que debía hacer con el peligro una vez éste se hubiera manifestado. Eso es lo que hacen las emociones sin que nos demos cuenta, y en gran parte de las ocasiones eso nos es beneficioso, como, por ejemplo, cuando por muy poco nos libramos de sufrir un accidente de coche.
Una vez el peligro ha desaparecido, aún se siente el temor agitando nuestro interior. Para que la sensación desaparezca deberán transcurrir de diez a quince segundos, y no hay mucho que hacer para atajar el proceso. Las emociones provocan cambios en determinadas partes del cerebro que nos incitan a que nos ocupemos de lo que haya desencadenado la emoción, y cambios en el sistema nervioso autónomo, que regula el ritmo cardíaco, la respiración, la sudoración y otras muchas funciones corporales, preparándonos para distintas acciones. Las emociones también envían señales externas, cambios de expresión, rostro, voz y postura corporal. Dichos cambios no los elegimos; simplemente, ocurren.
Cuando la emoción es intensa y se desata de pronto, como en el caso del coche, nuestro recuerdo del episodio emocional, una vez finalizado, no será muy preciso. No podemos saber lo que hizo el cerebro, cuáles fueron los procesos implicados en el reconocimiento del peligro que planteaba la presencia del otro coche. Usted supo que giraba el volante y pisaba el freno, pero lo más probable es que no se diese cuenta de la expresión que apareció en su rostro. Habrá sentido algunas sensaciones en el cuerpo, pero encontrar las palabras para describirlas le sería difícil. Si quisiéramos que nos explicara cómo se las arregló para notar el peligro mientras estaba enfrascado en la conversación con su amigo o escuchando la música de la radio, no podría decírnoslo. Es incapaz de ser testigo o dirigir los procesos que le salvaron la vida. Esta maravillosa característica de nuestras emociones —es decir, que pueden empezar, y de hecho empiezan, sin que tengamos conciencia de los procesos implicados— se nos puede volver en contra provocando reacciones emocionales inadecuadas. Retomaremos esta idea posteriormente.
Si el proceso fuese más lento, notaríamos lo que pasa en el cerebro y sin duda sabríamos todas las respuestas a las preguntas planteadas en este capítulo. Sin embargo, no sobreviviríamos a esos «casi accidentes», nuestra acción no sería lo suficientemente rápida. En ese primer instante, la decisión o evaluación que suscita la emoción es extraordinariamente rápida y se sitúa más allá de nuestra capacidad de notarla. Tenemos que poseer mecanismos de evaluación automáticos que escruten constantemente el mundo que nos rodea y detecten si ocurre algo relevante para nuestro bienestar y nuestra supervivencia.
Confío en que cuando lleguemos a un punto en el que podamos observar el funcionamiento de la evaluación automática en el cerebro, hallaremos numerosos mecanismos y no sólo uno; a partir de ahora, pues, utilizaré el plural para referirme a los mecanismos de evaluación automática, que abreviaré con el término autoevaluadores.*
Casi todo el mundo que se dedica a la investigación sobre las emociones estaría de acuerdo con lo descrito hasta aquí: en primer lugar, con la idea de que las emociones son reacciones ante asuntos que parecen ser de gran importancia para nuestro bienestar, y segundo, que con frecuencia las emociones se inician con tal celeridad que no nos damos cuenta de los procesos mentales que las provocan.1 La investigación sobre el cerebro resulta coincidente con lo sugerido hasta aquí. Podemos llevar a cabo complejas evaluaciones muy rápidamente, en milésimas de segundo, sin ser conscientes del proceso de evaluación.
Ahora podemos replantear el primer grupo de preguntas sobre cómo puede haber desencadenantes emocionales universales e individualmente específicos a la vez. ¿A qué son sensibles los autoevaluadores y cómo se han vuelto sensibles a dichos desencadenantes? ¿Cómo se crean los desencadenantes emocionales? Las respuestas nos harán saber por qué experimentamos una emoción llegado el caso. También nos ayudarán a responder a la pregunta de por qué en ocasiones experimentamos emociones que no nos parecen en absoluto adecuadas, mientras que en otros momentos estamos en una sintonía tan perfecta con lo que ocurre que hasta puede salvarnos la vida.
Las respuestas también nos dirán si es posible cambiar lo que produce una determinada emoción. Por ejemplo, ¿podemos hacer algo para dejar de experimentar temor cada vez que un avión penetra en una bolsa de aire? Los pilotos aéreos cuentan que ellos lo logran porque cuando están a punto de encontrar mal tiempo casi siempre están avisados gracias a sus instrumentos. Pero ¿y si no hubiera esa advertencia?, ¿tendrían miedo? Ningún piloto me lo dijo, pero los ayudantes de vuelo admitieron que sí, que sienten unos instantes de miedo. ¿Qué tendríamos que hacer para dejar de sentir el impulso de responder con ira a la ira? ¿Es un objetivo imposible? Acaso la única posibilidad sea modificar la sensibilidad de los autoevaluadores a determinados detonantes. Quizá incluso eso sea más de lo que somos capaces de hacer. Abordaremos este tema más adelante.
Estudiando el momento en el que nacen las emociones podremos inferir algo sobre los elementos a los que los autoevaluadores se muestran sensibles. La mayor parte de lo que sabemos no proviene de la observación de una situación real en la que determinadas personas experimentan tal o cual emoción, sino de respuestas a cuestionarios sobre si recuerdan haber sentido tal o cual emoción. El filósofo Peter Goldie, en un libro muy sagaz, llama a este tipo de información postracionalización.2 No se trata de descartar dicha información. Las respuestas a esos cuestionarios, como las interpretaciones que damos tras un episodio emocional para explicarnos por qué hicimos lo que hicimos, pueden ser incompletas y quizá también estereotipadas, pues pasan por los filtros que determinan aquello de lo que la gente puede darse cuenta y es capaz de recordar. Respecto a los cuestionarios, está además el factor de lo que las personas están dispuestas a contar a los demás. Sin embargo, las respuestas aún nos enseñan bastante.
Un antiguo alumno, el psicólogo Jerry Boucher, planteó estas preguntas en encuestas realizadas en Malasia y Estados Unidos en los setenta.3 Al cabo de unos años, mi compañero el psicólogo Klaus Scherer y sus colaboradores4 realizaron una investigación semejante con alumnos de ocho culturas occidentales. Ambos hallaron pruebas de la existencia de desencadenantes universales: se informó de que los mismos tipos de desencadenantes evocaban las mismas emociones en culturas muy distintas. También se hallaron pruebas de diferencias culturales en acontecimientos concretos que despiertan una emoción. Por ejemplo, en toda cultura la pérdida de algo importante era el detonante de la tristeza; se halló, sin embargo, que lo perdido variaba de cultura a cultura.
En el estudio de Boucher, uno de los malasios explicó una historia sobre una persona que había escuchado la llamada a los creyentes a participar en una importante festividad religiosa musulmana. «Eso lo puso triste al pensar en su mujer e hijos allá en su pueblo celebrando [la festividad]. Ahora se encuentra en lo más espeso de la selva defendiendo su patria. Está sirviendo como soldado y no pudo celebrar [la fiesta religiosa] con su mujer y sus hijos [que están en casa en el pueblo].» En el estudio de Scherer, un europeo declaró: «Estaba pensando en algo que despertó un recuerdo de un amigo del colegio que murió en un accidente de tráfico. Era muy buen estudiante y tenía una personalidad cautivadora. Su vida se malogró, ¿por qué?». La pérdida es el causante central de ambas historias, pero se trata de distintos tipos de pérdida.
Mis entrevistas con personas de mi propia cultura dan fe de muchas diferencias entre los norteamericanos sobre lo que les pone tristes, rabiosos, temerosos, asqueados, etc. No es que no haya solapamientos. Hay cosas que hacen que casi todo el mundo sienta la misma emoción: que en un callejón oscuro aparezca de pronto una persona amenazante blandiendo un garrote casi siempre causa miedo. Pero mi esposa tiene miedo de los ratones y yo no. A mí me molesta mucho que el servicio en un restaurante sea lento; en cambio eso a ella la trae sin cuidado. O sea que seguimos con el mismo problema: ¿de qué forma los autoevaluadores se hacen sensibles tanto a los desencadenantes emocionales que se encuentran en todas las personas, es decir, a los universales, como a los detonantes que provocan emociones distintas en cada individuo incluso en la misma cultura?
A fuerza de darle vueltas llegué a la conclusión de que los autoevaluadores tenían que estar al acecho de dos tipos de detonantes. Tenían que escudriñar en busca de esos acontecimientos que todo el mundo experimenta, acontecimientos importantes para el bienestar o la supervivencia de todos los seres humanos. Para cada emoción podrían existir unos cuantos acontecimientos de ese tipo almacenados en el cerebro de cada ser humano. Podría tratarse de un esquema, un esbozo abstracto, lo esencial de una escena; por ejemplo, respecto al miedo sería la amenaza de recibir un daño, y respecto a la tristeza, una pérdida importante. Otra posibilidad sería que lo almacenado no fuera en absoluto abstracto, sino un acontecimiento muy concreto, como, para el miedo, la pérdida de apoyo o algo lanzado hacia nosotros y que lo más seguro es que nos vaya a alcanzar. En cuanto a la tristeza, el desencadenante universal podría ser la pérdida de una persona querida, alguien a quien uno se siente muy apegado. Aún no disponemos de una base científica para decidir entre esas dos posibilidades, pero respecto a la forma de llevar nuestra vida emocional eso no cambia nada.
En el transcurso de la vida vamos encontrándonos con sucesos muy concretos que aprendemos a interpretar de tal manera que nos atemorizan, nos enfadan, nos repugnan, nos entristecen, nos sorprenden o nos complacen, y los vamos añadiendo a los acontecimientos universales precedentes, ampliando así aquellos factores a los que se muestran sensibles los autoevaluadores. Puede ser que dichos acontecimientos aprendidos se asemejen mucho o poco a los originales que tenemos almacenados. Se trata de elaboraciones o de adiciones a los acontecimientos universales precedentes. No son los mismos para todas las personas sino que varían conforme a cada experiencia. Cuando estuve estudiando a los miembros de una cultura perteneciente a la Edad de Piedra en Nueva Guinea a finales de los sesenta, descubrí que sentían temor ante la posibilidad de ser atacados por un jabalí. En las ciudades de Estados Unidos, lo que la gente más teme es que un atracador les asalte. Ambos casos, sin embargo, representan una amenaza de daño.5
En un libro anterior,6 junto a mi compañero de investigaciones Wally Friesen, describimos las escenas que juzgábamos universales para siete emociones. Posteriormente, el psicólogo Richard Lazarus propuso algo semejante.7 Utilizó la expresión temas relacionales nucleares (core relational themes) para reflejar su opinión sobre la idea de que las emociones se refieren principalmente a cómo nos relacionamos con los demás, un punto con el cual estoy totalmente de acuerdo (aunque los acontecimientos impersonales, como por ejemplo una puesta de sol, también pueden suscitar emociones). La palabra tema es adecuada porque así podemos hablar de temas universales y de las variaciones de dichos temas que se desarrollan en la experiencia personal de cada individuo.
Cuando nos topamos con un tema, como las sensaciones que experimentamos cuando la silla en la que tomamos asiento se desmorona de golpe, ello provoca una emoción con muy escasa evaluación. Puede ser que los autoevaluadores necesiten un poco más de tiempo para determinar cualquiera de las variaciones de cada tema, las que aprendemos en el transcurso de nuestro crecimiento. Cuanto más apartada esté la variación respecto del tema, más tiempo necesitará hasta llegar al punto en el que lo que se da es una evaluación reflexiva.8 En la evaluación reflexiva, conscientemente nos damos cuenta de nuestros procesos de evaluación; pensamos en lo que sucede, lo consideramos. Pongamos por ejemplo que una mujer se entera de que va a haber una reducción de plantilla en su trabajo. Se planteará la posibilidad de acabar siendo una de las despedidas, y puede ser que cuando piense en esa amenaza potencial sienta miedo. Perder ese empleo es algo que no puede permitirse; necesita el sueldo para mantenerse. El acontecimiento se relaciona con el tema de la pérdida de apoyo —como sugiero, éste es uno de los temas del miedo—, pero está lo bastante alejado de él para que la evaluación no sea automática sino reflexiva. Su mente consciente está presente en el proceso.
La manera de adquirir las variaciones idiosincrásicas, es decir, los desencadenantes emocionales de cada uno, es obvia. Son aprendidas y reflejan lo que cada persona experimenta (atracador o jabalí). Pero ¿cómo se adquieren los temas universales? ¿Cómo quedan guardados en nuestro cerebro para que los autoevaluadores sean sensibles a ellos? ¿Son también aprendidos o bien son innatos, producto de nuestra evolución? Merece la pena dedicar tiempo a estudiar dicho aspecto concienzudamente, pues la respuesta a esa pregunta —cómo se adquieren los temas universales— posee implicaciones respecto a la facilidad con la que se podrán modificar o erradicar. Lamentablemente, no existen pruebas sobre la adquisición de los temas universales. Presentaré detalladamente dos alternativas y explicaré por qué creo que sólo una de ellas puede ser cierta.
La primera explicación postula que lo aprendido no son sólo las variaciones, sino también los temas para cada emoción. Habiéndose descubierto que los mismos temas se dan en muchas culturas diferentes, deben fundamentarse en experiencias que todo el mundo, o casi todo el mundo, posea, mediante lo que se ha llamado aprendizaje constante de la especie (species-constant learning).
Pongamos por caso la ira. Todo ser humano se siente frustrado cuando algo o alguien interfiere en lo que más desea hacer o ya está haciendo. Y todo el mundo aprenderá que avanzando hacia la fuente de la interferencia con aire amenazador, o bien atacándola, a veces se logra eliminarla. Esta explicación da por supuesto que el deseo de perseguir objetivos, la capacidad de amenazar y atacar y el talento para aprender del éxito en la supresión de obstáculos están inscritos en la naturaleza humana mediante la herencia genética. Por consiguiente, si damos por supuesto que deseo, capacidad y talento existen, podemos esperar que las personas aprenderán que a menudo les resultará útil intentar eliminar determinado obstáculo con amenazas o directamente atacando la fuente de dicho obstáculo. Ésa es una actividad que exige un aumento de la frecuencia cardiaca y una afluencia de sangre a las manos anticipándose a su uso para atacar el obstáculo, factores todos ellos bien conocidos como característicos de la respuesta emocional de la ira.9
Si los temas universales fueran aprendidos, entonces sería posible desaprenderlos. Si aprendemos el tema de la ira, entonces quizá podamos desaprenderlo. Mi investigación dio comienzo pensando que ése era el caso; estaba convencido de que todos los aspectos de la emoción, incluyendo lo que la desencadena, se aprendían socialmente. Mis propios hallazgos sobre la universalidad de las expresiones faciales y los hallazgos de otros investigadores me hicieron cambiar de opinión. El aprendizaje no es el único origen de lo que ocurre durante la emoción. El aprendizaje constante de la especie no puede explicar por qué las expresiones faciales de los niños ciegos de nacimiento se parecen a las expresiones de los niños que tienen la vista normal. Ni tampoco puede explicar qué músculos se utilizan en expresiones concretas. Por ejemplo, por qué motivo en caso de placer los labios más que descender ascienden y por qué se contraen los músculos que circundan los ojos. Ni por qué eso sucede en todo el mundo, aunque quizá no se aprecie cuando las personas intentan ocultar sus expresiones. El aprendizaje constante de la especie tampoco puede dar cuenta con facilidad de lo que hemos descubierto recientemente: la ira, el miedo, la tristeza y la repugnancia están señaladas por distintos cambios en la frecuencia cardiaca, la sudoración, la temperatura de la piel y el flujo sanguíneo (todos estos hallazgos se describen en el capítulo 4). Estos descubrimientos me llevaron a la conclusión necesaria de que nuestra herencia evolutiva contribuye en gran medida a la configuración de nuestras respuestas emocionales. Si ello es así, parece probable que la evolución desempeñe un papel primordial a la hora de determinar los temas universales que desencadenan las emociones. Los temas nos son dados. No los adquirimos. Lo único que aprendemos son las variaciones y elaboraciones de los temas.10
Evidentemente, la selección natural ha conformado numerosos aspectos de nuestra vida. Pensemos en lo que significa poseer un pulgar oponible. Se trata de un rasgo que no está presente en la mayoría del resto de animales. ¿Cómo es que los humanos hemos llegado a tenerlo? Presumiblemente, en los albores de nuestra historia, aquellos antecesores nuestros que por variación genética nacieron provistos de ese rasgo tan útil tuvieron más éxito a la hora de reproducirse y cuidar de su progenie, y también en la interacción con sus predadores y con sus presas. Así debieron de aportar más descendencia a las generaciones subsiguientes, hasta que con el tiempo casi todo el mundo llegó a poseer el rasgo. La posesión de un pulgar oponible fue algo seleccionado, y ahora forma parte de nuestra herencia genética.
Siguiendo un razonamiento semejante, sugiero que los que respondían a las interferencias con decididos intentos de suprimirlas y que mostraban señales claras de sus intenciones tuvieron más posibilidades de salir vencedores de los enfrentamientos, ya fuese para conseguir alimentos o parejas. Posiblemente, también fueron los que tuvieron una descendencia más numerosa, lo cual llevó, con el tiempo, a que todo el mundo fuese iracundo.
La diferencia entre las dos explicaciones de los temas universales —el aprendizaje constante de la especie y la evolución— se refiere a cuándo ocurrieron cosas muy concretas. La explicación evolucionista apunta a nuestro pasado remoto como el período en el que se desarrollaron dichos temas (y otros aspectos de las emociones que describiré en sucesivos capítulos). El aprendizaje constante de la especie admite que determinados aspectos del tema de la ira —el deseo de ir en pos de objetivos— fueron ocupando su lugar en el transcurso de la evolución, pero que otros aspectos del mismo tema —eliminar mediante amenazas o ataques los obstáculos que se interponen en el logro de dichos objetivos— van aprendiéndose durante la vida de cada persona. Simplemente ocurre que todo el mundo aprende lo mismo y que por ello es universal.
Se me antoja muy improbable que la selección natural no actuase sobre algo tan importante y crucial para nuestra vida como es lo que desencadena nuestras emociones. Nacemos preparados con una sensibilidad que se va desplegando en presencia de los acontecimientos que fueron relevantes para la supervivencia de nuestra especie en su entorno ancestral como cazadores y recolectores. Los temas que los autoevaluadores buscan en su escaneo constante del entorno, generalmente sin que lo sepamos, se seleccionaron en el transcurso de la evolución.
Arne Ohman,11 un psicólogo sueco, realizó una serie de estudios muy brillantes que aportan pruebas en esta misma línea. Ohman decía que a lo largo de nuestra historia evolutiva las arañas y las serpientes han representado un peligro. Aquellos antepasados nuestros que aprendieron rápidamente que eran peligrosas y las evitaron tuvieron más probabilidades de sobrevivir, de tener hijos y de cuidarlos que los que tardaron en aprender a tenerles miedo. Si realmente la evolución nos ha preparado para temer lo que en nuestro antiguo entorno representaba un peligro, entonces, según predice, las personas que viven en la actualidad aprenderán con mayor rapidez a tener miedo de las serpientes y las arañas que de las flores, las setas o los objetos geométricos. Esto es exactamente lo que ha descubierto.
Ohman hizo coincidir un electroshock —lo que técnicamente recibe el nombre de estímulo incondicionado, ya que provoca el surgimiento de una emoción sin que tenga que mediar ningún aprendizaje— con un estímulo relacionado con el miedo (una serpiente o una araña) o bien irrelevante (una seta, una flor o un objeto geométrico). Tras un único emparejamiento del shock con uno de los estímulos relacionados con el miedo, los sujetos ya mostraron temor cuando la serpiente o la araña se les mostró sin el acompañamiento del shock, mientras que fueron precisos más emparejamientos del shock con la flor, la seta o el objeto geométrico para que el miedo surgiese en respuesta a la mera presencia de dichos estímulos, que son irrelevantes respecto a esa emoción. Además, el miedo a las arañas y las serpientes perduró, mientras que con respecto a la flor, la seta y el objeto geométrico, fue desvaneciéndose con el tiempo.*
No cabe duda de que en nuestro entorno habitual tenemos miedo de las serpientes y de las arañas; entonces, ¿es realmente la evolución lo que explica los resultados de Ohman? Si este contraargumento fuese cierto, entonces la gente debería responder a otros objetos peligrosos habituales de nuestro entorno, como las armas de fuego y las tomas de corriente eléctrica, de igual forma que ante las arañas y serpientes. Pero eso no es lo que Ohman descubrió. Se necesitaría tanto tiempo para condicionar la asociación del miedo a flores, setas y objetos geométricos como se necesitó con las arañas y las serpientes. Pero las armas de fuego y las tomas eléctricas no han estado presentes en nuestro entorno el tiempo suficiente como para que la selección natural las haya convertido en desencadenantes universales.12
En su obra La expresión de las emociones en el hombre y en los animales, un libro extraordinariamente clarividente, Charles Darwin describe un experimento que realizó con una serpiente, hace ya más de cien años, y que encaja bastante bien con los trabajos recientes de Ohman:
Acerqué la cara al grueso cristal que me separaba de una víbora en el jardín zoológico, con la firme determinación de no retroceder si la serpiente trataba de atacarme; sin embargo, en cuanto se lanzó hacia mí mi resolución se quedó en nada y salté hacia atrás un metro o dos con sorprendente rapidez. Mi voluntad y mi razón se mostraron inermes ante la imagen de un peligro que nunca antes habían experimentado.13
La experiencia de Darwin muestra que el pensamiento racional no puede impedir una respuesta de temor ante un tema innato de miedo. Volveré a ello más tarde.
No es seguro que cualquier tema emocional actúe como disparador activo antes de que la experiencia lo haya asociado a un determinado resultado emocional. Recordemos que en la investigación de Ohman se necesitaba cierta experiencia con la araña y la serpiente para que llegaran a convertirse en detonantes del miedo, pues en la exposición inicial aún no lo eran. Bastó con una sola asociación a un estímulo desagradable para convertirlos en desencadenantes del miedo. Pero quizá no siempre sea así, porque Darwin escribió que tenía miedo de las serpientes sin ninguna experiencia previa con ellas. Desde un punto de vista práctico no importa que para crear un tema emocional se requiera cierto aprendizaje, o si existen otros temas con los que no se precise experiencia para ser sensibles a ellos. En ambos casos nos beneficiamos de la experiencia de nuestra especie en este planeta respondiendo con celeridad a los desencadenantes que han sido relevantes para nuestra supervivencia.
Estoy convencido de que uno de los rasgos más característicos de las emociones es que los acontecimientos que las disparan están bajo el influjo no sólo de nuestra experiencia individual, sino también de nuestro más remoto pasado.14 Las emociones, en feliz expresión de Richard Lazarus, reflejan la «sabiduría de las eras», tanto en la propia expresión de la emoción como en la respuesta por ella provocada. Los autoevaluadores están constantemente en busca de lo que ha sido importante no sólo en nuestra vida individual, sino también en la vida de nuestros ancestros cazadores-recolectores.
En ocasiones respondemos emotivamente a cosas que fueron importantes para nosotros en una etapa anterior de nuestra vida, aunque ahora hayan dejado de serlo. Las variaciones de cada tema que añaden detalles a lo que se identifica mediante valoración automática se empiezan a aprender a edades muy tempranas, algunas en los primeros años y otras durante la infancia. Podemos sorprendernos a nosotros mismos respondiendo inadecuadamente a cosas que antes nos habían hecho enfadar, nos habían asustado o asqueado, reacciones que ahora juzgamos impropias de la vida adulta. Hay muchas probabilidades de cometer errores en nuestro primer aprendizaje de los desencadenantes emocionales simplemente porque nuestros mecanismos de aprendizaje aún no se encuentran bien desarrollados. Sin embargo, lo aprendido en las primeras etapas de la vida posee más potencia y más resistencia al olvido que lo que aprendemos posteriormente. Es una suposición que, fundamentada en estudios científicos, es común a muchas formas de psicoterapia.
Los autoevaluadores son potentes en su continuo acecho, más allá de nuestra conciencia, de temas y variaciones de lo que ha sido crucial para nuestra supervivencia. Por poner una metáfora informática, los mecanismos de evaluación automática buscan en el entorno cualquier cosa que se asemeje a lo almacenado en nuestra base de datos de alerta emocional, que está configurada en parte por la biología mediante la selección natural y en parte por la experiencia individual.15
Recordemos que lo que la selección natural configura puede que no sean desencadenantes en sí mismos, sino preparativos que posibilitarán que determinados desencadenantes se introduzcan rápidamente en la base de datos. Numerosos psicólogos se han centrado en un conjunto de temas distinto pero relacionado, es decir, de qué manera los autoevaluadores juzgan un nuevo acontecimiento para determinar, en mis términos, si encaja con algún elemento existente en la base de datos de valoración emocional. Tengo mis dudas sobre la validez de lo que sugieren dado que se basa en lo que la gente les cuenta, y ninguno de nosotros es consciente de lo que hace su mente cuando se encuentra inmersa en un proceso de valoración automática. Esas investigaciones nos han proporcionado buenos modelos para dar cuenta del modo en el que la gente explica qué le provoca emociones. En cualquier caso, sus sugerencias no afectan directamente a la teoría que propongo en este capítulo sobre lo que nos lleva a responder emocionalmente.
La base de datos es abierta, no cerrada. La información va añadiéndose constantemente.16 A lo largo de la vida vamos cruzándonos con nuevos sucesos que pueden interpretarse, mediante la evaluación automática, como semejantes a algún tema o variación guardado en la base de datos. Cuando ello sucede, surge una emoción. El psicólogo Nico Frijda subraya que lo que yo llamo variaciones no son sólo el resultado de la experiencia directa previa, sino que a menudo se trata de estímulos nuevos con los que nos cruzamos y que parecen tener su importancia respecto a asuntos que nos preocupan, lo que él llama nuestros intereses.17
Ya que no tenemos por qué desviar la atención consciente para vigilar los sucesos que se han transformado en desencadenantes emocionales, podemos utilizar nuestros procesos conscientes para hacer otras cosas. Si, como explico más adelante, la mente consciente se preocupa por la posibilidad de que determinados episodios emocionales estén a punto de ocurrir, ello constituye un indicio de enfermedad mental. Una vez hemos aprendido a conducir, lo hacemos tan automáticamente que somos libres de poner la conciencia en una charla, en la radio, en algo que vaya a pasar, etc. Si vamos a girar a la izquierda, no tenemos que dejar de escuchar la radio para coger el carril correcto tras el giro. Y, sin embargo, si se presenta el peligro, haremos lo más adecuado. Ésta es una de las grandes ventajas de las emociones: que son funcionales.
Desgraciadamente, nuestra respuesta puede no ser siempre la apropiada respecto al entorno actual. Si estamos de visita en un país en el que se conduce por el otro lado, nuestro procesamiento automático podría resultarnos letal, por cuanto sería fácil que al entrar en una rotonda o al girar nos equivocáramos. En tal caso no podremos mantener una conversación ni escuchar la radio, sino que deberemos precavernos conscientemente contra las decisiones automáticas que normalmente tomamos. A veces nos parece que emocionalmente estemos viviendo en otro país, en un entorno distinto de aquél al que nuestros mecanismos de evaluación automática son sensibles. En tal caso, quizá reaccionemos inadecuadamente ante lo que suceda.
Ello tampoco supondría un gran trastorno, si no fuera porque nuestros mecanismos evaluadores automáticos funcionan a una velocidad increíble. Si fueran más lentos no nos serían tan útiles; pero ya tendremos tiempo de ser conscientes de lo que nos llevó a reaccionar emocionalmente. Las valoraciones conscientes nos permitirían interrumpir el proceso, en el caso de considerarlo inapropiado o inútil, antes de que la emoción diese comienzo. La naturaleza, sin embargo, no nos ofreció dicha oportunidad. Si el disponer de mecanismos evaluativos lentos en lugar de rápidos hubiera sido de alguna utilidad en la historia de nuestra especie, entonces no poseeríamos esos mecanismos de valoración automática tan rápidos e inconscientes.
Aunque lo más frecuente es que sean dichos mecanismos los que disparan las emociones, ésa no es su única manera de iniciarse. Consideremos, pues, ocho formas más de generar emociones. Algunas de ellas ofrecen más posibilidades de controlar si vamos a experimentar emociones o no.
A veces las emociones se inician siguiendo una evaluación reflexiva en la cual consideramos conscientemente lo que está sucediendo mientras no estamos seguros de lo que significa. Cuando la situación evoluciona y llegamos a comprenderla mejor, algo hace clic. Algo encaja en nuestra base de datos de alerta emocional y los mecanismos de evaluación automática se ponen al mando. La evaluación reflexiva se ocupa de las situaciones ambiguas, aquellas situaciones con las que nuestros mecanismos de evaluación automática todavía no están sintonizados. Supongamos que conocemos a una mujer que empieza a contarnos su vida. No está claro por qué lo hace ni qué pretende con ello. Pensamos sobre lo que nos explica intentando adivinar qué es lo que significa para nosotros, si es que significa algo. Así llegamos a un punto en el que nos damos cuenta de que, en realidad, ella supone una amenaza para nuestro puesto de trabajo. Inmediatamente, los mecanismos de evaluación automática toman el mando y empezamos a sentir temor, ira u otra emoción pertinente.
Éste es el precio que hay que pagar por la evaluación reflexiva: el tiempo. Los mecanismos de evaluación automática nos ahorran momentos o minutos. Nuestras evaluaciones automáticas a menudo pueden salvarnos del desastre —y de hecho lo hacen— ahorrándonos esos momentos o minutos que la evaluación reflexiva requiere.
En cuanto a lo positivo, disponemos de la oportunidad de influir en lo que ocurre cuando se inician las emociones como consecuencia de una evaluación reflexiva.* Para lograrlo, deberemos estar muy familiarizados con nuestros propios detonantes emocionales más sensibles, es decir, las variaciones concretas de los temas universales más preponderantes de nuestra vida para cada emoción. Para hacerse una idea de cuáles son nuestros disparadores más sensibles y los de las personas de nuestro entorno, será útil la lectura de los capítulos del 5 al 9 sobre los temas y sus variantes más comunes. Si sabemos cuáles son los detonantes más sensibles, podremos realizar un esfuerzo deliberado para no permitir que tergiversen nuestra interpretación de lo que esté ocurriendo.
Supongamos que lo que desata en nosotros una reacción de tristeza-angustia es el ligerísimo indicio de que una mujer va a abandonarnos porque ha descubierto nuestro secreto mejor guardado: nuestro sentimiento —aprendido— de inutilidad básica. Con el tiempo suficiente, podemos utilizar la evaluación reflexiva para evitar el juicio de que va a abandonarnos. No será fácil, pero a base de práctica pueden reducirse las posibilidades de caer en la tristeza-angustia cuando la verdad es que nadie está abandonándonos. La evaluación reflexiva le ofrece a la mente consciente un papel más importante. Tenemos la oportunidad de aprender a precavernos deliberadamente contra la posibilidad de malinterpretar lo que sucede.
También experimentamos emociones cuando nos acordamos de una escena emocional del pasado. Podemos optar por recordar la escena, reelaborarla en la mente, volver a ella para imaginar lo que sucedió, por qué sucedió o de qué otra forma podríamos haber actuado. O puede ser que el recuerdo no haya sido una opción sino algo espontáneo, algo que de repente se presenta en la mente. Independientemente de cómo se inicie el recuerdo, por elección o espontáneamente, puede ser que desde el principio incluya no sólo la escena y el guión de lo sucedido, emocionalmente hablando, sino también una reacción emocional. Puede ser que volvamos a sentir las emociones que sentimos en la escena original o que ahora se trate de una emoción distinta. Por ejemplo, una persona podría airarse consigo misma porque en la escena original se asustó y en cambio ahora sentir sólo la ira y no el miedo que se apoderó de ella en la escena original. También puede ocurrir que inicialmente recordemos los episodios emocionales pero no volvamos a experimentar aquéllas emociones u otras. O quizá las emociones surjan al irse desplegando la escena en nuestra mente.
Robert Levenson y yo utilizamos un ejercicio de memoria para provocar emociones en el laboratorio a fin de estudiar las expresiones y las reacciones fisiológicas que distinguen cada emoción. Pensamos que a la gente le sería difícil volver a vivir escenas emocionales del pasado sabiendo que estaban siendo filmadas y con un montón de cables conectados a distintas partes de su cuerpo para medir la frecuencia cardiaca, la respiración, la presión sanguínea, la sudoración y la temperatura cutánea. Fue exactamente lo contrario. La mayoría de las personas parecen estar ansiosas de disponer de una oportunidad para revivir y volver a experimentar una escena emocional pasada. Dadles la oportunidad y eso sucederá casi de inmediato respecto a algunas emociones o a casi todas.
Les pedimos a los participantes que recordaran su versión personal de alguno de los acontecimientos que se han revelado universales para cada emoción. Por ejemplo, para despertar la tristeza le pedimos a la gente que recordara alguna época de su vida en la que falleciese alguien con quien tuviera un fuerte vínculo afectivo. Les pedimos que visualizasen el momento en el que la máxima tristeza les embargó y que intentaran experimentar de nuevo la emoción que sintieron con ocasión de aquella muerte.
Casi antes de acabar de comunicarles estas escuetas instrucciones, su fisiología, sus sensaciones subjetivas y, en algunas personas, incluso la expresión facial de sus emociones ya habían cambiado. No tendría por qué sorprendernos, puesto que todo el mundo ha pasado por la experiencia de recordar algún acontecimiento importante y sentir una emoción. Lo que no se sabía antes de llevar a cabo la investigación es si los cambios que se producen al recordar las emociones se asemejan a los que se dan cuando la emoción surge por otros medios, y lo cierto es que sí. El recuerdo de episodios emocionales, de ésos que elegimos traer a la memoria y que no provocan que de inmediato volvamos a experimentar las emociones vividas en la situación original, nos brindan la oportunidad de aprender a reinterpretar lo que esté sucediendo ahora en nuestra vida de forma que tengamos la posibilidad de cambiar lo que esté haciéndonos reaccionar emocionalmente.
La imaginación sigue siendo otra vía mediante la cual suscitar una reacción emocional. Así como la utilizamos para crear escenas que sabemos que nos sumergen en la emoción, también somos capaces de calmar un desencadenante. En la mente podemos ensayar y poner a prueba otras interpretaciones de lo que está ocurriendo, de forma que no encajen en nuestros detonantes más sensibles y habituales.
Hablar sobre experiencias emocionales pasadas también puede generar emociones. A esa misma persona con la que tuvimos una determinada reacción emocional le podríamos explicar cómo nos sentimos entonces y por qué pensamos que fue así. O podríamos hacer otro tanto con un amigo o un psicoterapeuta. En ocasiones, el simple acto de hablar acerca de un episodio emocional nos llevará a experimentar la emoción de nuevo, lo mismo que ocurre en nuestros experimentos cuando le pedimos a la persona que intente eso mismo.18
Revivir los sentimientos que experimentamos durante un episodio emocional del pasado puede ser beneficioso. Quizá suponga una oportunidad de llevar las cosas a un final distinto. También es posible que la persona con la que estemos hablando nos dé su apoyo y comprensión. Pero ni que decir tiene que a veces el volver a experimentar emociones puede resultar problemático. Quizá estábamos convencidos de que podríamos hablar desapasionadamente con nuestro cónyuge sobre un malentendido acaecido unos días atrás, aunque luego comprobamos que de eso nada, que volvemos a indignarnos igual o más que entonces. Y eso puede que suceda a pesar de lo mucho que esperábamos que esta vez no fuera así, pero es que casi nunca tenemos control sobre cuándo vamos a ponernos emotivos. Y además, es probable que cuando nos indignamos, nuestro rostro lo delate ante los demás y que nuestro cónyuge se enfade porque nosotros hemos vuelto a enfadarnos.
Supongamos que estamos charlando con un amigo sobre lo mal que nos sentimos cuando el veterinario nos comunicó que nuestro perro, que tanto queríamos, no superaría su enfermedad. El explicarlo nos hace revivirlo, mostrarnos apesadumbrados, y mientras nuestro amigo nos escucha, también parece entristecerse. No es nada raro, y eso que no se trata ni de su perro ni de su pérdida. Todos podemos sentir las emociones que sienten los demás, es decir, sentirlas por empatía. Ésta es la sexta forma en la que las emociones pueden surgir: siendo testigos de la reacción emocional de otra persona.
No es que pase siempre; no pasa si la persona en cuestión no nos importa o si no nos identificamos con ella de alguna forma. Además, a veces somos testigos de las emociones de otra persona y, en cambio, nosotros sentimos una emoción totalmente distinta de la suya. Por ejemplo, podemos mostrarnos desdeñosos respecto a su enfado o podemos sentir temor ante su ira.
No tiene por qué tratarse de la desgracia de un amigo para que desencadene en nosotros una reacción emocional. Puede ser la de un perfecto desconocido que incluso no se halla en nuestra presencia. A lo mejor lo vemos por la televisión o en el cine, o leemos sobre el caso en un periódico o en un libro. Aunque no hay duda alguna sobre la posibilidad de reaccionar emocionalmente al leer sobre un desconocido, resulta sorprendente que algo que apareció tan tardíamente en la historia de nuestra especie —el lenguaje escrito— pueda generar tantas emociones. Imagino que el lenguaje escrito se transforma en nuestra mente en sensaciones, imágenes, sonidos, olores e incluso en sabores, y en cuanto sucede, dichas imágenes reciben el mismo tratamiento por parte de los mecanismos de evaluación automática que cualquier otro acontecimiento. Si pudiésemos bloquear la producción de esas imágenes, creo que únicamente con el lenguaje no se llegaría a evocar las emociones.
Los demás pueden indicarnos de qué tener miedo, por qué enfadarnos, de qué disfrutar, etc. Este camino simbólico normalmente implicará la presencia de una persona que en nuestra primera infancia nos cuidó, y su impacto se verá intensificado si la emoción sobre la que nos han instruido está muy cargada. Asimismo, podemos observar qué es lo que provoca emociones a las personas que significan algo para nosotros e inadvertidamente adoptar como nuestras sus variantes emocionales. Un niño cuya madre sienta miedo a las multitudes quizá desarrolle el mismo tipo de miedo.
La mayoría de los que han escrito sobre las emociones han abordado el tema de la violación de las normas, las emociones que experimentamos cuando nosotros mismos u otras personas violamos una norma social importante.19 Puede ser que nos sintamos rabiosos, asqueados, desdeñosos, avergonzados, culpables, quizá incluso divertidos o complacidos. Dependerá de quién viola la norma y de a qué se refiere ésta. Las normas, por descontado, no son universales; puede ser incluso que determinada norma no sea compartida por la totalidad de un colectivo nacional o cultural. Pensemos, por ejemplo, en las diferencias entre las nuevas generaciones y las viejas en Estados Unidos actualmente respecto a la decencia y el significado del sexo oral. Tanto al inicio de nuestra vida como posteriormente, aprendemos normas sobre lo que las personas deben hacer.
Éste es el último modo en el que las emociones se inician, un modo nuevo e inesperado. Lo descubrí cuando con mi colega Wally Friesen estábamos desarrollando una técnica para medir los movimientos faciales. Para aprender de qué forma los músculos faciales transforman el aspecto visible del rostro, nos grabamos en vídeo y sistemáticamente llevamos a cabo distintas combinaciones de movimientos faciales. Empezamos con acciones con un solo músculo y proseguimos hasta lograr combinaciones de seis músculos diferentes funcionando a la vez. No es que realizar dichos movimientos fuese siempre tarea fácil, pero a base de muchos meses de práctica aprendimos a hacerlo y realizamos y grabamos diez mil combinaciones distintas de acciones musculares faciales. Mediante el estudio posterior de las cintas, aprendimos a reconocer cuáles eran los músculos que habían intervenido en cada expresión. Estos conocimientos fueron la base de nuestro sistema de medición, el Sistema de Codificación de la Acción Facial (FACS),20 al que me refiero en el primer capítulo.
Descubrí que cuando adoptaba determinadas expresiones me veía inundado por intensas sensaciones emocionales. Y no cualquier expresión, sino sólo aquellas que ya había identificado como universales a todos los seres humanos. Cuando le pregunté a Friesen si a él también le pasaba, me dijo que él también sentía emociones cuando adoptaba algunas expresiones y que a menudo le resultaba muy desagradable.
A los pocos años Bob Levenson se pasó un año en mi laboratorio. Le parecía perfecto estar en San Francisco y dedicar todo un año a ayudarnos a poner a prueba aquella idea de locos de que la simple adopción de una determinada expresión producía cambios en el sistema nervioso autónomo de las personas. En los diez años siguientes, realizamos cuatro experimentos, incluyendo uno en una cultura no occidental, los minang-kabau de Sumatra Occidental. Al seguir nuestras instrucciones sobre qué músculos mover, la fisiología de aquellas personas cambiaba y la mayoría comunicaba haber sentido la emoción. De nuevo, no era cualquier movimiento facial el que provocaba este cambio. Tenían que hacer los movimientos musculares que nuestro estudio previo había concluido que eran expresiones universales de emoción.21
En otro estudio centrado únicamente en la sonrisa, Richard Davidson, un psicólogo que se dedica a estudiar el cerebro y la emoción, y yo descubrimos que sonreír producía muchos de los cambios cerebrales que ocurren cuando hay placer. Y no era cualquier tipo de sonrisa, sólo la sonrisa que previamente había descubierto que realmente significaba placer (véase capítulo 9).22
En este estudio les pedimos a las personas que realizaran determinados movimientos faciales. Estoy convencido de que habríamos obtenido los mismos resultados si hubiesen articulado con la voz el sonido de cada emoción, pero a mucha gente le es mucho más difícil intentar producir sonidos con la voz que adoptar expresiones faciales. Sin embargo, encontramos a una mujer que era capaz de hacerlo y, desde luego, sus resultados con la voz y con la cara fueron idénticos.
Ni la generación de experiencias emocionales ni el cambio de la fisiología mediante la adopción deliberada del aspecto de una emoción son la forma más habitual de experimentar emociones. Pero puede que suceda con más frecuencia de lo que creíamos en un principio. Edgar Allan Poe lo sabía, y en La carta robada escribió:
Cuando quiero averiguar lo listo o lo tonto, o lo bueno o lo malvado que es alguien, o en qué está pensando en un momento dado, moldeo la expresión de mi rostro lo más detalladamente posible, según la expresión del suyo, y luego espero a ver qué pensamientos o sentimientos acuden a mi mente o corazón, como si coincidiesen o se correspondiesen con la expresión.
He descrito nueve caminos para acceder o despertar nuestras emociones. El más común es mediante el funcionamiento de los autoevaluadores, los mecanismos de evaluación automática. Un segundo camino empieza por la evaluación reflexiva y luego salta a los autoevaluadores. El recuerdo de experiencias emocionales pasadas constituye el tercer camino, y la imaginación, el cuarto. Hablar sobre un episodio emocional pasado es el quinto. La empatía, el sexto. La educación recibida de otras personas acerca de lo que tiene que ponernos emocionales es el séptimo. La violación de normas sociales es el octavo. El último consiste en asumir voluntariamente la apariencia de una emoción.
En el siguiente capítulo proseguimos a partir de lo ya aprendido sobre cómo se desencadenan las emociones, planteándonos por qué y cuándo resulta tan difícil cambiar lo que nos provoca emociones. Incluye sugerencias acerca de qué hacer para ser más conscientes del momento en el que se inician las emociones producidas mediante la evaluación automática, porque cuando ello ocurre es cuando solemos meternos en problemas y luego tenemos que arrepentirnos de nuestro comportamiento.