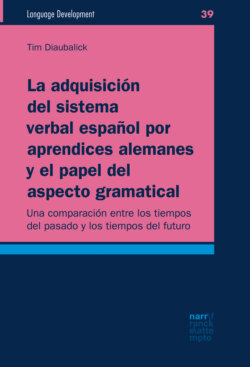Читать книгу La adquisición del sistema verbal español por aprendices alemanes y el papel del aspecto gramatical - Tim Diaubalick - Страница 11
2.3 ¿Acceso a la GU? Propuestas de accesibilidad total
ОглавлениеEn oposición a los planteamientos de acceso restringido, se sitúa otra rama de investigación que postula una accesibilidad total de la GU, también en el contexto de la adquisición de una L2. Schwartz & Sprouse (1994, 1996) postularon, dentro de esta rama, la Hipótesis de Transferencia Completa/Acceso Completo. Según este planteamiento, los aprendices empiezan con una transferencia entera de todo el sistema gramatical de su L1 en las primeras fases de adquisición. Pero, simultáneamente, la GU queda accesible durante toda la vida, y mediante los medios proveídos por ella, los aprendices modifican su interlengua subsecuentemente al recibir más y más input.
Siguiendo a Sorace (2003, 2011), cuyas propuestas resultan compatibles con la hipótesis de Schwartz & Sprouse (1994, 1996), las deviaciones en la interlengua se producen solo en interfaces que conectan distintas partes de la gramática. Cierta opcionalidad alternante que se evidencia entre dos construcciones resulta resistente hasta en niveles superiores. Varios estudios pudieron comprobar que, aunque estas construcciones aparecen en contextos raros, sí pueden detectarse en los hablantes casi-nativos (Sorace 2003). Estas alternancias, llamadas opcionalidades residuales, pueden estar causadas por una transferencia de la L1, o también por una malinterpretación del input.
Sorace (2003: 136) afirma que opcionalidades similares (la coexistencia de dos estructuras sintácticas con el mismo contenido proposicional) también aparecen en las lenguas naturales. La diferencia puede hallarse en factores extralingüísticos como el contexto de una situación. Así, la omisión de un sujeto en las lenguas que la permiten depende de factores discursivos, y así concierne a más de una componente de la gramática.
Estas deliberaciones llevan a la Hipótesis de la Interfaz (Interface Hypothesis). Aunque esta designación no apareció antes del estudio de Sorace & Filiaci (2006), Rothman & Slabakova (2011: 568) afirman que la idea de interfaces es compatible con las primeras versiones de las teorías innatistas: la modularización de la facultad lingüística en varios componentes (sintaxis, semántica, fonología) que funcionan como sistemas singulares lógicamente necesita permitir una comunicación mutua entre estos componentes y, a la vez, entre los módulos lingüísticos y otros medios cognitivos. Las interfaces emplean esta función y permiten el intercambio de input y output entre los componentes.
Sorace (2004) postula que las interfaces producen inestabilidades en todas las situaciones plurilingües: en la adquisición bilingüe infantil (2L1), en la adquisición de segundas lenguas (L2) y en lenguas de herencia. Además, no necesariamente son atribuibles a una influencia por la lengua no-dominante sobre la otra.
Particularmente en referencia a las segundas lenguas, Sorace (2006) advierte que las inestabilidades observadas no necesitan corresponderse con una representación defectiva de la gramática meta. Con este argumento sigue a Clahsen & Felser (2006) que proponen que desviaciones entre la competencia de hablantes no-nativos y el habla nativa pueden justificarse con meras dificultades en el procesamiento computacional. Como el procesamiento en las interfaces resulta más costoso, es allí donde se manifiestan vulnerabilidades y fosilizaciones (Sorace 2006: 89). A diferencia que Clahsen & Felser (2006), sin embargo, la autora advierte que el acto de recurrir a procesamientos más simples que llevan al hablante no-nativo a producir una estructura desviada no es ineludible. Lo que diferencia los hablantes no-nativos de nivel avanzado de los hablantes nativos es que los primeros recurren a la estrategia aliviadora más a menudo y de manera más regular. También entre los hablantes nativos, sin embargo, el uso de procesos más simples es una opción que puede aplicarse en situaciones determinadas (Sorace 2006: 91).
Más tarde, Sorace (2011) admite, no obstante, que la hipótesis ha de modificarse subsecuentemente según nuevos datos obtenidos, ya que la diferenciación entre Sintaxis Estrecha e interfaces no es evidente. En concreto, después de revisar estudios más recientes, propone la diferenciación entre interfaces internas y externas. Mientras que las del primer tipo dependen únicamente de rasgos formales, las otras también se rigen por factores contextuales.
White (2011) y Montrul (2011), en cambio, critican la distinción interno/externo. Mientras que White (2011) afirma que en ambos casos pueden observarse problemas y éxitos, Montrul (2011) argumenta que la distinción misma no resulta muy útil. Al aducir lenguas asiáticas como el coreano, la autora postula que no puede afirmarse que la realización de artículos no dependa del discurso. Según Rothman & Slabakova (2011: 572), estas observaciones indican que las consecuencias de la Hipótesis de la Interfaz podrían tenerse que cambiar. La afirmación general de que fenómenos de la interfaz están conectados con un mayor coste computacional, sin embargo, sigue siendo válida.
Lo que resulta crucial para el contexto del apartado presente es la comprobación de que dificultades con las interfaces en el contexto de las segundas lenguas no implican un cierre de la GU (Sorace 2011: 25). Las observaciones únicamente demuestran que el procesamiento de todos los rasgos implicados resulta más costoso; la adquisición de los mismos, en cambio, no queda excluida. Además, Sorace (2011: 26) afirma que la opcionalidad residual se refiere al estadio último de la adquisición, y no puede aplicarse a fases intermedias. Es decir, la afirmación de que los fenómenos en las interfaces son más costosos se ha de entender de manera absoluta extensible a todas las fases de la adquisición. Por lo tanto, no resulta contradictoria con un observado progreso entre los aprendices.
Ayoun & Rothman (2013: 145), en cambio, afirman que la opcionalidad residual no es un resultado necesario de la dificultad que los aprendices experimentan con las interfaces. En cambio, es más probable que una actuación no-nativa sea consecuencia de un coste computacional demasiado alto en el procesamiento de los fenómenos de dichas interfaces. Se proponen, consiguientemente, pruebas online para verificar la validez de las hipótesis de Sorace.
En su Hipótesis del Reensamblaje de Rasgos, Lardiere (2008, 2009) igualmente se pronuncia en contra de una fosilización y rechaza la idea de un cierre de partes de la GU. Según esta hipótesis, desviaciones del sistema meta que se revelan en el habla de los aprendices se deben a problemas superficiales que no demuestran representaciones fundamentalmente distintas de las nativas. Una variabilidad persistente en la interlengua de los aprendices no puede considerarse como contraejemplo de la fijación de cierto parámetro (Lardiere 2008:108). Particularmente, Lardiere argumenta en contra de dos principios de los que parte la Hipótesis de la Interpretabilidad: por una parte, critica la relevancia de la Interpretabilidad; por la otra parte, sostiene que una transferencia de la lengua materna tampoco necesita correlacionarse con una adquisición exitosa.
En lo que concierne a la interpretabilidad, Lardiere (2009: 214) establece una comparación con la fonología, basándose en los postulados de Brown (2000) y Rizzi (2005) según los cuales la percepción de ciertos sonidos se cede después de los primeros años vitales, ya que, durante la adquisición de la lengua materna, el niño elige a base de su experiencia una parte de todos los fonemas perceptibles eliminando u olvidando a la vez aquellos que resultan irrelevantes en su lengua. Es por eso que, a veces, las personas adultas no llegan a percibir todos los sonidos relevantes en pares mínimos de una lengua extranjera. Los rasgos no-interpretables, según esta perspectiva y siguiendo la Hipótesis de la Interpretabilidad, comparten esta característica de eliminarse u olvidarse si resultan irrelevantes en la L1. Lardiere (2009: 214), sin embargo, considera esta analogía errónea, puesto que una falta de percepción de cualquier rasgo morfosintáctico resulta altamente improbable.
Además, destaca que el término adquirible no se iguala a adquirido, ya que por factores del entorno el aprendiz puede o no llegar a la adquisición. La distinción entre rasgos interpretables y rasgos no-interpretables, de los cuales solo los primeros siguen siendo perceptibles o detectables en la edad adulta, carece por lo tanto de justificación. A esto, Lardiere añade que el concepto de diferenciar entre nuevos rasgos no-interpretables e interpretables es una contradicción con la supuesta uniformidad de rasgos interpretables (Lardiere 2008:110). Según la autora, esto significa que o bien las predicciones en cuanto a los rasgos interpretables resultan irrelevantes o bien no existe tal uniformidad.
Según la argumentación de la investigadora respecto a parámetros y rasgos, la Lingüística Teórica y la Lingüística Aplicada necesariamente se van a distinguir en varios puntos esenciales acerca de sus objetivos. Mientras que, siguiendo a Kayne (2005), solo la comparación entre dos lenguas o variedades cercanas que se diferencian en muy pocos rasgos puede contribuir a una teoría consolidada de microparámetros, el mismo par de lenguas resulta irrelevante en estudios de adquisición. Lardiere (2009: 188) aduce el ejemplo de angloparlantes que adquieren japonés como L2 con lo que resulta esencialmente necesario comparar dos lenguas bastante distanciadas entre sí. Esta comparación afecta tanto al lingüista que pretende concluir predicciones válidas como al aprendiz mismo que probablemente intenta solucionar los retos que se producen en la adquisición mediante los mecanismos proveídos por su propia lengua materna, especialmente respecto a la gramática:
“[…] it seems plausible to assume […] that learners will look for morpholexical correspondences in the L2 to those in their L1, presumably on the basis of semantic meaning or grammatical function” (Lardiere 2009: 191)
La verdadera problemática con la cual se ve enfrentado el aprendiz no es, entonces, la propia adquisición de los rasgos, sino la asignación de los mismos a elementos léxicos; es decir, el proceso que, según el marco teórico minimista, causa la variación (→2.6). Planteamientos como la Hipótesis de la Interpretabilidad, sin embargo, enfocan sobre todo la selección o la transferencia de los rasgos formales sin tratar en detalle su propia manifestación morfofonética.
Ilustrándolo, Lardiere aduce el ejemplo del rasgo [±pasado] (cf. Lardiere 2008:113) que no se muestra unitario al comparar distintas lenguas. Así, en inglés aparece en el verbo, donde el simple past puede interpretarse como perfectivo o irreal. Sin embargo, es posible que el presente (en su función de presente histórico) igualmente exprese un pasado. Otros elementos que los verbos no se ven alterados cuando la oración aparece en pasado. En irlandés, en cambio, hay conjunciones que llevan rasgos abiertos para codificar el pasado. Además, Lardiere (2008: 113) aduce el somalí, que utiliza marcajes de pasado en los sintagmas nominales.
A esta lista, es posible añadir un fenómeno del alemán, en el cual el uso de las conjunciones als y wenn asimismo depende del rasgo [±pasado], como se ve en (1):
| (1) | Als | er | im | Urlaub | war, | habe | ich | gekocht. |
| Cuando | él | en-el | vacación | estaba, | he | yo | cocinado. | |
| Cuando él estaba de vacaciones, cociné yo. |
| (2) | Wenn | er | im | Urlaub | war, | habe | ich | gekocht |
| Cuando | él | en-el | vacación | estaba, | he | yo | cocinado. | |
| Siempre que él estaba de vacaciones, cocinaba yo. |
| (3) | Wenn | er | im | Urlaub | ist, | koche | ich. |
| Cuando | él | en-el | vacación | está, | cocino | yo. | |
| Cuando él esté de vacaciones, cocinaré yo. | |||||||
| Si él está de vacaciones, cocino yo. |
Es decir, mientras que la conjunción temporal que en español se corresponde a cuando se traduce por als en contexto del pasado, la traducción es wenn al referirse al presente o futuro. Asimismo, el wenn desempeña el papel de la conjunción condicional si.
Ante este fondo, Lardiere (2008) ve demostrado que las diferencias interlingüísticas no se pueden explicar mediante el proceso de la selección de rasgos del inventario de la GU.
En conclusión, Lardiere (2008, 2009) argumenta a favor de mover el enfoque de la investigación hacia la competencia morfológica, dejando atrás la selección de rasgos sintácticos.
“Viewed in this light, the selection part of language acquisition seems easy; it’s the assembly part that’s difficult, especially if it is complicated by already having learned how features are organized and assembled in particular lexical items in one’s prior language(s).” (Lardiere 2008: 136)
En un estudio más reciente, Hwang & Lardiere (2013) aportan más evidencia a la Hipótesis del Reensamblaje de Rasgos, usando un estudio sobre el uso de marcajes de plural producido por aprendices de habla inglesa que adquieren el coreano como segunda lengua. En este contexto, resumen la hipótesis en tres fases que se corresponden con pasos que necesita efectuar el aprendiz: al principio, los aprendices asumen que las configuraciones entre su L1 y la L2 se igualan, y producen una transferencia completa del ensamblaje de su sistema de partida. Así, los rasgos específicos de un elemento léxico o una forma gramatical concreta pueden resultar subespecificados en la interlengua, y así aparecer en contextos en los que la gramática de la L2 no los licenciaría. En la siguiente fase, paulatinamente el aprendiz efectúa unos cambios en la configuración por los cuales la hipótesis recibe su nombre –el ensamblaje original se altera de acuerdo con el input que reciben los aprendices–. Al final, el tercer paso se corresponde con una llegada al dominio completo del sistema meta, y este resulta posible, aunque el fenómeno en cuestión sea poco frecuente (Hwang & Lardiere 2013: 58).
La Figura 2 resume las predicciones de la hipótesis de manera gráfica. A diferencia de las hipótesis que enfocan la adquiribilidad y la inadquiribilidad de ciertos rasgos, se evidencia que la Hipótesis del Reensamblaje de Rasgos se ocupa principalmente del proceso de la adquisición mismo. Dicho enfoque se manifiesta por las distintas fases que la figura ilustra.
Guijarro-Fuentes, Parafita Couto, Pérez-Tattam & Wildeboer (2016: 200-201) explican que la mayor diferencia entre la Hipótesis de la Interpretabilidad y la Hipótesis del Reensamblaje de Rasgos consiste en el hecho de que, mientras que la primera postula la posibilidad de una adquisición incompleta cuando los sistemas de la L1 y de la L2 se diferencian de manera considerable (en este caso, en cuanto a los rasgos no-interpretables), la segunda meramente postula un proceso más arduo y lento (que no depende de la interpretabilidad de los rasgos). Aunque, de esta manera, se establece una clara diferencia en cuanto al último estadio de adquisición, en la práctica de investigación, una decisión entre la adecuación de una u otra hipótesis no siempre es obvia. Así, Guijarro-Fuentes et al. (2016: 225) concluyen, a partir de un estudio entre 27 aprendices neerlandeses de español como L2, que la cuestión final debe ser cuál de las hipótesis es la más adecuada. Distintas observaciones en estudios de adquisición pueden adscribirse tanto a problemas de adquirir rasgos formales, como a dificultades en ensamblar estos rasgos con los correspondientes significados. Observaciones muy similares nos acompañarán en el estudio empírico presentado en las secciones posteriores (→7-9). En el caso del estudio de Guijarro-Fuentes et al. (2016), la mayoría de los datos de los aprendices neerlandeses pudieron explicarse mediante la Hipótesis del Reensamblaje de Rasgos. No obstante, en partes también la Hipótesis de la Interpretabilidad resultó adecuada.
Figura 2:
Ilustración de la Hipótesis del Reensamblaje de Rasgos