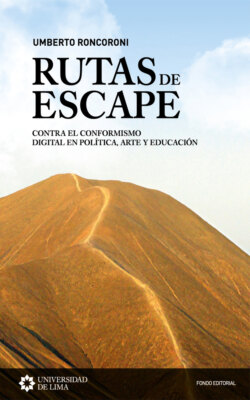Читать книгу Rutas de escape - Umberto Roncoroni - Страница 8
ОглавлениеCapítulo 2
Paisajes culturales tecnológicos y ecología cognitiva
La sociedad contemporánea está pasando por una crisis económica, ecológica, social y cultural, articulada por problemas como el exceso de producción, la contaminación, el consumo de recursos no renovables y el crecimiento demográfico. La sobreproducción, la contaminación y el consumo tienen también una arista cultural, mediática y tecnológica, porque el mercado necesita la propaganda sostenida por la industria cultural y porque internet, los blogs y las redes sociales multiplican el palabreo, los pseudoconocimientos y las informaciones irrelevantes o innecesarias. Podríamos decir que los medios digitales, a través de los monopolios tecnológicos que controlan los capitales cognitivos, están modificando y contaminando el medio ambiente del mismo modo que la industria o los medios de transporte. De esta manera se define un sentido tecnológico del concepto de “paisaje cultural” (Ludeña, 1997, pp. 9-24) y una dimensión cognitiva de la contaminación.
Sin embargo, son pocos aquellos que reconocen la banalización de los contenidos y de la educación, así como la imposición de paisajes culturales alterados tecnológicamente por contenidos y culturas ajenas, principalmente de matriz anglosajona, lo que diseña nuevos procesos de colonización. En efecto, la filosofía, la pedagogía y el arte1 parecen no considerar esta situación con la importancia que merece; se ignoran los problemas y se consume como si nada estuviera pasando, o se cae en un estado de incertidumbre y de sensibilidad deprimida y nihilista característico de la posmodernidad, bajo la influencia de filósofos como Nietzsche, Adorno, Derrida, Vattimo y Baudrillard, entre otros. Y los expertos en tecnologías de la información, medios digitales e internet desconocen el problema o se amparan en una visión ambigua y contradictoria. Analizando la crítica a la tecnología de Spengler, Heidegger, McLuhan y, más recientemente, Morozov, se nota que se identifican los problemas correctamente, pero no se les da una solución porque hace falta una visión sistémica e interdisciplinaria para identificar las idiosincrasias propias de la tecnología digital, y para reconocer y aprovechar sus posibilidades. Por ejemplo, no sabemos qué hacer para solucionar uno de los fenómenos más complicados de la supuesta sociedad del conocimiento, es decir, la brecha entre quien sabe y quien no, entre quien crea el saber y quien simplemente lo consume.
Hay dos razones bien precisas para explicar esta dificultad: las diferentes capas operativas de los medios digitales, que conforman un enredo de procesos aplicativos, comunicación, ciencia y lenguaje, y la complejidad del paisaje cultural de la sociedad contemporànea, que por los medios digitales, se ha convertido en una suerte de organismo virtual cableado, interconectado en tiempo real y contaminado por los monopolios de las redes sociales, de los buscadores y de la realidad virtual.
El objetivo de este artículo es precisar, a través de los conceptos de paisaje cultural tecnológico y de ecología cognitiva, y en sentido humanista, filosófico y estético, las dimensiones de los problemas, lo que además requiere relacionar conceptos y problemas actualmente desvinculados, como las inconsistencias de la sociedad del conocimiento, la relación entre ecología de la mente y cultura y los vínculos entre medios digitales y neocolonización.
Para esto seguiremos este proceso: a) definir el paisaje cultural tecnológico; b) analizar las dimensiones del paisaje tecnológico a través de la relación entre ecología cognitiva y mente apoyándonos en Bateson, Vattimo y Levy; c) identificar los problemas del paisaje cultural tecnológico, como la ignorancia y el pseudoconocimiento que se difunden en la cultura globalizada; d) precisar en qué consiste la contaminación cultural y la neocolonización a través de la crítica postcolonial de Spivak. Por último, se propondrán posibles soluciones, estrategias ecológicas para las tecnologías de la información y propuestas para una ecología cognitiva.
1. Hacia el concepto de paisaje cultural tecnológico
El concepto original de paisaje cultural se define a partir de las interacciones entre naturaleza, ecología y cultura, en cuanto la cultura rediseña la relación hombre-naturaleza y, por lo tanto, el paisaje. Según lo que ha establecido la Unesco (2012), los paisajes culturales son bienes culturales producto de la acción humana y la naturaleza, que ilustran la evolución de la sociedad a lo largo del tiempo, bajo la influencia de restricciones físicas y de las posibilidades de su entorno natural y de las fuerzas sociales, económicas y culturales sucesivas, tanto externas como internas.
Ahora bien, el “paisaje cultural tecnológico” es una extensión del concepto original, que nace porque los medios digitales, a través de las simulaciones, la realidad virtual, las redes sociales, los robots y el internet de las cosas, son parte constitutiva de nuestro medio ambiente. En otras palabras, los medios digitales no se pueden considerar simples herramientas, sino partes de una realidad paralela que a veces sustituye a la realidad “real”, concreta y material.
Es por esto que los temas medioambientales se enlazan con los medios digitales y comparten las mismas problemáticas, como la sobreproducción y la contaminación. Por lo tanto, los paisajes culturales tecnológicos tienen determinadas ecologías y dinámicas socioculturales. Para diseñar sus confines es necesaria una aproximación menos convencional (sobre todo desde el punto de vista educativo) de lo que usualmente aplican los new media studies. Para aclarar todo esto me apoyaré en algunos tópicos de teoría la mente de Bateson (2000) y Maturana y Varela (1995, 1999), de la mediasfera de Vattimo (1999) y del ciberespacio de Levy (1999).
2. Las dimensiones del paisaje cultural tecnológico: mente, medios y ciberespacio
La idea más importante de Bateson es que los procesos naturales se desarrollan por interacciones sistémicas que tienen un definido carácter cognitivo y por lo tanto efectos culturales y epistemológicos. El carácter sistémico y ecológico de los procesos cognitivos es sustentado también por Maturana, aunque con mayor énfasis en las dimensiones autopoiéticas2. Bateson, además, advierte el peligro de los modelos cuantitativos típicos del homo economicus, porque contradicen el paradigma sistémico de la mente y, con esto, hacen imposible resolver los problemas de comunicación y de integración cultural. Por otro lado, el hombre no puede predecir o controlar todo; Bateson y Maturana, entonces, nos obligan a repensar categorías y jerarquías aceptadas acríticamente por el sentido común.
En ambos casos, en cuanto al paisaje cultural tecnológico y a su ecología se refiere, se entiende la mente como un ecosistema que no produce un saber metódico absolutamente confiable, puesto que la objetividad es un sistema regulatorio interno de la mente. Por ejemplo, habría que repensar los términos correcto, incorrecto, eficaz e ineficaz, pues estos adquieren valor por sus relaciones dentro un proceso sistémico, un contexto y un paisaje. Aquí la dimensión ecológica y paisajística se justifica porque lo que hace el hombre depende de un contexto determinado y porque sus actos pueden afectar a toda la naturaleza.
Ahora, las teorías de la sociedad transparente y de la mediasfera de Vattimo están en sintonía con todo esto porque son contextos sistémicos relacionados simbióticamente con los medios masivos. Es que los medios son como el sistema nervioso de la sociedad contemporánea, que construyen, muestran y trasparentan cualquier proceso biológico, social y cultural de forma autopoiética. La retroalimentación positiva entre los medios y el telos complejo y emergente de la posmodernidad se explican porque desde estos fenómenos nace un efecto positivo, pues el caos, el cambio y el ruido que produce la visibilidad mediática absoluta, posibilitan la emancipación y la liberación del sistema social de las autoridades dogmáticas y metafísicas, que dentro de este devenir se pierden o se disuelven. Así los medios masivos, más allá de la crítica que se puede hacer a su banalidad y a su carácter efímero, serían efectivamente la garantía de la pluralidad y de la libertad (la autopoiesis) de la sociedad transparente.
El último concepto importante para explicar el carácter sistémico del paisaje tecnológico es la inteligencia colectiva de Levy. Se trata de una inteligencia que surge de la colaboración y de las acciones concurrentes de los individuos con intereses comunes (como los seres vivos de una misma especie en la naturaleza), y que se manifiesta espontáneamente en el ciberespacio. En realidad, la hipótesis de Levy no es tan original, pues combina la teoría de la mente de Bateson y Maturana con la mediasfera de Vattimo, pero nos ayuda a encuadrar la inteligencia colectiva como proceso autopoiético dentro el paisaje cultural tecnológico, en tanto sus actores son, gracias a internet, a los hipertextos o a las nubes, autosuficientes, libres y autónomos para crear, producir, comunicar y compartir datos, saberes y herramientas.
Sin embargo, en las teorías de la mediasfera de Vattimo y de la inteligencia colectiva de Levy hay algunas contradicciones e hipótesis tecnológicas incorrectas que, para seguir en el análisis del paisaje cultural tecnológico, tenemos que discutir necesariamente.
3. Falacias en las teorías de la mediaesfera y de la inteligencia colectiva
El defecto principal de la teoría de la sociedad transparente y de la mediasfera está en dos cuestiones relacionadas con la autopoiesis y la complejidad, es decir, la supuesta autonomía, independencia y transparencia del sistema cognitivo tecnológicamente mediado por los medios digitales. En el mundo real la complejidad de la sociedad transparente, incluyendo la inteligencia colectiva, se reduce a una ilusión de interfaces y avatares.
Para comenzar, la mediasfera no es un sistema complejo emergente, como pretende Vattimo, sino un sistema cerrado y estático, sin autopoiesis, porque está teledirigido por la industria cultural. Entonces en la sociedad transparente, libertad, devenir y caos son generados artificialmente por los medios masivos y sus razones comerciales. En ambos contextos los procesos realmente significativos son siempre los mismos y no son efímeros, pues su lógica subyacente y sus algoritmos se mantienen en el tiempo, construyendo así una nueva metafísica (lo que explica el conformismo generalizado y la tendencia al monopolio del mercado digital).
En segundo lugar, en la mediasfera hay muy poca transparencia, pues los medios digitales son “cajas negras” (Flusser, 2007), aparatos que funcionan sin la necesidad y posibilidad de averiguar sobre sus mecanismos internos. Las aplicaciones digitales parecen transparentes al público porque cuentan con interfaces que facilitan su uso, pero los códigos están encriptados en forma binaria y por lo tanto no son accesibles. Inclusive en el caso del software open source, que proporciona al usuario no solamente el programa ejecutable sino los archivos del código (que se puede leer como un texto cualquiera), los medios digitales son transparentes para muy pocas personas.
En tercer lugar, los medios digitales, inclusive los interactivos, no ofrecen mayores cambios e innovaciones que los medios masivos como la televisión, sino todo lo contrario. Salvo excepciones, las aplicaciones digitales comerciales son intrínsecamente conservadoras, porque se basan en procesos que replican los saberes tradicionales3 de los medios analógicos, de los cuales son una simulación. Con esto, heredan también sus contradicciones, jerarquías y sistemas de poder, lo que quita solidez a los argumentos de la inteligencia colectiva.
Además, para la inteligencia colectiva, la disponibilidad de conocimientos constituye un problema que va más allá de los aspectos de orden técnico, pues depende de la limitada capacidad del cerebro humano para procesar grandes cantidades de información (que nacen de la sobreproducción y de la contaminación cognitiva). Como ha anotado Friedman (2003), un sistema de comunicación interactivo, como el que alimentaría a la inteligencia colectiva, supone que la creación de contenidos venga retroalimentada por todos con todos. Pero procesar la masa gigantesca de informaciones que se genera es imposible para cualquiera. Por lo tanto, en un sistema tan complejo, lo que más influye en la toma de decisiones y en la elaboración del conocimiento son, paradójicamente, las omisiones de los datos efectivamente conocidos.
4. Los mecanismos digitales del deterioro del paisaje cultural tecnológico
Las teorías de la sociedad transparente y de la inteligencia colectiva son interpretaciones de fenómenos de las sociedades contemporáneas que, como hemos visto, no reflejan las características reales de los procesos que pretenden explicar. Estas inconsistencias, que dependen de la lectura superficial de los medios digitales, son las mismas que generan el deterioro de los paisajes culturales tecnológicos, es decir, el exceso de informaciones con la difusión contagiosa de los pseudoconocimientos y la banalización de los contenidos, que determina la contaminación cognitiva y epistemológica del paisaje cultural en general. En este punto es necesario examinar estos fenómenos más detalladamente.
Con respecto al exceso del saber, fue Vannevar Bush (1945) quien por primera vez analizó sus aspectos, al verificar las dificultades que los científicos encontraban para registrar, relacionar y aprovechar la masa crítica de conocimiento que la ciencia comenzó a producir a partir de la Segunda Guerra Mundial. Para solucionar el problema de la gestión del saber, Bush propuso varias soluciones tecnológicas: el enlace, los criterios de navegación y los procesos hipertextuales. Sin embargo, hoy se presenta un fenómeno nuevo, pues los medios digitales, multiplicando exponencialmente la cantidad de datos disponibles, generan una nueva clase de informaciones, los datos sobre las relaciones entre datos y la necesidad de nuevas herramientas y métodos para manejarlos. Esto es lo que se conoce como tecnologías del big data: data warehouse, data mining, business intelligence, entre otros.
Pero el big data tiene dos problemas con importantes consecuencias. En primer lugar, mediante estas tecnologías no accedemos directamente a los datos, sino solo a sus mediaciones e interfaces, los metadata, que son precisamente interpretaciones y perspectivas sobre los datos, no datos reales4. Con el big data y los documentos hipertextuales en general, se delinea un nuevo dominio epistemológico con nuevas mediaciones y principios: la interfaz y los criterios de relación entre los conocimientos (los links). Ahora, es difícil decidir, como algunos teóricos afirman, si efectivamente los contenidos de este espacio (metadata, interfaces y links) constituyen un verdadero saber5.
Al respecto, un argumento crítico importante es la teoría del simulacro de Baudrillard (1978), porque permite sacar a la luz la retórica de la cultura masiva y sus mecanismos virtuales. El simulacro se genera por dos razones: cuando los contenidos informativos se sustentan solamente en la lógica de los medios (marketing, publicidad, industria cultural, interfaces, big data…) y cuando los procesos virtuales se convierten en algo más importante que la realidad, tanto en el sentido cuantitativo cuanto por el peso que tienen en la sociedad contemporánea6. Los simulacros pueden actuar y circular libremente dentro de los paisajes culturales tecnológicos, sea porque la cantidad y el carácter efímero de los productos impiden o vuelven innecesaria la reflexión, sea porque no hay posibilidad de tomar distancia crítica de los pseudoconocimientos.
Sin embargo, las dificultades de la teoría de la sociedad transparente y de la inteligencia colectiva, de la sobreproducción y de la banalización de los contenidos, no se deben solamente a los malentendidos acerca de los procesos digitales que acabamos de resaltar. En primer lugar, hay que agregar la cuestión epistemológica, cognitiva y tecnológica del concepto de efímero. En la teoría de la sociedad transparente se asume que la memoria es como un circuito que se vacía a voluntad. Pero los conceptos y las informaciones, a diferencia de los objetos materiales, dejan siempre rastros, aunque imperceptibles.
En segundo lugar, hay que deshacerse de la creencia en que los efectos de los procesos virtuales (como la realidad aumentada) son solamente virtuales, pues pueden afectar el cuerpo y las emociones y modificar permanentemente los hábitos personales y sociales.
En tercer lugar, hay que verificar las relaciones entre los mecanismos del mercado y de la mediasfera y las exigencias de la inteligencia colectiva. El sistema generado por el mercado y los medios en realidad mantiene al público en una escasez epistemológica permanente (es decir, de ignorancia), generada por la imposibilidad de estar al día con la evolución de los gadgets digitales y las nuevas versiones de sus aplicaciones7. Es un esquema de novedades ficticias y pseudoconocimientos, de los que nadie percibe ni las inconsistencias ni las trampas (los usuarios adquieren nuevos productos no tanto por sus ventajas reales, sino porque se les quita compatibilidad a los sistemas viejos), porque la atención se desvía aumentando la cantidad de productos y de pseudonovedades. Es la misma naturaleza adictiva y competitiva de los medios digitales lo que retroalimenta y multiplica los efectos de este mecanismo. La adicción se produce porque siempre es posible mejorar las funciones del software8, y la competividad se produce, por ejemplo, porque en las redes sociales o en los videojuegos hay siempre unos like o unos puntos más que ganar.
Quizás sea posible resumir las etapas y los procesos de deterioro del paisaje cultural tecnológico en este orden: a) el nihilismo, que ha quitado a la producción cultural y tecnológica el apoyo de los grandes relatos (religión, filosofía, ciencia) y por lo tanto, trascendencia y legitimidad para que pueda formular preguntas y respuestas significativas; b) la industria cultural y las modas, que aparentemente ayudan a liberarse de dogmas y opresiones metafísicas, pero en realidad insertan nuevas metafísicas materialistas y sobre todo ocultas; c) la mediasfera y el ciberespacio no construyen valores reales, sino simulacros al servicio de los medios y de la tecnología (son precisamente estos los que se constituyen como una nueva metafísica); e) los medios digitales, que ya constituyen el sistema linfático y nervioso de la sociedad contemporánea, tienen problemas estructurales que dificultan su análisis y gestión.
5. Consecuencias del deterioro del paisaje cultural tecnológico
Como he explicado anteriormente, los instrumentos más importantes dentro de cualquier estrategia ecológica son culturales, porque la economía, la ingeniería y la misma ecología, por sí solas, no son suficientemente sistémicas para resolver sus problemas. Sobre todo con respecto a los paisajes culturales tecnológicos y a sus ecosistemas cognitivos, es necesaria una coordinación interdisciplinaria que resuelva esta complejidad. Por otro lado, la capacidad crítica, la creatividad y la belleza, determinantes para una vida significativa, pueden construir y conservar un paisaje cultural de calidad si se garantiza su libertad y se mantienen los enlaces con las tradiciones. Las aristas históricas, sociales, religiosas y artísticas de los procesos sociales refuerzan el compromiso con el medio ambiente y, entonces, la identidad cultural del paisaje. Obviamente el paisaje cultural tecnológico se deteriora y se consume como el paisaje natural, y las tecnologías de la información son especialmente responsables porque producen, distribuyen y se consumen a mayor velocidad y en modo globalizado. Resultado: los medios digitales pueden generar mucho más banalidad e ignorancia que los medios masivos tradicionales y analógicos9.
Sin embargo, los efectos de todos estos procesos, como todos aquellos que operan en el dominio cognitivo (producción artística y educación entre otros), se manifiestan a largo plazo y, por lo tanto, son difíciles de reconocer y comprobar. En primer lugar, la acumulación de contenidos inútiles y la retórica de lo nuevo agotan los valores existentes y reducen los espacios del significado, consuman la fantasía y la imaginación. En segundo lugar, el alcance globalizado de los excesos de la industria cultural y de los monopolios digitales reduce la diversidad lingüística y, por ende, la riqueza multicultural.
Con respecto a la identidad cultural, el modelo de desarrollo tecnológico y las estrategias para reducir la brecha tecnológica son especialmente críticos. Para comenzar, el concepto de desarrollo en general es eurocéntrico, y en términos digitales, anglosajón; por lo tanto, está impregnado de un neocolonialismo solapado que niega libertad y especificidad local a las periferias tecnológicas, cuyos ciudadanos son subalternos mantenidos en estado de inferioridad cultural (Spivak, 1988). Ahora bien, los medios digitales tienen una historia suficientemente larga para que los paisajes culturales ya se encuentren deteriorados. En otras palabras, el paisaje cultural tecnológico globalizado ha comprometido las identidades locales y empobrecido su vocabulario simbólico.
En este sentido, como ha señalado Escobar (2005), las estrategias del posdesarrollo, como la conservación, la sostenibilidad y el decrecimiento, entendidas en sentido cultural, intentan cambiar las reglas de juego mediante una suerte de deconstrucción que revaloriza los fundamentos epistemológicos, las costumbres tradicionales y la creatividad de los sujetos considerados objetos del desarrollo.
6. La ecología del paisaje cultural tecnológico
¿En cuales dinámicas tecnológicas digitales es necesario intervenir para conservar y reconstruir los paisajes culturales tecnológicos en modo sostenible, con libertad e identidad? No cabe duda, me parece, acerca de la magnitud del alcance educativo de esta pregunta.
Una de las tareas debería ser la reconstrucción de los paisajes culturales comprometidos por la globalización tecnológica: conservar lo que todavía queda y sobre esto, reponer lo que se ha perdido. Como vimos, la contaminación del saber se produce porque los datos no tienen un valor intrínseco y forman un conjunto (el big data) que, en ausencia de criterios para establecer relaciones significativas, es disruptor y contaminante. Esto implica defender la trascendencia y la originalidad del conocimiento separando los datos y las informaciones basura. Por otro lado, la protección de la identidad cultural requiere garantías de libertad e igual disponibilidad de herramientas para interpretar y manipular las informaciones. Pero esto no significa distribuir laptops o conexiones a internet por todos lados, sino algo más estructural: abrir el acceso a las estructuras ocultas de las herramientas digitales y abandonar el consumismo tecnológico por estrategias más creativas. Es esta una tarea de la educación y debería convertirse en el norte del desarrollo tecnológico.
De todos modos, la recuperación del paisaje cultural tecnológico necesita el complemento de otra estrategia ecotecnológica que podríamos definir como restauración cognitiva, y, en términos de producción cultural, la aplicación de criterios de sostenibilidad. Como hemos visto, la sobreproducción y el ruido mediático hacen olvidar los valores filosóficos, éticos y sociales realmente importantes (incluso para la misma tecnología) y desperdician recursos cognitivos que, en mejores condiciones, serían aplicados significativamente. Abandonados a sí mismos y desprotegidos, los valores culturales se deterioran, pierden definición e impacto. El problema es que, a diferencia del paisaje natural, la restauración y la recuperación del patrimonio cultural son mucho más difíciles. En efecto, la mente no puede regresar, aunque sea lentamente, como la naturaleza, a su estado originario, porque la mente, siendo plástica, permite que los simulacros mediáticos y tecnológicos10 contaminen sus estructuras internas, como la memoria.
Con respecto a la sostenibilidad cultural, se trataría de verificar los efectos de los medios digitales a largo plazo. Por ejemplo, luchando contra lo efímero, revisando los lugares comunes de la posmodernidad acerca de la alta cultura, de las élites y de la educación y cuestionando el afán práctico y aplicativo de las reformas neoliberales. Tendremos ocasión más adelante de profundizar en estas últimas cuestiones.
7. Ecología cognitiva y medios digitales
La crisis cultural, educativa y artística actual, resultado del deterioro de los paisajes culturales, requiere intervenir directamente en las estructuras y en los fundamentos de los medios digitales. Es una cuestión propiamente técnica que, sin embargo, no puede prescindir de una importante dimensión filosófica, con lo cual se podría definir una suerte de weltanschauung ecodigital.
Hay varias prioridades que es necesario atender. En primer lugar, la revisión de la gestión del conocimiento en los procesos informáticos. Las TIC deben garantizar la libertad y la igualdad del conocimiento y de la disponibilidad de herramientas entre los usuarios y los sistemas informáticos (empresas, buscadores, software, etcétera). Como ha señalado Stallmann (2002), el software debe liberar el acceso a sus estructuras y a sus algoritmos, siguiendo el camino trazado por los hackers, el movimiento del software libre y del open source.
Sin embargo, esta solución no basta si no se resuelven las cuestiones educativas. El software, que es el verdadero y único medio propiamente digital, paralelamente a sus procesos “normales” (desde la programación hasta el uso del ejecutable final), genera siempre una experiencia cultural, comunicacional y creativa. El código en sí, en cuanto texto y literatura digital, se convierte en un medio de reflexión profunda11. Es por esto que el software y la programación deben convertirse en el tópico central del proceso educativo, que debe explicar y enseñar a utilizar sus múltiples capas operativas: algoritmos, datos, código fuente, funciones, ejecutables, interfaces (Roncoroni, 2014)12. Con respecto a la ecología de los paisajes culturales, nótese que el software no genera contaminación cognitiva porque no es un objeto material o cognitivo terminado y cerrado, sino una dinámica inmaterial, abierta y compartida que da calidad al paisaje cultural tecnológico.
Adicionalmente, hay que considerar el papel que juegan las interfaces. El diseño de las interfaces influye en la calidad del paisaje cultural tecnológico porque pueden abrir o cerrar las ventanas que dan acceso al patrimonio del código, es decir, opacar los procesos epistemológicos esenciales en todas las interacciones informáticas. Por esto su diseño debe alimentar un diálogo no solo funcional con el usuario, por ejemplo, incluyendo nuevas funciones de acceso a la información subyacente en cada aplicación.
Por último, los medios digitales deben restablecer una relación de calidad con el contexto de las personas reales, de la naturaleza y de los objetos materiales13. Pues es esta una condición necesaria para la conservación de la identidad cultural. Sin embargo, los gurús digitales forman un círculo de discursos esotéricos y autorreferenciales que siguen la lógica informática globalizada que no refleja problemas puntuales y exigencias locales. En el campo de la comunicación, de la educación y del arte, es posible y factible vincular el desarrollo tecnológico con los procesos analógicos y materiales típicos de cada paisaje cultural. Semejante relación debería plantearse comenzando desde la arquitectura del software, diseñando aplicaciones relacionadas algorítmicamente y simbólicamente con la realidad de cada cultura14.
La relación entre medios digitales y paisaje cultural también puede establecerse recuperando el contacto con la materia mediante procesos y herramientas analógicas para el desarrollo y el uso del software dentro los procesos educativos. Al respecto, hay que recordar que las aplicaciones digitales son, casi siempre, simulaciones de las técnicas tradicionales. Por ejemplo, la comprensión y el desarrollo de nuevos algoritmos para el diseño 3D sería imposible sin el apoyo del dibujo natural y el saber artesanal de las técnicas constructivas tradicionales, como se muestra en la figura 1. Lamentablemente, como ha señalado Pallasmaa (2012), la educación tecnológica está dejando atrás estas prácticas manuales esenciales.
8. Conclusiones
Los resultados de la discusión de los problemas de los paisajes culturales tecnológicos permiten algunas reflexiones, desde el punto de vista existencial, sobre los fines y los objetivos de la tecnología, de la industria cultural y de los negocios educativos. Se trata ciertamente de ideas que llevan a propuestas que no siguen la corriente del mercado y del consumismo tecnológico, pero esenciales si es que apuntamos a una sociedad desarrollada, pero justa y sostenible.
En primer lugar, hay que tomar una decisión, personal, institucional y política sobre si utilizar y enseñar la tecnología para la eficiencia o para la calidad de vida de las personas. La búsqueda de un modelo de vida más humano en varias partes del mundo ya ofrece ejemplos de alternativas viables15. Y los medios digitales pueden ser parte de este cambio. Pero el sistema de los avances tecnológicos recorta tiempos y distancias, desestima la cultura humanista y paraliza así una efectiva discusión sobre las futuras estrategias de la producción cultural, de la comunicación y de la educación.
Con respecto a la producción cultural y sobre todo artística, en el contexto de sobreproducción y contaminación que hemos examinado, habría que cuestionar el sentido de la creatividad. Por un lado la industria cultural es una secuencia de esquemas repetitivos, reciclajes y remakes, etcétera, y la sobreproducción y la contaminación cognitiva agotan las posibilidades lingüísticas y formales16. Por el otro, los medios digitales, no obstante que algunas de sus propiedades sean efectivamente revolucionarias, siguen operando sobre paradigmas, por así decirlo, analógicos, lo que esteriliza o banaliza su producción. El punto es que hay una sinergia entre estas dinámicas que en ausencia de una revisión crítica, lleva a los paisajes culturales a la entropía y a la banalidad absoluta.
Entonces la conservación del paisaje cultural requiere nuevos modelos de desarrollo y también una nueva economía de la creatividad, en base a auténticas necesidades individuales y sociales. Mirando hacia adelante, queda como tarea de la filosofía, de la estética y de la tecnología definir sus fundamentos, sus razones y sus herramientas.
Referencias
Baricco, A. (2008). Los bárbaros. Ensayo sobre la mutación. Barcelona: Anagrama.
Bateson, G. (2000). Steps to an ecology of mind. Chicago: The University of Chicago Press.
Baudrillard, J. (1978). Cultura y simulacro. Barcelona: Kairós.
Bush, V. (1945). As we may think. The Atlantic Monthly (julio). Boston: The Atlantic Monthly Group.
Escobar, A. (2005). El postdesarrollo como concepto y práctica social. En D. Mato (Ed.), Políticas de economía, ambiente y sociedad en tiempos de globalización. Caracas: Universidad Central de Venezuela.
Fishwick, P. (Ed.). (2008). Aesthetic computing. Cambridge: The MIT Press.
Flusser, V. (2007). Towards a philosophy of photography. Londres: Reaktion Books.
Friedman, Y. (2003). Utopie realizzabili. Macerata: Quodlibet.
Johnson, S. (1997). Interface culture. How new technology transforms the way we create and communicate. Nueva York: Basic Books.
Levy, P. (1999). Collective intelligence. Cambridge: Perseus Books.
Ludeña, W. (1997). Notas sobre paisaje, paisajismo e identidad cultural en el Perú. Arquitextos (6), 9-24.
McLuhan, M. (1996). Comprender los medios de comunicación. Barcelona: Paidós.
Maturana, H., y Varela, F. (1995). De máquinas y seres vivos. Autopoiesis: la organización de lo vivo. Santiago de Chile: Editorial Universitaria/Lumen.
Maturana, H., y Varela, F. (1999). Biology of cognition. Dordecht: D. Reidel Publishing Co.
Ong, W. (2000). Orality and literacy. Nueva York: Routledge.
Pallasmaa, J. (2012). La mano que piensa. Sabiduría existencial y corporal en la arquitectura. Barcelona: Gustavo Gili.
Roncoroni, U. (2014). Filosofía y software. La cultura digital detrás de la pantalla. Lima: Universidad de Lima, Fondo Editorial.
Severino, E. (2012). Capitalismo senza futuro. Milán: Rizzoli.
Spivak, G. (1988). Can the subaltern speak? En C., Nelson, y L. Grossberg, (Eds.), Marxism and the interpretation of culture. Urbana: University of Illinois Press.
Stallmann, R. (2002). Free software, free society. Boston: GNU Press.
Unesco. (2012). Cultural landscapes: Preservation challenges in the 21st century. Recuperado de https://whc.unesco.org/en/culturallandscape/
Vattimo, G. (1999). La fine della modernitá. Milán: Garzanti.
Vattimo, G. (2000). La società trasparente. Milán: Garzanti.