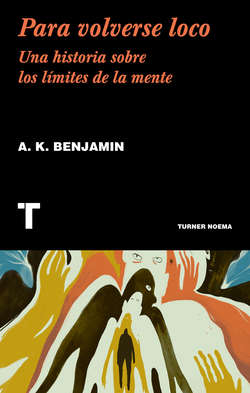Читать книгу Para volverse loco - A. K Benjamin - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеIII LUCY
—¿Podría levantar su mano izquierda?
—¿Mi mano izquierda?
—Sí, por favor, levántela.
Esta vez lo hace bien, ya van dos de tres.
—¿Ha tenido dificultades para conducir?
—No, no lo sé… ¿Debería?
—¿Como usaría unas tijeras?
—¿Qué tipo de tijeras?
—De cortar el pelo.
—Yo voy a la peluquería.
—Pues unas tijeras cualesquiera.
—¿Así? —pregunta mientras corta el aire con su segundo y tercer dedo—. ¿Lo he hecho bien?
No lo ha hecho bien; quería que me mostrara cómo se usan unas tijeras, no cómo se representan. Tomo una nota mental, mi escritura ahora solo la pondría más nerviosa.
—Por favor, salude.
—¿Que haga qué?
—Salude para decir hola.
Alza su brazo con indecisión y saluda como si estuviera probando una mano prostética.
—¿Así? ¿O eso es para decir adiós?
La paciente tenía Alzheimer, o demencia vascular, o degeneración corticobasal, o quizá nada. Se llamaba igual que mi madre, tenía una edad parecida y llevaba el mismo vestido de flores que hubiera llevado mi madre. Tenía un largo día por delante. Tras mi visita le esperaba un análisis de sangre, una punción lumbar, una resonancia magnética, un electroencefalograma y por último una visita al neurólogo especialista encargado de tomar una decisión.
Lucy no estaba superando las pruebas y era consciente de ello. Las arrugas en su rostro envejecido formaban un mapa isobárico. Estaba sudando en plena mañana de noviembre en una consulta tan fría que hasta podía ver mi propio aliento. Incluso los pequeños y arrugados lóbulos de sus orejas estaban plagados de gotitas. Sus explicaciones eran confusas; o bien había confundido la casa del vecino con la suya, o bien solo le estaba regando las plantas como favor; o bien inundó la cocina mientras hablaba con un vendedor telefónico a la vez que limpiaba, o bien su lavaplatos se había estropeado. Tardó quince minutos en encontrar el camino de vuelta del baño, donde ya había estado dos veces en menos de una hora. Había agua por todas partes. Sus historias hacían aguas, sudaban, se inundaban, eran incontenibles. Se parecía a mi madre y a la vez no se le parecía en nada.
Las palabras se le pegaban en la lengua como si fueran mantequilla de cacahuete. Transformó una batidora en una bebedora, luego en una mecedora y también en una nadadora. No recordaba quién había sido primer ministro antes que Cameron.
—¿Es Blair…? —pregunta, buscando pistas en mi expresión—. No es Blair… Es el malhumorado con papada… No lo sé, todos son igual de malos.
La mayoría de nuestras facultades disminuyen con la edad, y los cerebros que hasta entonces han estado sanos empiezan a atrofiarse. La última vez que fui a casa de mi madre me sorprendí por la frecuencia con que utilizaba la palabra “cosa” o “cacharro”. Podría deberse solo a la edad. Durante estos últimos años nuestra relación se había ido estrechando, pero siempre será frágil.
—Por dios, Lucy, ¡venga ya! Es tan poco memorable… —Mientras su versión de los hechos cambiaba de catástrofe a negación en la misma frase, me inunda un sentimiento de familiaridad. Madre e hijo reflejando la confusión del otro.
Me explicó el mundo de donde venía. Dieciocho meses antes se había jubilado tras una larga carrera ayudando a los demás, pero de repente perdió al que había sido su marido durante cuarenta y tres años por culpa de un cáncer de páncreas, así que tuvo que renunciar a su plan de pasar los primeros años de su jubilación trabajando con los niños indígenas de Bolivia (había estado quince años preparándolo todo, incluyendo clases de español y un par de viajes). Sus hijos hacía tiempo que se habían ido de Londres en busca de viviendas más asequibles y la mayoría de sus amigos estaban enfermos o muertos. Le acababan de diagnosticar diabetes de tipo 2, enfermedad que se sumaba al intestino irritable, al dolor crónico, al herpes y a la movilidad reducida debido a una cadera deteriorada. En sus ojos llorosos y trémulos por el miedo aún se podía ver la sombra de todo lo que había amado. Con una honestidad aplastante y siniestra me contó que, a pesar de las frecuentes alegrías que tenía, su vida había sido una lucha constante para no hundirse. Pero nada podría haberla preparado para lo mucho que sufrió durante los últimos meses mientras esperaba a que llegase la visita “urgente” al ambulatorio. Insomnio, ataques de pánico, pérdida del apetito, agorafobia. Todo esto en una mujer cuyos planes de jubilación incluían practicar espeleología e ir en Vespa por la zona 3 de Londres.
No podíamos ignorar esos factores. Diagnósticamente hablando, cabía la posibilidad de que esas graves perturbaciones la preocuparan hasta tal punto que fueran las causantes de los síntomas. Y a eso debíamos sumarle el hecho de que su cerebro y vías neuronales habían sufrido años de erosión emocional, cosa que debía de haberle afectado de alguna forma. Pero el hecho de que su vida estuviera desmoronándose y que eso estuviera afectando a su cerebro no impedía que tuviera también otra maldición en forma de Alzheimer o cualquier otra enfermedad, incluso podría haberla vuelto más propensa a sufrirlas.
Cargadas de años y penas: Lucy y mi madre.
—Es un… est… ese… er… sirve para escuchar.
Estoy señalando mi estetoscopio.
—Este… No, no me sale. ¿Puedo decirle algo?
—Por supuesto. —Pero en realidad mi mente está en otra parte. Veo por la ventana una columna de humo que sale de la chimenea del crematorio y pienso en mi madre, quien recientemente ha cambiado de opinión y ahora quiere que la incineren.
—Siempre quise ser francesa… no… Siempre quise… hum… hum… Francesa…
Ella está confusa y yo distraído. Las marcas de sudor se expanden poco a poco por su vestido, como si fuera un mapa viviente con continentes a la deriva o como si alguien se ahogara a cámara lenta.
—Quería un chisme francés… hum… Quería cartas francesas…
Yo era parcialmente culpable de lo que estaba ocurriendo, era un ingrediente activo. La literatura dice que si un médico desconecta en un punto crucial de la explicación del paciente, su discurso puede dejar de ser fluido y volverse semánticamente confuso. Entonces, ¿soy yo quien está causando esa confusión o es ella misma? Otra posibilidad es que su diagnóstico diferencial incluya una afasia progresiva primaria, una variante del Alzheimer que empieza con una alteración del lenguaje. Pero también es posible que sus vacilaciones y errores sean solo efectos de nuestra interacción, coágulos en la sangre que nos conecta. No hay una perspectiva externa, una tercera persona que no seamos ni “yo” ni “tú” en este camino incierto e impresionante.
Debería visitarla alguien más. Concéntrate, mantén el contacto visual, haz pausas analíticas, ten paciencia, muestra apoyo, sé su reflejo, consuélala, háblale amablemente, y confórtala sin engañarla; rituales, como el puyá hinduista, como el amor, el amor que de hecho garantiza de alguna manera aquello que ocurre entre nosotros.
—¿Alasdair…? ¿Me está escuchando?
Solo mi madre me llama Alasdair.
—Sí. Por favor, tenga paciencia —le digo.
Más tarde, mientras voy a la enorme piscina al aire libre tras terminar las visitas de la mañana, el sol proyecta mi sombra en el suelo de la piscina. Veo mi silueta dando largas brazadas para abarcar más agua y así ganar más velocidad. ¿Para atraparme? ¿Para escapar? ¿Qué significa todo este esfuerzo si mis años buenos como nadador ya hace tiempo que han pasado? Un metro más abajo, mi mente es una maraña enredada y deforme, imposible de leer. A veces, cuando llega el momento del diagnóstico, tengo la sensación de que todo ocurre sin mí. Dejo de escuchar, de ser escuchado, escondido lejos de todo. A pesar de lo que ella o cualquiera diga para intentar cambiar el resultado, las decisiones (si es que podemos llamarlas así) ya se han tomado, aunque las capas que las forman son tan delgadas y frágiles que apenas tienen sustancia.
De vuelta a la consulta con el dictáfono ya pegado a la boca, aún tenía mis dudas. Su vestido era igual que el de ella. Algunos aspectos de sus resultados eran deficientes, muy por debajo de lo esperado. Mi madre estaba demasiado delgada. Su habla se está deteriorando. Si no se daba un diagnóstico enseguida, podría perder unos valiosos meses de tratamiento con antineurodegenerativos. No estaba seguro. Sería normal que después de tantos años en contacto constante con traumas y enfermedades terminales terribles me hubiera ido al otro extremo, y normalizara demasiado rápido síntomas patológicos, especialmente en amigos y familiares.
Apreté el botón de grabar y empecé a llenar el silencio:
—Querido doctor R, muchas gracias por derivar a esta simpática pero nerviosa señora de sesenta y nueve años diestra y bien vestida…
Nueve meses después, el único parecido que mantenían era el nombre. Mi madre seguía más o menos igual, y parecía que por ahora estaba bien. Pero la otra Lucy había caído en picado; su cara había perdido color, su pelo era más fino, se balanceaba al andar como si tuviera diez años más y los botones de su chaqueta no estaban abrochados simétricamente.
Se había tomado una decisión.
La tarde del mismo día en que la había evaluado originalmente, encontraron en su neuroimagen una “hipoperfusión en su lóbulo frontal”, una disminución del flujo de sangre en esa parte del cerebro que podría ser un biomarcador temprano del cambio neurodegenerativo. Aunque el radiólogo dijera que no era concluyente, el doctor R, el neurólogo, tenía otra opinión. Había estado revisando mi detallado informe en que recomendaba una derivación de un año y por sí solo concluyó que las diferentes líneas de investigación apuntaban con la contundencia suficiente a una demencia temprana como para realizar un diagnóstico.
Y le comunicó sus conclusiones a ella.
—Me temo que son malas noticias…
Supongo que le explicó los mecanismos básicos de la enfermedad, los síntomas, el pronóstico, las limitadas opciones de tratamiento. Es posible que la enfermera especialista en demencia se reuniera con ella para informarle de las ayudas existentes, de las posibles indemnizaciones, de cambios dietéticos, etcétera. Seguramente una vez en casa sus amigos le contarían sus propias historias: una sobre un hombre joven de unos sesenta años que vivía dos calles más abajo (“le ocurrió porque se acababa de jubilar”) o una mujer del gimnasio (“sus ojos se volvieron blanquecinos de la noche a la mañana”); anécdotas directas a medio construir cuyo contenido y ritmo se basaban indudablemente en el Daily Mail, Jeremy Kyle o algún foro de internet pasado de vueltas. Así empieza inmediatamente una nueva historia, empieza pero no acaba.
Nueve meses más tarde, la ansiedad que había marcado nuestra primera visita se había endurecido, el agua se había transformado en piedra. La revaluación indicaba una degradación significativa en el dominio del lenguaje y la memoria, conforme con su nuevo diagnóstico.
Cuando después de mi evaluación le hicieron otro escáner, la hipoperfusión había desaparecido. En la visita de la tarde el mismo neurólogo le dijo que lo que vieron en la RMN original podría deberse a un fenómeno transitorio como la depresión reactiva. Podríamos llamarlo “sufrimiento”. No tenía demencia, ni ahora ni entonces. Se había cometido un gran error. Es algo inusual, muy inusual, pero es posible. En su caso la RMN no era más que un fuego fatuo. Dados los brillantes detalles emulsionados y la belleza del cerebro en esas imágenes, es difícil recordar que en realidad no se trata del propio cerebro, sino de una analogía limitada por la física nuclear; ambivalente, con muchos artefactos en el proceso, esotérica como la cábala, que se puede interpretar y por lo tanto también malinterpretar. Quizá ese día el neurólogo estaba distraído, preocupado por su madre, su mujer, su amante o el pago de su segunda residencia. A diferencia de sus colegas, siempre había pensado que él era una persona honesta, bien intencionada y dedicada. Imagino que se disculpó sinceramente y que se enfadó consigo mismo en más de una ocasión. En los quince minutos que tenía asignados con ella seguro que le explicó que los síntomas del lenguaje y la memoria se debían a la combinación de estar “un poco mayor” y “un poco tristona”, y rápidamente le dio el alta. Ella se iría a casa con los mismos amigos y vecinos para confirmarles lo que siempre habían sabido: “Típico de los matasanos”.
Seis meses más tarde, derivada por su furibundo médico de cabecera, vuelve a mi consulta para decirme que su deterioro ha aumentado y que tiene signos funcionales significativos de demencia moderada o severa. Más bien me lo dice el vecino, la única persona que no se ha alejado de ella en estos últimos meses, mientras que a Lucy parece que la hayan atornillado a la silla, como un muñeco ventrílocuo horrorizado, su boca articulando en silencio, las lágrimas corriendo por las mejillas, incapaz de pronunciar una sola palabra. Todos los músculos y nervios de su pequeño cuerpo están visible y dolorosamente contracturados, como si la hubieran azotado. Su cuero cabelludo, visible entre sus cabellos lacios y débiles, está recubierto por una costra amarilla, la piel de su cuello está llena de ampollas, y sus dientes son de un gris mortecino. Lleva un abrigo nuevo con la etiqueta aún puesta por encima de su vestido manchado de heces. Un año antes los expertos ya habían tomado una decisión. Por aquél entonces encajaba con su percepción de sí misma hasta un punto que ni ellos hubieran podido imaginar. Pero ella se lo había imaginado y se había transformado tan profundamente que ya era irreversible, como Electra, como Ofelia, y eso viniendo de una mujer que siempre había estado cómoda entre bambalinas. Por mucho que intentemos aducir que goza de buena salud, esta posibilidad ya no tiene cabida en su mente; la audiencia se ha apoderado del teatro, la realidad se ha transformado en fantasmas o sombras.
La derivan a psiquiatría.
Estoy muy comprometido con erradicar esta cepa de desinformación, lo que se conoce como presagio diagnóstico. A mis veintimuchos años fui a ver a un psiquiatra de mediana edad que me había recomendado un amigo. Aunque ahora le quito importancia, por aquel entonces estaba aterrado. Mi vulnerabilidad emocional, cuyas raíces se pierden en mi más tierna infancia, había resurgido a causa de una secuencia de desgracias ordinarias: la ruptura con mi primera relación seria, mi lento fracaso en una carrera de letras, y la gran revelación de que la vida avanza tanto si me gusta como si no, algo muy normal a mi edad. A medida que pasaban las semanas iba aumentando la gravedad de la situación, y el poderoso magnetismo del colapso no paraba de atraer a miedos sin ninguna relación entre sí, cosa que puso de manifiesto que no tenía la red de seguridad de la que disponen los que son psicológicamente fuertes, una desgracia que había asumido como parte de mi herencia, parte de ser un burgués blanco con educación (¿no estaba escrito en alguna parte con letra pequeña?). Hasta que una noche cualquiera de finales de verano de 1999 tuve que sacarme a la fuerza del andén de Tottenham Court Road, escoltarme por las escaleras mecánicas hasta la salida de la estación, y arrastrarme de vuelta a casa, porque me obsesioné pensando en que podría saltar. Lo que recuerdo de la visita es la sensación de que en mi dolor y frustración bajé la guardia sin reservas; estaba desesperado porque alguien me escuchara e hiciera justicia a mis sentimientos con precisión y convicción. Aunque era evidente que le apremiaba el tiempo, el doctor fue bastante simpático y pareció creerme. De vez en cuando marcaba ruidosamente alguna casilla con el bolígrafo y dejaba a mi imaginación saber lo que estaba señalando. Y entonces terminó todo.
Días más tarde, en una visita de seguimiento con mi médico de cabecera, me dijeron que cumplía los criterios de un trastorno psiquiátrico. Los sentimientos difíciles, opacos y desorganizados se habían verificado, ordenado y medicalizado; es decir: los habían simplificado. Me habían creído, me habían comprendido, pero en sus propios términos, como si la comprensión fuera algo que te hicieran a ti pero sin contar contigo. El psiquiatra me prescribió una combinación de fármacos que debía tomar indefinidamente. Nunca llevé la receta a la farmacia. Nunca volví al psiquiatra, pero durante años tuve dificultades para entender mis cambios de humor y mis pensamientos ilimitados bajo una perspectiva que no fuera la suya, y aún me sigue costando hoy en los días malos. Aunque la etiqueta era errónea, me perseguía y hacía que le atribuyera cualquier estado emocional o de comportamiento que en otras circunstancias me habría parecido inocuo. Y otra de las peculiaridades de esta energía maligna y complaciente que acompaña a los diagnósticos (erróneos) es que estaba convencido de que todo el mundo me veía de esa misma manera. Marcando una casilla tras otra. A veces he tenido que ejercer una resistencia extraordinaria para mantener a raya este nombre, que acarrea sus propios costes y distorsiones. Esa experiencia es parte del motivo que me empujó a elegir esta profesión. Pero la tentación de saltar nunca se aleja demasiado, debes aceptarla como si estuvieras intentando encontrar la parte positiva a un matrimonio concertado, hasta que con el tiempo te olvidas de que no tuviste ninguna elección. Además, aceptar tus problemas y vivir en consonancia con ellos también tiene sus ventajas.
Yo, Lucy, mi madre.
El diagnóstico erróneo está a un extremo de un amplio espectro que incluye los deslices, las exageraciones, las tergiversaciones más o menos conscientes, las medias verdades, los sesgos y las mentiras flagrantes. Organicé un pequeño grupo de investigación clínica para estudiar los parámetros de la información errónea deliberada para ver si podía arraigar en los corazones y las mentes de gente corriente, no solo de los que están enfermos o son visiblemente frágiles. Lo más crucial era averiguar si tendría la suficiente fuerza como para que pasaran de no tener nada a mostrar síntomas diagnosticables.
En nuestro primer estudio pedimos a un grupo sano de voluntarios, la mayoría jóvenes estudiantes de medicina, que se autoevaluaran con una lista de síntomas potenciales para detectar dificultades físicas, cognitivas y emocionales. A continuación completaron una serie de simples ejercicios de memoria y atención, usando instrumentos frecuentes en el diagnóstico neuropsicológico. Después, entraron en una consulta con un especialista sénior (que en realidad era un licenciado en psicología maduro con talento para la actuación, dientes blancos, un traje caro y una voz grave y firme), quien les preguntó por los síntomas que ellos mismos habían marcado. Sin que ellos lo supieran, algunas de las puntuaciones de sus síntomas se habían modificado siguiendo una plantilla predeterminada. Por ejemplo, “no declara problemas de memoria” se cambió por “declara algunos problemas de memoria”, la ansiedad “leve” se cambió por ansiedad “moderada”, y así con el resto. Basándose en eso, el doctor falso les preguntaba por los detalles de unos problemas que en realidad nunca habían experimentado.
Las personas pueden expresar sus creencias y preferencias, o bien aceptar descripciones de sí mismas sin ni siquiera comprender lo que significan. El hecho de que lo hagan indica que estas creencias se pueden manipular, incluso aunque formen parte de los aspectos más íntimos que nos definen. Nuestro sentido más profundo de nosotros mismos puede tener huecos que otros pueden llenar sin saberlo. Si durante la visita los pacientes se atrevían a decir que ellos no habían indicado tener problemas de memoria, como realmente era el caso, no eran “sugestivos al cambio”. Pero atreverse a decir que todo iba bien significaba contradecir la autoridad del médico, cuyo poder, que se remonta generaciones atrás en las civilizaciones más importantes del mundo, estaba concentrado en aquellos ojos endiabladamente atractivos y llenos de convicción. No solo eso: también implicaba anteponerse a ese sentimiento incipiente de que algo siempre va mal que más de uno escondemos en nuestro interior.
Casi el 90% de los participantes eran “sugestivos al cambio”, por lo que aceptaron esa información errónea de sí mismos.
Cuando la mentira hacía mella, nuestro especialista animaba a sus pacientes a elaborar aún más sus respuestas:
—Señora Atkinson, aquí dice que usted experimenta dificultades con su memoria. ¿Podría ponerme ejemplos concretos?
Todo el mundo puede encontrar ejemplos recientes de despistes si los busca.
—Oh, ya veo, se olvidó toda la compra y no se dio cuenta de su error hasta veinte minutos más tarde, ¿veinte?
Un poco de incredulidad implícita con una pizca de preocupación patológica —“… sí, esto parece ciertamente preocupante”— mientras marcaba las casillas con una pluma estilográfica que parecía cara.
Las preguntas se encadenaban hasta lograr su objetivo; la paciente veía que se estaba tomando una decisión delante de ella, pero a pesar de ella.
—¿Y con qué frecuencia le ocurren este tipo de cosas? Intente ser lo más precisa posible, es muy importante. Ya veo… ¿Alguien más se ha dado cuenta? ¿Su novio o su familia? ¿Sí? ¿Y sus amigos? Oh, ya veo.
Él lo ve todo, el gran adivino, el oráculo. La señora Atkinson se ve forzada, con miedo creciente, a contar una historia que según ella es congruente con las expectativas del doctor, el experto, incluso aunque la historia no sea suya.
Tras la visita, los sujetos completaron unos ejercicios de memoria y atención equivalentes a los que habían realizado anteriormente. En los más sensibles obtuvieron unos resultados mucho peores que la primera vez. Aunque el margen de estos cambios no era abismal, era el suficiente como para llegar a cumplir con los criterios diagnósticos de una condición neurodegenerativa incipiente. (Más tarde, un terapeuta calificado les explicó con tacto a los participantes en qué consistía el experimento). Concluimos que los malos resultados estaban directamente relacionados con el grado de sugestión al cambio y las falsas creencias que habíamos reforzado en relación a sus malos resultados en los dominios cognitivos elegidos. En otras palabras, bajo las circunstancias adecuadas la mayoría de nosotros tan solo necesitamos un pequeño empujoncito para comportarnos como si hubiéramos perdido los contenidos más fundamentales de nuestra mente. Los resultados eran provisionales, el tamaño de la muestra era demasiado pequeño y estaba sesgado, pero al menos apuntaban a que existían varios aspectos potencialmente subjetivos (más bien intersubjetivos) en el proceso de diagnóstico.
Los errores existen, eso es inevitable. También existen los que cometen los errores, cómo los cometen, con qué convicción. Lo importante es saber juzgar quiénes son. Un placebo no tiene por qué ser solo una pastilla, un médico también puede serlo, o en este caso lo contrario. También existen las diferencias individuales de los que sufren el error; su fragilidad, su sugestionabilidad, su neurosis, y la importancia que tiene para ellos estar bien o enfermos. Y por encima de todo, aunque a veces sea poco visible, hay una mise en scène médica; las paredes blancas como la nieve, las batas azules, el cartel que dice “Medicina Nuclear”, el martillo de reflejos, el olor rancio a linfa en los pasillos, y otros elementos varios de atrezo que se suman con una fuerza cultural acaparadora; el decorado sin el cual el doctor, el paciente y su relación carecerían de sentido.
Era como si la hubieran atado rápidamente a la silla de los pacientes, pero en realidad solo la retenían sus propias creencias. Era una imagen avanzada a cámara rápida de lo que podría haberle ocurrido a mi madre, pero no fue el caso. Y en realidad tampoco le había ocurrido a ella. Nos identificamos con los síntomas, pero nunca forman parte de nosotros. Nos identificamos con los síntomas incluso cuando no tenemos ninguno. El telón baja en el momento del diagnóstico, dejando al elenco igual que a esta horrible gorgona. Pero el mérito era todo suyo; era como una foto hecha en el preciso instante en que estalla una bomba, una imagen que solo puede escenificar quien la detona. Parecía que se ahogaba en sí misma, un cuerpo que ella había lanzado por la borda, hundiéndose como una piedra. “In the bleak midwinter, frosty wind made moan / Earth stood hard as iron, water like a stone”: en mitad del sombrío invierno, el viento helado gemía; la tierra estaba dura como el hierro y el agua como la piedra. El himno preferido de mi madre.
El diagnóstico no es el fin, aunque pueda serlo mediante la fuerza de voluntad. La conversación continúa hasta mucho después de salir de la consulta, un millón de sinapsis nuevas en una narrativa donde las verdades provisionales o las falsedades podrían volver a arraigar. Debemos encontrar maneras de defendernos por igual ante la certidumbre y la incertidumbre, y tenemos que saber que hasta los aspectos más importantes de nuestras decisiones, por muy meticulosos y conscientes que sean, escapan a nuestro control y posiblemente sean incorrectos; como si una sombra nos hubiera poseído sin nuestro consentimiento y hubiera tomado esas decisiones por nosotros.