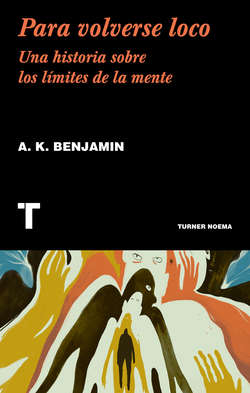Читать книгу Para volverse loco - A. K Benjamin - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеI TÚ
Nos hemos acostumbrado a las cámaras, a las plantillas de televisión formadas por jóvenes resacosos con cortes de pelo que parecen edificios de Frank Gehry fumando en los aparcamientos para ambulancias y holgazaneando en la entrada de los quirófanos, esperando a que ocurra la próxima emergencia. Al principio llevábamos las camisas impecables, con las mangas dobladas por encima de los codos siguiendo la política de la Fundación del Servicio Nacional de Salud, y nuestra entonación era más agradable, nuestras preguntas más delicadas, y nuestros ojos buscaban la mirada de los pacientes por primera vez en años. La “realidad” era contagiosa. Nadie era inmune, para la mayoría era lo natural. En un momento dado, todo cambió.
Ahora entramos en escena los jóvenes, los viejos, los sinceros, los furiosos, los esperanzados, los culpables; hombres, en general, aunque muchos de nosotros parezcamos niños enfundados en trajes (a veces con viejos quevedos y pajaritas), algunos hasta con bata y zapatillas de deporte. Allá vamos, todos unidos por alguna fuerza idiomática singular, como si fuéramos de la misma casta. Ya no nos percatamos de las cámaras pero seguimos actuando, nuestra entrada forma parte de la función, y por supuesto nuestra obra de teatro no existiría sin vosotros, nuestro público: entramos en escena para llamaros a vosotros.
Rebuscando entre los historiales clínicos que acabamos de abrir, gritamos los nombres como si fueran preguntas:
—¿Señora Jennifer Almendy?
—¿Señor Konrad Kuchzynski?
—¿Doctor Mohammed Mosham Alawi?
A menudo los pronunciamos mal, especialmente en estos días, en pleno Londres. Con suerte, uno de vosotros alzará la mano y logrará ponerse en pie con la ayuda de alguien o de un bastón, o quizá avanzará con una silla de ruedas. Pero es habitual que no haya respuesta, que los nombres mueran sin que nadie los reclame, que nuestros recordatorios de cita se pierdan, no se envíen o ni siquiera se escriban, que evites acudir a la cita o te olvides de ella, lo que podría ser sintomático aquí en el servicio de Neurología General. O peor aún: estás aquí pero es demasiado tarde; has perdido el habla, no puedes alzar el brazo y ya no reconoces ni tu propio nombre.
Aquí estás, cruzando la sala de espera para llegar hasta mí, andando con normalidad. Me presento con un tono tranquilizador ensayado, sonriendo y alargando la mano: “Por favor, llámeme Ally”. Espero haberte relajado, aunque a veces surte el efecto contrario. Te guío por un largo pasillo lleno de puertas que dicen “Epilepsia”, “Neurooncología”, “Esclerosis Múltiple”, “Dolor Crónico”, “Enfermedades Neurodegenerativas”… La mayoría os quedáis en silencio. Os pregunto por el trayecto, si habéis llegado bien, si habéis tomado un té. Quizá contestaréis por cortesía refleja, o empezaréis a contar una historia sin poder parar, o no me escucharéis, vuestra mente lejos de este infernal pasillo.
Mi consulta es la última a la derecha. Digo que es mía pero en realidad no tengo una consulta propia, cada día me toca una diferente. Dentro no hay fotografías de niños ni de perros, ni ningún cuadro renacentista con estudiantes de medicina alrededor de un cerebro, ni ninguna pintura abstracta deliberadamente tranquilizadora. En vez de eso solo hay paredes de color blanco hueso, moqueta azul claro, fluorescentes, un escritorio gris mate, una silla rudimentaria a cada lado, un segundo escritorio más pequeño en la esquina con un viejo ordenador enorme y su monitor (con una casilla en la esquina de la pantalla que muestra la tasa de incidencia de infección por E. coli aumentando en tiempo real), archivadores y estanterías con algunos manuales anticuados y revistas científicas que aún no se han “prestado” para siempre. Podría muy bien ser una sala de interrogatorios de una comisaría de policía. Hace años pedimos a Seguridad que instalara un botón de pánico o, aún mejor, un sistema de videovigilancia en caso de ataque, pero nunca hicieron nada. Y un día, de repente, apareció un botón rojo que no emite ningún sonido cuando lo pulsas.
Nos sentamos cada uno a un lado del escritorio y nos miramos en silencio, el ambiente cada vez más cargado. Eres más joven que la mayoría. Tu pelo canoso aún está mojado. Hueles a una mezcla de cigarrillos y cloro. Las gafas de natación han dejado una ligera marca alrededor de tus brillantes ojos grises azulados, como si fueran comillas. Ojos: globos de agua atravesados por haces de luz, las ventanas del corazón. Siguiendo un acuerdo tácito, esperamos un momento a que ocurra lo que tenga que ocurrir para que sepas que las vías de comunicación están abiertas, que puedo comprenderte a ti y a todo lo que te pasa sin importar lo devastador que sea.
Pasa un momento, luego otro, y otro… Hubo una época en la que no hubiera pensado que esto era amor, pero, ¿qué otra cosa podría ser?
Antes de conocernos hubo una introducción más formal: el informe de derivación. Suelen ser notas breves entre profesionales con los pacientes en copia, y son a la vez insensiblemente explícitas y completamente desprovistas de detalles. Pero no me quejo, sé perfectamente lo ocupados que estamos. En el tuyo se mencionan “problemas de memoria general”, algunos “comportamientos inusuales” sin especificar qué significa “inusual”, y se insinúa que “están sucediendo muchas cosas” en tu vida, como si la vida no tratara precisamente de eso. Y ahora estás aquí en persona, tu pelo mojado cayendo por los hombros y oscureciendo tu camisa de seda, el informe abierto encima del escritorio. Hago una mueca al leer los típicos adjetivos con los que te han descrito, “atractiva”, “resiliente”, “encantadora”, como si no hubiésemos avanzado nada en este último siglo.
Quizá no te das ni cuenta, pues tu atención se enfoca en el final de la carta que llega de repente, inesperadamente, a media frase: “¿Son síntomas psicosomáticos relacionados probablemente con el estrés? ¿O son indicativos de un proceso orgánico incipiente?”.
Dicho de otra forma, ¿se trata de ansiedad o de una enfermedad terminal?
Nuestras preguntas a menudo presentan varias opciones conocidas como diferenciales, como si las enfermedades se enfrentaran en combate: ¿Alzheimer o enfermedad vascular? ¿Alzheimer o depresión? ¿Alzheimer o Cuerpos de Lewy? ¿Cuerpos de Lewy o Parkinson? ¿Parkinson o parálisis supranuclear progresiva? ¿Parálisis supranuclear progresiva o degeneración corticobasal? Y la lista sigue con los pesos pesados de la medicina, no sin antes enfrentarse a los contrincantes más exóticos: enfermedades priónicas, síndrome de Guam, síndrome de Hiroyama, parálisis de Erb Duchenne, enfermedad de Gaucher, síndrome de Sanfilippo, síndrome de Rasmussen, síndrome de Dandy Walker, síndrome de Wallenberg, y los cientos y miles de enfermedades más que aparecen en la guía telefónica de la fatalidad. En realidad tan solo somos recepcionistas glorificados que seleccionamos el nombre de una enfermedad de entre las miles que existen, elegimos tu nombre, es decir, tu nuevo nombre, a veces aportando un toque personal como se hacía en la vieja escuela, pero en general hoy es más bien como si trabajásemos en un servicio telefónico de atención al cliente desde Hyderabad.
¿Entiendes lo que significa esta jerga médica? Claro que sí, lo veo en tus ojos. Y lo veo porque yo lo llevo escrito en los míos. Queremos saber si estás experimentando el inicio de una terrible enfermedad, que siendo tan joven seguramente afectaría a tu funcionamiento en tres o cinco años y te destrozaría dentro de siete o diez… O sencillamente eres humana y estás pasando por un mal momento.
Hacerte hablar forma parte de mi trabajo. Me interesa absolutamente todo: cómo hablas (con un leve sigmatismo ocasional), tu sintaxis, léxico, prosodia, la calidad de tus chistes (se te dan fenomenal), tu concentración, flexibilidad mental, carácter, consciencia de ti misma, si me miras o no a los ojos (sí, y con firmeza). Voy a examinar tu estado de ánimo, tu funcionamiento diario, tu trabajo, tu ocio (“nadar como un pez”), los libros que lees (Grace Paley, Pema Chödrön y al interminable Proust: “una condena de por vida”), cómo los lees (de pie, comiendo patatas fritas) y la música que escuchas (brass bands, Hank Williams, Radiohead). A veces me dejo llevar por las preguntas, me alejo de lo estrictamente relevante para la evaluación médica, pero la curiosidad podría salvar al gato: tu fe, tus dudas, tus preferencias dietéticas (¿también comes como un pez?), tu vista, oído, gusto, olfato. Juntos repasaremos tu historial médico, el de tu familia (tu tía tenía demencia semántica), tu historial de relaciones, tu apetito sexual (“ayuno intermitente”). Y por último la parte crucial; ¿has notado algún cambio? En caso afirmativo, ¿cuándo? ¿Y en qué sentido? ¿Estás segura? ¿Y cómo te diste cuenta? ¿Y cómo puedes estar segura? ¿Alguien más se ha dado cuenta? ¿De verdad? ¿Estás completamente segura?
Intento captar todos los detalles, así como las sensaciones que me produces al hablar. Tu cara: los ojos en forma de almendra como un icono ruso, la línea de tu nariz, la boca apetitosa, lo mismo tensa por el miedo que estallando en carcajadas momentos más tarde… Siempre hay caras, decenas de miles en toda una carrera, cada una hecha de incontables microexpresiones que lo registran todo. Son más imprecisas que un análisis de sangre y menos concluyentes que una punción lumbar, pero son igualmente significativas.
Puedo buscar ayuda en la literatura médica:
Es frecuente que las dimensiones emocionales multifacéticas de los mensajes de los pacientes estén ocluidas en las visitas médicas (Lever y Segnit, 2016), especialmente para los médicos varones, quienes tienden a confiar en las herramientas de toma de decisión racionales primitivas aun cuando pueden ser engañosas (Hammond y Francis, 2018).
Highburger y Kroll (2017) recomiendan prestar especial atención a la expresión facial: contacto visual, postura, movimientos con la cabeza, gestos con las manos, sonidos sublinguales como ‘mmm’ y ‘ajá’…
Morrow et al. (2019) creen que por lo menos el 80% de la comunicación se observa en los comportamientos no verbales, particularmente por gestos faciales y manuales.
A veces la investigación tan solo destaca lo más trivial, a pesar de que nuestros cuerpos y mentes estén codificándose el uno al otro sin fin hasta el más mínimo e ínfimo detalle. A menudo las necesidades clínicas hacen que entremos en terreno pantanoso, como por ejemplo al medir la “intuición”. O, como la definía un estudio reciente, “una vieja zorra que ataca de nuevo”. Pero, definiciones aparte, la intuición es tan solo una contraseña para entender la pequeña cantidad de información que no terminamos de procesar, más allá de la cantidad aún más pequeña que sí procesamos, puesto que la suma de una y otra, de tú y yo, nos supera con creces. Por supuesto, siempre nos preguntaremos dónde hay que trazar la línea, cómo protegernos de nuestras propias interpretaciones excesivamente idiosincráticas o recónditas. Nuestras mentes también divagan, al igual que las de nuestros pacientes.
La única diferencia es que tú te sientes obligada a desvelar hacia dónde divaga la tuya.
—Bueno, veo que soy “encantadora” y “resiliente”, gracias a Dios.
—Lo siento.
Tomo una pequeña nota, escondiéndome tras la escritura. Una gota cae sobre el informe de derivación, seguramente de tu pelo. ¿O es de tus ojos? Quizá vas a la misma piscina que yo aunque no te he visto antes, y eso que estoy allí constantemente, haciendo los largos designados por mi programa de natación.
—Al menos ahora tengo algo en común con Iris Murdoch —bromeas—. ¿Tiene algo que ver con que me salieran las canas temprano?
El temor tiene muchas caras, incluida la ironía. Confiesas que te olvidas de dónde aparcas el coche cuando vas al supermercado, que muchas veces te dejas la llave en la cerradura de la puerta, que una vez te perdiste yendo a buscar a los niños al colegio. Después intentas darle la vuelta a la tortilla minimizando todo lo que acabas de explicarme, te excusas diciendo que siempre has sido “despistada”, que todo el mundo lo sabe. Pero tu cara te traiciona, una fasciculación (temblor) en la comisura de tus labios revela tu farol.
—Además, en casa todos la tienen tomada conmigo.
Hay muchas maneras de esconderse; el fatalismo que observo es probablemente una manera sutil de justificar por adelantado unos resultados más bajos de los esperados. Pero apenas consigo retomar el hilo de la conversación, vuelves a la carga:
—¿Y usted que cree que me está ocurriendo? —preguntas, directa como un niño.
Dejo mi bolígrafo; mirar significa escuchar.
A pesar de tus mejores esfuerzos por aparentar indiferencia y restarle importancia no logras hacerlo: crees que se te está pudriendo el cerebro. Mi intuición me dice que tienes razón, pero no puedo decírtelo, al menos aún no.
Todo lo que se puede medir se puede hacer, como en cualquier trabajo. Te someto a una evaluación neuropsicológica de tres horas (“¡Tres horas! ¡Ni mi segundo parto duró tanto!”). Medir la mente es cuestionable a nivel filosófico, ético y estadístico. Tiene raíces pseudocientíficas en la supremacía caucásica del siglo xix; un claro ejemplo es que para comparar el volumen de los cráneos de las distintas razas los rellenaban con plomo. A lo largo de los años, el plomo se sustituyó por rompecabezas, imágenes y formaciones de palabras. La profesión parece siempre más bien conservadora, neurótica, fantasiosa y ciertamente anacrónica en comparación con nuestros brillantes colegas de medicina nuclear. Sus defensores dicen que es tanto un arte como una ciencia, pero donde yo trabajo eso sería admitir la derrota.
Hoy, en algún lugar de los hospitales de todo el país, hay hombres y mujeres (normalmente caucásicos blancos) con gruesas gafas que se preocupan por la validez de sus instrumentos; piensan en cómo su funcionalidad se relaciona con los distintos dominios cognitivos; en cómo los propios dominios se relacionan con diferentes regiones neuroanatómicas, las llamadas “áreas de Brodmann”, y así sucesivamente. Durante los últimos veinticinco años hemos vivido en la década del cerebro. Las modas van y vienen; la corteza, la subcorteza, la sustancia blanca, la velocidad de transmisión, las oscilaciones Gamma, las secuencias secretas que solo se dan en el silencio de la noche. Hegel escribió sobre un rey obsesionado con hacer un mapa perfecto de su reino, perfecto en sí mismo, sin importar el territorio. Cuando los cartógrafos lo terminaron según sus indicaciones, ordenó a un ejército de obreros y artesanos que remodelaran el reino completo piedra a piedra, árbol a árbol, brizna de hierba a brizna de hierba, imitando aquel mapa hasta que se quedó sin dinero. No es muy cínico sugerir que nosotros también corremos el riesgo de perdernos al construir simulacros fantásticos, elaborados y costosos de nuestras propias ideas.
Especialmente cuando estas ideas pueden ser tan escurridizas como “tú”. ¿Estoy hablando con una homúncula encantadora sentada ahí detrás de un panel de control excesivamente complejo, un par de ojos grises azulados tras los ojos del cuadro? ¿Y este tú tiene otro tú más pequeño e indefenso en su interior como una muñeca rusa? ¿O “tú” ni siquiera estás fundamentalmente aquí, y el aquí es solo un efecto, un atractivo epifenómeno de la integración sin autor de las distintas facultades? En otras palabras, un accidente. Es lo que llamamos el problema del enlace. Nunca podremos reconciliar nuestras mentes filosóficamente.
Pero el trabajo debe continuar. Empiezo con la estimación de tus habilidades “premórbidas” o normales. Aunque tengas delante a alguien con una lesión cerebral devastadora siempre hay que establecer una referencia base de cómo era esta persona antes de la lesión, no importa lo evidentes que sean los efectos aparentes. El sentido común puede ser de gran ayuda; el nivel de educación, los logros profesionales, las referencias de amigos y familiares, etcétera. Pero el sentido común también advierte de que estos indicadores pueden engañar tanto como ayudar: ¿cuántas madres y padres pueden describir con exactitud las habilidades óptimas de sus hijos? Es por eso que usamos ejercicios basados en habilidades “sobreaprendidas”, como por ejemplo la adquisición del vocabulario, pues son habilidades más resistentes a los efectos de las lesiones y las enfermedades.
—No lo entiendo —dices, interrumpiéndome.
—Tenga paciencia.
Si consigo establecer esta base, debería ser capaz de evaluar tu desempeño cognitivo actual. Cada enfermedad neurológica afecta distintas regiones neuroanatómicas, y estas se han asociado con distintas facultades cognitivas gracias a la metralla alojada en el cerebro de un soldado o de la ablación quirúrgica del cerebro de un mono. Así que lo que voy a hacer es buscar aquellos aspectos de tu desempeño que sean significativamente distintos a la estimación premórbida.
—¿Lo entiende ahora?
—¿Premórbido? ¿Significa que aún no estoy muerta?
—No.
—Pues no lo entiendo.
No pasa nada, no hace falta que lo entiendas, no es tu trabajo. Mi trabajo, incluyendo este confuso discurso (lo llamamos “psicoeducacional”), es usar lo que podríamos llamar mi experiencia médica para decidir si tu perfil es normal o es el inicio de una patología.
—¿De acuerdo?
—De acuerdo.
Una parte de ti ya se da por vencida antes de empezar. Sigo adelante; otro médico ha reservado la sala para las doce.
—Voy a leerle una lista de palabras y cuando termine quiero que me diga todas las que recuerde, ¿de acuerdo?
—¿En el mismo orden?
—En el orden que quiera.
—Vale.
—Si se atasca intente no ponerse nerviosa, volveremos a empezar. Si necesita un descanso, o tiene preguntas sobre la prueba, o cualquier otra cosa, cualquiera, pídame que pare. ¿De acuerdo?
Asientes.
—Si no, seguiré adelante como si fuera un profesor de mates robot. ¿Preparada?
—Preparada —respondes con voz robótica.
—Cortaúñas, Chile, granada, alce…
Te leo las palabras deliberadamente sin inflexión, a una velocidad de una cada dos segundos, dieciséis en total, tan claramente abstractas como un poema de John Ashbery. Es un ejercicio de corta duración, demasiado para que tu formación hipocampal (el área anatómica asociada con la memoria) pueda codificarlo en un solo intento. Si tu cerebro está bien, conseguirá aprender:
—…lima, pinzas, bisturí, Dinamarca. Ahora le toca a usted.
—Vale… Era un día frío en… ¿Bélgica? Se comió la granada, o la obligó a comérsela, grano a grano, su padre, con un par de pinzas diminutas, bisturí en mano.
Pienso en lo mucho que nos cuesta resistir esta necesidad narrativa, evitar juntar las piezas como si fueran parte de algo mayor, como si quisiéramos transformar “lo vivo” en “una vida”.
—No lo sé… ¿Empezó a llover?
—Me temo que no puedo decírselo.
—Por supuesto que no.
Quiero ayudarte.
—Volvamos a intentarlo. Recuerde, solo es una lista de palabras, nada más.
Mientras leo la lista por segunda vez, me doy cuenta de que mágicamente han aparecido rizos en tu pelo medio mojado, cada vez más salvajes, liberados como el genio de la lámpara. Mi frecuencia cardíaca ha aumentado de cinco a diez latidos por minuto, mi respiración (el indicador proximal de lo que pensamos y sentimos) es ahora superficial y rápida: quiero que lo hagas mejor.
Tus resultados podrían deberse solo a tus “despistes”, a tu propio temperamento. O ser una consecuencia de tu pasado de trotamundos. Fumaste mucha hierba y tomaste “un poco” de heroína en los años en que viviste en la carretera en Kerala, al norte de Pakistán, o en la costa oeste de Guatemala. Ahora bebes demasiado vino blanco. Hay muchos factores que actualmente te causan estrés: una hija con bulimia, un padre que vive en casa y necesita atención después de un derrame, un marido distante (“No, no es agresivo, eso requeriría demasiada energía”) y un insomnio que va en aumento. Todo esto podría estar afectando negativamente a tus resultados, ¿hasta qué punto es fiable lo que estoy viendo? Y esto sin siquiera tener en cuenta si me estás diciendo la verdad o solo parte de la verdad; los estudios han demostrado que tu generación, nuestra generación, miente de media dos o tres veces cada diez minutos, los hombres para aparentar ser mejores y las mujeres para sentirse mejor. Entonces, ¿cuántas mentiras serían por cada visita normal y corriente? ¿Cincuenta? ¿Cien? Quizá incluso más, porque en este caso sentirse bien es cuestión de vida o muerte. ¿Qué parte de lo que me has contado es mentira? ¿Qué es lo que quieres mostrarme y lo que quieres ocultar? Y lo mismo va para mí: quiero que me veas de cierta manera, agradable, comprensivo, experto y apuesto (a mi manera), pero quiero ocultarte todo lo que va mal. Quiero tranquilizarte, decirte exactamente lo que quieres oír, mentir en nombre de la salud. Me acuerdo del médico rural de Kafka. Estaba totalmente convencido de que no le pasaba nada a su lánguido paciente y así de claro se lo dijo a su familia, pero tras examinarlo más detenidamente encontró una herida terminal infestada de gusanos en el costado del joven.
El segundo y el tercer intento no salen mejor que el primero. Al cuarto, te acuerdas de dos nuevas palabras y te olvidas de una que habías recordado antes.
—Lo he hecho fatal, ¿verdad?
—Lo calcularé después.
—¿Soy la peor de la clase?
—Cuesta un poco. Sigamos.
Tus ojos brillan. Puedo ver el pulso en tu cuello.
—Siempre he odiado los cuestionarios. Un amigo me dijo que ordenara las palabras como si fueran una historia.
Te acerco suavemente la caja de pañuelos, pero me gustaría poder hacer más.
—Que estúpida soy… por lo menos todavía se me da bien dibujar.
Treinta minutos después volvemos a la misma lista y esta vez aguanto la respiración igual que hacía de pequeño cuando estaba debajo del agua, durante el trayecto entre dos farolas cuando iba en coche, mientras recibía una reprimenda o al oír que alguien comía una manzana. Practicaba para aprender a prescindir de las cosas y para que el mundo hiciera lo que yo quería…
Pero no, vuelve a salir fatal.
Somos expertos en cráneos, nuestra capacidad identificadora no tiene límites. Tu cara, tu voz y tu respiración están en constante evolución, cada una es diferente a la anterior, totalmente irreconocibles desde que nos encontramos por primera vez hace dos horas. Mirar a alguien es mucho más íntimo que cualquier exploración física.
La tensión cambia de nuevo, los síntomas empiezan a acumularse, como tramas secundarias que forman parte de una historia mayor jamás contada; una comedia, un asesinato, un romance. Mariposas en el estómago, el ritmo cardíaco palpitando a una velocidad terrorífica: 145 latidos por minuto, 150, 155, al límite de la zona 4. Tengo la respiración desbocada, me tiemblan las manos, imito tu postura sin quererlo, intentando esculpir simpatía en mi cuerpo de barro… La intensidad de la activación neuronal se procesa a través de estructuras límbicas profundas, y cuando la intensidad excede el umbral definido genéticamente se activa el sistema nervioso autónomo, que desencadena cambios automáticos inconscientes en el sistema cardiovascular y respiratorio, preparándonos para luchar, huir, bloquearnos o amar. Somos seres sensibles, no tenemos otra opción.
Mírate, no eres ningún accidente. Por una vez, mi primitivo compañero tenía razón: eres realmente “encantadora”. Hemos pasado toda la mañana juntos, y eso es más tiempo de calidad del que ninguno de los dos dedica a sus hijos o pareja en una semana cualquiera.
¿Podría ser que el hecho de desear que todo les vaya bien (porque por algún motivo más o menos inextricable el paciente te conmueve con su docilidad o te entusiasma con su presencia) o desear que todo les vaya mal (porque te roban demasiado tiempo, son extranjeros, desagradecidos, insistentes, o porque tienes dolor de cabeza, te han puesto una multa de aparcamiento, o tienes un bulto oscuro bajo la axila) influya en pequeñas cosas que se van sumando hasta adquirir una coherencia capaz de transformar nada en algo? ¿O viceversa? Nunca lo sabremos. Al menos por ahora no podemos tener esta conversación porque no existe un lenguaje médico que admita que los sentimientos podrían interponerse a los hechos en vez de servirlos a ciegas. Existe la intuición, pero yo hablo de algo muy por debajo de la intuición. Algo de allí abajo, al oscuro alcance del hielo, donde solo tenemos sentimientos.
—Peón, problema, pipí, ¿pene?
Hace un rato que nos hemos desviado del estilo de John Ashbery. Afuera una paloma está intentando aterrizar en la estrecha repisa antipalomas de la ventana.
—Preston, pendejo, patético…
—Me temo que se ha acabado el tiempo.
Di en un minuto todas las palabras que se te ocurran que empiecen por la misma letra, excepto nombres propios y palabrotas.
—Oh, Dios mío. ¿Es así como actúan los que tienen un proceso orgánico incipiente? —preguntas—. ¿Estoy posmórbida?
En el tiempo que tardo en evadir la pregunta veo pasar tu futuro ante mis ojos. Primero serán las pérdidas de memoria: olvidarás los nombres de los amigos de tus hijos, por qué has ido hasta el salón, a qué hora encendiste el horno, preguntarás a la chica de la limpieza si ha dado de comer al gato y se lo volverás a preguntar cinco minutos después. Luego empezará la “dispraxia”: llegará un día en que olvidarás cómo funciona el mando de la televisión, hacia dónde girar la llave dentro del cerrojo, cómo atarte los botones de la blusa. (“¿Despistes?”). Siguiendo el patrón más frecuente, después vendrá la “anomia”: olvidarás el nombre de la ciudad de Caerphilly, después Cheddar, luego el nombre del queso, de los niños, de tus niños. La confusión incrementará constantemente: ¿Por qué el fin de semana empieza en martes? ¿Dónde está la sala de estar? (“¿No estamos en todas las salas?”) ¿La limpiadora ha asado el gato? ¿Para qué sirve una llave? (La excusa de que eres “despistada” ya se aguanta por los pelos). Miedo a pasar mucho tiempo fuera de casa, a estar con más gente, a estar sola. Una obsesión con las gominolas, el chucrut, las mandarinas, y de repente pierdes el apetito. Habrá veces que no llegarás a tiempo al baño, o llegarás pero el váter habrá vuelto a cambiar de sitio, otra vez. Pretenderás estar leyendo, dejarás de pretenderlo. Te volverás paranoica y creerás que los crucigramas cada vez más simples que te da tu marido son deliberadamente imposibles o que los ha codificado con un mensaje vengativo. Serás incapaz de escribir tu propia dirección, de leer los recordatorios que has escrito para ti misma, de recordar para qué sirve un bolígrafo. Así hasta quedarte sentada en el salón hora tras hora, sin televisión, ni radio, ni móvil (dejaste de decir lo de que eres “despistada” hace tiempo), y aun así estarás casi totalmente distraída de la menguante sensación de que lo estás perdiendo todo, incluso a ti misma y a todos los que están a tu alrededor, quienes, muy a su propio pesar, se quejarán, se lamentarán y protestarán. Casi… Me miras sin pestañear, con ojos apremiantes. Me gustaría darte algún consuelo, pero no puedo.
Cuando un médico se pone a redactar casos de estudio, podría muy bien estar escribiendo ficción dada la similitud que mantiene lo que escribe con lo que realmente ocurre en la sala. Tal y como dice Philip Roth, si juzgas equivocadamente a alguien antes de conocerlo, si lo haces de nuevo cuando lo conoces y una vez más cuando rememoras el encuentro, entonces cuando empieces a escribir estarás empezando de cero. Debemos cambiar los nombres y los detalles, pero esto no es todo lo que deberíamos hacer. Es inevitable dramatizar, es igual de necesario que contaminante. La imaginación podría ser de ayuda para el próximo paciente.
Pero eres realmente tú quien está aquí y ahora, inimaginable y aún por escribir. Estamos sentados cara a cara en un largo escritorio gris. Lo que tenga que ocurrir no va a detenerse; tú, la persona en sí, sencilla, indefensa, suplicante, silenciosamente devastada y sin embargo radiante. Sin que nadie lo note, hay una cadena de proteínas rebeldes que va a seguir creciendo hasta ensombrecer la parte blanca radiante de las imágenes de contraste.
—Tendré que acudir a consulta de nuevo.
—¿Cuándo?
—Dentro de doce meses.
—De acuerdo.
—Quizá nueve.
—De acuerdo.
—En recepción le darán cita.
Estoy alargando la situación con la esperanza de que comprendas lo que no puedo decirte.
—Bien.
—Bien.
—Se supone que tengo que hacer sudokus, ¿no?
—Solo si le gustan los sudokus.
—No.
—Entonces no.
—Bien, de acuerdo.
—Bien.
—Gracias. Bien. Lo siento.
Yo sí que lo siento.