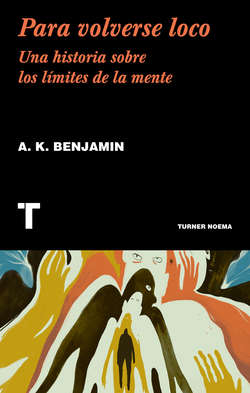Читать книгу Para volverse loco - A. K Benjamin - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеIV MICHAEL
Habían ido juntos a Chamonix a pasar la semana. Era la primera vez que ambos recordaban irse de vacaciones sin los demás. Michael se sentía más fuerte que nunca. Iba y volvía del trabajo pedaleando veinte kilómetros por trayecto, y más que un paseo en bici era una cadena de peligrosos esprints de semáforo en semáforo que le dejaban sin aliento, compitiendo con el creciente número de ciclistas malhumorados que iban al trabajo con sus bicis de cinco kilos. Nadaba al mediodía si encontraba tiempo para hacerlo —algo que era cada vez más frecuente—, realizaba burpees en el ascensor del trabajo si no iba muy lleno y hacía “planchas” durante las reuniones telefónicas. El año anterior había regateado a la empresa cuatro meses de permiso para irse con un amigo (un exsoldado gurkha que perdió una pierna al pisar una bomba casera) a recrear la ruta de escape de un prisionero de guerra que fuera desde Siberia a Darjeeling.
El cumpleaños de Luke caía entre semana. Michael le había regalado un nuevo mono de salto, un modelo Rebel Freebird para saltadores de base avanzados, para conmemorar el momento único en la vida en que el hijo cumple la mitad de años que su padre. Naturalmente, tenían que competir.
Así pues, teníamos por un lado a un ave fénix de color rojo sangre, con llamaradas en las extremidades, compitiendo contra una ardilla voladora verde lima en cuya cola (¡sorpresa!) se podría leer feliz cumpleaños en pleno vuelo. Incluso Michael, conocido por su extravagancia, admitió que estaban un poco ridículos enfundados en monos de nailon con alas subidos en una ventosa cornisa bajo el pico del Aiguille du Midi, donde esperaban el momento perfecto para descender al fondo del valle situado a tres mil metros bajo sus pies, del cual les separaba una caída llena de obstáculos letales para amenizar el trayecto. El ave era ocho centímetros más alta y varios kilos más pesada que el roedor, y durante el último año se había dedicado básicamente a saltar en las Rocosas de Colorado, incluso con ese tipo de saltos a través de un agujero que acojonaban hasta a Michael. Tenía el instinto tan agudizado que cuando llegó el momento saltó de inmediato. Pero para cuando los reflejos más viejos de la ardilla reaccionaron, una corriente de cara había sustituido al viento en calma y el ave fénix ya no era más que una brillante llama en la distancia a doscientos kilómetros por hora.
Michael no recuerda los paisajes que vio ni nada de lo sucedido un mes antes del impacto y, al contrario que su hijo, era antiGoPro (para él el mundo se divide en dos grupos excluyentes entre sí: la gente que hace fotografías y la gente que sale en ellas), por lo que no hay una caja negra, ni humana ni electrónica, para poder analizar el momento exacto en que decidió saltar y salió volando directamente hacia el péage. Los testigos afirman que tuvo problemas para abrir el paracaídas y que se desvió hacia un camión aparcado en un área de descanso, como atraído por una fuerza magnética, justo al lado de un cartel que daba a los conductores la bienvenida a los Alpes en inglés, francés y alemán, cada letra escrita en una helvética de treinta centímetros. A unos cuarenta kilómetros por hora se golpeó la cabeza con un retrovisor (“menuda bienvenida”). Aunque llevaba casco, el espejo le abrió el vértice craneal sin esfuerzo y le arrancó treinta centímetros cúbicos de la parte frontal izquierda del cerebro. Para cuando Luke aterrizó a un kilómetro y medio, en el área designada, y se dio cuenta de que su padre no estaba, una joven veterinaria francesa ya había bajado del coche y hacía todo lo posible para detener la hemorragia de la ardilla con su chaqueta de plumas Marmot mientras su novio llamaba a los servicios de emergencias (“Soy la mayor ardilla verde a la que ha intervenido en su vida”).
Por aquel entonces, Michael tenía cincuenta y ocho años, pero en las fotografías parecía quince años más joven. Tenía una abundante media melena morena, los ojos azul claro y la complexión de un corredor de media distancia profesional, a pesar de que correr le aburría soberanamente, a menos que tuviera algo que perseguir. Una vieja amiga de la universidad había hecho una fotografía del grupo en su cincuenta y cinco cumpleaños a las afueras de Bruern, en la casa de campo de la familia en el distrito de Peak. La estoy viendo ahora mismo en el álbum que su mujer Catherine me ha preparado con todos los momentos relevantes de la vida de Michael. Al lado hay una foto tomada tres décadas antes en una fiesta de graduación con el mismo grupo de amigos, aunque con alguna persona de más y de menos. Me cuesta más de lo normal relacionar a las personas de ambas fotografías a causa de un extraño proceso de reversión. Por primera vez en la historia de la humanidad la mayoría de nosotros, la clase media con amplios conocimientos médicos, estamos en mejor forma a los cincuenta y cinco que a los veinte y cinco. A pesar de las canas, la calvicie y los inexorables pantalones chinos, cuesta relacionar a las personas bien peinadas, pulcras y aseadas con sus versiones jóvenes más pálidas, debiluchas y fumadoras, pues, si bien nuestro cerebro anticipa el cambio, lo hace en el sentido inverso. Salvo que Michael estaba exactamente igual, con su pelo aún asombrosamente negro, el rostro terso y con la misma figura atlética a pesar de tener un whisky en la mano, sin haber engordado ni un kilo, como si fuera Michael J. Fox pero más alto, con los mismos vaqueros y la camiseta de Regreso al Futuro. La única diferencia era el Rolex. Aunque los demás actuaban movidos por un inexplorado miedo a la muerte disfrazado de “salud” o por algún otro miedo incluso peor, Michael nunca había sentido la necesidad de tratar ese problema, no sabría ni distinguir la salud, al igual que un pez no sabe distinguir el agua.
Lo llevaron al centro de neurociencia más cercano, en Grenoble. El cirujano de guardia realizó una craniectomía descompresiva de urgencia, es decir, cortó un fragmento del cráneo para que el cerebro dañado tuviera espacio para hincharse, y todo en poco menos de siete horas. Lo intubaron y lo mantuvieron en coma en la NeuroUCI durante cinco semanas. Catherine llegó a la mañana siguiente. Juntos revivimos esas primeras horas una y otra vez. Incluso hoy, a Michael no le interesa saber exactamente lo que pasó (excepto para llamar la atención entre sus amigos en el White Bear) o lo que cambió tras el accidente; sencillamente es incapaz de interesarse por ello y por supuesto no puede fingirlo. Desde el primer momento, el trauma ya fue solo de Catherine, empezando por aquella fatídica primera noche en la que no recibió un mensaje suyo antes de acostarse (incluso cuando estuvo en Siberia la había llamado cada día con un teléfono por satélite), el inicio de una separación que no haría más que crecer.
Cuando finalmente despertó y pudo respirar por sí mismo, lo transfirieron al pabellón de neurología para pacientes graves. La mayoría de los demás pacientes le sacaban varios años de edad y sufrían complicaciones médicas debidas a enfermedades neurodegenerativas. Michael tuvo amnesia postraumática durante varias semanas, por lo que era incapaz de retener hasta los recuerdos nuevos más básicos, una función derivada del bloqueo neuroquímico programado de la corteza para facilitar una reparación de emergencia. Sufría dispraxia, anomia y perseveración. Catherine me contaba que se ponía pasta de dientes en las cejas (dispraxia), que llamaba “trucha” tanto a la televisión como a la enfermera (anomia) y prácticamente a todo lo demás hasta que se le metía otra palabra en la cabeza, por ejemplo “mantequilla”, y la utilizaba para todo (perseveración). Michael, ese ejecutivo de alto nivel, completamente normal y sin una pizca de imaginación (aún no sé exactamente a qué se dedica), conocido más por su gusto por la diversión que por su sentido del humor, se había transformado en un surrealista compulsivo; Michael, el Dalí inglés, el séptimo miembro de los Monty Python. Por suerte para Michael, no presentaba ninguna lesión ortopédica destacable. Por desgracia para el personal de enfermería y para los ancianos que descansaban en el pabellón, tan pronto como Michael se encontró mejor empezó a corretear por los pasillos (siempre perseguido por un auxiliar sanitario) en un estado de gran agitación, dando puñetazos, insultando, escupiendo, metiendo mano, masturbándose, dando patadas, meando… Un comportamiento al que eufemísticamente se referían como “problemático” y que —les aseguraba su mujer con su francés chapurreado—, quitando los insultos, no era nada propio de él.
Dada la prevalencia de los traumatismos craneoencefálicos (TCE) severos es escandaloso que haya tan poca investigación sobre los beneficios de la rehabilitación durante la fase aguda. Los procedimientos utilizados son muy rudimentarios: ambientes de baja estimulación, la orientación multisensorial estándar, hablar en voz baja y poner un poco de música; así de especializado es. En realidad, no hacemos más que aguantar la respiración todos juntos y confiar en que el cuerpo sabrá repararse a sí mismo. (La influencia cartesiana es tan fuerte que me siento extraño escribiendo “cuerpo” cuando me refiero al cerebro). Para los familiares es increíblemente duro, pero también es difícil para los profesionales que están acostumbrados a intervenciones urgentes, exigentes y complejas. Durante esta fase, cualquier interferencia puede empeorarlo todo; los antipsicóticos incrementan el comportamiento problemático en esta población, al igual que las expectativas del equipo de rehabilitación cuando el paciente literalmente no puede distinguir entre su culo (“cubo”) y su mano (“mango”). Se aconseja al personal de enfermería que no se tomen de manera personal las reacciones de los pacientes sobresaturados cuando su comportamiento se vuelve problemático. Pero, aun así, al equipo francés le costó no tomárselo personalmente cuando veían a un tipo tan rápido, fuerte y casi tan alto como John Cleese que iba a por ellos, enarbolando un andador, con los pantalones bajados hasta los tobillos mientras gritaba: “¡Guerra de pollas, mamones!”.
Con el tiempo Michael se tranquilizó. La resonancia magnética parecía correcta, excepto por el trozo de cerebro que le faltaba. No presentaba ni desplazamiento de la línea media, ni aumento de los ventrículos, ni daño axonal difuso evidente, ni ningún otro indicio de daños estructurales presentes en lesiones más graves. Ahora que la piel le ha vuelto a crecer por encima del trozo de cerebro sin cráneo, tiene una concavidad en la parte izquierda de la cabeza, como si un ser de otra especie gigante hubiera tomado una cucharada para desayunar. Parece que se ha “creído” todo lo que le ha pasado. Sabe que está en un hospital, pero no en qué ciudad o país. Sabe el mes y año en que estamos porque está escrito en la cabecera de su cama en rotulador, pero los días aún son escurridizos para él y no puede más que intentar adivinar la fecha.
Acostumbrado a los jets privados, Michael se traslada esta vez en ambulancia médica al Reino Unido para ser ingresado en una unidad de rehabilitación posaguda. Tras una semana de evaluación, el equipo multidisciplinar establece varios objetivos, supuestamente en colaboración con él y su familia. El terapeuta ocupacional quiere que Michael haga tostadas sin provocar una catástrofe (ya ha intentado meter su lengua en la tostadora dos veces). El psicoterapeuta quiere que deje de correr de un lado para otro, debido al elevado riesgo de caída. El terapeuta del lenguaje quiere que controle los insultos y que utilice el contacto visual para saber cuál es su turno en una conversación:
—Mírame a los ojos: me la suda… Te toca.
Pero los “objetivos” de Michael son muy distintos. Por ejemplo, quiere construir una pista de esquí en seco en una zona pantanosa, o plantar un jardín de bonsáis, o criar un rebaño de alpacas por la lana (pero sobre todo “por las risas”), y en lo que más insiste es en hacer un campo de croquet en uno de los campos de ovejas de Bruern, una locura para la fiesta de Navidad veraniega del día 27, justo después de la caza del Boxing Day.
—Usaré un quitanieves Caterpillar para apartar la nieve, si la amontono bien servirá para marcar los límites. Usaremos bolas rosas y naranjas, así no las perderemos. Beberemos Pimm’s, y comeremos coulis de frutas veraniegas y haremos una barbacoa de leopardo de las nieves… es broma, de leopardo normal.
La equivocación con las estaciones podría ser una confusión temporal crónica, o más probablemente los delirios de un hombre rico. Sea lo que fuere, es difícil encontrar puntos en común entre los objetivos del paciente y los de su equipo.
Conocí a Michael seis meses más tarde, nueve meses después del accidente, en su casa al noroeste de Londres. Catherine y Luke estaban allí, así como las tres hijas más jóvenes, tres copias perfectas de su padre, o al menos de quien era antes. Los cinco recordarían ese momento durante el resto de sus vidas a causa de lo que les dije:
—La familia Taylor nunca volverá a ser lo que era.
Lo habían sabido durante casi nueve meses, pero no se habían atrevido a exteriorizarlo. Porque existe la creencia ciega de que podemos recuperarnos de cualquier enfermedad, y que además la recuperación no se detiene hasta ser total. Volveremos a ser nosotros mismos sin importar lo que esto signifique, sin importar lo que signifique para Michael, un hombre que tiene más talento para ser él mismo que la mayoría de nosotros, como si volver a la normalidad fuese una ley de Newton en vez del simple capricho de un niño. Michael iba de aquí para allá, bromeando, pagado de sí mismo, y gracias a la craneoplastia que redondeaba su cráneo parecía estar bien, casi completo. Tantos trampantojos basados en el mayor de los engaños: la suposición de que la vida, al igual que cada una de sus enfermedades, culmina en salud. No es de extrañar que para algunos sea difícil, si no imposible, romper esta fantasía.
O se rompe demasiado deprisa porque, paradójicamente, a veces se necesita algún engaño para progresar en la recuperación. Los cirujanos, secundados por los neurólogos y los terapeutas, hablaron de un periodo mágico de “dos años”, puesto que la plasticidad excepcional del cerebro podría propiciar una recuperación espontánea en este tiempo. Hubo un doctor que incluso habló de tres años. ¿Cuál de ellos tenía razón? ¿Lo sabía yo? ¿Significaba esto que Catherine debía posponer cualquier veredicto sobre lo que había perdido, lo que era diferente o simplemente lo que era irreparable hasta que hubieran transcurrido esos dos años enteros? Cuanto más se entusiasmaban los profesionales con esos “dos años”, más sentía ella que solo los utilizaban para escudarse. Era un gesto de autoridad y experiencia espolvoreado con una pizca de especificidad numérica, pero en realidad no era más que un mantra, una invocación de los creyentes: dicho de otro modo, unas palabras mágicas. Y no solo para ellos, también le estaban proporcionando una salida a ella. Nos engañamos pensando que podemos engañar mejor a los demás. Por eso cuando me escuchó decir que nada volvería a ser lo que era sintió un gran alivio. En realidad se lo digo por defecto a casi todas las familias, aunque la frase pueda sonar muy personal y específica, para así ayudarlas a cambiar sus expectativas, pero también para poder ganar más tiempo. Fue la primera vez que Catherine pudo exhalar con una certidumbre catastrófica.
Pero, ¿qué inhaló a continuación?
Al conocerlo por primera vez pude apreciar la extraordinaria recuperación de Michael tras un impacto que debería haberle costado la vida o, si hubiera tenido mucha suerte, dejarlo en un estado de dependencia permanente. Excepto por una pequeña área con tejido cicatricial rosado sobre la cual no le crecía pelo moreno, parecía ágil y enérgico, como en las fotos premórbidas enmarcadas en las que salía tocando el piano, apoyado en la chimenea o sentado en la mesa del comedor que estaban colgadas por todas partes: esquiando, practicando buceo, en bici de montaña por los montes de Bruern, bebiendo té en Darjeeling, abrazando un caimán en los Everglades y jugando unos dobles en Heath. Me pregunté si esa casa siempre había sido un altar dedicado a este admirable hombre de acción, si la habían transformado ahora en su homenaje o si era, de nuevo, una motivación para incentivar su regreso. A simple vista parecía prácticamente el mismo pero photoshopeado por una hija adolescente un poco traviesa que le hubiera dejado los ojos ligeramente descentrados, la sonrisa un poco demasiado amplia y un surco imperceptible en el lateral del cráneo que la craneoplastia no había podido alisar (como una duna desdibujada). Me dio la mano con la misma fuerza que si estuviera pescando un pez espada y me preguntó si quería beber algo con una voz innecesariamente alta, riéndose cuando no tocaba. Por lo demás irradiaba salud.
Y no era solo en apariencia. Aquella mañana había leído los resultados de su evaluación neuropsicológica más reciente. Su habilidad intelectual, su memoria, sus habilidades del lenguaje y la mayoría de sus funciones ejecutivas estaban calificadas de muy superiores, en un percentil por encima del noventa y nueve. En otras palabras, si pusieras en fila cien hombres o incluso mil de la misma edad de Michael (la mayoría con calvicie, sobrepeso, problemas de espalda, próstatas hinchadas y cinco décadas de preocupaciones y arrepentimiento acumulados), él sería el hombre del extremo derecho, el guapo con pelo sedoso que saluda desenfadado, “¡Aquí está el Muy Superior!”, hablando como si estuviera en medio de una ventisca, riéndose de sus propios chistes porque son realmente graciosos; no pasaría desapercibido. Ha disminuido su puntuación en el test de velocidad de procesamiento de la información, hay algunos indicios cualitativos de impulsividad y ha sacado una nota muy baja en los ejercicios de planificación y organización. Por lo demás estaba bien, mejor que bien.