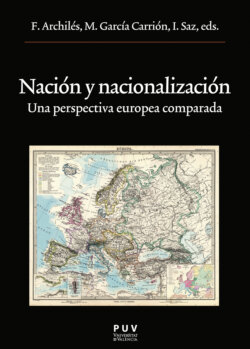Читать книгу Nación y nacionalización - AA.VV - Страница 10
ОглавлениеPOLÍTICAS DE NACIÓN Y NACIONES DE LA POLÍTICA
Ismael Saz Campos Universitat de València
En abril de 2012, el diario abc publicaba un especial –«Primer Plano»– pomposamente anunciado en su primera página bajo el título «España. Lo que nos une», y subtitulado: «Frente al desafío separatista, abc pone en valor la solidaria e imprescindible idea de España». Ciertamente, más explícito no podía ser. Tampoco era de poco calado la entidad de las firmas que acudían a la llamada del diario monárquico: además de su director, Bieito Rubido; un reconocido economista, Juan Velarde Fuertes, Premio Príncipe de Asturias de Economía; un corresponsal diplomático, Luis Ayllón; una corresponsal en la Casa del Rey, Almudena Martínez-Fornés; el general Fulgencio Coll Bucher, jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra; el historiador Manuel Lucena Giraldo; el director de la Real Academia Española, José Manuel Blecua; el secretario general de Caritas, Sebastián Mora, y el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco. Junto a ellos, aparecían en las sucesivas páginas una serie de breves opiniones de conocidos personajes del mundo de la cultura, de los negocios o profesiones, del deporte o de la gastronomía, a los cuales se les daba voz a modo de ejemplos de sus respectivas comunidades autónomas. Todo ello «encadenado» por un lazo con los colores de la enseña nacional que tras «abrazar» en la primera página el mapa de España, hacía lo propio, en las sucesivas y según la temática, con una representación del euro, otra del globo terráqueo, otra de la Corona, otra de un soldado, otra de la celebérrima letra ñ, otra de una catedral y, en fin, la última, con raqueta de tenis, balón de fútbol y una Copa.1
Ya en el primer artículo, el de presentación a cargo del director del diario, el problema venía expuesto, como decíamos, con gran claridad en sus tintes tanto positivos como negativos. Entre los primeros, bien resumidos en el titular, la idea no especialmente brillante, la verdad, de que «Juntos somos más y mejores que separados»; y, junto a ello, el más prometedor enunciado de España presentada como una «gran aventura». Pero nos interesan más aquí, por el momento, los elementos que conforman la diagnosis del problema. Porque aquí encontraremos una conjunción de todos los tópicos agónicos del nacionalismo español. Así, se estaría reproduciendo en España, por la situación económica y por el «desquiciado desafío de los nacionalismos», un cuadro semejante al de 1898, al de aquella «depresión colectiva» respecto de la que tan bien habrían sabido responder los intelectuales del 98. Porque de eso se trataría, de hacer frente a la nueva situación de la «patria amenazada», casi al borde del abismo, con un compromiso por la «regeneración profunda de la sociedad española». Gran tarea sin duda si se tiene en cuenta –otro topicazo– que nuestra ciudadanía es «endeble» y nuestra sociedad «débil»; o, sobre todo, que, frente a tan monumental reto, haya que constatar, lamentablemente, que una izquierda «irresponsable» se haya abandonado a la «demagogia», convirtiéndose, incluso en contra de su propio ideario, en «cómplice» de quienes amenazan la cohesión del país. Habría, en fin, con todo, razones para la esperanza en un gran país, rico y diverso, vario y complejo, pero capaz de hacer de todo ello un factor de unidad, de buscar el común denominador, de reafirmar los valores propios de la dignidad humana y de defender lo «que es y significa España». Y habrá que confiar, decimos nosotros, en que así será, toda vez que la biografía de esa «gran aventura que es España» habría nacido, «hace tantos miles de años», en Altamira.
Bien marcada la pauta, los sucesivos artículos abordaban los diversos aspectos del problema. Del económico, en primer lugar, para que Velarde Fuentes nos recuerde que «sin unidad, no hay prosperidad»; que «un mercado necesita ser grande para ser eficaz» so pena de caer en la «decadencia», o que «cualquier escisión de una sola economía sería un daño definitivo para ella y para todas las demás». Todo ello históricamente argumentado merced a un rápido periplo a través de la España decimonónica, Estados Unidos o el Zollverein que anticipa la unidad alemana. Se trataría, en suma, de un problema aduanero y de tamaño de los mercados. Aunque, casualidad o no, no deja de llamar la atención que aquí solo aparezcan Estados-nación, sin mención alguna a Europa, a la, muy actual, Unión Europea. Un gran mercado en el que, por lo demás, ningún secesionista aspira a levantar fronteras y aduanas.
Ya en el terreno de la política exterior, Luis Ayllón encarece la necesidad de hacer un elemento de fuerza de la «marca España», con todos sus activos –«empresas, deportistas, gastrónomos, artistas, militares, cooperantes, etcétera»– y en la forma que tan acertadamente lo estaría haciendo el ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno del Partido Popular. Claro que esto exigiría unidad de acción, de los partidos y de las distintas administraciones. Y es por ahí por donde, de nuevo, se encuentra la feliz ocasión para estigmatizar a los socialistas, en el presente y en el pasado. En el presente, porque dejándose llevar por intereses partidistas dificultan la acción del Gobierno. En el pasado, porque, al parecer, el anterior Gobierno socialista minó la credibilidad de España ante EE. UU., de donde la necesidad y los esfuerzos del ministro popular para convencer a sus interlocutores norteamericanos de que España «vuelve a ser un aliado fiable». Podría parecer a un lector mínimamente informado que fiabilidad no es subordinación y que esto queda muy poco «nacionalista». Tal vez por ello, para compensar, se termina por recordar a los países que tienen contenciosos tradicionales con España. Nótese: Reino Unido, Marruecos, Cuba y Venezuela. Y si por ahí anda el adversario exterior, más cerca está el otro: esas comunidades autónomas que tan «alegremente» se empeñaron en abrir oficinas en el exterior.
Para gran activo de la política exterior e interior, ahí está la corona, el Rey, como se encarga de demostrar Almudena Martínez-Fornés. Porque el Rey no solo sería el «mejor embajador en el mundo», sino que, además, arrastraría un cúmulo de virtudes incuestionable en el plano interior: primer jefe de Estado de la historia de España que, tan pronto como el 22 de noviembre de 1975, habla para todos los españoles, superando la divisoria histórica entre las dos Españas. El Rey que habla con todos, se preocupa por todos y se emociona con las victorias deportivas. El Rey, en fin, como clave del arco de la unidad española. Porque es el elemento de cohesión entre todos los españoles, «cualesquiera sean sus ideas», y porque es «el símbolo de la unidad territorial de una España plural y diversa».
Con orgullo de nación se expresa el general Fulgencio Coll para recordar el peso de España en el mundo, la imagen positiva de la Transición, la universalización de «nuestro idioma común», la riqueza de «nuestros sabores» o nuestra forma de ver y entender la vida. Pero trasciende igualmente en este artículo una clara voluntad de situar las misiones internacionales del ejército español en el marco de los compromisos internacionales, el sentido de la solidaridad y la defensa de unos valores con los que los españoles se sienten identificados. No existe aquí ningún tipo de voluntad de apropiación o de desaprobación de ningún segmento político y sí, en cambio, un especial interés en situar las intervenciones del ejército en un plano de colaboración con otras proyecciones como las de los «cocineros, artistas, cooperantes, grandes políticos o profesionales de la acción exterior».
Más problemático resulta el retorno de la historia con un Manuel Lucena muy preocupado por arremeter contra el nacionalismo decimonónico «con sus arrebatos de egoísmo etnicista, lingüístico, cultural, religioso y fiscal». Claro que habría que entender que España, en tanto que una de las escasas naciones del mundo anteriores a tal plaga nacionalista, habría quedado a salvo de ella. Más aún, España habría sido la creadora del primer imperio global de la historia de la humanidad, de la globalización. Y lo habría hecho desde valores universales, involucrando además, en el interior, a vascos, aragoneses, catalanes o gallegos, a «todas las Españas». Lo que ya no está tan claro es cuándo aparece España, en singular. No parece, ahora, que en la cueva de Altamira, aunque, desde luego, tampoco en la Constitución de 1812, como pretenderían los que no conocen la historia de España. Tal vez, «de los Reyes Católicos a Carlos IV». Y desde luego, no donde la quieren ver los que desprecian como antigualla «la monarquía compuesta y católica (es decir, universal) de los Austrias españoles». La cosa estaría, pues, entre los Reyes Católicos y el nacimiento de una «comunidad política» que ya habrían vivido «Lope de Vega, Cervantes, la monja Catalina de Erauso, Jovellanos o Antonio de Capmany». Sería, en fin, esa comunidad política, que habría articulado «en una matriz cultural común los reinos peninsulares», la que no quiere reconocer a los «escritores de ficción a sueldo autonómico». Y, desde luego, tampoco a aquellos, presos de «hilarante» localismo, que imaginan una patria que, «cual pobre doncella oprimida, habita en el mítico valle de la bartola, a mano izquierda o derecha de los Pirineos».
Queda claro, pues, que el (no)nacionalismo español aparecía inmaculado respecto de todos los arrebatos, incluido el lingüístico. Algo que queda meridianamente claro en el artículo de José Manuel Blecua, quien afirma rotundamente que la «lengua es vehículo de comunicación y también vínculo de unión entre los miembros de una comunidad». Lo que sería claramente aplicable al caso de «nuestra lengua», hasta el punto de que razones diacrónicas harían que «términos históricos como nación española correspondan a un amplio dominio en su territorio y en sus características lingüísticas». Se trataría, eso sí, de un español rico en usos, matices y diversidades, como se podría constatar en América. Un español que viviría en contacto con otras lenguas, en América y en España, para conformar hermosas realidades plurilingüísticas que podrían, eso sí, generar unos problemas de normalización que, afortunadamente, ya no existirían en España.
No mucho espacio ocupa el texto relativo a la religión, en el que Sebastián Mora incide en los valores solidarios y el apoyo a los más débiles. Descansaría todo esto en un trasfondo intrahistórico en sentido unamuniano, aunque ahora transmutado en el «humanismo de base cristiana que sustenta nuestra visión de la persona con dignidad inviolable... (y que) es parte esencial de nuestro acervo cultural». No en vano, lo que nos uniría por este lado sería la «solidaridad con los más débiles y (las) creencias compartidas».
El que parece llevarse la palma –nunca mejor dicho– en eso de «hacer patria» es el deporte. Así lo acreditaría el recuadro con siete deportistas españoles de «la edad de oro», o el hecho de que la gran ilustración del monográfico corresponda a imágenes de la celebración de la victoria en el mundial de Sudáfrica. Quien no tiene ninguna duda al respecto es, desde luego, el presidente del Comité Olímpico Español. No solo afirma este que el deporte «une, integra, hace patria y educa en valores», o que sus éxitos sirven para «unir a millones de españoles y normalizar nuestra convivencia», sino que considera, además, que el deporte es hoy por hoy poco menos que el principal factor nacionalizador:
Nada hay en la sociedad tan integrador y aglutinador del sentimiento nacional que el deporte. Lo hemos visto en España recientemente. Cuando se han multiplicado las voces desintegradoras, cuando parecía que nuestra identidad y nuestros símbolos se ponían en duda o abiertamente se despreciaban, el deporte ha sido capaz de unir a millones de españoles en un mismo objetivo.
No es de extrañar, pues, dadas tales premisas, que este sea el artículo en el que –de nuevo, nunca mejor dicho– se puedan lanzar todas las banderas, nacionales, al viento: en todas las ciudades y pueblos de España con motivo de la Eurocopa, el Mundial, o en aquel Camp Nou «convertido en un mar de banderas españolas» en apoyo a la selección que conquistó el oro olímpico. Sin que falte, por supuesto, el recordatorio de la «hermosa sintonía» del «yo soy español, español, español...».
* * *
Si observamos con detenimiento esta larga –porque quería ser fiel– reconstrucción del especial del diario abc, constataremos que laten, tanto en su conjunto como en buena parte de los artículos que lo integran, todos los topos del nacionalismo español, del de derechas, aunque no solo de él. El primero es, sin duda, la negación del propio nacionalismo, concepto que viene absolutamente estigmatizado para endosárselo a los otros, siempre perversos, nacionalismos; sean estos los de la Europa decimonónica, sea la funesta proyección de estos en los actuales nacionalismos periféricos, los que amenazan la cohesión española. Y, el segundo, el habitual rasgo agónico del nacionalismo español enfrentado a una situación en la que la patria está amenazada, casi al borde del abismo y con el riesgo de caer en la «decadencia». Todo muy «noventayocho». Lo que no es una casualidad. Pues se trata, en efecto, de una suerte de vuelta a los orígenes del nacionalismo español reformulado a raíz de la crisis del 98 y proyectado sobre todo el siglo XX. En sus lamentos agónicos y en sus recetas «regeneracionistas».
Más allá de esto, y dejando de lado las obviedades economicistas del tipo, parafraseamos, «un mercado grande es más grande que uno pequeño», la selección de los elementos fuertes de unión entre los españoles es, en sí misma, toda una declaración: la monarquía, la historia, la religión, la lengua, el ejército... y el deporte. Salvo este último, bien anclado en lo que se ha dado en llamar nacionalismo banal,2 todo apunta a una concepción de la nación española de larga andadura a lo largo del siglo XX. No hay en el conjunto de los textos una sola referencia a la Constitución española de 1978, y si hay alguna a la de 1812 es por aquello de la unidad de mercado o por su empeño en mejorar lo que ya existía. Y lo que ya existía era una España, a veces poco menos que eterna –Altamira–, a veces forjada, parece, desde los Reyes Católicos, con una mención especial a la monarquía católica y universal de los Austrias.
Es difícil no percibir en todo esto ciertos ecos del nacionalcatolisimo. Monarquía y catolicismo constituían, como se sabe, su núcleo y así aparecen en los textos que comentamos. Para el pasado, como acabamos de ver, y para el presente, oportunamente modernizados y democratizados. De una forma no especialmente fuerte en el caso de la religión, aunque no se deje de subrayar lo de la «unidad de creencias»; de un modo más enfático en el caso de la Monarquía, elemento fundamental de cohesión y símbolo de la unidad territorial española, por más que se pase un tanto de puntillas sobre el hecho de que, hoy por hoy, el principal elemento de legitimación de la Monarquía es su carácter democrático; y eso no viene de noviembre de 1975.
Y está, en fin, la lengua, el español. Ya se puede arremeter contra todo, otro, nacionalismo por étnico, lingüístico o cultural que sea, que, al final, el nacionalismo español no parece encontrar asideros más profundos que los culturales y lingüísticos. Se puede reconocer la pluralidad y riqueza de nuestras cocinas, de nuestras gastronomías, pero «nuestra lengua» es solo una, por más que pueda convivir con «otras». La ausencia de toda referencia a la Constitución y, por ende, al «patriotismo constitucional», vendría a revelar que este último no ha pasado de ser, para algunos, un expediente retórico ad hoc, al que se recurre con tanta facilidad como se archiva. Revela también, en última instancia, las dificultades del nacionalismo español, de un cierto nacionalismo español, para reinventarse, y reinventarse en clave democrática.
Tal vez por ello, llama poderosamente la atención, lo que no es nuevo ni novedoso, el carácter sustancialmente reactivo y en buena parte negativo de ese nacionalismo. Reactivo es, claro, frente a los desafíos de los nacionalismos periféricos. Pero negativo, también, cuando se descubre por doquier una profunda carga estigmatizadora respecto de los que no comparten la idea de la España eterna o casi. Y, por otra parte, respecto de los socialistas, reos al parecer de debilitar por motivos partidistas la acción exterior e interior de España. De nuevo, nada nuevo.
No se trata, sin embargo, no al menos en este texto, de quedarnos en estas constataciones, sino de ir un poco más allá para interrogarnos acerca del modo en que se imbrican en todo nacionalismo el proyecto nacionalista-nacionalizador y el proyecto político, de política interior. ¿Quién manda? ¿El proyecto político o el proyecto «nacional»? ¿Es más importante plantearse de verdad, con todas sus consecuencias, el problema de la unidad y cohesión nacional, o reafirmar los valores monárquicos, católicos y esencialistas para estigmatizar de paso al adversario político? Claro que si formulásemos la pregunta en términos del «primado» de la política interior frente al «primado» de la política exterior, tendríamos que admitir que el problema es casi tan viejo en términos historiográficos como la existencia del Estado. Y es cierto, igualmente, que podríamos intentar eludir el problema con la afirmación de que se trata, en última instancia, de las dos caras de la misma moneda. Pero creemos que esto sería por completo insuficiente, porque de lo que se trata, más que de encontrar respuestas definitivas, es de preguntarnos qué cara se «enseña» más y qué cara «pesa» más en los diversos nacionalismos, en distintos momentos y circunstancias, en los enunciados programáticos y en las prácticas políticas.
Para aproximarnos a ello, partiremos de una última constatación que podría parecer casi trivial por obvia: el nacionalismo es política. Sin embargo, esa obviedad se desvanece si tenemos en cuenta que las más de las veces los historiadores tendemos a aislar las dos facetas del problema, o, si se prefiere, los dos problemas. Así, cuando hablamos de España –o de cualquier otro país–, de nación y nacionalismo, de procesos de construcción nacional y proyectos nacionalizadores, tendemos a olvidarnos de las claves políticas, a situar en un segundo plano, a veces ni eso, las culturas políticas, liberales o tradicionalistas, republicanas o socialistas, democráticas o antidemocráticas. Y con ellas las sucesivas experiencias, liberales, democráticas o dictatoriales. No es un secreto para nadie, por ejemplo, que la mayor y más duradera experiencia nacionalista del siglo XX, la dictadura franquista, ha permanecido durante mucho tiempo olímpicamente al margen del gran debate sobre la nacionalización española. Viceversa, las distintas culturas políticas y los diversos regímenes son estudiados con frecuencia como si el grueso de su experiencia poco tuviera que ver con proyectos y efectos nacionalizadores.
Lo que nos proponemos en las páginas que siguen es intentar una aproximación al problema, aunque desde una perspectiva limitada: la de los nacionalismos de derechas, de los antiliberales en concreto, en la Europa del siglo XX, esto es, del nacionalismo reaccionario y del ultranacionalismo fascista.
Para ello nos centraremos en España, pero también en Francia e Italia.3 En el primero de los casos, porque aquí tenemos los dos nacionalismos, además en posiciones de poder y durante casi cuarenta años. Ello hace del caso español una experiencia única. Primero, porque esa experiencia atraviesa distintos momentos históricos, lo que la convierte en un punto de observación imprescindible; y, segundo, porque fue el único país en que se cumplió de modo casi completo, allá por 1969, el sueño que tuvieron un día la Acción Francesa o la Asociación Nacionalista Italiana. La relevancia del caso francés estriba en que, como es sabido, su nacionalismo integral se convirtió en el gran referente para los nacionalismos reaccionarios, europeos o no, al tiempo que hubo de «ir a la prueba» en 1914-1918 y, sobre todo, 1939-1945. El caso italiano, en fin, nos interesa porque allí estuvieron presentes, como en España, pero con una correlación de fuerzas inversa, los dos nacionalismos. Como en Francia, ambos, no solo el fascista, salieron derrotados en 1945. En España, no.
* * *
LA NACIÓN DE LOS FASCISTAS
Aristotle Kallis ha recordado recientemente que la principal ambigüedad del fascismo estribaba en que fue «tanto marcadamente nacional (e hipernacionalista) como, a la vez, un mito universal de renacimiento y redención».4 Formulado en nuestros propios términos, podríamos decir que la cultura política del fascismo era ultranacionalista, al tiempo que se proyectaba como un proyecto político revolucionario orientado en último término a la transformación radical del Estado, la sociedad y el individuo.5 Más que de ambigüedad, habría que hablar de la existencia de dos caras del fascismo; dos caras profundamente entrelazadas, esenciales para comprender en toda su complejidad el fenómeno fascista, que se contienen mutuamente, pero que lo hacen al mismo tiempo de un modo complejo, en perpetua tensión y en un proceso de redefinición permanente. En suma, hay un proyecto fascista de nación y un proyecto político, revolucionario, fascista. El uno contiene al otro, y viceversa. Pero la pregunta es: ¿cuál pesó más en los diversos momentos? ¿Terminó por imponerse uno de los dos? Intentaremos analizar el problema a la luz de los casos que enunciábamos.
En España, el ultranacionalismo fascista de Falange contenía un proyecto, antiliberal y antisocialista, de un nuevo Estado, totalitario, una nueva sociedad y un nuevo hombre. Se trataba de un proyecto revolucionario globalmente articulado como una religión política: de la nación, del partido, de sus hombres. Como en todas partes, el fascismo español aspiraba a la apropiación de la nación.
Sin embargo, por extraño que pueda parecer, en el nacionalismo falangista se solapaban dos conceptos de nación. Por una parte, latía por todos sus poros el esencialismo castellanista heredado del 98, la tierra, el cielo, el campesino, el carácter de sus hombres... todo. Pero, por otra, la noción de la «unidad de destino en lo universal», de resonancias orteguianas y, también, d’orsianas, transmutada en la «voluntad de Imperio» apuntaba a una negación de los supuestos fundamentales del nacionalismo que decían rechazar. Por sus bases roussonianas, democráticas, en unos casos; por sus apelaciones a las culturas, a las lenguas, a los usos y costumbres, en otros; por tratarse, en el caso de los «reaccionarios», de un nacionalismo de «puertas adentro». Así el ultranacionalismo falangista, autodefinido como no nacionalista, podía tocar los dos polos: el esencialismo castellanista –es la tierra– y el universalismo imperialista en tanto que un proyecto político totalitario e imperialista que iba más allá de la tierra y que podía incluso terminar por negarla.6 Por decirlo de otro modo, el ultranacionalismo falangista podía terminar por negar la nación.
Así sucedió, en efecto, en dos de los grandes momentos en los que Falange se enfrentó a la prueba. El primero, cuando apenas iniciada la Guerra Civil el horizonte del fracaso político se dibujaba como una posibilidad no despreciable. El segundo, cuando, al hilo de las grandes victorias alemanas de 1940 y principios de 1941, el horizonte del éxito, el de la Europa totalitaria, cobraba visos de realidad.
Al primero de estos momentos pertenecen las reflexiones del máximo dirigente falangista, José Antonio Primo de Rivera, cuando desde la cárcel de Alicante se preguntaba qué sucedería si ganaba la República. En tal caso, apuntaba, la victoria correspondería a los «bereberes», es decir, a todo lo que de popular, liberal, de izquierda había habido en España prácticamente desde la Reconquista. Ante tal eventualidad, el dirigente falangista podía subrayar su vena aristocratizante e incluso amagar con un cierto distanciamiento del fascismo, pero lo que tenía rotundamente claro es que esa nación resultante ya no le interesaba, ya no era la suya:
La masa que es la que va a triunfar ahora, no es árabe, sino bereber. Lo que va a ser vencido es el resto germánico que aún nos ligaba con Europa. Acaso España se parta en pedazos, desde una frontera que dibuje, dentro de la Península, el verdadero límite de África. Acaso España se africanice. Lo indudable es que, para mucho tiempo, España dejará de contar en Europa. Y entonces, los que por solidaridad de cultura y aun por misteriosa voz de sangre nos sentimos ligados al destino europeo, ¿podremos transmutar nuestro patriotismo de estirpe, que ama a esta tierra porque nuestros antepasados la ganaron para darle forma, en un patriotismo telúrico, que ame a esta tierra por ser ella, a pesar de que en su anchura haya enmudecido hasta el último eco de nuestro destino familiar?7
También Hitler y Mussolini abjurarían, en el momento de la derrota final, de sus pueblos, de unos pueblos que no habrían sabido estar a la altura. Pero entre uno y otro momento estaba el del éxito, el del Eje dominando Europa, y entonces los falangistas volvieron a negar la nación.
En efecto, en un proceso inverso al experimentado por su desaparecido líder en agosto de 1936, los falangistas españoles acentuaron a lo largo de 1940 y primeros meses de 1941 los rasgos fascistas, populistas, revolucionarios y totalitarios, para terminar por sublimar la nación. Fue un modo de superar el viejo dilema entre la dimensión puramente nacional y la asociada a su mítico proyecto revolucionario y supranacional. Lo hicieron a través de tres vías. La primera, batiendo con fuerza la original contraposición entre nación e imperio para subrayar que el segundo era superior a la primera. La segunda, acorde con su radicalización populista y revolucionaria, conducía a un desplazamiento de la nación en nombre del pueblo. Como exponía con rotundidad un editorial del periódico del partido, Arriba, en la Europa «revolucionaria» habrían «concluido las naciones». Y con el pueblo como gran protagonista: «al concepto de nación le replica el concepto de “pueblo”, con todo su pleno sentido revolucionario, como sujeto verdadero de otra enunciación falangista que ahora se hace historia viva: “la unidad de destino en lo universal”».8
La tercera vía era aquella que tendía a resolver todas las nociones, la de nación, patria, pueblo y España, en una sola: Falange; la que culminaba el proceso de apropiación de la nación convirtiendo al instrumento nacido para servirla en la nación misma. Lo diría Ridruejo, cuando reivindicaba para Falange la capacidad para decidir quién podía integrarse y quién no en el Estado falangista y en la Patria.9 Lo había dicho Laín Entralgo: «No se puede ser nacional en España sin el adjetivo sindicalista, a través del cual adquiere lo nacional concreción, actualidad y real sentido histórico».10 Y desarrollaría el argumento hasta sus últimas consecuencias Salvador Lissarrague:
Nada significa lo nacional si no le damos el sentido de una tarea histórica concreta. ¿Es que acaso, en definitiva, es otra cosa una nación que esa tarea expresada en el concepto de unidad de destino? Frente a lo puramente nacional, fórmula abstracta y vacía, proclamamos lo falangista que da a lo nacional vida y configuración en el presente. Lo nacional a secas tenía validez tan solo frente a lo rojo, que constituía en cierto modo su necesario contorno dialéctico. Pero ahora que lo rojo, difuminado por la derrota, carece de concreta existencia política, ningún valor tiene tampoco la mera fórmula vacía de lo nacional y se impone, por tanto, aclarar nuestro propio ser, no por lo que pueda estar fuera de nosotros en el interior de España, sino por lo que positivamente somos. No por lo que sea la nación como materia histórica, sino por la forma estatal que apasionadamente queramos infundir en ella. Y por la misión que tiene que cumplir en el mundo.11
Por la vía del fracaso con José Antonio Primo de Rivera o por la del éxito, como acabamos de ver, el proyecto totalitario y el mito «universalista» de los falangistas terminaban por desprenderse de la nación en tanto que «materia histórica». Otra cosa es, naturalmente, que estos falangistas revolucionarios estuvieran a punto de saborear, no las mieles del éxito de su Europa totalitaria, sino las amarguras de un fracaso, el de mayo de 1941, que terminaría por devolverles a la nación concreta.
No muy distintas eran las cosas en la Italia fascista, con la esencial diferencia, claro es, de que lo que en España no pasó de ser el sueño rápidamente truncado de la Falange, en Italia era un proyecto en curso de realización. Y, desde luego, no es arriesgado suponer que lo que decían los españoles tenía mucho que ver con cuanto sabían y leían sobre las experiencias y proyectos de los fascismos, italiano y alemán, en el poder.
En Italia, en efecto, el proceso de apropiación de la nación por el fascismo se estaba llevando, ya en tiempos de la guerra mundial, al extremo. El partido y la nación se fundían en una sola entidad, pero solo para pretender a continuación la preeminencia del primero sobre la segunda. Ser fascista equivalía ya a la única forma de ser nacional, incluso en términos de ciudadanía.12 Desde una perspectiva más amplia, el mito de la nación venía «riassorbito all’interno della política fascista, diventando parte e non fine di questa, nella nuova sfida tra totalitarismo e democracia liberale».13 La ideología se sobreponía a la nación, y lo hacía ya claramente en nombre del imperio, del universalismo fascista y de la revolución. Desde estas premisas podía afirmarse –recuérdese lo que apuntaba Lissarrague– que el problema de la nación era solo una fase del desarrollo de la revolución fascista. Y una fase ya superada por esa revolución que habría de ser universal o no ser. No solo en Italia. Se pretendía que en toda Europa el principio de la nacionalidad era ya una cosa del pasado.14
Es cierto, por otra parte, que los fascistas italianos recurrían al principio de nacionalidad cuando se trataba de diferenciarse, para mostrar su propia superioridad ideológica respecto del aliado nazi. Pero no por eso dejaban de encontrar un punto fundamental de acuerdo, consistente, precisamente, en la superación de las viejas concepciones de la nación, de los nacionalismos del pasado. Lo decía Camillo Pellizzi en una conferencia en Berlín, en 1942, supervisada por Mussolini:15
Le ragioni della razza e della nazione sono riconosciute come una legge che no debe essere dimenticata, anche perché a queste nazioni è affidata la tutela del principio rivoluzionario nell’avvenire. Ma in ultima analisi la nazione, anche nel suo interesse, è a servicio dell’idea che essa impersona, e non il contrario. Perciò il «nacionalismo» implícito nei nostri due movimenti è di natura tale da superare il concetto stesso di nazione, quale si era venuto delinendo nella civiltà democratica e liberale. In questa civiltà, la nazione racchiudeva in sé i valori supremi della vita dei popoli, come l’individuo singolo rappresentava il valore supremo della vita interna di ciascun paese.
Revolución y guerra se convertían en una y la misma cosa. Y esta última devenía así, como lamentaría Grandi, en «guerra ideológica», «guerra de religión», «guerra revolucionaria», «guerra fascista», «guerra de partido».16 Y todo ello –como reprocharían sus críticos en la noche del Gran Consejo Fascista del 25 de abril de 1943– por encima y en detrimento de su carácter de guerra nacional. Tras apropiarse de la nación, el fascismo la había trascendido en nombre de su proyecto político revolucionario. El resultado, como sabemos, fue el desastre.
LA NACIÓN DE LOS NACIONALISTAS
Charles Maurras y Acción Francesa constituyeron, como es sabido, el gran referente del nacionalismo reaccionario, europeo o no, a principios del siglo XX. Lo que no quiere decir, como se verá, que todos los nacionalismos de esta índole fueran idénticos o respondieran a un patrón o código teórico dogmáticamente fijado por el ejemplo francés. Con todo, del mismo modo que los maurrasianos llegarían a impregnar, mucho más allá de su capacidad organizativa, el pensamiento y las actitudes de sectores fundamentales de la derecha francesa, se constituyeron también en el gran espejo en el que se miraron, para reafirmarse o para diferenciarse, los nacionalismos reaccionarios de los distintos países.17 La experiencia francesa constituye, por ello, un punto de partida imprescindible al objeto que aquí venimos analizando.
Era, en efecto, la Acción Francesa del nacionalismo integral, de la «politique d’abord», de la «France d’abord», de la «monarquie d’abord», del regionalismo; del antiliberalismo y la antidemocracia; del antirromanticismo y el antigermanismo. La enemiga visceral de los enemigos «confederados», judíos, masones, protestantes y metequos; la de una Revolución francesa que acabando con las bases de la grandeza del idealizado Antiguo Régimen, habría abierto los caminos de la decadencia nacional.
Todavía se discute acerca de cuáles fueron los momentos de plenitud y retroceso de esa cultura política tras la Gran Guerra. Aunque parece fuera de duda que la ambigua condena papal y los sucesos de 1934 hubieron de lacerar su capacidad de incidir en la vida política nacional, no es menos cierto que, como se ha señalado, la penetración social de las ideas maurrasianas era de todo menos despreciable.18
Fue esa Acción Francesa la que iba a enfrentarse al momento del juicio, a la gran prueba, a raíz de la derrota de Francia en 1940 y el acceso al poder de Petain. No es que se constituyese en la única y directa fuente de inspiración del régimen de la «revolución nacional», pero sí fue la más importante, al menos en el llamado «primer Vichy».19 Pero todo ello se producía en el marco y como consecuencia de la derrota, con una Francia partida entre la zona de ocupación y la que controlaba Vichy. Y de ahí la «gran prueba». Porque una organización nacionalista no podía sino desarrollar un discurso de este signo ante la nueva situación. Lo hizo de una forma en apariencia consecuente con la acuñación del lema de la «France seul», que se inscribió en el frontispicio del periódico y que podría constituir la mejor concreción para esos momentos de la idea de la «France d’abord». Ni con los alemanes ni con los ingleses, ni con los colaboracionistas ni con la resistencia, frente a esta última y frente al europeísmo filonazi de los fascistas franceses. Solo Francia, Francia por encima de todo, puro patriotismo, pues.20
¿Puro patriotismo? Hay que decir, en primer lugar, que la «divina sorpresa» lo era también, cuando no fundamentalmente, en la medida en que suponía la concreción de un régimen antiliberal, antidemocrático, antimarxista, antisemita, incluso «regionalista». Lo más parecido posible al proyecto reaccionario que había defendido siempre Acción Francesa. Sobre todo, no hubo ninguna «equidistancia» en la condena del colaboracionismo filonazi y la resistencia. Por una parte, se condenaba un colaboracionismo, el fascista, para defender –juegos retóricos al margen– otro, el del propio régimen de Vichy.21 Por otra, la condena de la resistencia adquirió los tonos más virulentos, hasta el punto de pedir la mayor y más brutal de las represiones para los «terroristas». No en vano estaban entre ellos comunistas y masones, no en vano Maurras seguía bramando contra los judíos haciéndolos responsables de todo,22 es decir, los enemigos «confederados» de siempre materializados ahora en la resistencia. Exigiendo el aplastamiento de esta, que era la que estaba luchando efectivamente por la nación francesa, Maurras y la mayoría de los maurrasianos venían a anteponer, en suma, su proyecto político sobre el «nacional»;23 en eso consistía su nacionalismo. Michel Winock lo ha sintetizado a la perfección: «Plus conservative que nationaliste, plus nationaliste que royaliste, l’Action française n’a pu néanmoins resister à l’épreuve de l’événement, tombant de la “divine surprise” à la “revanche de Dreyfus”».24
Ningún nacionalismo subrayó tanto el primado de la política exterior como la Associazione Nazionalista Italiana. Y a no otra cosa parecería remitir la conocida noción de Corradini de las naciones proletarias en términos de transposición de la lucha de clases a la lucha entre las naciones. Pero, como ha constatado un sector de la historiografía, el argumento es perfectamente reversible: podría ser la voluntad de alejar la lucha de clases del interior y reafirmar un proyecto político propio la que «condujese» a reafirmar la centralidad de la lucha por la proyección internacional, agresiva y de conquista, de la nación.25 Ambas cosas iban, una vez más, de la mano. Por otra parte, se ha subrayado insistentemente que una de las mayores diferencias entre la ani y la af radicaría en el decadentismo de la segunda, consecuente con la percepción de una gran potencia en la que podrían apreciarse todos los síntomas de la decadencia, en contraste con el afán expansivo de una nación joven.26 Y, sin embargo, el mito de la decadencia está muy presente también en el nacionalismo italiano. Aunque aquí aparezca como un horizonte posible al que estarían conduciendo el parlamentarismo, la democracia y el socialismo, la «democracia giolittiana», en suma. La propia agitación nacionalista para la entrada de Italia en la Gran Guerra presenta como alternativa negativa, precisamente, la decadencia.27 También el nacionalismo italiano tenía, aunque no se les llamase así, sus enemigos «confederados»; eran los ya mencionados, además de la masonería. Si había una anti-Francia, como una anti-España, Italia tenía también su anti-nación.
En la práctica, ambas caras de la moneda se habían puesto de manifiesto ya en torno a la Gran Guerra, a lo largo de la cual, e inmediatamente después, pusieron tanto empeño en las dimensiones exteriores del conflicto como en reafirmar la voluntad de hacer de este la clave del arco para imponer su propio proyecto político.28 No era fácil deslindar, por ejemplo, en la figura de la estrella emergente del nacionalismo, Alfredo Rocco, lo que había de una y otra cosa.29 Con la llegada al poder del fascismo, los nacionalistas pudieron fusionar su organización con la de los nuevos detentadores del poder con la ilusión –recogida después en la historiografía– de que en realidad eran ellos los que habían «capturado» ideológicamente al fascismo.30 Después de todo, una serie de elementos parecían confirmar a los nacionalistas que las cosas iban por buen camino: la destrucción de la democracia, el respeto a la Monarquía, la puesta a un lado del anticlericalismo fascista, la represión de la masonería, la codificación del Estado autoritario a cargo de Rocco, la Conciliazione y hasta el desarrollo de una política exterior agresiva pero que no terminaba de romper con las pautas tradicionales.
Pero el fascismo no era solamente todo esto ni en política interior ni, como veíamos más arriba, en política exterior. Algo que algunas de las principales figuras nacionalistas no tardaron en apreciar. Tal era, por ejemplo, el caso de Corradini, quien, tan pronto como en 1927, anotaba algunas de sus preocupaciones: «Si parla troppo di Fascismo e troppo poco d’Italia (...) Meno Fascismo e più Italia, meno Partito e più Nazione, meno Rivoluzione e più Costituzione».31 Demasiado pronto tal vez, por cuanto muchos nacionalistas podían sentirse todavía por esas fechas razonablemente satisfechos con la evolución del régimen. Pero no es casualidad que esa misma línea la retomara Federzoni cuando la Segunda Guerra Mundial y el modo, que veíamos más arriba, en el que el fascismo la había combatido condujeron al desastre. Se ha llevado, decía, al pueblo al «cimento parlandogli di rivoluzione anzichè di Patria, di partito anzichè di Stato, di Fascismo anzichè d’Italia».32
Demasiado tarde, tal vez. Pero no le faltaba seguramente razón a Federzoni cuando relacionaba la deriva hacia la guerra fascista y de partido con la aceleración totalitaria asumida por el régimen en la segunda mitad de los años treinta. Desde este punto de vista, podría suponerse que, aquí sí, los nacionalistas italianos anteponían finalmente, dentro de los esquemas del más puro patriotismo, los intereses de la nación a los del propio proyecto político. Pero, nótese, lo hacían en el momento del fracaso y para denunciar las consecuencias de la imposición del otro proyecto político, el fascista. Porque, frente a este, sin «revolución», sin «guerra fascista», con menos partido, con menos fascismo y con Monarquía se podía soñar, y durante un tiempo ilusionarse, con el régimen reaccionario perfecto.
Un régimen reaccionario casi perfecto lo podían soñar en España los nacionalistas de Acción Española a la altura de 1939. A condición, claro, de que desaparecieran, o fueran aún más subordinados, los falangistas, con sus revolucionarismos y universalismos europeístas de signo filonazi. Y a la espera, por supuesto, de que se avanzase hacia la restauración de la Monarquía. No necesitaban ya que España abrazase ninguna aventura exterior. Entre otras cosas, porque sabían, como lo sabían sus rivales falangistas, que la guerra europea se convertía a marchas forzadas en una guerra fascista y que esta iba de la mano con los proyectos revolucionarios de los falangistas.33 El fracaso de la ofensiva falangista de mayo de 1941 y el progresivo alejamiento de toda perspectiva de entrada de España en el conflicto mundial, podían constituir, para los nacionalcatólicos, avances en la dirección correcta. Y desde 1943 buscaron la culminación de su proyecto político en dirección a una Monarquía, «tradicional», reaccionaria, sin «totalitarismo», sin partido y sin Franco. No lo consiguieron del todo –todavía–, pero su patriotismo se reducía ya básicamente a esto. Salvada la nación con la destrucción del liberalismo y la democracia, de la «conspiración judeo-masónica», de marxistas, anarquistas y separatistas, de la «Anti-España», en suma, solo quedaba la apuesta por la realización plena de su programa.
DESPUÉS DE 1945
Con el fin de la Segunda Guerra Mundial los fascistas y los nacionalistas españoles se quedaron solos, ya que los derrotados en el conflicto habían sido tanto el fascismo como el nacionalismo reaccionario. Oficialmente, tampoco habría ya en España ni fascistas ni nacionalistas. Y sin embargo, seguía habiéndolos; eran los falangistas y los hombres de Acción Española y sus epígonos. Eran los mismos aliados-enemigos y seguirían siéndolo a lo largo del régimen. Pero ¿dónde quedaba la nación con todo esto?
Para los falangistas ya no había horizonte de Imperio, pero sí el de la revolución nacional y social. Una revolución nacional que se plantearía ahora como desarrollaba Laín Entralgo en España como problema, como un intento de síntesis entre las dos Españas que venían del XIX, la progresista y la tradicionalista. De la primera habría que retener lo que habría tenido de «actual», de acorde con los tiempos, y de la segunda su profunda españolidad. Toda una triquiñuela que servía para seguir postulando que la única España posible era la de Falange. La superadora de las viejas divisiones, por más que, eso sí, dentro del régimen franquista y sin horizonte democrático alguno. En suma, la síntesis fascista reactualizada.34
Para los nacionalcatólicos la nación estaba salvada. Derrotados, se suponía que para siempre, sus enemigos, España ya no era problema. Ni precisaba de síntesis o revolución alguna. Se trataba simplemente de avanzar en el terreno de la economía y en el de la restauración de la Monarquía. A no otra cosa apuntaba el feliz enunciado de Florentino Pérez Embid de la «europeización en los medios y la españolización en los fines». Es decir, modernización económica y reacción pura y dura en el terreno político y en el cultural.35
Lo consiguieron en buena parte. Hasta el punto de que España pareció convertirse en el único país que había alcanzado el viejo sueño maurrasiano y de sus pariente políticos. Un sueño coronado muy tarde, en 1969, con la designación de Juan Carlos como sucesor de Franco a título de rey, pero coronado al fin. Significativamente, la culminación del proyecto político reaccionario conllevó el eclipse de la nación, de los discursos de nación. Incluso en el plano simbólico, en el que los grandes referentes nacionalistas –el 2 de Mayo e incluso el día de la Raza/Hispanidad– pasaron a un segundo plano frente a la gran celebración (auto)conmemorativa del régimen, el 18 de Julio.36
Naturalmente, todo esto no quiere decir que desaparecieran como por arte de magia el nacionalismo y la nación. El eclipse de los discursos de nación permitía reforzar el pretendido alejamiento del régimen de todo nacionalismo, al tiempo que orillar un tema que se había demostrado reiteradamente como un terreno conflictivo entre los aliados-rivales que lo sustentaban. Pero nación y nacionalismo hubo, al mismo tiempo, más que nunca. Era ya una España incuestionable, naturalizada y banalizada hasta la saciedad. Se «españolizaba» continuamente con los goles de Zarra a la «pérfida Albión» o de Marcelino al archienemigo ruso; con Lola Flores, Carmen Sevilla o Manolo Escobar; con Manolete o el Cordobés; con todos los logros económicos, y hasta con la búsqueda de pretendidos orígenes españoles de cualquier estrella mundial (como Walt Disney, por ejemplo). España estaba ahí, en todas partes y en todo momento. Y era, además, intocable. Sobre todo cuando aparecía el desafío externo, fuera este la «falsa» celebración del día de la Hispanidad en Nueva York, Gibraltar o, especialmente, cuando arreciaban las protestas internacionales contra la represión franquista. Y lo era también frente al desafío interno, aquel constituido por los enemigos de siempre, rojos y separatistas, frente a los cuales el nombre de España volvía a sonar, atronador, en la propaganda del régimen.
Al final, el eclipse del discurso de nación, con el correlato del rechazo absoluto del «nacionalismo», terminó por volverse contra el propio régimen, que hubo de reconocer en sus postrimerías que la batalla regional-nacional la estaban perdiendo por no haber sabido articular una respuesta coherente a esta.37 Sucesivamente, ya en la transición, franquistas y posfranquistas tendrían no pocas dificultades a la hora de rearticular un discurso de nación.
No se trata, ahora, de entrar en el debate acerca de si el régimen franquista «nacionalizó» o «desnacionalizó»; pero sí hay que constatar que dejó su poso en el terreno de la naturalización-banalización de «España» y en el de los discursos. Así, muchos falangistas y exfalangistas se pudieron reivindicar como nunca nacionalistas, como siempre europeístas y universalistas; aunque, eso sí, con la firme idea de que España era algo eterno, un dato de hecho, algo incuestionable, sobre todo cuando se trataba de hacer frente a los múltiples retos de la España plural. Y así, los que venían de la tradición nacionalcatólica pudieron batir también el terreno de su universalismo nonacionalista en nombre de una España eterna e incuestionable, además de felizmente articulada con su Monarquía, su religión, su lengua, sus fuerzas armadas. Para mostrarse, finalmente, tan reactivos como los anteriores ante esos retos de esa España plural tan impíamente aliada con la izquierda, con los socialistas. Otra vez, el proyecto político se superpone al nacional.
REFLEXIONES FINALES
1. ¿Qué tiene que ver lo que analizábamos en la primera parte de este trabajo con el modo en que lo concluimos? Una primera consideración puede formularse al respecto. Esta es que el nacionalismo español de la derecha sigue teniendo serios problemas a la hora de reinventarse en sentido democrático. En primer lugar, porque subsisten, desprovistos ahora de sus componentes antiliberales y antidemocráticos, los viejos fundamentos de los nacionalismos franquistas: Monarquía, religión, lengua, fuerzas armadas... En segundo lugar, porque el elemento «fuerte» de ese nacionalismo sigue radicando en la naturalización-banalización de la nación española, dos aspectos del problema que se refuerzan mutuamente. En tercer lugar, porque la fundamentación democrática de ese nacionalismo queda relegada, si acaso, a un último plano. Tal legitimación podría haber venido constituida por el «patriotismo constitucional», pero esta noción desaparece –como se habrá observado– con frecuencia. Y su habitual formulación parece reducirse a una herramienta ad hoc a la hora de combatir los nacionalismos alternativos. Más aún, la Constitución viene invocada casi siempre no como un proyecto común basado en la libertad, sino como una suerte de código cerrado que marca los límites de lo «intocable». Que las referencias a la Constitución se limiten casi siempre al menos «constitucional» de sus artículos, el segundo, lo dice prácticamente todo al respecto.
2. En otro orden de cosas, se ha podido observar a lo largo de estas páginas cómo fascistas y nacionalistas españoles antepusieron en sucesivos momentos su proyecto político a los contenidos «nacionales» de este. Los primeros, sublimando la nación en un pretendido europeísmo-universalismo de raíz marcadamente fascista. Los segundos, reduciendo su proyecto nacionalista a la mera y simple destrucción de la Anti-España, completada con la coronación de su proyecto político reaccionario. Ambos intentaron apropiarse de la nación mediante el reiterado procedimiento de descalificar al enemigo, identificado siempre como lo menos nacional o simplemente antinacional. Ambos, en fin, se identificaron absolutamente con el régimen franquista, por cuyo control disputaban, por encima de toda preocupación por la suerte de la nación: durante las tres décadas que sucedieron a la derrota mundial del fascismo y el nacionalismo reaccionario antepusieron la supervivencia del régimen a los intereses de una nación postergada y despreciada en el ámbito internacional.
3. Como se ha visto, nada de especialmente peculiar hubo en la experiencia española respecto a las otras europeas. Acción Francesa antepuso la fidelidad a su proyecto político reaccionario, a la defensa misma de la nación frente al ocupante nazi; los nacionalistas italianos se «acordaron» de la nación en el momento de la derrota, para denunciar los «excesos» del proyecto político rival, el de los fascistas. Estos últimos antepusieron su proyecto de Estado-partido y guerra fascista al de guerra nacional hasta que la catástrofe se consumó. Esto es lo que hicieron todos, nacionalistas y fascistas, a «la hora de la verdad», en «el momento de la prueba». Lo específico de la situación española estriba en su condición de «superviviente». Pero esta circunstancia debe ser analizada no como una especie de peculiaridad a la española, sino como un elemento de reflexión que ayuda a comprender, ratificándolas, las derivas de los nacionalismos antiliberales europeos que acabamos de constatar.
4. Tal vez sea ocioso, por irresoluble, forzar la solución del dilema entre proyecto político y proyecto nacional en los distintos nacionalismos europeos. Al fin y al cabo, todos consideraban que lo mejor para la nación era su proyecto de nación y viceversa. Pero no se les puede conceder el beneficio de la duda en su pretensión de ser única y exclusivamente «nacionales». Eso es lo que afirmaban sus propios discursos, pero las cosas fueron siempre mucho más complejas. La forma en que se comportaron en el «momento de la prueba» constituye toda una advertencia para el historiador y su necesidad de deconstruir tales discursos. Constituye también, tal vez, el último legado, en España y en Europa, de los grandes nacionalismos antiliberales del siglo XX, del ultranacionalismo fascista y del nacionalismo reaccionario.
Nota: El autor participa en el proyecto «De la dictadura nacionalista a la democracia de las autonomías: política, cultura, identidades colectivas» (HAR2011-27392).
1. abc, 8 de abril de 2012.
2. Sobre lo que remitimos al texto en este mismo volumen de Julián Sanz.
3. No desconocemos en absoluto la importancia, fundamental, de la experiencia portuguesa para cuanto aquí se trata. Razones de espacio y de prudencia historiográfica nos impiden, sin embargo, incluirla en el presente análisis.
4. Aristotle Kallis: «El concepto de fascismo en la historia anglófona comparada», en Joan Anton Mellon (coord.): El fascismo clásico (1919-1945) y sus epígonos, Madrid, Tecnos, pp. 14-70 (64).
5. Véase, sobre el proyecto revolucionario del totalitarismo fascista, Emilio Gentile: Fascismo. Historia e interpretación, Madrid, Alianza, 2004, p. 84.
6. Ismael Saz: España contra España. Los nacionalismos franquistas, Madrid, Marcial Pons, 2003, pp. 101-155.
7. «España: germanos contra bereberes», ensayo fechado el 13 de agosto de 1936 y recogido en Miguel Primo de Rivera y Urquijo: Papeles póstumos de José Antonio, Barcelona, Plaza y Janés, 1996, pp. 178-183.
8. «España en su hora», Arriba, 9 de agosto de 1940.
9. Dionisio Ridruejo: «La patria como síntesis», Arriba, 29 de octubre de 1940.
10. Pedro Laín Entralgo: Los valores morales del nacionalsindicalismo, Madrid, S. Aguirre Impresor, 1941, p. 13.
11. Salvador Lissarrague: «Lo nacional y lo falangista», Arriba, 26 de noviembre de 1940.
12. Loreto Di Nucci: Lo Stato-partito del fascismo, Bolonia, il Mulino, 2009, pp. 563 y ss.
13. Emilio Gentile: «La nazione del fascismo. Alle origini del dclino dello Stato nazionale», en Giovanni Spadolini (cur.): Nazione e nazionalita’ in Italia, Roma-Bari, Laterza, 1994, pp. 65-124 (110).
14. Ibíd. pp. 110-111.
15. Citado en ibíd.., p. 111.
16. Di Nucci: Lo Stato-partito..., op. cit., p. 589.
17. Ismael Saz: «¿Dónde está el otro? O sobre qué eran los que no eran fascistas», en J. Anton: El fascismo..., op. cit., pp. 155-190. Ahora en Ismael Saz: Las caras del franquismo, Granada, Comares, pp. 1-24.
18. Eugen Weber: L’Action Française, París, Fayard, 1985, pp. 486-487; Robert Paxton: La France de Vichy, París, Seuil, 1977, p. 311; Michel Winock: «l’Action française», en M. Winock (dir.): Histoire de l’extrême droite en France, París, Seuil, 1993, pp. 125-156 (148).
19. Ibíd., pp. 148-149; Pierre Milza: Fascisme français. Passé et Présent, París, Flammarion, 1987, pp. 228-229.
20. Cf., Stéphane Giocanti: Charles Maurras. El caos y el orden, Barcelona, Acantilado, 2010, pp. 563 y ss.
21. Ibíd., pp. 568-569.
22. Cf., François Huguenin: L’Action française, París, Perrin, 1998, pp. 476 y ss.
23. Aunque hubo también, como se sabe, maurrasianos en la resistencia, como los hubo igualmente entre los colaboracionistas filonazis.
24. M. Winock: «l’Action...», op. cit., p. 156.
25. «In fondo la teoría della nazione proletaria di Corradini era l’espressione propio di questa duplice finalità, da un lato trasferendo la lotta di clase dalla política interna a quella internazionale, dall’altro fornendo un mito, con il quale demagogicamente si poteva sostenere una visione organiza della nazione che permetesse di rimuovere i conflitti di clase». Adriano Roccucci: Roma capitale del nacionalismo (1908-1923), Roma, Archivio Guido Izzi, 2001, p. 72.
26. Esta es, como se sabe, una idea-fuerza del nacionalismo italiano, recogida después por un sector de la historiografía. Véase al respecto Daniel J. Grange: «Le nationalisme français vu d’Italie avant 1914», en E. Decleva y P. Milza (cur.): Italia e Francia. I nazionalismi a confronto, Milán, Francoangeli, 1993, pp. 101-112.
27. La había evocado, por ejemplo, el propio Corradini en un artículo publicado en fechas tan sig-nificativas como las del otoño de 1914 y que portaba por título «La neutralità porta alla decadenza». Véase A. Roccucci: Roma capitale..., op. cit., pp. 209-210.
28. Ibíd.
29. Véase Emilio Gentile: Il mito dello Stato nuovo dall’antigiolittismo al fascismo, Roma-Bari, Laterza, 1982, pp. 184-185.
30. Una tesis, esta, perfectamente rebatida por Emilio Gentile. Véase de este autor, entre otros, Fascismo. Storia e interpretazione, Roma-Bari, Laterza, 2002, pp. 155-160 y 275 y ss.
31. Citado en E. Gentile: «La nazione del fascismo...», op. cit., p. 79.
32. Citado en l. Di Nucci: Lo Stato-partito..., op. cit., p. 584.
33. Me he ocupado de ello en Las caras del franquismo, Granada, Comares, 2013, pp. 51-67.
34. Pedro Laín Entralgo: España como problema, Madrid, Seminario de Problemas Hispanoame-rizanos, 1949.
35. Al respecto, I. Saz: Las caras..., op. cit., pp. 135-146.
36. Ibíd., pp. 89-112.
37. Como se lamentaba reiteradamente el Consejo Nacional del Movimiento en las postrimerías del franquismo. Véase Carles Santacana: El franquisme i els catalans: els informes del Consejo Nacional del Movimiento, Catarroja, Afers, 2000; también, Carme Molinero y Pere Ysàs: La anatomía del franquismo, Barcelona, Crítica, 2008, pp. 141 y ss.