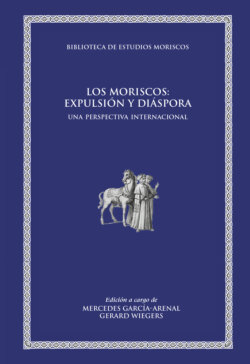Читать книгу Los moriscos: expulsión y diáspora - AA.VV - Страница 12
ОглавлениеRetóricas de la Expulsión
Antonio Feros
University of Pennsylvania
INTRODUCCIÓN
En uno de los capítulos de El Quijote, Cervantes pone en boca del morisco Ricote las famosas palabras elogiando la decisión tomada por Felipe III de expulsar a los moriscos: «que me parece que fué inspiración divina la que movió a Su Majestad a poner en efecto tan gallarda resolución».1 Son frases conocidas, citadas y analizadas miles de veces, pero es importante volver a reproducirlas porque en unas pocas palabras, pronunciadas por un morisco, aunque ficticio, Cervantes resume los principales argumentos utilizados para justificar la expulsión de más de 300.000 moriscos de la península Ibérica entre 1609 y 1614. Este capítulo analiza precisamente éstas y muchas otras manifestaciones y percepciones, positivas y negativas, sobre la resolución tomada por Felipe III en 1609 de emprender la expulsión de los moriscos valencianos. La pluralidad del título, retóricas, indica que la intención es analizar no un único discurso sobre la Expulsión, sino varios, y desde la perspectiva de distintos géneros y textos.
En los últimos meses se ha discutido mucho sobre el motivo de la expulsión de los moriscos. Una mayoría de los historiadores insiste ahora que la clave para entender esta decisión está en la coyuntura política, en concreto en el hecho de que en abril de 1609 se firmaba una tregua de doce años con Holanda, y que el régimen, para compensar una medida supuestamente impopular, recurrió a la expulsión de los moriscos. Aunque en los últimos años esta interpretación se ha ido convirtiendo en dominante, no es ciertamente nueva y ya historiadores de la talla de Fernand Braudel y John H. Elliott llamaron la atención sobre esta coincidencia.2 Los contemporáneos de Felipe III eran ya conscientes de esta relación entre la paz con Holanda y la expulsión de los moriscos. Quizás la prueba más contundente sean las propias palabras del duque de Lerma, uno de los principales protagonistas de la decisión de expulsar a los moriscos. En 1617, de nuevo enfrentado a una situación muy similar a la de 1609 –la firma de una paz muy impopular, en este caso la de Asti con Saboya– Lerma sugirió que para evitar críticas al régimen era conveniente atacar a los venecianos –uno de los tradicionales enemigos del poder español en Italia–, y así crear un ambiente de exaltación que hiciese olvidar lo que muchos veían como una abierta claudicación internacional: «y como lo fue en lo de la tregua de Holanda la ocupación de la expulsión de los moriscos, podría ser agora buena salida de los humores presentes dar su pago a Venecianos que son los que se sabe, y en el caso de tomarse acuerdo con Saboya tiene por conveniente que se continuen las inquietudes de Francia».3
Sería, sin embargo, un error creer que porque la causa inmediata de la expulsión tuvo que ver con una específica coyuntura política, dicha expulsión no tuvo nada que ver con los debates que sobre la llamada cuestión morisca se habían ido desarrollando ya desde el reinado de Felipe II. La firma de la tregua dio a muchos dirigentes del momento, especialmente a Lerma y a Felipe III, el impulso necesario para adoptar tan drástica medida. Pero para que la expulsión fuese posible, el régimen necesitaba de la existencia de una ideología que veía a los moriscos como incapaces de integrarse en la sociedad hispana –como católicos y leales súbditos del monarca español. Sin esa ideología y sin la existencia de debates previos sobre la factibilidad y la justeza de la Expulsión, ni la medida concreta de la Expulsión ni su justificación hubieran sido posibles. Es por esto que se hace imprescindible entender las retóricas de la Expulsión, no sólo desde el punto de vista del año 1609 y posteriores, sino de hacerlo a más largo plazo y analizando el mayor número posible de fuentes y géneros literarios.
Hay una serie de puntos generales que me gustaría destacar antes de analizar estos textos. El primero, la necesidad de insistir en que la sociedad hispana de comienzos del siglo XVII no era una sociedad monolítica y unidiscursiva. Había visiones distintas sobre el «problema morisco» o sobre los moriscos en general. Unos favorecían la Expulsión, cuando no otras medidas mas violentas; otros, por el contrario, creían que la expulsión de individuos bautizados era no sólo contraproducente sino también prohibida por las regulaciones eclesiásticas y las leyes de la moral cristiana. Unos creían que los moriscos poseían unas características naturales que les hacían inmunes al cambio, y que por lo tanto su cristianización e hispanización eran imposibles; otros por el contrario creían que los moriscos podían ser plenamente integrados en la sociedad católica, y que sus distintas características eran el producto de culturas y tradiciones distintas, es decir fruto de sus experiencias pasadas, pero también fruto de la desidia de las autoridades y del rechazo de una mayoría de los españoles a su integración social. Los moriscos seguían siendo moriscos, decían estos individuos, porque la sociedad los había marginado y esto había reforzado su identidad morisca. Se aferraban a ella, decían estos autores, porque la sociedad les había forzado a ello, no porque no pudieran cambiar.
Esta diversidad de opiniones desapareció una vez Felipe III ordenó su expulsión. Lo que antes había sido un vivo debate, generalmente desarrollado dentro de espacios institucionales, a partir de 1609 pasó a convertirse en una opinión casi unívoca que se manifestó en todo tipo de textos impresos, obra de los más variados indivíduos. El discurso oficial, y la «opinión pública» se hicieron una, y esto afectó a todos los géneros literarios durante el siglo XVII.
Antes de analizar las distintas fases en la literatura sobre los moriscos, conviene referirse a varios términos que están siendo asiduamente utilizados a la hora de discutir su expulsión: racismo, racismo de estado, genocidio y limpieza étnica. Ninguno de estos términos es utilizado en este ensayo. La razón no es que no creamos que la decisión de expulsar al colectivo morisco de la Península no fuese una política despreciable y oportunista, o que no hubiera estado basada en los más bajos prejuicios, que si fuesen expresados en los siglos XIX y XX tendrían que ser calificados como racistas. La razón por la que no se usan esos términos es porque creo que no explican en absoluto ni las razones, ni los comportamientos ni las ideologías contemporáneas a la Expulsión.
A finales del siglo XVI-comienzos del siglo XVII, no existían teorías racistas o racialistas, ni siquiera teorías que defendiesen la existencia de distintas razas con características distintas, naturales y permanentes. Existía una retórica de la diferencia, generalmente basada en cuestiones de religión y de origen, pero no teorías racialistas y por lo tanto la decisión de expulsar a los moriscos no puede verse como el resultado de un «racismo de estado».4 Del mismo modo la expulsión no debe ser analizada utilizando el concepto de limpieza étnica, y esto es de nuevo debido a dos razones: la primera, la no existencia de tal concepto en el periodo de la Expulsión, y segundo el tono que en nuestros días tiene este concepto, uno de nuevo cargado de connotaciones racistas. En cierto modo, limpieza étnica se podría utilizar si se entiende desde la perspectiva del periodo de la Expulsión. «Etnicidad», «étnico» y otros conceptos similares, tenían en el periodo moderno significación religiosa. Así lo definía Sebastián de Covarrubias en su famoso diccionario del español publicado en 1611, donde la palabra «étnicos: vale lo mismo que gentiles y paganos», un significado que se mantendría hasta finales del siglo XIX, cuando étnico comenzó a verse como relacionado con «raza y nación».5 En este sentido la expulsión de los moriscos si puede verse como limpieza étnica, o en otros términos, «limpieza de religión».
No utilizar estos términos no significa que no entendamos que una de las razones que hicieron posible la expulsión de los moriscos fue su creciente esencialización por parte de una mayoría de españoles. Para muchos de éstos, como veremos, los moriscos eran individuos cuyas características no habían cambiado en generaciones, y muchos creían que estas caracteristicas nunca podrían cambiar. La más importante de ellas sería que los moriscos, a pesar de haber nacido en España y de haber sido bautizados como católicos, en realidad eran incapaces de sentirse parte de la comunidad hispano-cristiana. Su fe, sus convicciones, su corazón y su patriotismo estaban comprometidos con el Islam. Se hiciese lo que se hiciese con ellos, al final siempre y en toda ocasión optarían por inclinarse hacia la defensa del Corán y las autoridades políticas islámicas, incluso aunque ello les llevase a traicionar a sus vecinos y a sus autoridades políticas. El famoso refrán, tantas veces utilizado para justificar la Expulsión pero también para justificar medidas de marginalización, «de padre moro, moro», o «de moro, siempre moro», sería la manifestación más popular de esta esencialización.6
La aproximación a los textos aquí analizados es fundamentalmente interno: en lo que estoy interesado es en entender ideas expresadas en textos, manuscritos e impresos, no tanto en entender los intereses a los que servían, o decían servir, los que los escribieron, ni siquiera en intentar averiguar por qué los escribieron. Es evidente que los contextos políticos en 1609 y, por ejemplo, 1640, son distintos, y las referencias o justificación de la expulsión en cada uno de esos momentos están basadas en distintos presupuestos e intenciones. Lo que intento demostrar es que durante un largo periodo, la justitificación o justificaciones de la Expulsión se mantuvieron uniformes; nadie, al menos no públicamente, pareció cuestionar una medida que a Ricote ya le había parecido de «inspiración divina».
UNA NACIÓN DIVERSA
En general, especialmente a partir de mediados del siglo XVI, los moriscos, a pesar de que eran súbditos del monarca español como el resto de los habitantes de la Península, eran tratados jurídica y socialmente como ciudadanos sin plenitud de derechos. Nadie nunca resumió mejor esta situación, y sus implicaciones, que el humanista Pedro de Valencia en su famoso Tratado acerca de los moriscos de España, escrito a comienzos del siglo XVII. Valencia comenzaba recordando que «en cuanto a la complexión natural, y por el consiguiente en cuanto al ingenio, condición y brío [los moriscos] son españoles como los demás que habitan en España, pues ha casi novecientos años que nacen y se crían en ella y se echa de ver en la semejanza o uniformidad de los talles con los demás moradores de ellos». Porque son tan españoles como los demás, «es de entender que llevarán con impaciencia y coraje el agravio que juzgan se les hace en privarlos de su tierra y en no tratarlos con igualdad de honra y estimación con los demás ciudadanos y naturales. Porque ellos, en la forma que ahora están, no se tienen por ciudadanos, no participando de las honras y oficios públicos y siendo tenidos en reputación tan inferior, notados con infamia y apartados en las iglesias y cofradías, y en otras congregaciones y lugares». Todos estos moriscos tratados de esta manera, continúa Valencia, «se hallan con disgusto y se tienen por agraviados y aborrecen a los ciudadanos y al estado presente de la República, y desean que se pierda y trastorne para que se vuelva lo de abajo arriba, y se hagan los señores siervos y los siervos señores». De acuerdo con Valencia, esta realidad no podía continuar para siempre, y para acabar con el problema morisco, sólo cabían dos soluciones: expulsarlos, «o hecho amigos y ciudadanos, que se confundieran con los demás», es decir asimilarlos, hacer desaparecer completamente a la nación morisca y sus marcas de identidad.7
En otras palabras, si no una «raza» distinta, en el sentido moderno de este concepto, para muchos de sus contemporáneos los moriscos ocupaban en España el espacio de una distinta «nación» o «linaje». No sólo una nación o linaje distintos, sino una cuyos orígenes eran foráneos. Vistos como descendientes directos de los invasores árabes que ocuparon la Península a comienzos del siglo VIII los moriscos eran en general percibidos como un pueblo distinto, con valores culturales distintos, poseedores de unas características (idioma, religión, prácticas culturales), que les hacía distintos a los demás habitantes de la Península, de los demás «españoles».
Si uno analiza las obras del siglo XVI y comienzos del XVII, es bastante difícil encontrar referencias a los moriscos como uno de los pueblos que, a través de mezclas y asimilaciones, había permitido la creación del linaje o nación española. Aunque los debates sobre los orígenes de los españoles fueron intensos y complejos, la conclusión de una mayoría de los autores del periodo es que no todos los pueblos que habitaron en Iberia a través de los siglos, invasores o aborígenes, tuvieron parte en la constitución, demográfica y carácter espiritual, de la nación española. A varios, por ejemplo, los romanos y, sobre todo, los árabes, se les reconocía un papel importante en la historia política y cultural de la Península, pero no en su historia demográfica. Sabemos, por ejemplo, que muchos autores del siglo XVI insistieron en que, durante los años de ocupación árabe de la Península, los cristianos se aislaron de los invasores y rehusaron mezclarse con ellos, y que una vez se constituyeron lo reinos cristianos, se penalizaron las relaciones sexuales entre ambas comunidades. Para muchos defensores de los estatutos de limpieza de sangre, por ejemplo, la razón de ser de éstos era proteger la pureza de una nación que se había constituido sin mezcla de «mala raza de moro y judío».8
Algunos autores sí defendieron que los antepasados de los moriscos eran uno de los componentes que habían ayudado a formar la «nación española». Autores como el morisco Miguel de Luna, en su historia de Don Rodrigo y la invasión árabe, Historia verdadera del rey Don Rodrigo;9 o Fray Agustín de Salucio, quien en su crítica a los estatutos de limpieza de sangre llamaba la atención sobre la constante mezcla entre distintos grupos que se había ido produciendo desde comienzos de la invasión árabe,10 son algunos de los que vieron la nación española como resultado de la mezcla de todos los pueblos ibéricos cualesquiera sus orígenes. También Pedro de Valencia, como ya hemos indicado, creía que había una comunalidad de características físicas y mentales, y probablemente unos linajes comunes, entre moriscos y cristianos viejos, y sabemos que uno de los objetivos de los que falsificaron los llamados libros plúmbeos de Granada fue demostrar que entre los pueblos originarios de Hispania se encontraban los árabes, y que ello convertía a los moriscos en uno de los componentes genéticos de la familia ibérica.11
No es casualidad, sin embargo, que uno de los presupuestos centrales en el renacimiento historiográfico que se produjo a partir de 1500, fuese el de imaginar la «nación española» en su historia, desde los tiempos de la primera habitación de la Península, hasta el mismo siglo XVI, como la historia de un pueblo siempre en búsqueda de la pureza, genética y cultural, como nación. Y esto es especialmente cierto en aquellas obras que discutían el tema de los árabes y su lugar en la historia de España. Nadie quizás lo dijo mejor que el poeta Argote de Molina, quien en un poema en homenaje a las Antigüedades de las ciudades castellanas del cronista real Ambrosio de Morales publicada en 1575, escribió que la tarea de los historiadores era definitivamente liberar a España de las influencias y dominaciones de los invasores de todo tipo pero sobre todo de los musulmanes:
Levanta noble España
Tu coronada frente,
Y alégrate de verte renacida
[...] Deja el ropaje Mauro,
Y el cautivo quebranto,
Pues ya eres señora triunfante.12
Y está claro que en las historias de España que se van a publicar en el XVI, hasta la famosa de Mariana, los «moros» se van a presentar como invasores, no como constructores de España, y sus descendientes, los moriscos, como un «problema», no como una de las ramas de la nación española.
Historia, pero también religión. Si los moriscos eran extraños genéticamente, más lo eran religiosamente. Es bastante revelador de esta situación el hecho de que en España se desarrollara una importante literatura de polémica antialcoránica y antimusulmana, y que ésta sea desde al menos mediados del siglo XVI, elemento esencial en la consideración de la cuestión morisca.13 Los estudiosos de esta literatura ya han resumido sus características y su uso para enfrentarse a los problemas de catequización de los moriscos. Pero esta literatura antialcoránicana también era utilizada para desarrollar una visión de dos naciones separadas en todo, una cristiana, la otra –la formada por los reinos árabes y posteriormente por sus sucesores moriscos– mahometana. Uno de los pocos historiadores que se plantean integrar la historia de los reinos árabes en la historia de España es Esteban de Garibay y Zamalloa, quien en el volumen cuarto de su Compendio historial de las crónicas y universal historia de todos los reinos de España, se propone narrar las historias de Aragón, Portugal, Córdoba y Granada.14 Pero cuando llega el momento de discutir los reinos de Córdoba y Granada, el elemento central es una historia crítica de Mahoma y de sus doctrinas, que Garibay considera completamente falsas. Lo mismo había sugerido el humanista Pedro Mexía, cuya Silva de varia lección fue uno de los libros más populares en la Europa del quinientos, y quien, para explicar los orígenes de los turcos, su expansión, poder y características, comenzaba con un capítulo titulado «De qué linaje y de qué tierra fue Mahoma, y en qué tiempo comenzó su malvada secta, que, por pecados de los hombres, tan extendida está por el mundo».15
Que los moriscos eran una nación extraña a la familia hispana, con diferencias religiosas, políticas y culturales fundamentales, sería lo que explicaría a los ojos de los cristianos su comportamiento. Forzados a convertirse al catolicismo en varios momentos de la primera mitad del siglo XVI, y a abandonar muchas de sus características culturales más importantes (vestidos, lengua, ceremonias, etc.) para una parte significativa de la sociedad los moriscos ni eran buenos católicos, ni leales súbditos de los monarcas, ni genuinos españoles. Muchos en el periodo asumieron que, aunque quizás parte de la razón del porqué de esta separación entre ambas comunidades estaba en el debe de la sociedad cristiana, de la iglesia y de las instituciones monárquicas, la responsabilidad fundamental estaba en los moriscos, en su voluntad de permanecer fieles a su religión, a su identidad, a sus lealtades hacia autoridades políticas foráneas, como el imperio otomano o los príncipes del Norte de África.
Pocos resumieron la situación mejor que Ignacio de las Casas, un jesuita de origen morisco, en su tratado sobre los moriscos escrito a comienzos del siglo XVII unos pocos años antes de la orden de la Expulsión, De los moriscos de España,16 que «El vulgo, nobles, caballeros, justicias, señores, príncipes y el mismo Rey están muy persuadidos y lo dicen y siente así que todos son moros y mas observantes de su secta que los que están allende el mar libremente en ella» (13v). No hacen nada como los cristianos, no participan de las ceremonias y creencias, y no se mezclan con los cristianos (14r-v). Por todo ello los cristianos les han cogido un odio «tan intrínseco que no los querrían ver y ya que de otra suerte no pueden ejecutarlo con ellos, se vengan tratándolos mal de palabra, llamándolos perros, moros, y de obra con hacerles todos los agravios que a su salvo pueden, que son muchos y muy graves» (15r).17
PRIMEROS DEBATES SOBRE LA EXPULSIÓN
Sabemos que durante el siglo XVI no hubo ningún tipo de cambio discursivo en el tratamiento de la cuestión morisca, pero sí hubo un acontecimiento que transformó radicalmente los términos del debate. Nos referimos a la llamada Rebelión de las Alpujarras o Guerra de Granada (1568-1570), que permitió introducir en el debate sobre el problema morisco la posibilidad de buscar soluciones definitivas como alternativas a la asimilación.
La revuelta de las Alpujarras y su consecuencia, la Guerra de Granada, fue el conflicto interno más importante desde la guerra de conquista de Granada en 1492, y los conflictos de los Comuneros y las Germanías en la década de 1520 hasta la gran crisis de mediados del siglo XVII –las revueltas de Portugal y Cataluña. Todos los informes y relaciones sobre la guerra indican que ésta fue de extremada violencia por ambos bandos. Quizás no menos violenta y estremecedora que otros conflictos en el periodo moderno, pero ciertamente percibida como sangrienta por ambos bandos. El ejército de Felipe II fue acusado de matanzas de civiles, quema de pueblos, pillajes, robos y violaciones, mientras que los rebeldes moriscos fueron también acusados de matar indiscriminadamente a cristianos, destruir villas, quemar iglesias y asesinar a curas y a otras autoridades eclesiásticas.
Más allá de estas circunstancias, para las autoridades españolas el conflicto era preocupante por dos razones. La primera, porque parecía demostrado que los moriscos estaban dispuestos a todo por mantener intacta su comunidad, sus costumbres, sus ceremonias, y, en definitiva, su distinta identidad. Pero las autoridades además creían que los moriscos luchaban por algo más que mantener su identidad dentro de la comunidad hispana. Sus alianzas, verdaderas o inventadas, con príncipes del Norte de África y el turco parecían indicar que los moriscos realmente estaban conspirando contra el rey de España, no sólo por la independencia de Granada, sino, más importante, por la restauración del poder musulmán en la Península.
Sin ninguna duda, esta visión de los moriscos granadinos ayuda a explicar dos de los resultados de la Guerra de Granada. Primero, la decisión de deportar a los moriscos granadinos y dispersarlos por otras zonas del reino de Castilla. Segundo, por primera vez de una forma explícita, miembros del círculo político más próximo al monarca comenzaron a cuestionar la posibilidad de asimilar a los moriscos; la asimilación religiosa y social como alternativa no estaba agotada, pero sí parecía seriamente comprometida. Este cambio de orientación cristalizó en 1582, cuando por primera vez desde un organismo oficial se recomendaba al monarca la toma de medidas radicales contra los moriscos. Esta proposición llegó de una Junta especial creada por Felipe II mientras residía en Portugal, formada por algunos de sus colaboradores más próximos –el duque de Alba, Juan de Idiáquez, Rodrigo Vázquez de Arce y Diego de Chaves, el confesor real.18 En su consulta al rey, los componentes de la Junta sugerían que, debido a la posibilidad de que los moriscos valencianos se rebelasen, como lo habían hecho los granadinos, se les expulsase a Berbería –con excepción de los niños bautizados–, y que sabiendo que los señores valencianos se iban a oponer a tal expulsión, se les diesen las propiedades y haciendas de los moriscos expulsados como forma de convencerlos de la justeza de las posiciones reales.19
Fue también a partir de comienzos de la década de 1580 cuando una serie de autores comenzaron a insistir desde distintas perspectivas –teológicas unos, políticas otros– en la imposibilidad de que pueblos con distintas religiones pudiesen convivir en el mismo territorio. Nadie más representativo de esta aproximación al tema de las minorías dentro de una comunidad que Giovanni Botero, quien, en su tratado sobre la razón de estado, recordaba al monarca que nada hacía a los hombres más diferentes y hostiles que la religión.20 Los enfrentamientos entre sus propios súbditos eran la causa principal de la decadencia de los imperios y por ello el príncipe debía hacer todo lo posible para evitarlos. Desde un punto de vista cristiano, lo que un monarca tenía que hacer para evitar que los «infieles» acabasen con su monarquía era convertirlos a través de un serio proceso de educación religiosa y civil (ff. 91v-92v). Pero éstos y en especial los «mahometanos», eran a veces difíciles de convertir y por ello la preocupación mayor de un monarca debía ser introducir medidas de control: privarles de todo lo que les diera fuerza espiritual y unidad; prohibirles disfrutar de oficios públicos; tratarlos como si fueran esclavos, y «afeminar» a sus hijos para transformarlos en súbditos sin fuerza, inanes, incapaces de resistir y rebelarse (ff. 94-95v). Pero si estos métodos fracasasen y los infieles siguieran rechazando la conversión y su integración en la comunidad cristiana, lo único que quedaba por hacer era dispersarlos o expulsarlos (f. 102). El español Benito Arias Montano expresaba opiniones muy similares al analizar la situación en los Países Bajos, y la política que había de seguirse contra los rebeldes: «porque ninguna cosa los rinde al fin sino el respeto, recelo o temor, no la blandura o el tratarlos por vía de nobleza ni otros medios loables y deseables con que los hombres se suelen mover».21
Detrás de estos consejos y análisis, y en general nadie dudaba que los principios «generales» propuestos por Botero estaban pensados desde las particulares condiciones de España, estaba la idea de que el problema morisco era sin duda uno de religión e integración, pero también era una cuestión de estado, y que, por lo tanto, su discusión implicaba plantearse la situación a largo plazo de una minoría que según parecía a muchos, estaba buscando la inestabilidad de los reinos.22 En otras palabras, desde especialmente la revuelta de los moriscos granadinos, para muchos de los habitantes de la Península, y ciertamente para las autoridades monárquicas, la «mancha» en los moriscos no era sólo religiosa, sino política, y por la tanto la discusión sobre qué hacer a largo plazo no podía ya ser sólo eclesiástica sino también, y cada vez más, política.
Aunque no se sabe a ciencia cierta por qué Felipe II no aceptó o no ordenó la ejecución de las propuestas de sus consejeros más cercanos, a partir de 1582 en los debates institucionales sobre los moriscos son mayoría aquellos que veían la expulsión, cuando no la esclavitud o la ejecución de la mayoría de los moriscos, como la única solución posible. Y esto a pesar, insistimos, de la existencia de personas que seguían defendiendo que, como cristianos, la única alternativa era buscar la conversión e integración de los moriscos, no su aniquilación. Martín González de Cellorigo, Pedro Valencia, Ignacio de las Casas y muchos otros propusieron que se redoblasen los esfuerzos por integrar a los moriscos, promoviéndolos socialmente, haciendo esfuerzos para convertirlos en sinceros cristianos. La clave, todos aseguraban, era eliminar por todos los medios pacíficos posibles su distinta identidad morisca. La razón de la actitud de rechazo a su asimilación se debía, de acuerdo con Cellorigo, al «despegamiento que con ellos hasta aquí se ha tenido», y la solución pasaba por introducir medidas serias de promoción social e integración cultural y religiosa.23 Las Casas, por su parte, pedía que los eclesiásticos dejasen de comportarse como «inhumanos políticos» proponiendo la expulsión de los moriscos. La idolatría, recordaba, no es hereditaria, como lo es el pecado original, y los moriscos bautizados son hijos de la Iglesia y por ello no podían ser abandonados; se les debe controlar, educar, castigar y premiar como a los demás cristianos, nunca expulsarlos o matarlos. Nadie podía justificar la penalización de un pueblo entero simplemente porque algunos de sus miembros hubieran cometido crímenes, uno de los argumentos utilizados en 1609 para justificar la Expulsión.24 Para Pedro de Valencia la iglesia existía para reintegrar a los que pecan, no para destruirlos, y criticaba como cruel, tiránico e inhumano todos y cada uno de los métodos que se habían propuesto en las décadas anteriores para controlar a los moriscos.25
Pero a partir de 1598, las voces que pedían un trato humanitario hacia los moriscos, el uso de «medios blandos», para usar la terminología del momento, comenzaron a ser cada vez más minoritarias en el debate institucional sobre la cuestión morisca. El Consejo de Estado, por ejemplo, proponía ya en febrero de 1599 –un momento crucial en el reinado de Felipe III porque en este año comenzó a definirse la política hacia Inglaterra, Francia y, sobre todo, los Países Bajos– medidas de extremada represión. El Consejo discutía una combinación de medidas que incluían: mandar a presidio o galeras a los moriscos de edades comprendidas entre los 15 y los 60 años; expulsar a los mayores de 60 años, y reeducar a todos los niños moriscos, propuestas compartidas por otros muchos individuos durante los primeros años del reinado de Felipe III.26 Los moriscos eran enemigos internos y como tales había que tratarlos. Este era el consejo de una de las mentes políticas más interesantes del momento, Baltasar Alamos de Barrientos, quien en su Discurso político al rey Felipe III al comienzo de su reinado, escrito entre 1598 y 1600, escribió:
Los Moros y sus príncipes de Fez y Marruecos están muy cerca de nosotros; enemigos también por la religión..., y [España] esta llena de Moriscos tan devotos y aficionados suyos, a mi juicio, como cuando profesaban su mala ley públicamente. Y aunque de presente parezca que viven sosegados, siempre, como descontentos y de contraria secta, han de procurar volver a ella y procurar valerse de cualquier ocasión que haya para ello. Y en fin, obedientes mientras hubiera paz, desleales y muy para ser temidos si hay guerras civiles o revueltas extranjeras, que es cuando los oprimidos, como quiera que sean y lo estén, levantan cabezas y muestran su mal ánimo.27
Fue también en 1600 cuando se publicó la importante e influyente obra de Luis del Mármol Carvajal, Historia del rebelión y castigo de los moriscos del reino de Granada, la considerada mejor historia de la rebelión de las Alpujarras por su detallismo en la descripción de batallas y conflictos. Más importante que la descripción de las batallas era la visión de los moriscos, a los que se presentaba como pertinaces rebeldes, y como apóstatas en todas y cada una de las generaciones desde 1492. Al comienzo del libro segundo, por ejemplo, Mármol Carvajal recordaba a sus lectores que, aunque oficialmente cristianos desde comienzos del siglo XVI, en realidad los moriscos nunca dejaron de ser «moros». Esta falsedad religiosa, sus deseos de venganza, sus sueños por volver a ser señores de Granada, serían los que explicarían no sólo la revuelta, sino también el carácter que ésta adquirió desde el principio:
Congoja pone verdaderamente pensar, cuanto más que escribir, las abominaciones y maldades con que hicieron este levantamiento los moriscos y monfís de la Alpujarra y de los otros lugares del reino de Granada. Lo primero que hicieron fue apellidar el nombre y seta de Mahoma, declarando ser moros ajenos de la santa fe católica, que tantos años profesaban ellos y sus padres y abuelos [...] Y a un mismo tiempo, sin respetar a cosa divina ni humana, como enemigos de toda religión y caridad, llenos de rabia cruel y diabólica ira, robaron, quemaron y destruyeron las iglesias, despedazaron las venerables imágenes, deshicieron los altares, y vejaron, torturaron y mataron a muchos sacerdotes.28
La defensa de la expulsión se hizo todavía más intensa a partir de 1603, aunque la polémica se desarrollaba fundamentalmente en el marco de las instituciones eclesiásticas y monárquicas. Expulsar a los moriscos fue, por ejemplo, la propuesta de Juan de Idiáquez y el conde de Miranda, en una Junta celebrada en enero de 1603. En esta Junta participó Lerma, quien expresó serias dudas sobre las ventajas y conveniencia de la expulsión aduciendo que los moriscos eran cristianos bautizados y por ello no podían ser tratados como infieles. La respuesta del monarca, ordenando que se empezasen a tomar las medidas necesarias en caso de que se decidiesen por la expulsión, mostraba que ésta comenzaba a verse como una solución viable.29 El Patriarca Ribera, arzobispo de Valencia, también insistía en la necesidad de la expulsión, presentando en dos memoriales al rey una visión de la comunidad morisca como enemiga natural de la cristiana. Dada esta situación, aseguraba Ribera, el monarca debía sentirse justificado y legitimado para hacer cualquier cosa y utilizar cualquier método (violento o no) que resolviera este problema. Ribera llegaba a justificar no sólo la expulsión, sino incluso el asesinato de los moriscos, presentando estas medidas como una suerte de «violencia divina» siguiendo el ejemplo de Moisés en Éxodo, cuando ordenó y participó en la muerte de aquellos que dentro de la comunidad hebrea habían promovido la adoración de falsos dioses, o contra comunidades que ocupaban territorios que formaban parte de la tierra prometida.30
Otro defensor de una política radical hacia los moriscos fue Fray Jaime Bleda, también un clérigo valenciano y con fuertes conexiones con Ribera, quien en un memorial dirigido a Felipe III y Lerma, les recordaba que en recompensa por la conquista de Granada de manos de los musulmanes en 1492, los Reyes Católicos habían recibido como premio divino «un nuevo orbe» (el nuevo mundo), mientras que como castigo por la incapacidad de los cristianos de solucionar el problema morisco, Dios había castigado a la monarquía hispana con un sinfín de crisis y derrotas. Era ésta la razón por la que pedía a Dios que convenciese al monarca de que se expulsase a los moriscos, como en 1492 había convencido a los Reyes Católicos de que expulsasen a 400.000 judíos sin que ello hubiera traído ninguna pérdida para los reinos, y sí el afianzamiento de una nueva y refulgente monarquía.31 Que las posibilidades de defender estas posturas públicamente eran todavía pocas, lo demostraría el que Fray Bleda viese rechazada en 1601 su petición de publicar su tratado más influyente sobre la justificación de la expulsión, Defensio Fidei in causa neophytorum sive Morischorum Regni Valentiae totiusque Hispaniae, un tratado que sería publicado, ya en versión castellana, en 1610.32
LA DECISIÓN DE EXPULSAR Y SU JUSTIFICACIÓN
Los debates perdieron diversidad y la retórica pública se volvió más homogénea, ya desde el primer bando de expulsión, el que decretaba la de los moriscos de Valencia, firmado por el virrey del reino el 22 de septiembre de 1609. Cualquiera que fuera la causa inmediata que llevó a Felipe III a aprobar su expulsión, esta se convirtió en algo más grande que simplemente la respuesta a una determinada coyuntura política. La Expulsión se vio ahora, y como veremos se justificó, como parte fundamental de la historia sagrada de España, como la verdadera conclusión de la restauración de España después de la conquista árabe, y de tanta importancia, o quizás más, como la conquista de Granada en 1492. No quiero decir con esto que no hubiera quejas y críticas contra la Expulsión. Las hubo, y muchas, pero la mayoría de ellas tenían un tono local, y eran quejas y críticas negociadas dentro de los circuitos institucionales.33 Una vez se ordena la Expulsión, la defensa de la justificación se convierte en dominante, casi exclusiva. Y lo hace ya no en los debates y entramados institucionales y oficiales, sino que toma el espacio público. Lo hace masivamente, a través de la imprenta, y a través de todos los géneros literarios –desde el documento oficial, a la novela, el teatro, la pintura, o las entradas reales. Algunos de estos textos harán referencia a las críticas contra la expulsión, pero en la mayoría de los casos estas referencias se hacían para resaltar todavía más la justeza, la sacralidad, la razón de la expulsión. Las críticas, se decía, sólo podían ser pronunciadas por hombres ciegos o simplones, los moriscos o sus aliados. La Expulsión había ahora que afirmarla y alabarla, no cuestionarla, y fue precisamente esto lo que provocó la proliferación de textos que no sólo justificaban la Expulsión, sino que la conmemoraban como una «gran victoria» cristiana.
Pero antes de analizar los textos justificativos o aquellos que se refieren directa o indirectamente a la Expulsión, debemos comenzar con los bandos oficiales de expulsión. Ellos marcaron la tónica en las publicaciones de la Expulsión, aunque hay que insistir en que el lenguaje y los temas discutidos y desarrollados por los textos sobre la expulsión fueron más allá de los bandos. Estos eran documentos oficiales que, por lo tanto, debían ser claros y sucintos. Su intención no era discutir todos los temas que se relacionaban con la Expulsión, o poblematizar las causas de estas. De lo que trataban era de asegurar a los españoles que gracias a la acción real, el país y las vidas de sus súbditos estaban a salvo. Y recuerden que todos estos bandos fueron impresos y tuvieron una distribución masiva.
En todos los decretos de expulsión, Felipe III recurrió a las ideas que habían expresado algunos de sus consejeros en los debates en el Consejo de Estado. En primer lugar, todos los bandos destacan que la expulsión había sido una medida tomada porque todas las demás habían fracasado: la integración, la cristianización; transformarlos en habitantes normales de la Península no había tenido efecto permanente. Por muchos años «he procurado la conversión de los Moriscos de este Reyno y del de Castilla, y los Edictos de Gracia que se les concedieron y las diligencias que se han hecho para instruirlos en nuestra Santa Fe, y lo poco que todo ello ha aprovechado, pues se ha visto que ninguno se ha convertido, antes ha crecido su obstinación».34 De hecho, a pesar de sus intentos de promover «medios blandos» para la integración de los moriscos, la razón por la que había creado una Junta en 1608, los moriscos de Valencia y Castilla seguían «adelante con su dañado intento. Y he entendido por avisos ciertos y verdaderos, que continuando su apostasía y prodición, han procurado y procuran por medio de sus embajadores y por otros caminos, el daño y perturbación de nuestros Reynos».35 El peligro y la desobediencia morisca es todavía más clara en la orden de expulsión de los moriscos de Andalucía:
Por cuanto la razón de bueno y christiano gobierno obliga en conciencia a expeler de los Reynos y repúblicas las cosas que causan escándalo y daño a los buenos súbditos y peligro al Estado, y sobre todo ofensa y deservicio a Dios nuestro señor, habiendo la experiencia mostrado que todos estos inconvenientes ha causado la residencia de los Christianos nuevos moriscos en los Reynos de Granada y Murcia y Andalucía, porque demás de ser y proceder de los que concurrieron en el levantamiento del dicho Reyno de Granada cuyo principio fue matar con atroces muertes y martirios a todos los sacerdotes y Christianos viejos que pudieron de los que entre ellos vivían, llamando al Turco que viniese en su favor y ayuda. Y habiéndose sacado de dicho Reyno con fin de arrepentirlos de su delito viviesen Christiana y libremente, dándoles justas y convenientes órdenes y preceptos de lo que debían de hacer, no sólo no los han guardado y cumplido con las obligaciones de nuestra santa Fe, pero mostrando siempre aversión a ella, en grande menosprecio y ofensa de Dios nuestro señor, como se ha visto por la multitud de ellos que se han castigado por el Santo Oficio de la Inquisición. Demás de lo cual han cometido muchos robos y muertes contra los Christianos viejos, y no contentos con esto, han tratado de conspirar contra mi Corona Real y estos Reynos, procurando el socorro y ayuda del Turco, yendo y viniendo personas enviadas por ellos a este efecto.36
En la medida que quizás alguno de sus súbditos podría creer que sólo se debía expulsar a aquellos que realmente habían mostrado su deservicio hacia Dios y el rey, Felipe III mostraba cuales eran los fundamentos a los que había que recurrir para justificar su decisión de expulsión de todos los moriscos sin excepción. El primero indicaba la creencia común de que no había diferencia entre unos moriscos y otros, entre los de una región y otra. Lo aseguraba en el bando decretando la expulsión de los moriscos de Castilla: «sabemos que todos los Moriscos ya expulsados como los demás en España, han sido y son todos de una misma opinión y voluntad contra el servicio de Dios y mío, y bien de estos Reynos, sin haber aprovechado de las mismas diligencias que por largo discurso de años se han hecho para su conversión, ni el ejemplo de los Christianos viejos, naturales de estos Reynos, que con tanta Christiandad y lealtad viven en ellos».37 Es por esto que todos los moriscos debían pagar, y no sólo aquellos a los que se había encontrado culpables, porque todos eran potenciales traidores, era parte de su mismo ser:
Como quiera que algún grave delito y detestable crimen se comete por algún Colegio o Universidad, es razón que el tal Colegio o Universidad sea disuelto y aniquilado, y los menores por los mayores, y los unos por los otros sean punidos; y aquellos que pervierten el bueno y honesto vivir de las repúblicas y de sus ciudades y villas, sean echados de los pueblos, porque su contagio no se pegue a los otros.38
Los textos que tratan de la expulsión de los moriscos que aparecen desde 1610 a 1618, ya sea central o marginalmente, insisten precisamente en estas ideas. El elemento central en todos ellos es la justeza de la Expulsión. Tal es la intensidad de esta idea que para una mayoría de los contemporáneos, la expulsión de los moriscos se va a convertir en el suceso que va a dotar al reinado de Felipe III de personalidad propia, y va a dar al monarca un halo de realeza del que había carecido hasta esos momentos. Ninguno de los textos es excesivamente original, en el sentido de que ninguno ofrece nuevos argumentos e ideas. Lo que los hace importantes es, primero, que unifican las tradiciones, lenguajes e interpretaciones que se habían venido utilizando hasta esos momentos para hablar de los moriscos; y, segundo, hacen posible la circulación masiva de estas justificaciones y argumentos. Lo que podemos ver en casi todos estos es que están compuestos como una suerte de síntesis de toda la literatura anterior, la literatura sobre turcos, Mahoma, moriscos, la certeza del cristianismo, la importancia de la defensa de la unidad religiosa para la conservación de los reinos. Poco o nada en estos textos es original, y no sólo porque unos se copiaron a otros, sino porque todos provenían de tradiciones similares. Que la versión de 1601 que Jaime Bleda escribió de su Defensio Fidei, no se diferenciase nada de la que publicó en 1610, o incluso de su otra obra, Crónica de los moros de España (1618), nos habla de esta continuidad discursiva.
Uno de los textos quizás más significativos no es uno de los famosos tratados sobre la expulsión, aunque fue también publicado en 1610, sólo meses después de que comenzase la primera oleada de expulsiones. Se trata de la edición castellana de las cartas de Ogier Ghislain de Busbecq (1522-1592), el embajador imperial en la corte otomana entre 1554 y 1562.39 La versión castellana es obra de un tal Esteban López de Reta, quien dedica su traducción, a «nuestra madre Hespaña», en unos momentos en que está «limpiando» su casa, barriendo la «ponzoña infecciosa» de los moriscos; y de hecho el traductor quiere simplemente colaborar con esta tarea. López de Reta, como otros, compara esta expulsión a la de los judíos en 1492, pero al mismo tiempo señala que a los judíos, «gente miserable y desvalida», se les expulsó por causa de la religión no porque estuvieran conspirando con enemigos externos de la monarquía como sería el caso de los moriscos.
La idea central en la mayoría de los textos que discuten la Expulsión fue presentarla como una acción divina, y a Felipe III y Lerma como sus instrumentos. En palabras del fraile portugués Damián de Fonseca, gracias a su decisión de expulsar a los moriscos, Felipe III podía compararse a los grandes liberadores del pueblo elegido, Moisés, Josué, Saúl, David y Salomón. Éstos, como Felipe III, no sólo liberaron al pueblo de Dios de sus enemigos, sino que también lo habían aislado y protegido de todo contacto con otras religiones, siguiendo las órdenes de un Dios que pedía que sólo Él fuese el adorado.40 Guadalajara y Javier en su Memorable expulsión, profetizaba que Dios había de premiar a Felipe III por su acción, como antes premió o castigó a otros que no cumplían con sus obligaciones. Dios de hecho castiga no sólo a los príncipes que se hacen herejes o aceptan a los herejes, sino también a aquellos que muestran tibieza en la represión de los herejes, como por ejemplo Felipe II, quien por no haber permitido que Maria Tudor «ejecutara sentencia de muerte en la bastarda Isabel, perdió su armada en 1588».41
Conjugaciones planetarias y profecías venían a reiterar que esta expulsión era parte del diseño divino. En la dedicatoria a los «Serenísimos príncipes de España», Guadalajara y Javier escribe que la Expulsión es simplemente una parte, la llave, de la gran profecía que anunciaba «la conquista y triunfo de Ierusalem, y libertad del Santo Sepulcro, con notables victorias de los mahometanos, dando por tierra sus menguantes Lunas, poniendo en su lugar la Cruz santísima». (5r-v)42 Alabanza de Felipe III y acción ordenada por Dios, pero también elemento central en la definitiva restauración de España. Jaime Bleda, por ejemplo, en su Defensio Fidei, aseguraba que con la Expulsión «queda este reyno libre de los infinitos daños espirituales y materiales que han padecido los christianos novecientos años... en compañía de los Moros». Y por ello pide que se conmemore la expulsión como «fiesta en toda España, y celebrar cada año en ella este felicísimo suceso, como en el primer Domingo de Octubre celebramos la fiesta del Rosario y la victoria naval que en aquel día se alcanzó por la intercesión de nuestra señora del Rosario».43
Pero la mayoría de estos textos también siguen la tradición «anti-alcoránica» y «anti-otomana» que se había desarrollado en las décadas anteriores en España y otras regiones de Europa. Mahometanos, todos, viviesen donde viviesen, y aunque se escondiesen disfrazados de cristianos, eran los peores enemigos de los cristianos. Y esta crítica a los seguidores de Mahoma se extiende a los moriscos y sus creencias religiosas. Aznar Cardona, por ejemplo, dedica todo el primer libro de su Expulsión justificada de los moriscos españoles, a criticar a Mahoma y los mahometanos, los más pertinaces en sus erróneas creencias: «Tiene aun esta razón mas fuerza en los que siguen la secta de Mahoma, pues entre todos los que profesan falsas religiones, ellos son los que con mayor obstinación abrazan la suya, no admitiendo mas razón que, mi padre moro, yo moro. Por esta causa son tan pocos los moros que se convierten, que como ellos dicen nunca de buen moro buen cristiano». Esta pertinaz defensa de su falsa religión y su desprecio a la ley de Dios, algo que les hacía comparables a los judíos, era lo que explicaría que ambos pueblos hayan sido «desterrados, hollados, odiados, afrentados, vituperados, y menospreciados de todas las naciones del mundo».44
Elemento fundamental de la justificación de la expulsión es la idea de que los moriscos eran enemigos políticos del rey de España y servidores de príncipes musulmanes. Todos recuerdan las muchas rebeliones provocadas por los moriscos, sus alianzas con el turco, los piratas y príncipes del Norte de África, con el monarca francés, y con príncipes herejes en Europa. Esto explicaría, por ejemplo, por qué se había comenzado por los moriscos de Valencia, «por ser el más peligroso, más gente junta, mayor numero, más cerca de la marina, más rebeldes, y congregados en aljamas, lugares y poblaciones, de que se seguía el mayor peligro de movimiento y rebelión, como a la postre lo mostraron».45
Pero la Expulsión también fue discutida en otros géneros, aunque aquí sin la intensidad y profundidad de los discutidos con anterioridad. En la mayoría de los casos, las referencias a la expulsión son sucintas y en general están más bien orientadas hacia la congratulación a Felipe III y a Lerma por la Expulsión, y no tanto a la discusión de los motivos de la Expulsión, o a un estudio de las características de los moriscos que habrían propiciado la Expulsión.
Esto está especialmente significado por un género, la literatura de cordel, dirigida al mercado más popular. La mejor estudiosa de este género, María Cruz García de Enterría, destaca que los pliegos de cordel cuando se refieren a los moriscos, lo hacen desde la perspectiva «más anti-morisca», combinada con alabanzas al monarca por haber tomado tal decisión. Antes de la Expulsión pocos de estos impresos se refieren al tema de los moriscos, pero a partir de 1610 aparecen muchos en los que se declaran los crímenes de los moriscos, sus tendencias a la rebelión y conspiración, y por ello de la necesidad de la Expulsión. Pero fundamentalmente la idea en estos textos es cantar las glorias de Felipe III, y la mejora que España va a sufrir por esta medida. Uno de los textos reproducidos por García de Enterría, quien nos recuerda que su número se incrementó en 1610-1611, insiste en esta glorificación de la realeza española en general y de Felipe III en particular:
El invicto Rey Felipo/ nieto del gran Carlos Quinto,/ cuyas hazañas famosas/ durarán eternos siglos./ Hijo del padre más sabio/ más reto y más christiano/ que ha governado este reyno/ desde el Rey que es más antiguo [...]/ Para conseguir el caso/ tan justo y bien recibido/ de toda la Christiandad./ pues es tan christiano arbitrio [...] El Rey los echa de España/ por traydores enemigos./ Al principio muchos de ellos/ estavan en regozijo/ pensando que por dinero/ perdonarán sus delitos./ Mas el Católico Rey/ que tiene el caso sabido/ por ningún interés quiere/ sufrir ofensas de Christo.46
Pero dentro del género literario, en el periodo anterior a 1618, es quizás en la obra de Miguel de Cervantes donde los moriscos y su expulsión tienen una mayor presencia. Después de 1609, Cervantes se refirió al tema al menos en tres ocasiones, y el análisis de sus escritos puede indicar las contradicciones en las que se movía la sociedad de ese momento. La primera obra en la que Cervantes se refiere a los moriscos, es en una de sus Novelas ejemplares, «El coloquio de los perros», publicada en 1613. En ella Cervantes reproduce la visión más negativa de la que denomina «morisca canalla». Los moriscos son aquí presentados como tacaños, ladrones, malos cristianos (o no cristianos) e individuos que no paran de procrear, tanto que pronto serán más que los cristianos. El narrador espera y desea que se estén tomando medidas para pararlos, y así cree que «celadores prudentísimos tienen nuestra república que, considerando que España cría y tiene en su seno tantas víboras como moriscos, ayudados de Dios hallarán a tanto daño cierta, presta y segura salida» sin duda una referencia a la Expulsión.47
La segunda obra, es La segunda parte de Don Quijote de la Mancha, donde cuenta la tierna historia del morisco Ricote y su familia. La historia, bien conocida, ha dado argumentos a muchos estudiosos para apoyar la idea de que Cervantes fue crítico de la Expulsión y muchos incluso ven a Cervantes aquí representando la visión popular en su tiempo, una dominada por el escepticismo sobre los motivos de la Expulsión. Debatiremos toda nuestra vida sobre este tema, pero lo que interesa aquí y ahora es que en la obra de Cervantes es el mismo Ricote, un morisco, quien justifica la Expulsión: el rey se vio movido, afirma Ricote, a «poner en efecto tan gallarda resolución, no porque todos fuésemos culpados, que algunos había cristianos firmes y verdaderos, pero eran tan pocos, que no se podían oponer a los que no lo eran, y no era bien criar la sierpe en el seno, teniendo los enemigos dentro de casa. Finalmente, con justa razón fuimos castigados con la pena de destierro, blanda y suave al parecer de algunos, pero al nuestro la más terrible que se nos podía dar».48
Si la historia de los moriscos de Castilla, representada por Ricote y su familia, suscita la pena de Sancho, la historia de los moriscos valencianos que se cuenta en la última obra de Cervantes, Los trabajos de Persiles y Segismunda, publicada en 1616, está más cerca de la ideología justificadora de la Expulsión. Es en esta obra, por ejemplo, donde Cervantes hace hablar a un sabio morisco, quien asegura que sus antepasados, especialmente su abuelo, eran expertos en profecía, y que ya le había dicho hace años que en tiempos de la dinastía de los Austrias habría un monarca que arrojaría del seno de España a «la serpiente que le está royendo las entrañas». Esta obra es fundamental, sin embargo, porque asume la imagen de los moriscos, de la gran mayoría de ellos, como falsos cristianos, conspiradores, aliados de piratas y turcos, que odian profundamente a los cristianos de los que viven totalmente separados y a los que están dispuestos a traicionar, asesinar o capturar y vender como esclavos. Y de nuevo el sabio morisco, uno de los pocos cristianos de su comunidad, vuelve a pedir la definitiva solución al peligro morisco, una que en la fecha de publicación estaba supuestamente finalizada:
¡Ea, mancebo generoso! ¡Ea, rey invencible! ¡Atropella, rompe, desbarata todo género de inconvenientes y déjanos a España tersa, limpia y desembarazada desta mi mala casta, que tanto la asombra y menoscaba! ¡Ea, consejero tan prudente como ilustre, nuevo Atlante del peso de esta Monarquía, ayuda y facilita con tus consejos a esta necesaria trasmigración; llénense estos mares de tus galeras cargadas del inútil peso de la generación agarena; vayan arrojadas a las contrarias riberas las zarzas, las malezas y las otras yerbas que estorban el crecimiento de la fertilidad y abundancia cristiana!49
La expulsión de los moriscos como una gran victoria militar, pero también como la victoria de una España católica, fue el objetivo central de una serie de representaciones pictóricas durante el reinado de Felipe III. Esta era la intención detrás de los cuadros que Felipe III encargó a varios pintores valencianos en 1612.50 Si uno observa detenidamente los cuadros, son claramente imágenes de celebración de la capacidad militar de la monarquía, de su capacidad estratégica para movilizar a tantas fuerzas, para atender a la expulsión o al control de las rebeliones. Y así se podrían relacionar con otras muchas pinturas celebrando la capacidad naval y militar de la monarquía Hispana.
MÁS ALLÁ DE LA EXPULSIÓN
Muchos de los que se refieren a cómo los españoles valoraron el tema de la expulsión, aseguran que a partir de 1619 el tono cambió, y la mayoría de los autores pasaron de ser apologistas a ser críticos de la decisión real. Ya García de Enterría en su estudio sobre la literatura de cordel expresaba su creencia de que entre 1619 y 1674 aparecen textos indicando que hay un cierto arrepentimiento de defender la Expulsión sobre la base de que los moriscos no eran verdaderos cristianos. La opinión prevalente ahora sería asegurar que una mayoría de estos sí eran católicos y no debían haber sido expulsados.51 Con palabras más claras lo han expresado otros, especialmente el historiador que más seriamente ha estudiado este tema, Miguel Ángel de Bunes, quien ha escrito que en el reinado de Felipe IV «la mentalidad de historiadores, literatos y clases populares cambia radicalmente en cuanto a la consideracion del problema morisco. La resolución de 1609 empieza a pesar como una gran losa sobre la conciencia de los españoles e incluso se considera injusta e innecesaria la deportacion de cerca de 400.000 habitantes de la Peninsula».52
El problema, sin embargo, es que ninguno de estos autores muestra pruebas de este cambio de opinión. Cuando se analiza la literatura que va desde 1619 al final del reinado de Felipe IV, sin embargo, esta visión crítica de la Expulsión más parece un mito que una realidad. Hay ciertamente cambios en el vocabulario, en el lenguaje y, sobre todo, en los temas que interesan a los autores a partir de 1619, pero se podría decir que el apoyo, o mejor, la justificación de la expulsión como una medida correcta, justa y necesaria sigue siendo la retórica dominante. En muchos sentidos la visión sobre la expulsión se hace todavía más abstracta, más ideológica. Lo que importa cada vez más, ahora que el número de moriscos reales es mínimo, es la significación de esa expulsión ideológicamente; nada o casi nada se dice sobre el sufrimiento de personas de carne y hueso, y ni siquiera mucho sobre las implicaciones económicas-sociales de esta expulsión.
Pocos representan mejor esta nueva tendencia que Fray Juan de Salazar. En su Política española, publicada en 1619, su objetivo más evidente era promover la recuperación de una política militante al estilo de aquella que había dominado durante el reinado de Felipe II. Salazar era uno de los que defendía que, con una política correcta, España habría de convertirse en monarquía universal. En este contexto, Salazar veía España como una monarquía regida por reyes «militantes», expansionistas, como Isabel y Fernando, Carlos V y Felipe II, monarcas que habían vencido a sus enemigos precisamente por su defensa a ultranza de la fe cristiana en todo el mundo. Felipe III no jugaba un papel importante en la narrativa de Salazar, porque era considerado como un rey pacifista, un monarca que había firmado paces con enemigos, religiosos y políticos. La única decisión que parecía indicar que Felipe III era después de todo hijo de Felipe II era la expulsión de los moriscos, que para Salazar evidenciaba de nuevo que el español era el pueblo elegido por Dios:
entre las demás cosas que hará célebre [el nombre de Felipe III] y eternizará para con Dios y con los hombres su memoria, es el hecho heroico y determinación singular, tan de católico príncipe y celoso de conservar en la integridad y pureza de la fe sus reinos de España (silla y asiento de su monarquía),... de excluir de todos ellos a los moriscos, herejes y apostatas de nuestra santa fe; atendiendo, no al interés que de tan gran número de vasallos recibía su fisco, sino a purgar la España, de todo punto, de tan incorregible y vil canalla; con cuya compañía y vecindad estaban sus pueblos y fieles vasallos en peligro, si no de infeccionarse en la fe, de resfriarse a lo menos en la piedad y religión, heredera de sus mayores, viendo al ojo continuamente el mal ejemplo de sus vidas y acciones.53
Estos motivos e interpretación también aparece en la obra del pintor Diego de Velázquez titulada Expulsión de los moriscos (1627), la obra que ganó una pequeña competición sobre pintura histórica convocada por Felipe IV en la que tomaron parte varios pintores (Cajés, Nardi y Vicente Carducho, además de Velázquez) y cuyo tema fue precisamente la expulsión de los moriscos. Aunque la obra se perdió en el incendio del Alcázar Real en 1734, muchos nos han dejado una descripción de sus imágenes centrales: «En la pintura el rey está en el centro del lienzo con armadura y vestido de blanco. A su derecha aparece una imagen de España vestida a la romana, sentada en un trono, en la mano derecha lleva escudo y dardos, y en la izquierda espigas. Felipe señala hacia la costa con su cetro, donde los soldados están procediendo a la embarcación de los moriscos».54 De nuevo lo que destaca aquí es la celebración de Felipe III como protector de España y de la religión, y la expulsión de los moriscos como una nueva victoria militar del ejército español.
Sabemos que los arbitristas, como muchos otros autores del periodo, creían que para sustentar la riqueza de una monarquía era necesario contar con una siempre creciente población. La falta de población, abriría, decían, la declinación de la monarquía, la harían de por sí inevitable. Desde esta perspectiva, la expulsión de los moriscos debería haber sido considerada como una medida nefasta e injustificable. Esta parece haber sido la visión del conde duque de Olivares, ministro principal de Felipe IV. A ello se refirió indirectamente en una carta a Francisco de Contreras explicando la necesidad, y las dificultades, de la Unión de Armas especialmente en los reinos de la Corona de Aragón, debido al «estado de las haciendas de sus naturales, que con la expulsión de los moriscos y las calamidades del tiempo están arruinadas».55
Esta preocupación por la caída de la población y el descenso de la riqueza, no parece sin embargo que cambiara demasiado la visión sobre la expulsión de los moriscos. El historiador del reinado de Felipe IV, John H. Elliott, asegura que el gobierno de Olivares promovió una visión crítica de la Expulsión al estar el nuevo régimen más interesado en realidades económicas que en quimeras religiosas cómo habría estado el régimen anterior. Pero a la hora de valorar las pruebas de esta visión crítica, el insigne historiador sólo menciona unas palabras del confesor real en 1633 asegurando que habría que pensar en la posibilidad de permitir el retorno de los moriscos para promover la riqueza del país, siempre y cuando, claro, se les persuada a aceptar la verdadera fe.56 Los historiadores Antonio Domínguez Ortiz y Bernard Vincent, han demostrado que las repercusiones demográficas y económicas de la expulsión fueron importantes, aunque en el caso de Castilla, muy exageradas por las autoridades locales, aunque tampoco refieren ningún texto publicado en la época que denuncie con claridad la Expulsión.57
Los llamados arbitristas, y otros interesados en la cuestión de la riqueza de la monarquía también discutieron el tema de la expulsión de los moriscos. Sancho de Moncada, uno de los reformistas más originales del siglo XVII, se refirió al tema de la expulsión de los moriscos, y lo hizo desde una perspectiva bien interesante. Moncada, y en esto parece que coincidía con un numero importante de arbitristas, parecía creer que la expulsión de los moriscos no había sido pieza esencial en la disminución de población en España, o en los crecientes síntomas de crisis en la Península.58 Todos parecían coincidir en que la pérdida de población causada por la expulsión era compensada positivamente por la unidad religiosa de la Península, uno de los argumentos utilizados en el periodo 1609-1618 para justificar la Expulsión. En el discurso segundo de su Restauración política de España (1619), Moncada recuerda que:
otros confiesan la falta de gente, pero cárganla a las pestes, guerras y expulsión de los moriscos. Pero nada de esto ha habido de pocos años acá, que es cuando se conoce más falta de ella. Y es de considerar lo que se ve en los libros de las Iglesias y matrículas, que falta más gente de tres años acá que faltó desde el año de 98 al de 1602, y fue la peste el de 1600, y más que desde el de 1608 al de 1610, y fue la expulsión de los moriscos el de 1609. Y es indicio claro, porque en muchas ciudades en estas pestes y expulsiones se moraban todas las casas, y de dos o tres años acá están cerradas muchas. Lo segundo, porque en lugar de los moriscos han entrado otros tantos extranjeros. Lo tercero, porque como enemigos de España, eran causa de muchas muertes (como dijo V. M. en el Real Bando de la expulsión) y así hacerla antes fue aumentar la nación española.59
Pedro Fernández de Navarrete, uno de los pensadores más interesantes del reinado de Felipe IV, por su parte, dedicó un discurso entero a las consecuencias de las expulsiones de judíos y moriscos, en su famoso Conservación de monarquías.60 Nos recuerda la expulsion de judíos en 1492 y moros en 1609, y asegura que estas expulsiones habrían comportado la pérdida de cinco millones de individuos (3 millones de moriscos y dos millones de judíos), cifras ciertamente exageradas. Que los reyes hicieron esto a pesar de lo importante que es la población para una república, asegura Fernández de Navarrete, se debió a que su intención fue evitar que el «cuerpo místico de su monarquía» se llenase de «malos humores, que con su contagio podrían corromper la buena sangre» (67). Siguiendo lo que parecía una opinión común, para Navarrete «los de diferentes costumbres y religión no son vecinos, sino enemigos domésticos», y esto era precisamente el caso con judíos y moros (67-68). Como algunos de los autores de comienzos del siglo XVII, Fernández de Navarrete cree que una de las razones de esta expulsión fue el que no se hubiesen hecho suficientes esfuerzos para integrar a los moriscos. Quizás si se les hubiera permitido entrar en la sociedad, asegura, por la «puerta del honor hubieran entrado al templo de la virtud y al gremio y obediencia de la Iglesia Católica, sin que los incitara a ser malos en tenerlos en mala opinion...» (68). Pero al mismo tiempo, la expulsión de judíos y moriscos tenía consecuencias positivas. Así sucedió en el caso de los Reyes Católicos en 1492, quienes acabaron en ese año de «purgar estos reinos de las últimas heces, que de esta gente por permision del Rey Egica habían quedado [...], no reparando estos santos Príncipes en que con la expulsión de gente tan rica, se disminuían los tributos y rentas reales: daño que se lo recompensó nuestro Señor con tan grandes ventajas, dándoles lo que esta monarquía posee en Italia, y lo que sus valerosos españoles ganaron en las Indias» (71-72). Y para dejar todavía más claro qué era lo importante, si número de gente o pureza religiosa, Fernández Navarrete acabo su tratamiento de la Expulsión indicando que quizás la de los moriscos proporcione fuerzas para iniciar la de los gitanos, muchas veces «deseada» pero siempre mal ejecutada «no siendo tan dificultosa la ejecución, cuanto dañosa la tolerancia de esta gente tan perniciosa en la republica» (73).
Es igualmente interesante analizar cómo se vió la Expulsión en las historias, tratados y sermones funerarios publicados, o al menos escritos en el el siglo XVII. Quizás deberíamos comenzar expresando la pena de que Pedro de Valencia, uno de los mejores analistas de la cuestión morisca y cronista real desde 1607, nunca llegase a completar la historia de Felipe III que al parecer venía escribiendo ya desde comienzos de la decada de 1610. Sabemos por distintos memoriales que Felipe III había aprobado que se le diese acceso a papeles de estado, con información sobre acciones de estado ya «terminadas», algunas de ellas enormemente polémicas en su tiempo, como son «la paz de Bervin, las treguas de Flandes, la expulsión de los Moriscos [y] los motivos que hubo para lo uno y lo otro».61
Pero hay otros textos que sí se concluyeron, aunque algunos no fueran publicados hasta décadas más tarde. Todos ellos, o casi todos, siguen la misma lógica en defensa de la Expulsión que en las obras comentadas con anterioridad, aunque ahora, al menos en algunas de ellas, los autores volverán a centrarse en enfatizar la culpa de los moriscos en este proceso. Quizás debemos comenzar con un texto relativamente sencillo, Annales y memorias cronológicas, publicadas por Martín Carrillo en 1622, donde elogia a los monarcas españoles por haber conseguido que España sea donde mayor felicidad y prosperidad se goza. Una de las razones habría sido el que Felipe III «ha echado de España la maleza, raíces y pimpollos de la secta mahometana, que en novecientos años que ha estado en ella, aunque se han hecho las diligencias posibles para su conversión y reducción para que fuesen fieles a Dios y a los Reyes, jamás se ha podido conseguir».62
Blasco de Lanuza, en una historia del reino de Aragón, uno de los más afectados por la Expulsión, Historias eclesiásticas y seculares de Aragón (1619-1622), es todavía más explícito sobre la justeza de la Expulsión. Aunque no discute directamente este tema, Lanuza asegura que, gracias al valor de los Reyes Católicos se había terminado el dominio cruel, la guerra perpetua de 700 años con la conquista del reino de Granada en 1492. El resultado de esta victoria fue el que muchos granadinos se hiciesen siervos de los monarcas españoles y cristianos, pero sólo en nombre:
Y si bien es verdad que los Moros que alli quedaron sujetos a nuestros Reyes, algunas veces quisieron rebelar y lo pusieron por obra, porque así como los árboles viejos y de muchos años son dificultosos de sacar la raíz por las muchas y muy hondas... ansí tiene dificultad en los corazones humanos, el destierro de la perfidia y malas costumbres [...], y más en los Moros que son bárbaros y crueles desde sus principios, de su naturaleza y costumbres. Tomaron el nombre de Cristianos por no dejar sus tierras y como aquello era fingido y de paso, y su perfidia y infedilidad tan asentada en sus corazones, brotaba de vez en cuando y se descubría alterando la tierra y haciendo millares de insultos contra los fieles hasta que ellos últimamente han sido castigados mil veces, y no habiendo enmienda desterrados para siempre de estos Reinos sin quedar uno solo el día de hoy en toda España.63
Dos obras escritas en el siglo XVII, aunque no publicadas hasta el siglo XVIII, indican de nuevo que la opinión mayoritaria sobre la expulsión seguía siendo una de apoyo y que debía ser alabada aunque los autores estuvieran en desacuerdo sobre las cualidades de Felipe III como monarca. La primera obra es la de Baltasar Porreño, Dichos y hechos del señor rey don Phelipe III el Bueno [1628], considerada como «uno de los más completos intentos de ensalzar la santidad de Felipe III».64 Porreño dedica parte de dos capítulos al tema de la expulsión de los moriscos. En el capítulo 2, «Premio de sus grandes virtudes», Porreño describe la expulsión de los moriscos como una de las más grandes victorias, casi milagrosa, en la historia de la monarquía española, una ganada sin que hubiera costado una gota de sangre entre los españoles. El tratamiento de la Expulsión es todavía más profundo en el capítulo 3, «Su Fe y Religión y cómo la manifestó en la expulsión de los Moriscos». La expulsión habría sido «la mayor hazaña que acabó con felicidad y prudencia en servicio de la Santa Fe y Religión Católica, intentada desde el Santo Rey Pelayo, hasta los dichos tiempos de su Reynado». La razón de esta expulsión sería de nuevo simple: los mismos moriscos: «Gente que con apostasía secreta, solicitaba alterar el sosiego de estas Coronas». Cualquiera que fuese la razón inmediata, la expulsión sería una de:
las siete maravillas del Mundo, empresa tan ardua que ni su padre, siendo tan prudente, ni su abuelo, siendo tan soldado, ni sus Revisabuelos, siendo los Reyes Católicos, se atrevieron a emprender, ni tomarla en la boca, por los infinitos inconvenientes de conjuraciones y levantamientos que se temían. Y nuestro Santo Rey lo acabó todo, y los echó de sus Reynos, siendo Cordero.65
Pero es quizás el humanista, historiador y cronista real Gil González Dávila quien más profundamente discutió el tema de los moriscos en este periodo en su Historia de la vida y hechos del ínclito monarca, amado y santo, D. Felipe Tercero. Aunque no un gran admirador de Felipe III, González Dávila dedicó uno de los capítulos más largos de su historia a la expulsión de los moriscos.66 Como buen cronista, en este capítulo el autor comenta hechos, reproduce bandos, e incluso nos cuenta la participación de su hermano en la Expulsión. Pero lo que importa aqui es la significación que le da a la expulsión, de nuevo una relacionada con la restauración de España:
La mayor hazaña y más gloriosa que acabó con felicidad y consejo, deseada, pretendida y entendida desde los tiempos del invicto Rey Pelayo, hasta los dichosos de su reynado, mereciendo dignamente la Corona Cívica con que los Romanos coronaban a los más altos y mejores Capitanes de su República con el título de Ob Cives servatos, fue la expulsión de los Moriscos (139).
La trascendencia de esta acción va acompañada en la historia de González Dávila por críticas a los moriscos, los verdaderos responsables para él de la expulsión. Unas críticas que incluyen a los moriscos de Castilla, para él tan malos como los demás. Los de su «patria», Ávila, por ejemplo, tendrían los mismos «defectos de haber conjurado en voz de Reyno contra la salud pública, de acudir poco y tarde a las Iglesias, no frecuentar Sacramentos, ni asistir a Sermones, ni Pláticas espirituales, mostrándose tibios en las cosas religiosas, llegándose a ellas como por fuerza, ni leer en libros devotos, ni tenerlos, ni industriar a sus hijos y mujeres en la Doctrina Christiana; no se mostraban piadosos en sus testamentos, singularizabanse en sus comidas y tratos, y retenían la Lengua Arabiga» (150). Pero es en sus conclusiones donde González Dávila vuelve a insistir en la enorme trascendencia de la Expulsión para comprender la historia de España en general, y la del reinado de Felipe III en particular:
Y diré en este lugar, de nuestro Rey lo que de Theodosio el Grande, que fue el primero de los Emperadores Augustos que desterró del Imperio la Idolatría, y el primero que mandó cerrar los templos de los Dioses vanos. Así nuestro Augusto y poderoso monarca fue el primero que después de tantos Reyes, tan santos y religiosos, desterró de su dilatado Imperio la perfidia de esta gente, y el primero que acabó de todo punto la memoria perversa de la secta de Mahoma. Y es digno de poner en consideración el zelo que los Reyes de España tuvieron en todo tiempo de sustentar la Fe Católica; pues en diferentes expulsiones que han hecho, han sacado de sus Reynos tres millones de Moros, y dos millones de Judíos, enemigos de nuestra Iglesia... (151).
Los panegiristas de la monarquía seguían en el reinado de Felipe IV explicando la expulsión como resultado de la religiosidad de Felipe III, como algo que había sido inevitable teniendo en cuenta los designios divinos hacia España y sus monarcas. Uno de los más claros, aun en su barroquismo, defensores de tales ideas fue Fray Hortensio Paravicino, en un panegírico funeral del rey Felipe III predicado en presencia de Felipe IV y su corte en la capilla real en el cuarto aniversario de la muerte de Felipe III. De nuevo es importante recordar que Paravicino, como González Dávila, no era un gran admirador de Felipe III. Si la nación española, aseguraba Paravicino, había sido elegida para imponer respeto a los demás y para convertirse en adalides del cristianismo, Felipe III sería la clara encarnación de este designio divino al permitirle luchar contra la contaminación religiosa fuera y dentro de sus reinos:
Sagrada materia de estado, confundir toda la expectación y sentimientos políticos, atento sólo al servicio de su Dios, a la pureza de su religión, a la seguridad cristiana de sus gentes, no permitiéndoles más fraternidad y compañía de los dragones (como dijo Job), apartando (como dijo el gran Gregorio) la rapacidad de las aguilas adúlteras de la candidez de las palomas legítimas, los lobos de los corderos, los cambrones de los rosales.67
Más de treinta años después, en otra oración fúnebre por Felipe III, vuelve a aparecer esta idea de la Expulsión como culminación de la historia sagrada de España:
llegó a la resolución más piadosa, al empeño mas valiente, a la facción mas airosa que ha intentado Príncipe, que ha ejecutado Monarca, y que Estadistas y Políticos han censurado jamás. Cuerpo es cada República del mundo, y médicos deben ser los Reyes. Nunca el mal humor hizo buena vecindad, la mala sangre bien está fuera del cuerpo, porque dentro se esparce por las venas, y así lo infecciona todo, o se recoge en alguna parte y así es postema. [...] ¿Qué hacían entre nosotros los infames secuaces de Mahoma? Si contra su obstinación no bastó para que sujetasen el cuello al yugo de la obediencia, si a cada paso sacudían a la ley la cerviz, después de muy predicados, ¿qué podían hacer en este cuerpo místico, sino inflamarle? Dice el enemigo que acechaba, que fue codicia, pero fue celo...68
Es, sin embargo, en el género de la literatura de ficción y en el teatro donde esta historia se vuelve un poco más compleja. Como en el caso de Cervantes, otros autores hacen una defensa de la Expulsión, o simplemente critican a los moriscos. Pero hay otros autores que muestran una visión más sensible, y a veces contradictoria. Que sepamos en ninguna de estas obras se hace crítica explícita a la Expulsión, o una defensa a ultranza de los moriscos. Pero hay ambigüedades en ellas, lo que ha llevado a muchos estudiosos a buscar las claves de esta ambigüedad.
La mayoría de historiadores literarios creen que uno de los mejores ejemplos de estas más abiertas sensibilidades, cuando no simplemente una radical crítica a la Expulsión y su justificación, sería la obra de Calderón de la Barca, El Tuzaní de la Alpujarra, o por otro título Amar después de la muerte, una obra compleja que presenta positivamente a los moriscos rebeldes de las Alpujarras, o al menos a los protagonistas de la historia de amor que es el tema central de la obra. Una mayoría de los estudiosos de esta obra, especialmente en los últimos años, creen que Calderón, aunque no demasiado explícito, cuestionaba en su obra la política de Felipe II de imponer medidas radicales de asimilación que forzaron a los moriscos a rebelarse. De acuerdo con estos mismos estudiosos, Calderón critica indirectamente la decisión de Felipe III de expulsar a los moriscos.69
Otros estudiosos están, sin embargo, en total desacuerdo con esta interpretación. Quizás, nos dicen, Calderón estaba en contra de la expulsión, pero ese no es el tema que le interesa en esta obra, y ciertamente no hay nada en ella que confirme su interés en criticar la política de la monarquía hacia los moriscos. Como Erik Coenen indica, Calderón simplemente intentó transformar uno de los hechos más violentos de la Guerra de Granada «en un impactante drama de amor, honor, infamia y venganza. Un drama notable, entre otras cosas, por las ráfagas de bellísima poesía que contiene; por la empatía con la que el autor representa el punto de vista de los moriscos de la obra; por su palpable indignación ante determinados excesos demasiado habituales en las acciones bélicas».70 Pero nada, o casi, hay en esta obra que indique denuncia y compromiso con los expulsados moriscos. Erik Coenen también ha demostrado que la obra que más influyó en Calderón fue la de Luis Mármol y Carvajal, Historia del rebelión y castigo de los moriscos del reino de Granada, publicada en 1600, una obra como hemos visto que en absoluto mostraba simpatías por los moriscos y por su rebelión.71
Y de nuevo debemos recordar que, aunque Calderón, como otros contemporáneos, denunciaron la extremada violencia de las tropas cristianas, también dejaron claro que los moriscos con su rebelión trataban no tanto restaurar la justicia, cuanto su religión y su poder en la Península. Es sintomático que casi la única parte donde se discute la actitud e ideología de los moriscos antes y durante la revuelta, sea una visión negativa de los motivos de la rebelión, una crítica que reproduce fielmente las explicaciones oficiales. Ocurre en los primeros versos de la Jornada Segunda, donde Don Juan de Mendoza denuncia la radical e incontenible violencia de los rebeldes (vv 1023-1046), pero también denuncia que los moriscos estaban esperando «socorro de África», y que los de las demás regiones –Extremadura, Castilla y Valencia– estaban atentos a que los alpujarreños obtuviesen alguna victoria para unirse a la rebelión (VV. 1055-1070), temas todos ellos prevalentes en la literatura que justificaba la Expulsión.
Lo mismo sucede en muchas otras obras, que varios estudiosos han visto como manifestación de una conciencia crítica en la España del XVII en relación a los moriscos y a su expulsión. Es el caso, por ejemplo, de la obra del converso Felipe Godínez, De buen moro buen cristiano, escrita antes de su muerte en 1659; o El negro del mejor amo, de Antonio Mira de Amescua.72 En ambas se nos muestran «moros» o «turcos» que se convierten al cristianismo, pero siempre como resultado de la acción divina, y con enormes críticas a lo «moro», y sin expresar ningún tipo de oposición o crítica explícita a la Expulsión.
La obra de Francisco de Quevedo vuelve a indicarnos la existencia de ciertas contradicciones en cómo algunos autores trataron el tema de los moriscos, aunque en muchas ocasiones estas contradicciones no eran tanto el fruto de dudas ideológicas cuanto al cambio de contextos e intenciones políticas. En una de sus sátiras mejor conocidas, El Chitón de las Tarabillas (1629), Quevedo parece criticar la expulsión de los moriscos por los males (económicos y demográficos) que esta acción había traido a la monarquía:
Su Majestad (Dios le guarde) halló en esta monarquía [...] el empeño [...], de suerte que el grande, el bueno, el amado, el dichoso, el santo Felipo III, a fuerza de milagros nos divirtió de la atención de esta calamidad, que por las guerras en defensa de la Iglesia y expulsión de los moros, que fue una orden resuelta, no se si provechosa en el modo, pues de su salida se nos aumentaron no sólo los enemigos, sino en los enemigos el conocimiento de muchas artes [...] y de los bienes no quedó sino los que les hurtaron, que hicieron tan corta diferencia como de ladrones a moros, con que siempre fue delito; y al fin, si los moros que entraron dejaron a España sin gente porque se la degollaron, éstos que echaron la dejaron sin gente porque salieron. La ruina fue la propia, solo se llevan el cuchillo.73
Quevedo escribió El Chitón en defensa de la persona y política del conde duque de Olivares, cuyo régimen estaba fundamentado en una furibunda crítica al reinado de Felipe III, incluida la expulsión de los moriscos.74 Pero cuando escribió otra obra, Execración contra los judíos (1633), en oposición a la política de Olivares en favor de los judíos portugueses, Quevedo se convirtió en uno de los más acerbos defensores de la expulsión de los moriscos. Felipe III, escribe, «Expelió universalmente, atropellando por grandes inconvenientes, el santo y glorioso padre de V. M. toda la generación de los moriscos en entrambos sexos, sin aceptar edad ni admitir probanza, por indicios de que conspiraban contra su persona, y pudiéndose desempeñarse con su inmensa riqueza y posesiones, despreció hacienda de infieles por delincuente y indigna de socorrer príncipe católico».75
Más que tratar de demostrar que los autores del Siglo de Oro eran unos «liberales y tolerantes» avant-la lettre, lo que los estudiosos de la literatura de ficción deberían analizar es precisamente el gran silencio de muchos de los autores del periodo en relación a la Expulsión. Lo importante aquí sería no tanto si escribieron en contra de la Expulsión –y la gran mayoría no lo hizo– cuanto el hecho de que muy pocos de estos autores hicieron apología de la Expulsión.76 Quizás podríamos utilizar para ilustrar esta idea las interpretaciones de Héctor Brioso Santos al hecho del poco interés que muchos escritores españoles de los siglos XVI y XVII parecen haber tenido hacia la conquista y la colonización de América. Las enormes críticas, teológicas, éticas y filosóficas a la conquista y explotación de la Américas, dificultaron el que muchos autores vieran la conquista americana como un tema de fácil apología, como una hazaña a celebrar sin comprometerse con los muchos crímenes e injusticias cometidos por los conquistadores y colonizadores.77 Esto mismo parece haber sucedido con los autores de prosa literaria y la expulsión de los moriscos, una hazaña que para muchos no contenía nada heroico, dudosa desde un punto de vista humano, religioso y legal, a pesar de las justificaciones oficiales.
* * *
Quedan, sin duda, muchas otras obras por analizar. Dos de las más importantes, serían las historias de la rebelión de la Alpujarras escritas por Diego Hurtado de Mendoza, Guerra de Granada, escrita en 1575 pero no publicada hasta 1627 en Lisboa,78 y la Segunda parte de las Guerras Civiles de Granada, de Ginés Pérez de Hita, escrita probablemente en 1600, pero no publicada hasta 1619. Las dos son obras complejas, y ninguna de ellas discuten la expulsión de los moriscos de 1609, ni directa ni indirectamente. Pero quizás podemos utilizar las palabras de Pérez de Hita relatando la expulsión de los moriscos de Granada en 1571, para mostrar las profundas contradicciones y dudas que probablemente causó la expulsión de este gran número de moriscos a muchos individuos de la España del siglo XVII:
Luego Su Majestad mandó que los moriscos fuesen sacados de sus tierras y llevados a Castilla y a la Mancha y a otras partes que no fuesse reyno de Granada. Publicado este mandato, luego se puso por obra el sacarlos del reyno; quién os podría decir del dolor grande que sintieron los granadinos en ver cómo les mandavan salir de sus tierras [...] Qué de llantos se hacían en todo el estado granadino al tiempo del despedirse de sus casas; con qué sentimiento las mugeres lloravan, mirando sus casas, abrazando las paredes y besándolas muchas veces, trayendo a las memorias sus glorias passadas, sus destierros presentes, sus males por venir; llorando decían las sin venturas: «ay, Dios! ay, tierras mías, que no esperamos veros más!» Muchos decían aquellas palabras que dixo Eneas al salir de Troya: «o, tres y cuatro veces fortunados aquellos que peleando murieron al pie de sus muros, que al fin quedaron en sus tierras, aunque muertos!» Esto decían los moriscos llorando piadosamente, que si supieran que al fin de tantos trabaxos los avían de sacar de sus naturales, antes murieran mil muertes que rendir las armas ni aver hecho las paces. Finalmente, los moriscos del Reyno fueron sacados de sus tierras y fuera posible aver sido mejor no averlos sacado por lo mucho que Su Magestad a perdido y aun sus Reynos.79
Notes
1 Miguel de Cervantes: Segunda parte del Ingenioso caballero Don Quixote de la Mancha (1615), ed. Francisco Rico, Barcelona, 1998, cap. 54, p. 1072.
2 Fernand Braudel: «Conflits et refus de civilisation: espagnols et morisques au xvi siècle», Annales ESC, 1947, pp. 397-410; John H. Elliott: Imperial Spain, 1469-1716, Londres, 1963, cap. 8.
3 Voto del duque de Lerma en la reunión del Consejo de Estado del 8 abril 1617, en BNE, ms. 5.570: «Copias de los pareceres que el Sr. Duque de Lerma ha dado en las consultas que se han hecho a Su Majd. desde el 22 de junio de 1613», ff. 164r-v. Véase sobre este tema Antonio Feros: El duque de Lerma. Madrid, 2002, cap. 9.
4 Sobre estos temas véase Antonio Feros: «Reflexiones atlánticas: identidades étnicas y nacionales en el mundo hispano moderno», Cultura Escrita y Sociedad, 2 (2006), pp. 85-115.
5 Feros: «Reflexiones atlánticas», art. cit., p. 97.
6 La persistencia de estas actitudes se comprueba en los muchos debates que hoy día se producen sobre la supuesta imposibilidad del musulmán de cambiar de lealtades, de sentir amor hacia otras patrias que no sean los países de sus antepasados a pesar de haber nacido en América, o Francia, o España. En el momento de escribir estas páginas, este debate ha vuelto a adquirir gran importancia en los Estados Unidos a razón de la muerte de trece individuos en la base militar de Fort Hood asesinados por Nidal Malik Hasan, un descendiente de palestinos pero nacido en los Estados Unidos. Uno de los elementos centrales de esta campaña es tratar de conseguir que el gobierno prohiba a los musulmanes servir en el ejército norteamericano debido a su supuesto carácter de «enemigos naturales». Sobre los argumentos esencializadores del musulmán en este debate, véase Frank Rich: «The Missing link between Killeen to Kabul», The New York Times, noviembre 14, 2009. Véase también Christopher Caldwell: Reflections on the revolution in Europe. Immigration, Islam and the West, Nueva York, 2009, una esencialización de los musulamnes ahora desde una perspectiva liberal; y el inteligente ensayo de Mercedes García-Arenal sobre la continuidad de los argumentos esencialistas, Mercedes García-Arenal: «Ríos y caminos moriscos. El islam tardío español», Revista de Libros, 134 (febrero 2008), pp. 10-15.
7 Pedro de Valencia: «Tratado acerca de los moriscos de España» [1606], en id., Obras completas, vol. 4, Escritos sociales. 2, Escritos políticos, ed. de Rafael González Cañal e Hipólito B. Riesco Álvarez, León, 2000, pp. 81-82. El Tratado acerca de los moriscos de Valencia permaneció en forma manuscrita hasta esta edición moderna.
8 Aunque este tema se ha discutido en multitud de ocasiones, sirva como ilustración, Fernando Wulff: Las esencias patrias. Historiografía e historia antigua en la construcción de la identidad española (siglos XVI-XX), Barcelona, 2003, cap. 1; Martín F. Ríos Saloma: «De la restauración a la reconquista: la construcción de un mito nacional (una revisión historiográfica, siglos XVI-XIX)», En la España Medieval, 28 (2005), pp. 379-414; David Nirenberg: Comunidades de violencia: la persecución de las minorías en la Edad Media, Barcelona, 2001.
9 Miguel de Luna: Historia verdadera del Rey Don Rodrigo, ed. de Luis F. Bernabé Pons, Granada, 2001. La Verdadera historia, publicada originalmente en dos partes, fue un best seller, especialmente después de la aparición de la segunda parte: reimpresiones en Granada (1600); Zaragoza (1606); Valencia (1646); Madrid (1654, 1676), y sirvió como inspiración a Lope de Vega para escribir El ultimo godo. También traducida a varios idiomas, al inglés (1687, 1693), francés (1671, 1699, 1702, 1708, 1721), italiano, y otras.
10 Fray Agustín Salucio: Discurso sobre los estatutos de limpieza de sangre (1600?), ed. fac. Valencia, 1975, ff. 3r-5r.
11 El tema de los libros plúmbeos de Granada siempre ha sido un tema de gran interés para los estudiosos de la España moderna, y en los últimos años este interés se ha incrementado. Es imposible citar aquí todos los trabajos de importancia sobre el tema; sirva como ejemplo representativo, Los plomos del Sacromonte: invención y tesoro, ed. de Manuel Barrios Aguilera y Mercedes García-Arenal, Valencia, 2006, y sobre todo, Mercedes García-Arenal y Fernando Rodríguez Mediano: Un oriente español. Los moriscos y el Sacromonte en tiempos de Contrarreforma, Madrid, 2010.
12 «Elogio de Gonzalo de Argote y Molina a la historia, y a las antigüedades de España», Ambrosio de Morales: Las antigüedades de las ciudades de España, Alcalá de Henares, 1575, n. p.
13 Sobre estos temas véase Miguel Ángel de Bunes Ibarra: «La evolución de la polémica antiislámica en los teólogos españoles del primer Renacimiento», en Horacio Santiago-Otero (ed.): Diálogo filosófico-religioso entre cristianismo, judaísmo e islamismo durante la Edad Media en la Península Ibérica, Turnhout, 1994, pp. 399-418; Jeremy Lawrance: «Europe and the Turks in Spanish literature of the Renaissance and early modern period», en Nigel Griffin, Clive Griffin, Eric Southworth y Colin Thompson (eds.): Culture and society in Habsburg Spain, Londres, 2001, pp. 17-33; Francisco Pons Fuster: «Estudio preliminar», a Bernardo Pérez Chinchón: Antialcorano. Diálogos christianos (Conversión y evangelización de Moriscos), ed. de Francisco Pons Fuster, Alicante, 2000, pp. 7-63. Internacionalmente éste es un tema que está atrayendo la atención de un número creciente de estudiosos; dos ejemplos en Thomas E. Burman: Reading the Quran in Latin Christendom, 1140-1560, Filadelfia, 2007; y Margaret Meserve: Empires of Islam in Renaissance Historical Thought, Cambridge, Mass., 2008.
14 Esteban de Garibay y Zamalloa: Los cuarenta libros del compendio historial de las crónicas y universal historia de todos los reinos de España, 4 vols., Barcelona, 1628. Al parecer Garibay escribió su compendio entre 1556 y 1566, y fue publicado por Plantino en Amberes entre 1570 y 1572.
15 Pedro Mexía: Silva de varia lección, 1540, 1550-1551, 2 vols., ed. de Antonio Castro, Madrid, 1989, vol. 1, I, cap. 13, pp. 276 y ss.
16 BL, Add. 10,238: «De los Moriscos de España, por el padre Ignacio de las Casas, 1605-1607»; referencias en el texto. El tratado de Las Casas ha sido publicado recientemente por Youssef El Alaoui: Jésuites, morisques et indiens, París, 2006, Annexe A: Información acerca de los moriscos de España.
17 Mercedes García-Arenal, basándose en documentos inquisitoriales, nos recuerda que el problema no era sólo que los cristianos odiasen a los moriscos y que con ellos los forzaban a marginarse, sino también que entre los moriscos había un claro intento de crear una identidad propia, una identidad de comunidad distinta. Mercedes García-Arenal: Inquisición y moriscos. Los procesos del tribunal de Cuenca, Madrid, 1978, p. 84.
18 AGS, Estado, Leg. 212, consulta de la Junta de Lisboa sobre los moriscos, Lisboa, 19 septiembre 1582, ff. 6v-7v; este informe fue publicado por Pascual Boronat y Barrachina: Los moriscos españoles y su expulsión. Estudio histórico-crítico, 2 vols., Valencia, 1901, vol. 1, pp. 300-301.
19 Dos estudios importantes sobre este periodo y los primeros momentos del debate sobre la expulsión son Antonio Domínguez Ortiz y Bernard Vincent: Historia de los moriscos: vida y tragedia de una minoría, Madrid, 1979, cap. 8; y Rafael Benítez Sánchez-Blanco: Heroicas decisiones: la monarquía católica y los moriscos valencianos, Valencia, 2002, parte iv. Manuel Danvila y Collado ya llamó hace más de un siglo la atención sobre la centralidad del reinado de Felipe II para entender las resoluciones tomadas por Felipe III: «por consiguiente, el reinado de Felipe II, respecto de los moriscos, es el cuadro de preparación de la catástrofe, y la época en que se asientan los principios fundamentales del hecho de la expulsión, no llevada a cabo hasta el citado año de 1609»; Manuel Danvila y Collado: La expulsión de los moriscos, Madrid, 1889, p. 148.
20 Giovanni Botero: Los diez libros de la razón de estado [1593], trad. Antonio de Herrera y Tordesillas, Madrid, 1613, referencias en el texto. El libro de Botero fue originalmente traducido al castellano por órdenes de Felipe II en 1589.
21 Arias Montano a Zayas, 5 de febrero de 1571, cit. José Luis Sánchez Lora: «El pensamiento político de Benito Arias Montano», en Anatomía del humanismo. Benito Arias Montano, 1598-1998. Homenaje al profesor Melquiades Andrés Martín, ed. Luis Gómez Canseco, pp. 155-156. Me gustaría agradecer a Mercedes García-Arenal el recordarme las ideas de Arias Montano y en concreto por darme a conocer la obra de Sánchez Lora.
22 La importancia de Botero en la educación política de la generación del periodo de la expulsión, en Xavier Gil Pujol: «Las fuerzas del rey. La generación que leyó a Botero», en Le forze del principe. Recursos, instrumentos y límites en la práctica del poder soberano en los territorios de la Monarquía Hispánica, ed. de M. Rizzo, J. J. Ruiz Ibáñez y G. Sabatini, Murcia, 2004, pp. 969-1022.
23 Martín González de Cellorigo: «Memorial sobre los Moriscos», en íd.: Memorial de la política necesaria y útil restauración a la República de España, y estados de ella, y del desempeño universal de estos Reynos, Valladolid, 1600, ff. 6r-v.
24 EL, Add. 10,238: «De los Moriscos de España, por el padre Ignacio de las Casas», 1605-1607, ff. 32r-v, 33v.
25 Valencia: «Tratado acerca de los moriscos de España», op. cit., pp. 96 y ss.
26 AGS, Estado, Leg. 212, ff. 25v-26: consulta del Consejo de Estado, 30 enero y 2 febrero 1599.
27 Baltasar Alamos de Barrientos: Discurso político al rey Felipe III al comienzo de su reinado [1598?], ed. de Modesto Santos, Madrid, 1990, p. 50.
28 Luis de Mármol Carvajal: Rebelión y castigo de los moriscos del Reino de Granada [1600], Málaga, 1991, pp. 63 y ss., y 95.
29 AGS, Estado, Leg. 208/n.p., consulta de la Junta de Gobierno, 3 enero 1603.
30 AGS, Estado, Leg. 212, ff. 31-41, memoriales de Fray Ribera al consejo de Estado, 1601-2.
31 AGS, Estado, Leg. 212, memorial de Fray Bleda, 10 abril 1605, ff. 43v-44r.
32 Jaime Bleda: Defensio Fidei in causa neophytorum sive Morischorum Regni Valentiae totiusque Hispaniae, Valencia, 1610.
33 Muchos autores han acumulado información sobre las quejas contra la Expulsión, y los intentos, sobre todo en Castilla, de autoridades y élites locales de evitar la expulsión de sus ciudadanos moriscos; véase el capítulo en este mismo volumen de James B. Tueller. Una de las últimas contribuciones sobre el tema proceden de Trevor J. Dadson: «Official rhetoric versus local reality: propaganda and the expulsion of the Moriscos», en Richard J. Pym (ed.): Rhetoric and reality in early modern Spain. Londres, 2006, pp. 1-25, y sobre todo su Los moriscos de Villarrubia de los Ojos (Siglos XV-XVIII): historia de una minoría asimilada, expulsada y reintegrada. Madrid, Frankfurt am Main, 2007.
34 «Bando de la expulsión de los Moriscos del Reyno de Valencia», en Jaime Bleda, Defensio Fidei in causa neophytorum sive Morischorum Regni Valentiae totiusque Hispaniae. Valencia, 1610, p. 597.
35 Bleda: Defensio, op. cit., p. 580.
36 «Orden de Juan de Mendoza, marqués de San Germán», Sevilla 12 de enero de 1610; este es un ejemplar impreso que se encuentra en BNE ms. 11.773; citas f. 623r-v.
37 «Bando de la expulsión de los Moriscos de Castilla la Vieja y Nueva, La Mancha y Extremadura», en Bleda: Defensio Fidei, op. cit., p. 607.
38 Bleda: Defensio, op. cit., pp. 608-609. Un lenguaje similar al utilizado en el decreto de la expulsión de los judíos en 1492: «Provisión de los Reyes Católicos ordenando que los judíos salgan de sus reinos», 31 marzo 1492, en Documentos acerca de la expulsión de los judíos, ed. de Luis Suárez Fernández, Valladolid, 1964, pp. 391-395.
39 Ogier Ghislain de Busbecq: Embaxada y viages de Constantinopla y Amasea, trad. de Esteban López de Reta, Pamplona, 1610.
40 Damián de Fonseca: Justa expulsión de los moriscos de España, Roma, 1612, pp. 169-174.
41 Marcos de Guadalajara y Javier: Memorable expulsión y justísimo destierro de los moriscos de España, Pamplona, 1613, f. 22v.
42 Sobre el tema de la expulsión de los moriscos y profecía, véase Grace Magnier: «Millenarian profecy and the mythification of Philip III at the time of the expulsion of the Moriscos», Sharq al-Andalus, 16-17 (1999-2002), pp. 187-209.
43 Bleda: Defensio, op. cit., pp. 595, 596.
44 Pedro Aznar Cardona: Expulsión justificada de los moriscos españoles, Huesca, 1612, ff. 173r, 176v-177r.
45 Bleda: Defensio Fidei, op. cit., p. 583.
46 María Cruz García de Enterría: Sociedad y poesía de cordel en el Barroco, Madrid, 1973, p. 226.
47 Miguel de Cervantes: «Novela y coloquio que pasó entre Cipión y Berganza», en íd.: Novelas ejemplares, ed. Jorge García López, Barcelona, 2001, pp. 609-611.
48 Miguel de Cervantes: Segunda parte de Don Quijote de la Mancha, ed. de Francisco Rico, cap. 54, p. 1072.
49 Miguel de Cervantes: Los trabajos de Persiles y Segismunda, ed. de Juan Bautista Avalle-Arce, Madrid, 1969, lib. I, cap. 11, pp. 356 y 359.
50 El mejor estudio sigue siendo La expulsión de los moriscos del reino de Valencia, ed. de Jesús Villalmanzano Cameno, Valencia, 1997; es especialmente importante el artículo del editor «La colección pictórica sobre la expulsión de los moriscos. Autoría y cronología», pp. 34-68.
51 García de Enterría: Sociedad y poesía de cordel, op. cit., p. 227.
52 Miguel Angel de Bunes Ibarra: Los moriscos en el pensamiento histórico: historiografía de un grupo marginado, Madrid, 1983, pp. 21-22. Utiliza casi las mismas palabras María Luisa Candau Chacón: Los moriscos en el espejo del tiempo. Problemas históricos e historiográficos, Huelva, 1997, p. 35.
53 Fray Juan de Salazar: Política española, ed. de Miguel Herrero Garcia, Madrid, 1945, pp. 70-71.
54 Carl Justi: Diego Velazquez and his times, Londres, 1889, p. 130.
55 Carta a don Francisco de Contreras sobre la Unión de Armas, Monzón, 5 de marzo de 1626, en Memoriales y cartas del Conde Duque de Olivares. Tomo I. Política interior: 1621 a 1627, ed. de John H. Elliott y José F. de la Peña, Madrid, 1978, doc. X, p. 195.
56 John H. Elliott: Imperial Spain, 1469-1716, Londres, 1963, p. 308. En su más importante libro sobre el conde duque de Olivares, Elliott no hace ninguna referencia a este supuesto cambio de actitud hacia la expulsion de los moriscos en el reinado de Felipe III. La única referencia a los moriscos es John H. Elliott: The Count Duke of Olivares. The statesman in an age of decline, New Haven, 1986, p. 257.
57 Domínguez Ortiz y Bernad Vincent: Historia de los moriscos, op. cit., cap. 10.
58 Manuel Martín Rodríguez: «Población y análisis económico en el mercantilismo español», en Economía y economistas españoles. Tomo 2: De los orígenes al mercantilismo, ed. de Enrique Fuentes Quintana, Barcelona, 1999, pp. 499-521.
59 Sancho de Moncada Restauración política de España, ed. de Jean Vilar, Madrid, 1974, p. 135.
60 Pedro Fernández de Navarrete: Conservación de monarquías y discursos políticos [1626], ed. de Michael D. Gordon, Madrid, 1982, «Discurso VI: de la despoblación de España por la expulsión de judíos y moros», pp. 67-74. Referencias en el texto.
61 Juan de Idiáquez al Rey, 3 de abril 1611, en Gaspar Morocho Gayo: «Una historia de Felipe III escrita por Pedro de Valencia», en Homenaje al profesor Juan Torres Fontes, vol. 2, Murcia, 1987, pp. 1141-1151, cit. p. 1150.
62 Martín Carrillo: Annales y memorias cronológicas, Huesca, 1622, f. 425r.
63 Vincencio Blasco de Lanuza: Historias eclesiásticas y seculares de Aragón [1622], ed. de Guillermo Redondo Veintemillas, Encarna Jarque Martínez, y José Antonio Salas Ausens. 2 vols. Zaragoza, 1998, vol. 1, pp. 5-6. Esta obra de Blasco de Lanuza fue publicada en dos volúmenes. Se editó primero el segundo de ellos, que narra los sucesos de los años 1556-1618, y fue publicado en Zaragoza, 1619; el primer volumen se publicó en 1622 y narra los acontecimientos de la guerra de Granada y llega hasta 1556.
64 Antonio Alvarez-Ossorio Alvariño: «Estudio introductorio. Corona virtuosa y pietas austríaca: Baltasar Porreño, la idea de rey santo y las virtudes de Felipe II», en Baltasar Porreño, Dichos y hechos del Señor Rey Don Felipe II, ed. de Paloma Cuenca. Madrid, 2001, p. XVIII.
65 Baltasar Porreño: Dichos y hechos del señor rey don Phelipe III el Bueno [1628], en Juan Yáñez: Memorias para la historia de don Felipe III, Rey de España, Madrid, 1723, pp. 223-346; citasen pp. 280, y 297.
66 Gil González Dávila: Historia de la vida y hechos del ínclito monarca, amado y santo, D. Felipe Tercero, obra postuma publicada a finales del siglo XVIII, en Memoria de España, vol. 3, Madrid, 1771. El capítulo que dedicó a la expulsión es el 41, pp. 139-152. Referencias en el texto. González Dávila murió en 1658.
67 Fray Hortensio Paravicino: «Panegírico funeral del Rey Felipe III» (1625), en íd.: Sermones cortesanos, ed. de Francis Cerdán, Madrid, 1994, pp. 203-204.
68 Cristóbal Bermúdez: Oración fúnebre a las honras de la Majestad del Señor Rey Don Philipo III, Madrid, 1658, ff. 8r-v. Convento de la Encarnación de Madrid.
69 Véase, por ejemplo, Margaret Wilson: «Si África llora, España no ríe: A study of Calderon’s Amar después de la muerte in relation to its source», Bulletin of Hispanic Studies, 61 (1984), pp. 419-425; y Margaret Greer: «The politics of memory in El Tuzaní de la Alpujarra», en Rhetoric and reality in early modern Spain, op. cit., pp. 113-130.
70 Pedro Calderón de la Barca: Amar después de la muerte, ed. de Erik Coenen, Madrid, 2008, p. 12.
71 Erik Coenen: «Las fuentes de Amar después de la muerte», Revista de Literatura, LXIX-138 (2007), pp. 467-485.
72 Antonio Mira de Amescua: Comedia famosa: El negro del mejor amo, n. p., n. p.
73 Francisco de Quevedo: El Chitón de las Tarabillas [1630], ed. de Manuel Urí Martín, Madrid, 1998, p. 103.
74 John H. Elliott: «Quevedo and the Count Duke of Olivares», en íd.: Spain and its world, 1500-1700, New Haven, Yale University Press, 1989, pp. 200-202.
75 Francisco de Quevedo: Execración contra los judíos [1633], ed. de Fernando Cabo y Santiago Fernández. Barcelona, Crítica, 1996, p. 25.
76 Esta idea me fue sugerida por James Amelang durante las jornadas del simposio sobre la Expulsión en Madrid.
77 Héctor Brioso Santos: América en la prosa literaria española de los siglos XVI y XVII, Huelva, 1999, pp. 48-83.
78 Diego de Mendoza: Guerra de Granada hecha por el Rey de España don Phelipe II nuestro señor contra los Moriscos de aquel reino, sus rebeldes, Lisboa, 1627.
79 Ginés Pérez de Hita: La Guerra de los Moriscos (Segunda parte de las Guerras Civiles de Granada) [1619], ed. fac. de Joaquín Gil Sanjuán, Granada, 1998, p. 353.