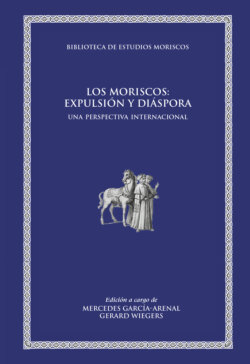Читать книгу Los moriscos: expulsión y diáspora - AA.VV - Страница 8
ОглавлениеIntroducción
Mercedes García-Arenal Gerard Wiegers
Salieron pues, los desventurados moriscos, por sus días señalados por los ministros reales, en orden de procesión desordenada mezclados los de a pie con los de a caballo, yendo unos entre otros, reventando de dolor y de lágrimas, llevando grande estruendo y confusa vocería cargados de sus hijos y mujeres y de sus enfermos y de sus viejos y niños, llenos de polvo, sudando, y carleando, los unos en carros apretados allí con sus alhajas y baratijas; otros en cabalgaduras con estrañas invenciones y posturas rústicas en sillones, albardones, espuertas, aguaderas, arrodeados de alforjas, botijas, tañados, cestillas, ropas, sayos, camisas, lienzos, manteles, pedazos de cáñamo, piezas de lino y otras cosas semejantes; cada cual lo que tenía. Unos iban a pie, rotos, malvestidos, calzados con una esponteña y un zapato, otros con sus capas al cuello, otros con sus fardelillos y otros con diversos envoltorios y líos, todos saludando a los que los miraban: «El señor los ende guarde: señores, queden con Dios». Entre los sobre dichos de los carros y cavalgaduras (todo alquilado, porque no podían sacar ni llevar sino lo que pudiesen de sus personas, como eran sus vestidos y el dinero de los bienes muebles que hubieran vendido) en que salieron hasta la última raya del reino, iban de cuando en cuando (de algunos moros ricos) muchas mujeres hechas unas debanaderas con diversas patenillas de plata en los pechos, colgadas de los cuellos, con gargantillas, collares, arracadas, manillas y con mil gayterías y colores en sus trajes y ropas, con que disimulaban algo el dolor del corazón. Los otros, que eran más sin comparación, iban a pie, cansados, doloridos, perdidos, fatigados, tristes, confusos, corridos, rabiosos, corrompidos, enojados, aburridos, sedientos y hambrientos. ...Enfín, assí los de a caballo (no obstante sus tristes galas) como los de a pie, padecieron en los principios de su destierro trabajos incomparables, grandíssimas amarguras, dolores y sentimientos agudos en el cuerpo y en el alma, murieron muchos de pura aflicción, pagando el agua y la sombra por el camino por ser en tiempo de estío cuando salían los desdichados.1
Esta es la descripción, sobrecogedora y expresiva, de un testigo de la expulsión de los moriscos, Pedro Aznar Cardona. A pesar de estar escrita por un apologista y defensor de la misma creemos percibir cierta piedad, quizás mezclada con un sentimiento de maliciosa fruición, ante el espectáculo de los moriscos deportados saliendo de España. La expulsión vino a ser uno de esos espectáculos, una ejecución en el sentido literal, llamados a infundir admiración y aplauso por parte de los que pensaban como Cardona, pero también ejemplaridad y pavor ante algo que, una vez materializado, cuando ya no hay paso atrás, se revela como de proporciones impensadas, extremas. Quizá mayores que las buscadas y defendidas en consejos y juntas, llenas de problemas y complejidades, una medida que no se pensó en principio como «total» y que se defendió sobre la base de muy diversos argumentos, ninguno de los cuales era aplicable a la totalidad de las comunidades moriscas. Ese saludo cortés de los moriscos según avanzaban por el camino de la deportación a aquellos que contemplaban el espectáculo, «señores, queden con Dios», es quizá, el detalle más doloroso del relato. O quizá haya que leerlo en clave que la asemejara a la reacción del Cid ante la orden de su destierro: «Albricia, Álvar Fáñez, ca echados somos da tierra».2
La Expulsión de los moriscos constituye un importante episodio de limpieza étnica, religiosa y política. Se nutrió de una ideología que creía firmemente que la libertad de palabra y religión era incompatible con el funcionamiento de una sociedad bien ordenada. Una ideología que primaba la uniformidad frente a la diversidad y que defendía la medida de la expulsión porque consideraba fracasados los procesos de completa asimilación cultural y de plena integración religiosa que decía perseguir. En palabras más contemporáneas, justificaba la expulsión por la producción continuada, por parte de los moriscos, de la diferencia cultural. No es sin embargo probable que la asimilación plena hubiera solucionado el problema ya que se trataba de una sociedad que todavía otorgaba especial relevancia a la limpieza de sangre, idea que tenía para entonces más de dos siglos de existencia y que había calado hondo en la sociedad cristianovieja. De hecho, esta obsesión con la limpieza de sangre partía de los grandes procesos de conversión masiva que se dieron en la Península a partir de finales del siglo XIV acabando con la existencia legal de una pluralidad de grupos religiosos, con fronteras claramente definidas, cuya existencia caracterizó a la Edad Media peninsular. La obsesión por la limpieza de sangre (que vino a hacerse casi inseparable de la ortodoxia religiosa) conllevaba el temor a la infiltración cultural, política, religiosa y social, temor que era igual o mayor que el sentimiento de fracaso ante la supuesta falta de integración. La preeminencia del miedo a la infiltración, a la contaminación que suponía la herencia de la culpa, de la mácula teológica, se hizo evidente al decretarse la expulsión de moriscos aunque probaran que eran buenos cristianos. El regreso inadvertido de muchos, la permanencia de otros en sus lugares de origen (de los que hablan Vincent y Tueller entre otros), demuestra que ni en lengua, traje, comportamiento social o religioso eran, en ocasiones, distinguibles de sus vecinos cristianos viejos, como lo prueba también que en ocasiones cristianos viejos se hicieran pasar por moriscos. No cabe duda de que el hecho de que unas gentes descendieran genealógicamente de musulmanes era el único argumento para una depuración que, según el discurso providencialista contemporáneo, era necesaria para evitar un castigo divino (Pulido). Pero aún así, sabemos relativamente poco de las causas por las que se tomó la decisión de la Expulsión: al menos, no siempre parecen causas suficientes o exclusivas, es decir, que atañeran solamente a los moriscos y no a otras minorías que nunca se expulsaron como los judeoconversos o los gitanos. Estamos condicionados, como a menudo nos sucede a los historiadores, por nuestro conocimiento del final, que nos conduce a pensar que ese final se desarrolló naturalmente desde los acontecimientos anteriores. Es el propio desenlace el que confiere retroactivamente consistencia de un todo orgánico a los hechos anteriores. Y al mismo tiempo es la catástrofe final la que hace palpable lo azaroso, lo contingente, de algunos hechos.
En lo que al libro que aquí presentamos se refiere, el testimonio de Aznar Cardona de los moriscos saliendo de la península puede significar el eje.
La primera parte del libro está dedicada a reflexionar y explicar cómo se llegó hasta este momento, el que describe el texto de Cardona citado. Quiénes fueron los protagonistas, cuál fue el debate, qué papel jugaron los diferentes actores del gobierno, de la iglesia católica, de las órdenes religiosas o el Vaticano. Cuál fue también el contexto, es decir, en qué momento se les expulsó, por qué entonces, en qué situación y –muy importante– qué marco internacional.
La segunda parte del libro está dedicada a seguir la pista de lo que pasó después de la Expulsión, es decir, a atender a la diáspora morisca en sus diferentes destinos en todo el orbe mediterráneo y considerar la Expulsión desde la perspectiva de las sociedades mediterráneas contemporáneas. El libro muestra hasta qué punto la cuestión morisca deja de ser un problema local, español. Dentro de nuestro deseo de situar la cuestión en un contexto amplio y complejo, ambas pares del libro contienen un capítulo dedicado a los judeoconversos. El primero (Pulido) analiza y considera las discusiones que distintos órganos de gobierno, incluido el Consejo de Estado, mantuvieron sobre la posibilidad y conveniencia de expulsar también a los cristianos de origen judío, y sobre qué argumentos defendían tal decisión, que nunca llegó a tomarse. El último capítulo del libro (Muchnik), casi a modo de conclusión, compara la expulsión y diáspora morisca con la judeo-conversa y considera la primera, la que aquí nos ocupa, en el marco y con los parámetros que se utilizan para los estudios de diásporas diversas. Esta comparación se ha hecho en muy pocas ocasiones, ya que el estudio de los judeoconversos y de los moriscos se ha realizado desde compartimentos y disciplinas académicas separadas. Pero se trata de dos minorías religiosas igualmente estigmatizadas por los estatutos de limpieza de sangre y sometidas a la represión inquisitorial, dos grupos cuyas prácticas sociales fueron fuertemente moldeadas por la clandestinidad y el proceso de marginalización. El análisis comparativo no ha ido, hasta ahora, mas allá, en buena medida debido a una sobreestimación de las diferencias, vistas a grandes rasgos y a menudo exageradas (como explica Muchnik), entre las dos comunidades. Unas diferencias que podrían explicar, junto con el contexto sociopolítico hispano de la época, tanto la inexistencia de rebeliones judeoconversas como el hecho de que la expulsión de los moriscos se llevara a cabo cuando la de los judeoconversos, proyectada en la primera mitad del siglo XVII, nunca lo fue. Sobre todo, los estudios sobre la diáspora judeo-conversa han marcado unos derroteros y han planteado unas cuestiones que son las que intentamos atender en la segunda parte del libro en lo que a moriscos se refiere (si es que el término «diáspora» es apropiado en el caso morisco). En cualquier caso hay que preguntarse sobre una principal diferencia: hasta qué punto, para grupos importantes de moriscos que se mantuvieron en la fe de sus mayores, la diáspora no fue tal, sino por el contrario un regreso a la dar al-islam, el final pues, del exilio más que el comienzo del mismo.
Es mucho lo que de nuevo aportan los diferentes capítulos de este libro, y muchas de esas novedades vienen a convertirse, a través de la lectura de los mismos, en una serie de coincidencias que, desde diversas aproximaciones, inciden en resaltar unas nuevas líneas de fuerza que vamos a resumir en esta introducción que es, en realidad, más bien una suerte de conclusión.
Primero, los sucesos y su contexto. El primer capítulo (Vincent) nos esclarece los diversos decretos de expulsión, las etapas en las que ésta se produjo y discute y establece lo que sabemos a día de hoy de las cifras de expulsados así como de aquellos que retornaron o que pudieron evitar los decretos por diversas razones. Estos acontecimientos se sitúan, primero, en una coyuntura internacional: en 1609 se produjeron dos de los acontecimientos que marcaron el reinado de Felipe III, la firma de la Tregua de los Doce Años, que abría un esperanzador y necesario paréntesis en el largo conflicto iniciado con la Revuelta de los Países Bajos, y la Expulsión de los moriscos. En una obra que se propone analizar este último proceso desde la perspectiva de las sociedades mediterráneas de entonces, resulta necesario situarla al tiempo en el contexto de la política de paces que singulariza los años 1598-1617 hasta el inicio de la Guerra de los Treinta Años en Bohemia en 1618 y la posterior reanudación de las hostilidades en los Países Bajos y Alemania a partir de 1621-1622. La firma de la tregua dio a muchos dirigentes del momento, especialmente a Lerma y a Felipe III, el impulso necesario para adoptar la medida de la Expulsión que, de una manera u otra, venía discutiéndose desde 1580 (Feros). Este reiterado y comprometido esfuerzo por pacificar los conflictos, alcanzar acuerdos estables con otros príncipes y repúblicas primando a menudo la política sobre la religión, y por reducir los esfuerzos bélicos para tratar de sanear las finanzas de la Monarquía presentando una imagen más conciliadora y protectora, definen sin duda el reinado de Felipe III y el valimiento de su privado el duque de Lerma. Por ello, la historiografía ha rubricado este periodo como el de una Pax Hispanica. Al tiempo, la Expulsión se presentó también como una pacificación, como la verdadera culminación del proceso de la Reconquista. Y así se expulsó masivamente a una población productiva, muy variada social y culturalmente, y radicada durante siglos, aplicando una medida brutal que se hizo coincidir con el mismo año de la firma de la Tregua con los Países Bajos, pero que se había tomado mucho antes. De hecho, se había ido fraguando lentamente durante casi un siglo, al menos desde la Guerra de las Alpujarras. Se tomó en aquel momento para mostrar la determinación de la Monarquía en la defensa de la catolicidad y en su esfuerzo de restauración.
Al mismo tiempo, y como nos muestra Miguel Ángel de Bunes, los intentos conciliatorios y pacificadores con los poderes europeos estaban lejos de extenderse al mundo islámico cercano, y el reinado de Felipe III estuvo lleno de intervenciones de diversa índole en su contra, incluidas las ayudas a diversas minorías que podían rebelarse contra el poder otomano. Estas acciones iban al tiempo acompañadas del temor permanente a que Estambul hiciera lo mismo y actuara en apoyo de rebeliones o traiciones moriscas. Por otra parte, la situación mediterránea, tan diferente de lo que había sido en el reinado de Felipe II, era propicia a la Expulsión: un Mediterráneo en el que los turcos ya no eran preeminentes pero en el que estaban penetrando holandeses e ingleses. A ello se añadía una cercanía amenazadora de Marruecos, donde una emigración morisca había incrementado la piratería desde mediados del siglo anterior y en donde acababa de ser derrotado, en luchas civiles, el candidato al trono marroquí a quien apoyaba España frente a su hermano, el temido Muley Zidán. Un Imperio otomano que, enzarzado en lo más duro de sus guerras con Irán y los conflictos en Anatolia, dejaba el mar libre de su presencia y por lo tanto las galeras españolas disponibles para el dispositivo material de la Expulsión.
Esta es, en breves rasgos, la coyuntura internacional que analizan los primeros capítulos del libro. Ayudan a explicar en cierta medida por qué la Expulsión se decidió en ese momento, pero no, en absoluto, por qué se tomó la decisión. Para ello es necesario analizar una retórica, verbal y en imágenes, que a la vez legitimaba y sacaba partido de la misma, tanto frente al exterior como frente al interior de España, a los súbditos de la Corona. Es una época dorada de la diplomacia internacional, en la que sobresalen embajadores y agentes españoles. La negociación y conservación de las paces suponen un tremendo esfuerzo de las legaciones extraordinarias y permanentes que se valen de todos los medios para consolidar sus posiciones y mantener su reputación. Estos conflictos no sólo se libran en los campos de batalla y en los mares de cualquier parte del mundo, son ante todo, desafíos en los que está en juego la opinión y el prestigio. Cómo se justifica y se enaltece la Expulsión de los moriscos es parte de la contribución de Antonio Feros que estudia la creación de una opinión a través de textos escritos de diversos géneros, opinión que es reflejo de un estado de ánimo, de unas emociones (tales como el miedo) y unas ideas principalmente internas, expresadas por y para la sociedad cristiano vieja. Stefania Pastore, por su parte, se ocupa de la militancia en Roma de polemistas como Bleda, Escolano o Fonseca, que también realizaron una labor apologética en el interior de España.
Como nos muestran Feros y Pastore, pero también Broggio, para que la Expulsión fuese posible, el rey y los miembros de su gobierno necesitaban de la existencia de una ideología que viera a los moriscos como incapaces de integrarse en la sociedad hispana como católicos y leales súbditos del monarca español. Sin esa ideología y sin la existencia de debates previos sobre la factibilidad y la legitimidad de la expulsión, ni la medida concreta de la Expulsión ni su justificación hubieran sido posibles. Feros comienza por analizar las expresiones mas significativas sobre los moriscos y sobre su situación como miembros de la comunidad ibérica, en unos diez-quince años previos a la expulsión, para continuar con los debates sobre los moriscos y la Expulsión en el periodo entre 1605 y 1621. Se trata de identificar cambios en los conceptos, pero sobre todo, de identificar las representaciones públicas de los moriscos y de su Expulsión. Aunque los moriscos y lo morisco habían ya sido objeto de atención en la literatura de periodos anteriores, en el periodo de la Expulsión las referencias son constantes. Uno de los temas que destaca ahora es cómo se refleja la Expulsión en la opinión pública del monarca Felipe III, y en la de su favorito y ministro principal, el duque de Lerma. La Expulsión, sus causas y sus consecuencias, se discutieron en las instituciones reales, pero también en la novelística (Cervantes, por ejemplo), el teatro (Lope, y varias de las piezas representadas en las fiestas que Lerma organizó en su villa de Lerma en 1617), las entradas reales (la de Felipe III en Lisboa, por ejemplo, en 1619), y muchas otras manifestaciones culturales y textuales. Es especialmente significativo en este periodo la aparición de las primeras representaciones pictóricas de la Expulsión, en este caso los grandes lienzos sobre la expulsión de los moriscos del reino de Valencia encargados por Felipe III en 1612, y ejecutados por Pere Oromig, Vicent Mestre, Jerónimo Espinosa y Francisco Peralta.
En conclusión: la Expulsión de los moriscos estuvo alimentada por una peculiar interpretación de la Reconquista y se desarrolló en un contexto de enfrentamiento con los otomanos y con Marruecos, al tiempo que de luchas religiosas en el Norte de Europa que habían propiciado una visión de España como campeona del Catolicismo y de la unidad religiosa. La Expulsión sería a su vez aprovechada por la propaganda antiespañola, al igual que lo fuera antes la obra de fray Bartolomé de Las Casas sobre la Destrucción de las Indias, para alimentar la desconfianza hacia la política de paces y acuerdos con rebeldes y protestantes por parte de la Monarquía Hispánica.
Atendamos también a la cuestión religiosa, incluidos los problemas teológicos. Entre los debates previos sobre la legitimidad y justeza de la expulsión se encuentran problemas doctrinales graves, bien detallados en la aportación de Rafael Benítez: se trataba de deportar a cristianos hacia tierras islámicas donde era evidente que de forma más o menos voluntaria acabarían renegando del cristianismo y abrazarían la fe musulmana. Para hacer más compleja la cuestión, uno de los argumentos principales que se emplearon para justificar la expulsión fue el de la apostasía de los moriscos y la pervivencia entre ellos del Islam. No obstante, la decisión final adoptada en el caso de los valencianos, con la que se inicia el proceso de Expulsión, se basó en la razón de estado, alegando el peligro inminente que para la Monarquía Católica suponían las presuntas conspiraciones moriscas con el sultán marroquí Muley Zidán (atendidas éstas en la contribución de García-Arenal). Por tanto, la decisión del Consejo de Estado se justificó legalmente por el crimen de traición (lesae maiestatis humanae) y no por el de herejía-apostasía (lesae maiestatis divinae) (Benítez, Pastore). Los altos consejeros habían considerado esta última vía, pero la desecharon por la imposibilidad jurídica de una condena global. El Santo Oficio de la Inquisición, sobre el que debía recaer la carga de la prueba, estaba sometido a un riguroso marco jurídico que exigía un proceso individual y era inaplicable a una colectividad. Estas mismas discusiones y estos mismos argumentos se barajarían más tarde al plantear la posibilidad de expulsar a los judeoconversos (Pulido). Al hilo de estos principios se plantean diversas cuestiones: en primer lugar la contradicción entre la justificación legal (traición) y la argumentación que más había de llegar a la opinión pública y a los propios afectados (la de apostasía) se traduce en graves complicaciones para el propio proceso de expulsión. La Monarquía, al insistir públicamente sobre la apostasía de la mayoría de los moriscos, se vio obligada a establecer excepciones para los que pudieran ser considerados buenos cristianos, implicando a la jerarquía eclesiástica (desde párrocos a obispos) en el proceso y abriendo una casuística que, en el caso castellano, complicará enormemente la deportación como se ve en diversos capítulos de este libro (Vincent, Tueller). Las excepciones se irán revisando de forma cada vez más estricta, y los gobernantes implicados en llevar a cabo la medida, como el conde de Salazar, acabarán oponiéndose incluso a la intervención eclesiástica dejando de manifiesto su intención de expulsar a todos los moriscos, independientemente de su comportamiento religioso. A esto debe añadirse la oposición de la Santa Sede al envío de los niños a tierras islámicas y la necesidad de evitarlo, bien reteniéndolos bien obligando a su exilio hacia países cristianos (Pastore). El debate sobre los niños fue uno de los más ásperos en los momentos iniciales de la expulsión, tanto en Valencia como en Aragón, pero afectó también a la expulsión en otros territorios (Broggio). La aportación de Benítez incide, junto con otras, en la dificultad de definir qué y quién es un morisco, dificultad que estuvo continuamente de manifiesto en el debate pero también en el procedimiento de la Expulsión y que deja bien de manifiesto esa tensión a la que hemos aludido antes entre deseo de asimilación y miedo a la infiltración, entre los cargos de traición y apostasía, entre creencia religiosa y sangre limpia. Una tensión que no dejaba salidas, que no permitía soluciones ponderadas.
La cuestión de la apostasía de los moriscos como insistentes practicantes de la «fe de Mahoma» no es tan sólo el argumento principal de la Monarquía, sino que fue eje de debate entre diversas órdenes religiosas, o entre diversas facciones en el interior de las mismas, como nos muestra Paolo Broggio. Movilizó los conocimientos que diversos eclesiásticos tenían de lo que significaba la práctica del Islam al tiempo que los de aquéllos que tenían un conocimiento directo de comunidades moriscas, en un amplio abanico que va del jesuita morisco Ignacio de las Casas, al dominico Jaime Bleda para incluir al muy influyente Luis de Aliaga, también dominico y confesor de Felipe III. La Expulsión se percibe así como el culmen de la tensión entre Monarquía, Inquisición y episcopado que caracteriza la historia de la España altomoderna (Pastore, Broggio). El episcopado está representado en esta ocasión por la figura del arzobispo de Valencia, Juan de Ribera, ardiente defensor de la misma. Pastore nos muestra, por su parte, cómo la aprobación de Roma del decreto de Expulsión, que los españoles esperaban y de la que tanto se habló, está estrechamente relacionada con los intentos de lograr la beatificación de Ribera. En realidad, y como Pastore muestra, el beneplácito del Vaticano no llegó nunca, o no fue nunca concedido. Roma no veía la Expulsión como una continuación de la cruzada ni como un problema nacional español sino en la perspectiva de un nuevo orden internacional en que los cristianos árabes de Oriente Medio eran un elemento esencial. Pero podemos seguir los ecos de la Expulsión en Roma en un tiempo en que las discusiones acerca de cómo enfrentarse a la herejía eran particularmente intensas (Broggio, Pastore) pero también el momento en que España hacía suya la causa del dogma de la Inmaculada Concepción, que Broggio muestra conectada con la Expulsión. Las contribuciones de ambos historiadores italianos, buenos conocedores de fuentes eclesiásticas y teológicas, nos amplían el debate que se extiende desde la discusión en torno a la validez del bautismo forzado que había tenido lugar en tiempos de Carlos V, a la propia definición de herejía y a la posibilidad de que sea hereditaria. De nuevo, contribuciones que inciden en demostrar que el problema morisco en general y la medida de la Expulsión en especial, dista de ser una cuestión circunscrita a los reinos peninsulares. La parte I del libro se cierra con la contribución de Tueller sobre los moriscos que se quedaron o retornaron, que encaja y complementa de modo sugerente con la contribución que la inicia, la de Bernard Vincent, al discutir el contingente morisco que evitó la expulsión o retornó de ella.
En cuanto a la diáspora morisca, podemos elegir el texto de un cronista árabe magrebí contemporáneo a la Expulsión, al-Maqqari, que escribía desde El Cairo (en torno a 1038/1629) refiriéndose al exilio de los moriscos:
Salieron millares para Fez y otros millares para Tremecén, a partir de Orán, y masas de ellos para Túnez. En sus itinerarios terrestres, se apoderaron de ellos beduinos y gente que no teme a Dios, en tierras de Tremecén y Fez; les quitaron sus riquezas y pocos se vieron libres de estos males; en cambio, los que fueron hacia Túnez y sus alrededores, llegaron casi todos ellos sanos. Ellos construyeron pueblos y poblaciones en sus territorios deshabitados; lo mismo hicieron en Tetuán, Salé y La Mitiya de Argel. Entonces el sultán de Marruecos tomó a algunos de ellos como soldados armados. Se asentaron también en Salé. Otros se dedicaron al noble oficio de la guerra en el mar, siendo muy famosos ahora en la defensa del Islam. Fortificaron el castillo de Salé y allí construyeron palacios, baños y casas y allí están ahora. Un grupo llegó a Estambul, a Egipto y a la Gran Siria, así como a otras regiones musulmanas. Actualmente así están los andalusíes.
Este escrito da testimonio de las dificultades que sufrieron los moriscos al llegar, que venían a añadirse a las tropelías y saqueos de las que los expulsados habían sido objeto por las tripulaciones de los barcos que los transportaban allende. También nos señala una serie de pautas que se van a desarrollar en los capítulos siguientes, especialmente en los de Krstic, García-Arenal, Villanueva y Missoum. En un principio, los moriscos siguieron un patrón similar en los países de acogida, principalmente en las Regencias de Argel y Túnez, entonces territorios pertenecientes al Imperio Otomano, y en Marruecos, el único país que se mantuvo siempre independiente de Estambul. Los moriscos expulsados, como los que les habían precedido desde la segunda mitad del siglo XV, se instalaron principalmente en las ciudades costeras (Rabat-Salé, Tetuán, Mostaganem, Cherchel, Argel, Bugía, Bona, Bizerta, Túnez, Trípoli, etc.), donde se dedicaron al corso, es decir, a la lucha en el Mediterráneo y en el Atlántico (donde interceptaban continuamente los barcos que hacían la ruta de Indias) contra los cristianos, en barcos que tenían patente del poder político. Principalmente en Marruecos y en Argelia, se instalaron en unas estructuras que habían sido creadas por la emigración de mudéjares y moriscos sucedida a lo largo de todo el siglo XVI (García-Arenal, Missoum).
El corso era el recurso que utilizaban defensivamente estos países que no tenían armada y cuyos puertos en su mayor parte (Mazagán, Tánger, Ceuta, Melilla, el Peñón de Vélez, Orán, la Goleta) estaban ocupados por portugueses o españoles. Precisamente la expulsión de los moriscos coincidió, en 1610, con la ocupación española del puerto marroquí de Larache. La inserción de los moriscos en las estructuras defensivas y en los ejércitos norteafricanos, sobre todo en cuerpos de artillería, fue una característica general. Los moriscos, amparados por los poderes políticos de estas regiones, también se instalaron en las capitales y en las ciudades que dichos poderes controlaban, en el entorno del sultán o de los beys otomanos, a su amparo y desempeñando cargos administrativos, de traductores, comerciantes, artesanos, etc., con propiedades agrícolas en el entorno de la ciudad. En general, participaron en la importante vida cosmopolita de los puertos mediterráneos de los siglos XVI y XVII, junto con otros grupos de musulmanes y judíos, también de origen europeo. Estas ciudades, aunque de habla mayoritariamente árabe, eran políglotas. En ellas se hablaba turco, beréber y una mezcla de todas las lenguas de los países mediterráneos, dado el elevado número de comerciantes y de cautivos. Los moriscos contribuyeron a esta poliglosia, y el español pasó a ser omnipresente en las ciudades del Magreb y, en particular, en Marruecos. Bajo el control y amparo de las autoridades políticas, los moriscos ocuparon extensiones agrícolas en los valles y deltas magrebíes, siempre en la cercanía de las ciudades.
Generalmente se instalaban en las propias comunidades, aunque amparados por el poder político (sobre todo en los territorios otomanos), donde servían como instrumento económico para los poderes, otras veces al margen de la sociedad mayoritaria, en la cual constituían un cuerpo extraño que ponía en duda su condición de verdaderos musulmanes. Cabe preguntarse hasta qué punto estas comunidades que habían sido moldeadas por la marginalidad y la clandestinidad en su vida en la Península podían ahora pasar fácilmente a formar parte de la sociedad mayoritaria. De hecho, no fue así. Muchos intentaron volver a España o buscar refugio en las plazas españolas, como Ceuta, Melilla, Tánger u Orán, incluso al precio de ser reducidos a la esclavitud. Algunos trataron de instalarse en otros territorios dependientes de la Corona española, como Sicilia, o permanecer en Francia en su camino al exilio (El Alaoui). Sabemos de muchos que murieron por ser buenos cristianos y proclamarlo o por negarse a ser circuncidados. Los moriscos se agruparon a menudo, tanto en sus lugares de instalación como en sus profesiones, con otros grupos periféricos de la sociedad, como los llamados «renegados» (cautivos europeos convertidos al Islam) y los judíos de origen hispánico con quienes compartían el idioma y características culturales, precisamente, hispánicas. Los tres grupos se dedicaban al corso: los dos primeros a ser soldados del corso, al armamento y bastimento de naves; el tercero, a los rescates de cautivos y al comercio. Pero una gran mayoría se dedicó a aquello que les había sido característico en España: a la agricultura de regadío y a las huertas, implantando los cultivos y las técnicas de labor por las que habían destacado en su antigua patria; a oficios artesanales, tales como las industrias de paños y seda, de fabricación de armas de fuego y a las artes de la construcción.
Si atendemos, como dijimos más arriba, a las cuestiones desarrolladas por los estudios de la diáspora judeo-conversa, vemos que ésta se entiende no sólo como una «dispersión» sino como una población migrante que mantiene un lazo con una tierra de origen y el sentimiento de un destino común. Así es como, por ejemplo, la integración de los judeoconversos, y más aún de los marranos, a la diáspora sefardí, ha dado lugar a una amplia bibliografía. Por eso, en esta segunda parte del libro, atendemos a cuestiones que han sido objeto de estudios profundos en el caso de la diáspora judeo-conversa pero que cuentan con muy escasa bibliografía en el caso morisco. Así (Bernabé Pons y Gil) las redes familiares y profesionales que unían los núcleos moriscos españoles con las comunidades moriscas o «andalusíes» en el exilio, la circulación de los individuos, de los bienes y de las ideas (el milenarismo por ejemplo) y las construcciones imaginarias (Nabil Mouline) o el mantenido esfuerzo de polémica religiosa exigido por una reeducación religiosa de los moriscos exiliados no suficientemente islamizados y necesitados de un nuevo proceso de confesionalización (Wiegers). Igualmente atendemos de una manera que arroja resultados muy novedosos en lo que a moriscos se refiere (aunque se ha hecho extensivamente sobre judeo-conversos) a cuestiones tales como las consecuencias de su emigración al Norte de África sobre las estructuras socioeconómicas locales, el papel «político» de la élite morisca (Mouline, Villanueva, Missoum). O el papel de la presión morisca en determinadas tendencias de la política exterior de los países de acogida, como es el caso de los tratados establecidos con los holandeses propiciados por moriscos (García-Arenal, Krstic). También se atiende a la permanencia de una cultura y de prácticas sociales (la endogamia por ejemplo) específicas, el lenguaje y la literatura del exilio o bien el proceso de asimilación y mimetismo que plantea complejas cuestiones sociales y culturales. En este proceso de inserción en la sociedad de acogida es en donde radican quizá las mayores diferencias: los moriscos eran en un porcentaje y en un grado difícil de determinar, musulmanes, y otro porcentaje se «reislamizó» por virtud de la Expulsión. Se convirtieron en «nuevos musulmanes» en un proceso de confesionalización no muy diferente al de los «judíos nuevos» de Ámsterdam o de Livorno. La hibridación que es el producto de la disensión y ambigüedad, y que se habían manifestado agudamente en la Península, aparecen también en el Norte de África. En cualquier caso, a finales del siglo de la Expulsión, su origen se había parcialmente borrado en la mayor parte de los países de acogida, mezclados con la población autóctona, salvo en el caso de una serie de linajes importantes y orgullosos de ostentar la nisba «al-Andalusí». Una serie de prácticas artesanales, constructivas, gastronómicas, lingüísticas importadas por ellos permanecieron en los países de acogida (Villanueva, Missoum). Otros muchos habían conseguido regresar a España y borrar allí la huella de su origen, una vez que, en el reinado de Felipe IV, los moriscos dejaron de ser considerados un problema (Tueller).
Hay mucho de nuevo en las aportaciones que aquí presentamos y no es pertinente reseñar todas ellas en esta introducción, que se alargaría innecesariamente. Sólo señalar algunas de ellas, que no sólo nos ilustran sobre la Expulsión y la diáspora en sí, sino también sobre la sociedad que las produjo y sobre las características de las comunidades moriscas. Efectivamente, la adaptación y las reacciones a la emigración nos informan de las características, tan variadas, de las poblaciones moriscas de la Península. Por lo pronto queda manifiesta la enorme diferencia existente entre diversas comunidades moriscas en cuanto a conocimientos islámicos además de características sociales, culturales, religiosas. Diversos estudios aquí incluidos (Bernabé-Gil, El Alaoui, García-Arenal) inciden en demostrar que, en los años anteriores a la Expulsión existían redes de moriscos que se dedicaban a sacar a sus congéneres fuera del país en las mejores condiciones posibles, generalmente a través de Francia, pero también a través de algunos puertos del Sur de España. Queda probado que la emigración morisca anterior a la Expulsión, a lo largo de 1608 y de la primera mitad de 1609, fue numéricamente nutrida y notablemente importante entre los más ricos. Estas salidas demuestran la existencia de una elite morisca, emprendedora, bien informada, con espíritu de empresa y con medios económicos que consiguió sacar a un porcentaje importante de moriscos. Este hecho obliga a revisar las cifras de los expulsados, como hace rigurosamente Bernard Vincent. La mayor parte de los integrantes de estas redes eran moriscos granadinos, que ya habían sufrido una deportación y tenían la experiencia de una expulsión, la de los moriscos del reino de Granada deportados a Castilla después de la Guerra de las Alpujarras, una especie de «ensayo general» para expulsados y para expulsadores. El peso de la Guerra de las Alpujarras es fundamental en el largo fraguado de la decisión de expulsar a los moriscos, y la conciencia de la actividad y beligerancia del contingente granadino, incluso una vez deportado a Castilla, explica que en un principio se decidiera expulsar ante todo, antes que a los valencianos, a los moriscos castellanos (Bernard Vincent).
La importancia de los moriscos granadinos se percibe en Túnez, pero sobre todo en Marruecos donde, por simple cercanía, se habían refugiado numerosos habitantes del antiguo Reino de Granada. Diversos capítulos (Mouline, García-Arenal) ponen de manifiesto la intrepidez y la belicosidad de las poblaciones granadinas instaladas en lugares como Tetuán, y su compromiso, mediante entradas a la Península, en seguir sacando moriscos antes de que el Consejo de Estado alcanzase la decisión final. Los moriscos de Marruecos son buen ejemplo de desarraigo, beligerancia y ese alternar entre deseos de revancha y deseos de retornar a la Península; un ejemplo de lo persistente en el tiempo de una idea de reconquistar, desde la orilla sur, el territorio del antiguo Reino de Granada. Deseos que se manifiestan también en forma de presión a los sultanes marroquíes para emprender una acción de conquista en España, o de negociar la entrega de la plaza en la que vivían como es el caso de Salé hasta casi mediado el siglo XVII, a cambio del permiso de retorno. Un deseo de independencia y de autonomía, de continuar viviendo en el interior de sus propias comunidades aun en las nuevas tierras que refleja algo que ya se había producido en la Península en lugares como Hornachos o de nutrida emigración granadina como Pastrana, o en el reino de Valencia, donde las comunidades moriscas habían sido casi capaces de aislarse de la sociedad cristianovieja y de sus autoridades. La voluntad decidida, una vez en sus nuevos países de acogida, de construir una identidad andalusí.
Aportación especialmente novedosa constituye lo que se refiere a los moriscos en Estambul (Wiegers, Krstic). Aquí también se hace patente la beligerancia, el desarraigo y la conflictividad que la aportación de expulsados moriscos tuvo en muchos lugares de sus países de exilio. Es de particular interés, en nuestra opinión, el deseo de constituirse, en Estambul, un lugar uniforme y propio, más a la española que a la otomana, es decir, haciendo lo posible por desbancar de la ciudad y enfrentándose duramente a las comunidades cristianas y judías que en ella vivían. Un proceso y unas ambiciones no muy diferentes a los de los moriscos de Salé (García-Arenal) que son buen ejemplo de que el aporte morisco fue frecuentemente fuente de conflicto y alteración en los países en los que se asentaron, la orilla meridional y oriental de un Mediterráneo que perdía definitivamente su protagonismo. Tras estos trasvases de población y sus ingredientes entretejidos de cultura islámica e hispana nos quedan, unas veces en el trasfondo, otras en forma de estudios de caso, cientos de miles de tragedias individuales. Una tragedia, la de la Expulsión, que es en parte un hecho azaroso pero que sella los destinos de todos los involucrados. Como nos muestran Vincent y Tueller, la Expulsión fue una medida altamente eficaz hasta el punto en que puso fin a lo que durante un siglo había constituido el llamado «problema morisco». Y sin embargo, la historia del criptoislam en la Península no parece haber terminado completamente y en los siglos siguientes surgen historias en que vuelven a aparecer moriscos o corrientes subterráneas de creencias islámicas. No es este el lugar para recoger estas historias: daremos sólo un ejemplo. A mediados del siglo XVIII la Inquisición de Granada detectó el culto de unos criptomusulmanes que veneraban los Libros de Plomo, las fabricaciones en árabe que a finales del siglo XVI habían aparecido en las laderas del Sacromonte de Granada, una falsificación morisca, que eran veneradas por este grupo como genuinas profecías islámicas. ¿Se trataba de moriscos que habían evitado la Expulsión? ¿Eran conversos al Islam? Esta es otra historia.3
Este libro fue planeado como tal. Es decir, los editores que firmamos estas páginas comenzamos por establecer un guión de cuestiones y de capítulos, para luego encargar cada uno de ellos a un especialista que estuviera realizando trabajo de primera mano sobre el tema. En la idea de que el libro resultara lo más coherente posible y de que no existieran solapamientos, repeticiones o contradicciones, los editores pedimos a los autores que escribieran resúmenes extensos de sus respectivos capítulos que se difundieron entre todos los participantes con anterioridad a un congreso que, con el título «Los moriscos: la expulsión y después», tuvo lugar en la Biblioteca Nacional de España en septiembre de 2009 financiado por la Sociedad Estatal para las Conmemoraciones Culturales y por el CSIC.4 Que conste aquí nuestro agradecimiento a ambas instituciones, así como a los asistentes al congreso y su participación en los debates y discusiones, muchos de los cuales modificaron o desde luego enriquecieron los textos finales que son los que ahora aquí se presentan. Nuestro agradecimiento también a Carmen Campuzano que tradujo los textos originales en inglés, francés e italiano, con gran rigor y meticulosidad y a Mercedes Melchor quien, junto a Regina Chatruch, que preparó el original para su envío a la editorial y confeccionó la bibliografía.
Notes
1 Pedro Aznar Cardona: Expulsión justificada de los moriscos españoles, Huesca, 1612, apud Janer: Condición social, pp. 223-224.
2 Cantar de Mio Cid. Edición de Alberto Montaner Frutos, Barcelona, 2007, verso 14.
3 Véase M. de Epalza y M. S. Carrasco Urgoiti: «El Manuscrito “Errores de los moriscos de Granada” (un núcleo criptomusulmán del siglo XVIII)», Fontes Rerum Balearum III (1980), pp. 235-247, 240: «Negaban [los musulmanes granadinos] asimismo la adoración de las imágenes de talla y pinturas, porque dicen ser éstas unos palos, a quien no se debe venerar [sic]. Dicen que sólo están en el cielo Habraham, Isaac y algunos santos que se veneran en quatro templos de esta ciudad, los quales se cree ser los s(an)tos del Monte s(an)to, y a éstos y no a otros ni a sus imágenes y pinturas se deben dar oración, por haver sido observantes de la secta de Mahoma sus descendientes, y que por él padecieron martirio en d(ich)o Sacromonte, y que en una piedra que está en d(ich)a Iglesia, en la qual los Christianos creemos piadosam(ente) que está enterrado un libro que trata de la puríssima conceción de María Santíssima, dicen ellos que en dicha está y contiene la verdadera explicación del Alcorán, y que este dicho libro no se manifestará hasta cierto año que en las causas se cita, en el qual se juntaría un concilio en la Chipre, al qual serán convocados todos los árabes; entonces, por alta providencia de su Profeta, se abrirá dicha piedra, entregando el dicho libro, que tantos años ha tiene encerrado para desengaño de los christianos y que reconozcan que sola su secta es la verdadera». Sobre los Plomos véase M. García-Arenal y F. R. Mediano: Un Oriente español. Los moriscos y el Sacromonte en tiempos de Contrarreforma, Madrid, Marcial Pons, 2010.
4 Agradecemos especialmente la participación, científica y económica del proyecto dirigido por Fernando Rodríguez Mediano: «Orientalismo e historiografía en la cultura barroca española» (HUM2007-60412/FILO).