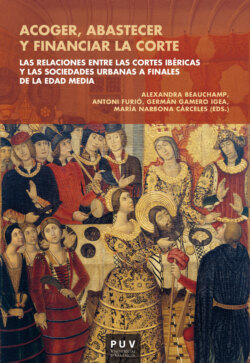Читать книгу Acoger, abastecer y financiar la corte - AA.VV - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеACOGER, ABASTECER Y FINANCIAR LA CORTE (SIGLOS XIV-XV). UN PROYECTO EN LA ENCRUCIJADA DE LA HISTORIA CORTESANA, URBANA, ECONÓMICA Y MATERIAL
Alexandra Beauchamp Université de Limoges
María Narbona Cárceles Universidad de Zaragoza
Las contribuciones reunidas en el presente volumen pretenden ahondar en el conocimiento de las relaciones materiales y económicas que mantuvieron las ciudades y las cortes cristianas –reales o nobiliarias– de las monarquías de la península ibérica entre los siglos XIV y XV. El ámbito geográfico del presente estudio abarca por tanto las Coronas de Aragón, Castilla, Navarra y Portugal, incluyendo los territorios insulares e italianos de la corona aragonesa, los reinos de Mallorca, Cerdeña, Nápoles y Sicilia. La dispar coyuntura institucional y económica que aquellos reinos experimentaron a lo largo del Medievo así como las enormes diferencias existentes en la herencia documental de cada uno de ellos, ofrecen un rico mirador a la historia de la Europa cristiana del sur en las últimas centurias de la Edad Media1.
Además, y considerando que el entorno cortesano bajomedieval se concibe como un microcosmos que sólo adquiere pleno sentido mediante su relación con otros ámbitos de la sociedad con los que está profundamente relacionado, en los trabajos contenidos en este volumen en todo momento se ha tenido en cuenta la naturaleza todavía itinerante de las cortes hispánicas a finales de la Edad Media2. Una circulación permanente de los séquitos áulicos que aumenta la proyección exterior del mundo curial y consolida las ocasiones de contacto en uno de sus principales escenarios: el mundo urbano.
Y es que, en efecto, a lo largo del período bajomedieval, en la mayor parte de los casos estas cortes fueron albergadas en las ciudades y, muchas veces, a costa de ellas. La corte y la ciudad se necesitaban mutuamente y, aunque experimentaron desencuentros constantes, también desarrollaron vínculos de dependencia e intercambios muy enriquecedores, una relación que pretendemos estudiar a nivel económico y material a través del diálogo entre la historia económica y urbana con la historia cortesana. De hecho, gracias a la renovación de los estudios de los últimos años, actualmente se conoce mejor la vida cotidiana, la organización y las lógicas políticas e institucionales de las cortes bajomedievales, tanto europeas en general como de la península ibérica en particular3. Pero, además del foco político y social, en los últimos años se ha empezado, aunque con bastante timidez, a tratar específicamente la vertiente económica y material de este mundo cortesano de fines de la Edad Media. Este último aspecto es uno de los principales puntos de interés de la obra que aquí presentamos. Por ello, antes de ahondar en las líneas de trabajo que se desarrollan en este libro, conviene realizar un repaso por las que consideramos que son las aportaciones más representativas del tema en la historiografía europea.
1. LA HISTORIA ECONÓMICA Y MATERIAL DE LAS CORTES BAJOMEDIEVALES: NUEVAS APORTACIONES
Por lo general, los trabajos dedicados a las finanzas de los príncipes suelen dedicar un apartado al gasto cortesano. Sin embargo, al estar centrados principalmente en la gestión financiera de la parte más doméstica de la corte del príncipe, la casa o el hôtel, su perspectiva suele ser más administrativa e institucional que puramente económica4. Así, en 2001, en uno de sus capítulos dedicado al consumo y a los gastos de las cortes bajomedievales de la Europa del Norte, Malcom Vale subrayaba cómo en muchos de estos trabajos se percibía la intención de conocer mejor las condiciones materiales de la vida cortesana, pero afirmaba que, a pesar de ello, estos estudios no permitían llegar a valorar el peso financiero de estas cortes ni las consecuencias económicas que su desarrollo podía tener en el conjunto de la sociedad5.
No obstante, ya en La cour comme institution économique de 1998 Maurice Aymard y Marzio Romani habían aplicado a las cortes bajomedievales y modernas categorías de análisis propias de la antropología económica, como «economía de prestigio», «gasto suntuario» y «destrucción ostensiva de riquezas»6. Siguiendo esta misma línea, Gerhard Fouquet, Jan Hirschbiegel y Werner Paravicini propusieron diez años después estudios acerca de la «Hofwirtschaft» («economía de la corte») y plantearon también los problemas de la necesidad del derroche y de la dinámica del despilfarro, así como del origen de los recursos financieros utilizados para poner en marcha el despliegue cortesano7.
Gracias a estas grandes publicaciones colectivas, así como a otros trabajos dispersos desarrollados de manera individual, se ha ido abriendo camino a un nuevo objeto de estudio que podríamos denominar, utilizando la afortunada expresión acuñada por Aymard y Romani, la «corte como institución económica». El objetivo principal de esta corriente de investigación es el estudio de las características institucionales y administrativas, burocráticas y contables, de la organización económica y financiera del entorno cortesano8. Y, además, también pretende analizar su importancia económica en el conjunto de las finanzas reales y nobiliarias y, muy especialmente, el impacto político de la redistribución económica (quitaciones, rentas, raciones, regalos y otros favores) entre los miembros de estas cortes9. Esta nueva corriente historiográfica pretende poner de relieve el endeudamiento crónico de los príncipes y la carga que ello supone para su poder10, así como examinar las razones económicas que pueden explicar la itinerancia de las cortes así como –por el contrario– las razones económicas de su sedentarización progresiva, mucho menos estudiadas que las justificaciones políticas11. Del mismo modo, considerar esta faceta económica de la corte requiere aplicar a este medio buena parte de los presupuestos de la Alltagsgeschichte («Historia de la vida cotidiana») y preocuparse por las necesidades materiales y logísticas del día a día en el ámbito de la corte, tal y como lo propuso en el 1995 el profesor Paravicini12. Todo ello conduce a subrayar el carácter de «sociedad con gran poder adquisitivo» del mundo cortesano.
El análisis detallado de estas cuestiones desemboca necesariamente en una puesta en común de la economía de corte con la economía del lujo y a poner de relieve la importancia de este tipo de consumo en una sociedad tan jerarquizada como la cortesana, en la que juegan un papel destacado la simbología y la representación del orden social y del poder13.
2. UN INTERÉS RENOVADO POR LA RELACIÓN ENTRE LAS CIUDADES Y LAS CORTES
Sobre el tema general de las relaciones corte-ciudad, cabe destacar la amplia reflexión proporcionada, principalmente en el ámbito germánico, en el marco de la Residenzenkommission der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, dirigido por Werner Paravicini14. Entre los trabajos realizados dentro de este ambicioso proyecto, resulta especialmente interesante para nuestro propósito el volumen Der Hof und die Stadt (2006) el cual, aunque se centra en las relaciones políticas, deja también espacio al tema de la topografía, el consumo y la influencia de la corte en el espacio urbano15. Por su parte, el volumen Städtisches Bürgertum und Hofgesellschaft (2012), vuelve a incidir sobre el tema de las relaciones entre ciudades y cortes, en cómo se influyen mutuamente; aquí nos interesa especialmente la primera parte de la obra, dedicada a las semejanzas y a los puntos de contacto entre economía urbana y economía cortesana («Stadtwirtschaft und Hofwirtschaft»)16.
En cuanto a la historiografía italiana, el carácter profundamente urbano del poder peninsular así como la identificación de cada uno de los príncipes del Quattrocento con su ciudad, y de cada corte con la totalidad de la sociedad política local, ha provocado una intensa reflexión sobre esta relación entre el ámbito cortesano y el urbano17. Como ya había destacado Jacques Heers en su clásico estudio La ville au Moyen Âge de 199018, en Italia cada ciudad se convierte en el coto privado de un príncipe, es decir, no existe una itinerancia tan acusada como en otras partes, ni la ausencia del poder central que se observa en otras ciudades europeas –muy especialmente en el amplio espacio de las monarquías ibéricas–, por lo que la relación del entorno del príncipe con los ciudadanos es más estrecha, siendo muy diferentes los mecanismos relacionales que se establecen, y diferentes también los conflictos que se crean19. En este sentido, en el caso italiano la problemática es distinta: los estudios que abordan el tema de la relación corte-ciudad no tratan el caso de la irrupción de un séquito en el medio urbano ni los problemas ocasionados por el alojamiento o el abastecimiento de éste, sino que se han ocupado más bien por las cuestiones urbanísticas y artísticas manifestadas en construcciones de una gran belleza, como se demuestra en numerosos estudios monográficos. El estudio de estas grandes obras, realizadas por maestros artesanos amparados por aquellos príncipes, que aumentaban notablemente el prestigio de aquellas cortes, ofrece una singular perspectiva de la relación entre el ámbito cortesano y el urbano, propia de la historiografía italiana20.
Por otro lado, sin embargo, la tardía sedentarización de las cortes del resto de Europa, y en particular la de los reyes de la península ibérica (sobre la cual volveremos más adelante), se traduce en un menor número de trabajos en lo que respecta al impacto de las mencionadas relaciones corte-ciudad. De esta manera, en su introducción al volumen La cour et la ville dans l’Europe du Moyen Âge et des Temps Modernes de 2015, Léonard Courbon subrayaba el provecho y mutua dependencia de las cortes y de las ciudades bajomedievales, tanto al nivel político, económico o material como cultural, pero reconocía el carácter «desmigajado» de los estudios sobre el tema21.
Así, por ejemplo, en lo que respecta a la relación de los entornos cortesanos con los gobernantes de los municipios y la nobleza residente en los núcleos urbanos, hay que destacar, por ejemplo, la importante aportación de Élodie Lecuppre-Desjardin en 2004 sobre las ceremonias organizadas tanto por los duques de Borgoña como por las ciudades de la zona norte de su principado. En particular, esta autora estudia el juego de comunicación y de dominación política desarrollado entre ellos y las consecuencias materiales de las ceremonias, entradas y estancias urbanas, de la corte borgoñona22. Por otro lado, también son relevantes los numerosos estudios acerca del origen ciudadano de buena parte de los servidores de los príncipes; muchos de estos personajes, pertenecientes al patriciado urbano, ofrecieron al medio cortesano prestigio y riqueza procedentes del entorno «extracurial»23. Sin embargo, siguiendo en esta línea de las relaciones corte-ciudad, a nivel monográfico hay pocas ciudades cuyas relaciones con las cortes hayan dado lugar a estudios; por esta razón, los numerosos estudios consagrados al caso parisino ofrecen ejemplo muy valioso24. Habría que destacar en este sentido la publicación de la obra Paris, ville de cour (XIIIe-XVIIIe siècle)25. Además, desde la perspectiva de la tradición científica de la historia cortesana y política, en 2014 Roxane Chilà examinó diversos aspectos de la relación corte-ciudad en su análisis sobre la corte de Alfonso el Magnánimo en Nápoles26. Y desde el punto de vista de la historia material, Juan Vicente García Marsilla ha indagado de manera más específica en el tema de las relaciones económicas entre la ciudad y la corte, principalmente en su estudio «El impacto de la corte en la ciudad: Alfonso el Magnánimo en Valencia (1425-1428)» de 2013, en el que subraya en particular la voluntad, por parte de la urbe, de «captar la ingente y variada demanda de todo tipo de bienes y servicios que generaba una corte real, encauzando de esa manera hacia Valencia una parte de los recursos que la monarquía drenaba del propio reino y de los otros estados de la Corona a través de la fiscalidad». De esta manera, además, «esa demanda interesaba también a la ciudad desde el punto de vista cualitativo, ya que al incluir, por la misma naturaleza de la institución hospedada, bienes de alta calidad y precio, podría servir como inductora del desarrollo de sectores artesanales dedicados a la producción de artículos de lujo, y generar corrientes comerciales con unas halagüefías expectativas de beneficio»27.
Nutrido por estas diferentes aportaciones, el presente volumen pretende centrarse en las relaciones económicas –materiales, comerciales, financieras– entre las ciudades y los ciudadanos, por una parte, y las cortes –como sociedad, como el grupo de cortesanos y servidores que viven en el entorno directo del rey o del señor– por otra, concentrando el análisis sobre todo en la contribución ciudadana al alojamiento, abastecimiento y financiación de las cortes hispánicas de finales de la Edad Media.
3. ACOGER, ABASTECER Y FINANCIAR EL ENTOURAGE DEL PRÍNCIPE: INFLUENCIA RECÍPROCA ENTRE CIUDAD Y CORTE
La agenda política, militar e incluso festiva, así como la voluntad propia de los príncipes y las necesidades de su itinerario hacían que lejos de instalarse solo en las grandes ciudades, las cortes peninsulares se aposentaran también frecuentemente en pequeños municipios28. Para los vecinos de cada población, y en particular para las pequeñas localidades, acoger a un séquito de decenas e incluso centenares de personas y bestias29 y con unas exigencias materiales muy específicas, suponía un enorme esfuerzo30. Por ello, tanto los gobiernos locales como los propios vecinos necesitaban organizarse para poder alojar, alimentar y proveer del bienestar material propio de la vida del medio curial, a toda aquella gente.
Por lo tanto, dejando al lado temas meramente políticos y culturales31, las páginas siguientes pretenden examinar cómo en los reinos hispánicos bajomedievales, los ciudadanos conseguían (o no) satisfacer las exigencias específicas –y costosas– de los séquitos cortesanos32. Se tratará también de detallar los mecanismos y estrategias locales o de amplio alcance que integran el mundo urbano en la red de los proveedores y financieros de la corte, recordando que Maurice Aymard y Marzio Romani en su introducción al volumen La cour comme institution économique consideraban necesario fijarse en:
l’organisation, autour de la cour, d’un flux assurant l’offre d’une large variété de produits et de services, qui vont des denrées alimentaires aux produits courants ou de luxe, et aux services rendus par des individus qui ne peuvent participer qu’à des “travaux” ou à des “tâches” symboliques. Les variables seront l’autosuffisance ou non de la cour, son entretien (ou non) aux frais du prince, son insertion éventuelle dans les circuits d’échange, la présence ou l’absence d’artisans spécialisés dans la production de certains biens, de marchands, de manufactures, la division du travail dans la ville etc.
Estos autores veían oportuno, así mismo, prestar una especial atención a:
l’organisation des flux financiers. Au crédit: les revenus fonciers (y compris les droits féodaux et seigneuriaux), les revenus d’Église, les impôts directs et indirects, les frappes monétaires. Au débit: la consommation, les investissements et les profits (pour qui?). Entre les deux, la redistribution gracieuse (la faveur du prince, imité ou non par ses courtisans) ou l’échange de services fournis33.
Así, en el presente trabajo se propone por tanto el análisis de las consecuencias de las relaciones corte-ciudad en la fisionomía y la economía urbana, a nivel de su logística, para medir el impacto de las necesidades curiales en el mercado local del alojamiento, de las vituallas, de los bienes, del dinero, así como en los circuitos comerciales y económicos interregionales e internacionales. Del mismo modo, también se pretende profundizar en el tema de las dinámicas y dificultades de las ciudades y de los ciudadanos para adaptarse a los flujos materiales, económicos y humanos generados por las cortes, así como el de la adaptación de éstas a los lugares y contextos de su aposento.
3.1. Instalación de la corte en el espacio urbano
Como se viene diciendo, a finales del período medieval en los reinos cristianos del ámbito ibérico, el espacio urbano fue el marco prioritario para la instalación del príncipe y de su séquito, que podía adoptar diferentes modalidades, atendiendo a diversos factores. Influía en primer lugar la duración de la estancia, desde una breve pernoctación hasta varios meses, el tipo de infraestructura que se ofreciera (palacios, castillos, conventos, casas particulares…), así como las condiciones y las posibilidades que tuviera –o no– esa localidad para que se pudiera mantener el tono y el aparato que exigía el ceremonial y la vida cortesana.
Tradicionalmente, por ser más visibles, pero también por ser lugares de poder, tanto los historiadores como los historiadores del arte han estudiado como objetos de interés en sí mismos los palacios –reales, nobiliarios, monásticos o episcopales–, más o menos acondicionados, que solían ser los lugares del aposento del príncipe34. Como se comentó anteriormente, los trabajos portugueses fueron los pioneros en estudiar la itinerancia de la corte y las lógicas de su aposento en el ámbito peninsular. Entre los más recientes, los de Rita Costa Gomes (2003, 2015a) establecen una tipología de los lugares de residencia del rey de Portugal, sin fijarse únicamente en los palacios y sedes reales, y analizando los diferentes tipos de alojamientos alternativos solicitados35.
En efecto, no es un tema que haya sido demasiado abordado por la historiografía hispánica hasta hace poco. Como lo subrayaban Patrick Boucheron y Jacques Chiffoleau en el volumen Les Palais dans la ville. Espaces urbains et lieux de la puissance publique dans la Méditerranée médiévale de 2004, hasta hace poco tiempo se analizaban estos lugares sin centrarse mucho en la relación del aposento de la corte con la ciudad que la albergaba y las consecuencias que esto podía traer en materia urbanística36. Sin embargo, hay trabajos recientes que plantean cuestiones relacionadas con estos aspectos. Así, cabe destacar, por ejemplo, el estudio de Concepción Lopezosa Aparicio de 2013 sobre las transformaciones de la villa de Madrid en las últimas décadas de la Edad Media, en relación con la adaptación del Viejo Alcázar como residencia palatina37. En relación con las obras realizadas por municipios ante la llegada del príncipe y de su corte, tanto Amadeo Serra Desfilis como Juan Vicente García Marsilla han examinado el caso valenciano38. Del mismo modo, suponen una buena contribución los dos volúmenes dedicados por Aymat Catafau y Olivier Passarius en 2014 a la inserción del palacio de los reyes de Mallorca en la ciudad de Perpiñán (Un palais dans la ville), aunque todavía se puede profundizar aún más en la influencia del palacio y, desde luego, en la presencia de la corte mallorquina –y, por tanto, aragonesa– en el desarrollo de la ciudad39. Es, por último, un aspecto central del análisis comparativo propuesto por Rita Costa Gomes (2015b) quien establece una tipología de las residencias curiales hispánicas, de las ciudades que las acogen y de sus consecuencias urbanísticas40.
En el presente volumen, los trabajos de Alicia Montero y Rita Costa Gomes tratan en particular del tema del aposento de la corte, y demuestran la manera cómo la presencia de la corte favorece la transformación o creación de lugares de aposento, en ciudades que se convierten en sede regia como Valladolid en Castilla o Lisboa en Portugal. También contribuciones como la de Manuela Santos Silva insisten en el aspecto de la itinerancia de las cortes hispánicas y las dificultades que ello conlleva para su aposentamiento y abastecimiento. Finalmente, trabajos como los de Amedeo Feniello, Salvatore Fodale y Roxane Chilà trasladan la problemática a algunas ciudades italianas de la Corona aragonesa, mientras que Vera Cruz Miranda Menacho lo hace para la capital del reino de Mallorca.
3.2. Ciudades y abastecimiento de la corte
Los historiadores de la economía urbana medieval han puesto de relieve la gran vitalidad del mundo urbano y, en particular, en lo que no dejaba de ser la principal preocupación de las autoridades municipales: abastecer a la ciudad. El proyecto de investigación Feeding the City, que se desarrolló inicialmente en Londres en los años 199041 y que se ha extendido más tarde a otras ciudades bajomedievales, entre ellas, Valencia, entre 2011 y 201442, ha demostrado que abastecer o alimentar a la ciudad no sólo era el principal problema de ciudades de miles y miles de habitantes dedicados a actividades no agrarias, a los que había que alimentar, sino también que se trataba de un negocio colosal para los mercaderes. En efecto, éstos se encargaban de asegurar los suministros, apoyándose en la capacidad de la urbe de almacenar los productos alimenticios, así como de transformarlos, desarrollando así una fuerte industria que fomentara la emergencia del artesanado local.
Por su parte, además de ser grandes mercados alimenticios, las grandes ciudades eran puntos nodales del mercado del lujo, y ofrecían gran parte de los recursos humanos y del savoir faire necesarios para sustentar el gusto de la cultura aristocrática tardomedieval por la ostentación y el consumo suntuario43.
No obstante, las relaciones materiales y económicas entre la sociedad urbana y la cortesana no se creaban solo a partir del momento de la llegada de esta última a la ciudad. Al contrario, las necesidades cotidianas de un séquito durante los desplazamientos44 favorecían las relaciones frecuentes entre el príncipe y sus oficiales, por un lado, y los artesanos y mercaderes por otro. En un artículo reciente en el que se analizan las técnicas administrativas de organización del abastecimiento de la corte real portuguesa, Rita Costa Gomes recuerda tanto la anticipación de las peticiones transmitidas a las ciudades, por parte de la corte, como la capacidad de adaptación de los ciudadanos a aquellas45. Además, cuando no era posible avituallar a su corte únicamente a partir de los productos que proporcionaba un único mercado, los príncipes echaban mano de varios mercados a la vez e incluso, dado que el comercio bajomedieval estaba organizado a escala internacional en muchos aspectos, el abastecimiento de las cortes se procuraba también más allá de los mercados locales46. Esto se percibe principalmente en los encargos de productos suntuarios y obras de arte que no se «confiaban a maestros locales, sino que las ejecutaba el selecto grupo de los artistas de corte», artistas llegados de todas partes y que circulaban de una corte a otra47.
Cabría plantearse la cuestión de las condiciones económicas previas que resultaban necesarias en una ciudad para que una corte pudiera asentarse allí de modo estable y satisfacer sus múltiples necesidades materiales (es decir, diversidad de actividades económicas y artesanales, dinamismo del mercado y un largo etcétera). También hay que presuponer un cierto interés económico de los habitantes de las ciudades que les llevara a atender las demandas de los miembros de los séquitos cortesanos que pretendían no sólo ya cubrir sus necesidades más básicas, sino también poner de manifiesto de forma material la superioridad social que les emplazaba en una posición dominante48.
Con las contribuciones de Juan Vicente García Marsilla, Lledó Ruiz Domingo, Merche Osés Urricelqui y Fernando Serrano Larráyoz, las páginas siguientes ahondan en el tema de la procedencia urbana de los productos de consumo diario, pero también de los productos suntuarios. Estos trabajos subrayan los límites de la adecuación de la producción urbana local al consumo de la corte, a sus gustos refinados y a veces exóticos, y la necesidad de apoyarse en redes mercantiles de otras ciudades, incluso en el extranjero, para importar productos cuyo abastecimiento supera a la producción y al mercado local.
3.3. Cuando la ciudad financia la vida cortesana
Es bien sabido que los monarcas bajomedievales no conseguían mantener su tren de vida únicamente a base de sus propias rentas. De hecho, las ciudades y las sociedades urbanas en general se cuentan entre las principales fuentes de financiación de la realeza en los reinos hispánicos, como lo demuestran una gran cantidad de trabajos recientes. Así, por ejemplo, se conocen muy bien los mecanismos fiscales –emisión de deuda pública, en concreto– que hicieron de las ciudades el principal motor económico de la política militar de los príncipes y de la construcción del estado49. Particularmente, los trabajos pioneros de Miguel Ángel Ladero Quesada sobre la hacienda castellana han sacado a la luz las diversas facetas de la fiscalidad real que gravaba a los municipios50. Además, gracias a numerosos estudios llevados a cabo estos últimos veinte años al amparo de importantes proyectos de investigación, actualmente se conoce mucho mejor el papel de los financieros y banqueros que rodeaban a los príncipes hispanos bajomedievales, muchas veces en calidad de prestamistas, personajes profundamente vinculados a estas ciudades y asentados en ellas51. Sin embargo, estos trabajos suelen prestar más atención a la financiación del régimen monárquico que a la financiación de la corte en sí misma, entendida como una pequeña sociedad con particularidades y necesidades propias.
Siendo todavía dos ámbitos tan dependientes el uno del otro –corte como lugar para el gobierno del reino y casa como espacio doméstico para el príncipe y su entorno familiar–, resulta difícil estudiar en qué medida los donativos y los recursos fiscales de las ciudades servían para financiar los gastos cortesanos. Sin embargo, Rafael Narbona Vizcaíno lo demostró recientemente para la financiación de la estancia y el avituallamiento de Alfonso el Magnánimo en Valencia entre 1425 y 143252, y Pablo Ortego determinó por su parte la procedencia de los recursos que financiaban la cámara real de Castilla y favorecían la vida diaria de la corte a fines de la Edad Media53.
En el presente volumen ofrecen una buena aportación al tema de la financiación de las cortes por parte de la urbe las contribuciones de Pau Viciano, Germán Gamero, Diana Pelaz, Enza Russo, María Álvarez y Javier Goicolea.
3.4. Impacto económico de la llegada e instalación de un séquito cortesano en un entorno urbano
En esta misma línea cabría preguntarse también cuál fue el impacto de estas cortes en la vida económica de las ciudades en las que se establecían.
No es fácil medir la responsabilidad del desarrollo de la vida cortesana en las variaciones de los precios urbanos54, las condiciones de producción y de la calidad de los productos55 o los flujos comerciales o financieros. Ni tampoco es fácil evaluar el peso del gasto cortesano en la actividad de la ciudad, pero son indicadores que permiten entender con más detalle las diversas facetas de sus relaciones económicas y materiales. Se trata, así, de valorar las consecuencias que tuvieron en la economía urbana la llegada e instalación de los sequitos cortesanos, su demanda alimenticia masiva, su consumo de bienes de lujo, sus altas necesidades financieras o incluso su necesidad de alojarse. Por lo tanto, cabe examinar no sólo el interés que las ciudades podían tener en acoger a aquellas muchedumbres heterogéneas, sino también el provecho económico o comercial que podían sacar, así como las dificultades que podían nacer de la presencia de la corte. De manera indirecta, para entenderlo todavía con mayor precisión, cabría hasta estudiar en qué medida el consumo de las cortes influye y estimula el propio consumo de los ciudadanos56, y cuando fuera posible, si existió competitividad a la hora de acoger a un séquito, o rivalidades a nivel económico para sacar provecho económico de la presencia de la corte entre ciudades o entre los ciudadanos entre sí.
Estos temas han dado lugar a debate entre los historiadores. Como ya lo hemos subrayado, Juan Vicente García Marsilla ha estudiado con gran detalle el impacto económico de la presencia de Alfonso el Magnánimo y de su corte sobre la ciudad de Valencia entre 1425 y 1442. Este historiador demuestra que la ciudad misma era consciente del provecho económico, en particular comercial y fiscal, que podía sacar de la estancia regia, aunque afirma que los gastos reales «se pueden considerar insignificantes si los comparamos con los préstamos que el rey pidió al municipio valenciano en estos años» y al consiguiente endeudamiento del mismo57. En 2015 Rafael Narbona Vizcaíno discute esta tesis y pone en tela de juicio las relaciones entre el crecimiento del endeudamiento valenciano y la estancia «ocasional y lúdica» aunque costosa de la corte regia, subrayando que los numerosos préstamos al rey enriquecieron a la oligarquía local; demuestra, además, que el abastecimiento de la ciudad no se debilitó por la presencia de la corte, a pesar del crecimiento de la demanda58.
A modo de comparación, se pueden citar las aportaciones de especialistas del principado borgoñón que han intentado aclarar en qué medida la corte del duque de Borgoña pudo haber contribuido a la prosperidad de sus ciudades. Así, Peter Stabel ha demostrado que, aunque la corte de Borgoña del siglo XV seguía asentándose en plazas comerciales modestas del norte de su principado, donde su demanda pesaba bastante al nivel económico, sus estancias y sus gastos enriquecían y reforzaban sobre todo otras ciudades con alto nivel de desarrollo económico. Según sus análisis, en estos grandes centros económicos, la demanda cortesana tenía, sin embargo, un peso probablemente inferior al 1% del producto bruto urbano anual, llegando tal vez hasta el 2,5% en ciudades secundarias59. Del mismo modo, Florence Berland ha estudiado la influencia de la corte borgofíona en París a nivel económico y ha confirmado que, aunque correspondía a una mínima parte de la población y del gasto de una ciudad tan grande como la capital francesa, la presencia del duque tuvo un verdadero impacto en el tejido económico. Esto se debió, por un lado, al gran volumen de la demanda alimentaria cotidiana y a la compra de objetos suntuarios –que se sumaban a las de las demás cortes reales y ducales– y por otro lado, a su fidelidad hacia sus poderosos mercaderes60.
Por su parte, Wim Blockmans y Antheun Janse consideran que en las grandes ciudades el consumo de la corte constituía un «factor adicional» de la dinámica local, y quizás la estimulaba pero no la perturbaba61. Así, sus análisis llevan a conclusiones totalmente opuestas a las de Jean-Pierre Barraqué quien, en 2009, aunque no lo demostraba con precisión, afirmaba que «la venue de la cour [a la ciudad de Zaragoza a finales de la Edad Media] conduit à la désorganisation complète des marchés et des produits»62.
De esta forma, en el volumen que ahora presentamos abordan el tema en esta misma línea autores como Beatriz Majo, Antoni Furió y Roxane Chilà, que estudian algunos aspectos del impacto económico de las cortes en las ciudades del ámbito hispánico de la Baja Edad Media.
* * *
Considerando los diferentes perfiles de las ciudades hispánicas bajomedievales, según su tamaño, su débil o fuerte especialización económica o comercial y las especificidades de cada corte, esperamos que el presente volumen permita enriquecer los análisis sobre las razones de la tardía sedentarización de las cortes medievales, y de la elección de ciertas ciudades como capitales a costa de otras. Esperamos también que esta publicación, con su enfoque económico, proporcione nuevos datos para reflexionar acerca de la influencia mutua entre las sociedades cortesanas y las urbanas, así como del fenómeno de aristocratización del mundo urbano63. Se pretende, por tanto, añadir un peldafío a la reflexión sobre la «urbanización» de los hábitos de las cortes hispánicas y la «curialización» de las sociedades urbanas que las acogen.
Para finalizar queremos agradecer el apoyo de la Casa de Velázquez y de las universidades de Limoges y Zaragoza que nos permitieron la organización del proyecto COURS entre 2012 y 2014, así como de las Universidades de Valencia y Valladolid, que acogieron los coloquios celebrados en 2014 y quienes participaron en ellos, cuya implicación y estimulantes debates científicos permitieron abrir el paso a esta publicación. Ésta ha sido posible, finalmente, gracias al soporte financiero del proyecto Una capital medieval y su área de influencia. El impacto económico y político de la ciudad de Valencia sobre el conjunto del reino en la Baja Edad Media (HAR2011-28718 de Ministerio de Economía y Competitividad), de la EA 4270 CRIHAM de la Universidad de Limoges, y de las Publicacions de la Universitat de València (PUV).