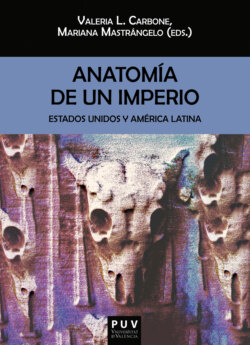Читать книгу Anatomía de un imperio - AA.VV - Страница 10
Оглавление¿Un imperialismo excepcional? Reflexiones sobre el excepcionalismo estadounidense a la luz de la guerra hispano-cubano-estadounidense (1898)
Malena López Palmero
La noción de excepcionalismo estadounidense, en tanto construcción histórica, es un tópico en constante discusión y de especial preocupación en la actualidad. Mientras se escriben estas líneas, otro ataque perpetrado por un ciudadano estadounidense, esta vez en Las Vegas, anota un lamentable récord en el ranking de tiroteos en ese país.3 El mundo se pregunta cómo puede ser posible una atrocidad semejante. Irónica o paradójicamente, esto ocurre en el país que “inventó” la libertad en 1776, junto con sus indisociables valores republicanos: la democracia, la igualdad y el individuo.
¿Puede pensarse como un condenable efecto de estos valores, siguiendo la metáfora de la espada de doble filo presentada por Seymour Martin Lipset? En su libro American exceptionalism. A double-edged sword, de 1996, este reconocido sociólogo y politólogo afirmaba que Estados Unidos seguía siendo cualitativamente diferente, un caso aparte, que no necesariamente era mejor, pero sí el país “más religioso, optimista, patriótico, orientado a la derecha e individualista”. Pero también el país con uno de los índices más altos de delito y de encarcelación, y definitivamente con el mayor índice de abogados per cápita del mundo, además de destacarse por “la desigualdad de los ingresos, los altos índices de delincuencia, los bajos niveles de participación electoral, y una poderosa tendencia a moralizar, que a veces es rayana a la intolerancia hacia las minorías políticas y étnicas” (2006: 15).
En la medida en que la noción de excepcionalismo constituye el argumento más importante en los debates sobre las identidades de los ciudadanos de Estados Unidos (Madsen, 1998: 1), ha sido utilizada para explicar fenómenos tan disímiles y complejos como la distinción de las tradiciones culturales, la evolución del movimiento obrero, las diferencias entre Estados Unidos y Europa y una peculiar política de bienestar social, entre otros. La noción cobró plena vigencia desde que Alexis de Tocqueville afirmase, a mediados de la década de 1830, que “la situación de los norteamericanos es, pues, enteramente excepcional”, a tal punto que “ningún pueblo democrático la alcanzará nunca” (1996: 416). La historiografía se ha detenido, en su mayor parte, en los aspectos que hacen a la construcción de la hegemonía en el interior del país, pero son escasos y relativamente recientes los análisis que articulan la noción de excepcionalismo con el imperialismo estadounidense.
La propuesta de este trabajo consiste precisamente en analizar el excepcionalismo en relación con lo que tradicionalmente se ha considerado el origen del imperialismo: la guerra hispano-cubano-estadounidense de 1898. Ello implica volver sobre la noción de excepcionalismo, en sus aspectos principales y en sus tratamientos historiográficos, para analizar la intervención militar de Estados Unidos en el Caribe a partir de la guerra en Cuba contra el dominio colonial español. Como resultado de la “espléndida guerrita”,4 Estados Unidos consiguió un dominio informal, aunque legal, sobre Cuba. Pero otras acciones militares paralelas en el Caribe y en el Pacífico dieron como resultado un dominio formal sobre otros territorios que habían pertenecido al ya extinto imperio español, como Puerto Rico y Filipinas, además de las islas del Pacífico Guam y Wake.5
La visión más extendida ha considerado a la guerra hispano-cubanoestadounidense como un punto de inflexión en materia de política exterior, argumentando que a partir de 1898 Estados Unidos abandonó su tradicional aislacionismo para intervenir activamente en territorios ajenos a sus fronteras nacionales, convirtiéndose así en una potencia internacional de la talla de los grandes poderes de Europa. Sin embargo, se ha insistido en distinguir a la política exterior estadounidense del colonialismo propio de Europa Occidental y del imperialismo de la Rusia autocrática. Muchas de las lecturas que admiten una nueva condición de tipo imperial para los Estados Unidos se esmeran por amortiguar su significado en términos morales. Ello se expresa en una fuerte tendencia, tal como señala Thomas Bender, que “estima que los acontecimientos de 1898 fueron una aberración, una desviación de la tradición norteamericana, impulsada por el deseo de participar en la carrera imperial europea de fines de siglo” (2011: 231).6
Bender reconoce que el imperialismo estadounidense de fines del siglo XIX se diferenció del colonialismo europeo en tanto se desechó la opción de un gobierno formal en favor de otros métodos más innovadores, como la figura jurídica del “territorio no incorporado” o mecanismos informales de dominio económico a través de inversiones y del control del comercio. Estas características son precisamente las señaladas por aquellos que han resaltado el carácter excepcional de la política exterior de los Estados Unidos, morigerando sus efectos más reprobables. La mayor parte de los estadounidenses, agrega Bender, “tiene reparos en reconocer el papel central que le correspondió al imperio en su historia, y mucho más en admitir que el imperio norteamericano fue uno entre muchos” (Ibíd.: 21). Al colonialismo europeo, los estadounidenses contraponen un tipo de imperio que, si se quiere, garantiza la apertura, mientras que los antiguos imperios insistían en la exclusividad (Ibíd.: 246).
Eric Foner, en su libro La historia de la libertad en EE.UU., ha visto las políticas de intervención de Estados Unidos en el exterior en términos de la expansión de la idea de libertad que fuera dominante en cada período histórico. Los proponentes de una política exterior imperial habrían adoptado un lenguaje de la libertad marcadamente racista. En sus palabras, “la triunfal irrupción de Estados Unidos en la escena mundial como poder imperial en la guerra hispano-estadounidense ligó aún más el nacionalismo y la libertad americana a las nociones de la superioridad anglosajona y desplazó, en parte, la anterior identificación de la nación con las instituciones políticas democráticas” (1998: 232). Más adelante se retomará el aspecto de las continuidades y rupturas que supuso el imperialismo de 1898. Basta destacar, por ahora, la propuesta de Foner para pensar otra posible condición excepcional del imperialismo vigente desde finales del siglo XIX: una creencia extendida y fuertemente arraigada en la conveniencia presuntamente ecuánime de exportar la libertad al resto del mundo.
La noción de excepcionalismo a través de la historiografía
La noción de excepcionalismo se remonta a los tiempos de la revolución de la independencia, como parte de un discurso de una elite que buscaba diferenciarse de la metrópoli, pero fue Alexis de Tocqueville el que le dio su impronta, todavía vigente, en su alabanza al sistema democrático estadounidense. El despliegue fenomenal de la democracia observado por Tocqueville se basaba en instituciones libres que se remontaban a la época colonial y en una participación política igualitaria, desprovista de “gérmenes” aristocráticos (lo cual entra en evidente contradicción con la situación del sur esclavista) que se sustentaba a la vez en condiciones materiales especialmente ventajosas: el acceso a tierras del Oeste y la ley de sucesión igualitaria que permitirían una cierta homogeneización económica y social entre los habitantes (1996: 67-71). En sus palabras, “Norteamérica presenta, pues, en su estado social, el más extraño fenómeno. Los hombres se muestran allí más iguales por su fortuna y por su inteligencia o, en otros términos, más igualmente fuertes que lo que lo son en ningún país del mundo, o que lo hayan sido en ningún siglo de que la historia guarde recuerdo” (Ibíd.: 72).
La escuela patriótica, la primera historiografía profesional que tuvo sus orígenes tras la Guerra Civil y se consolidó hacia la década de 1890, subrayó el carácter providencial del pueblo norteamericano. Aunque bajo el ropaje del objetivismo, sus exponentes George Bancroft y Francis Parkman escribieron la historia de la nación en clave de paradigma del progreso y la libertad, conducida por grandes hombres o “padres fundadores” de la patria. Esta interpretación histórica, nacionalista y fundamentalmente WASP,7 “entroncó con las necesidades de la clase dirigente de construir una genealogía democrática y popular en un período de competencia salvaje y concentración de la riqueza” (Pozzi, 2013: 16). Asimismo, daba coherencia a la doctrina del destino manifiesto, un sistema de valores que “funcionó de manera práctica y estuvo arraigado en las instituciones” (Abarca, 2009: 44). La escuela patriótica exaltó las cualidades excepcionales de los estadounidenses para apoyar y justificar la expansión territorial, tanto en la guerra contra México por la anexión de Texas (1846-1848) como en la guerra contra España de finales de siglo, la cual se desarrolla en el próximo apartado.
La escuela progresista (1890-1920) coincide temporalmente con la denominada “era progresista”. Se llamó así al período caracterizado por un notable crecimiento de las funciones reguladoras del Estado, a partir de una mayor inversión en servicios públicos y cierta extensión de derechos, como el voto femenino. En el contexto de la consolidación del modo de acumulación monopolista, estas reformas sirvieron como contención ante una sociedad cada vez más polarizada y con altos niveles de conflictividad. Durante este período tuvo lugar la expansión imperialista en el Caribe y el Pacífico a través intervenciones militares, pero también a través de la diplomacia del dólar o de acuerdos comerciales, como fue el caso de la política de puertas abiertas con China de 1901.
En contraposición a la escuela patriótica, los intelectuales de la escuela progresista, cuyos exponentes fueron Charles Beard, Frederick Jackson Turner y Vernon L. Parrington, hicieron foco en las transformaciones que habían dado lugar a esa sociedad tan heterogénea en la que vivían, aunque sus análisis tomaron sendas divergentes. Mientras Beard (1913) hizo una crítica de los fundamentos económicos de la Constitución, Turner presentó su tesis sobre las virtudes de la frontera, proveyendo así un marco “científico” para la idea de destino manifiesto. Parrington, por su parte, estudió el desarrollo de la cultura y el pensamiento estadounidense en relación con la estructura económica y social en general y con los intereses materiales concretos de los pensadores en particular. De este modo, enfatizaba el orgullo y la ganancia como móviles de los pensadores que forjaron la idea de democracia, y no el determinismo geográfico, a diferencia de Turner (Pozzi, 2013: 18). Este último fue sin dudas quien más colaboró en la construcción de la noción de excepcionalismo.
En El significado de la frontera en la historia estadounidense (1893), Turner puso el foco en la alta movilidad geográfica sobre las tierras aparentemente baldías del Oeste y en la capacidad del trabajador para adquirir propiedad. Este argumento abonaba aquel otro más difundido que sostenía que el éxito del capitalismo estadounidense descansaba en la creación de una clase obrera complaciente. Pero más contundente fue su afirmación sobre la contribución decisiva de la frontera en la creación de un sistema democrático, alejado de las influencias europeas, que se alimentaba del individualismo extremado por “la iniciativa personal y la capacidad de improvisación en la organización de la nueva sociedad” (Ratto, 2001: 105). En palabras de Turner, “el avance de la frontera significa un continuo alejamiento de la influencia de Europa, una firme progresión hacia una independencia según planteamientos estadounidenses” (1961: 189).8
Richard Hofstadter señaló que la viabilidad de la tesis de Turner radicaba en ver la frontera como “válvula de seguridad”, la cual habría permitido acceder a una “tierra prometida de libertad e igualdad” a los oprimidos por restricciones políticas o por bajos salarios (1970: 150). En línea con Hofstadter, Daniel Rodgers llamó la atención sobre el “renacimiento permanente” que suponía para Turner la experiencia de la frontera: “Como Marx, Turner propuso una ley histórica de desarrollo, de lo simple a lo complejo, de la economía primitiva a la economía manufacturera, de lo salvaje a lo civilizado […] en un esquema donde la frontera es emancipadora porque allí no se cumplen esas leyes del desarrollo” (1998: 25).
En cuanto a la conformación de un carácter nacional típicamente estadounidense, Turner remarcó que el dominio de la naturaleza y el hecho de hacer frente a los riesgos exigieron un alto grado de individualismo y pragmatismo, el abandono de regionalismos previos y la creación de instituciones plurales de gobierno. La expansión de la frontera era, pues, espacio vital para el florecimiento de una democracia sin precedentes. De este modo, Turner propuso una justificación “científica”, o más bien material, para el expansionismo estadounidense. Si bien la validez de la tesis de Turner ha sido paulatinamente descartada, sus efectos ideológicos son perdurables, en tanto ubica al excepcionalismo estadounidense en la frontera, la cual permitiría extender las virtudes del sistema democrático descripto por Tocqueville.
La noción de excepcionalismo fue dejada de lado por la historiografía de la vieja izquierda de las décadas de 1930 y 1940. La impronta nacionalista de la noción del excepcionalismo chocaba con la ideología de historiadores en su mayoría vinculados al Partido Comunista, que no buscaron la peculiaridad de los casos analizados, sino la articulación con tendencias más generales del cambio histórico. Un historiador prolífico de esta corriente fue Philip S. Foner, quien además de su vasta producción relativa al movimiento obrero estadounidense analizó años más tarde el nacimiento del imperialismo norteamericano. En La guerra hispano/cubano/americana y el nacimiento del imperialismo norteamericano (1972), Foner hizo un exhaustivo análisis de la lucha cubana por su independencia a fines del siglo XIX y de las tempranas aspiraciones y maniobras imperialistas de Estados Unidos sobre ese territorio. Como resultado de la guerra, Estados Unidos impuso un nuevo tipo de imperialismo, sustituyendo a los británicos como fuerza dominante en Latinoamérica (1972, vol. 2: 391). El argumento de Foner indica que los móviles del neocolonialismo resultante en nada se distinguían de los de un imperialismo entendido como fase superior del capitalismo.
Desde la Segunda Guerra Mundial se desarrollaron nuevas teorías y perspectivas de las ciencias sociales, con anclaje en la interdisciplinariedad. Durante los años cincuenta y principios de los sesenta, en el contexto de la Guerra Fría, la renovación historiográfica puso nuevamente al excepcionalismo norteamericano en el centro del debate (Molho y Wood, 1998: 10). Esta historiografía rotulada como escuela del consenso se caracterizó por celebrar la estabilidad de las instituciones de Estados Unidos y elogiar su participación en las guerras mundiales y en la Guerra Fría.
Tal como se desprende de su rótulo, la escuela del consenso evitó el tratamiento del conflicto en la historia de los Estados Unidos. Para ello insistió en la inexistencia de clases sociales o su contrapartida, la existencia de una clase media amplísima. Los historiadores del consenso subrayaron los elementos aglutinantes y perdurables de los valores fundantes de la nación, tales como la libertad, la democracia y la igualdad. Louis Hartz, Daniel Boorstin, Perry Miller, Robert Brown y Richard Hofstadter, para nombrar algunos de los más importantes referentes, se volcaron a un análisis esencialista de las instituciones estadounidenses. Enfatizaron el valor del pragmatismo en contraposición a la pugna ideológica y filosófica, típica de Europa.9 Revitalizaron la tesis de Turner al resaltar las oportunidades sin precedentes de una frontera en expansión y reconocieron la validez de la escuela patriótica al destacar el “espíritu pragmático” de la identidad estadounidense.
Quizá el académico más comprometido con la noción del excepcionalismo fue el politólogo Louis Hartz. En La tradición liberal en los Estados Unidos (1955), retomó los postulados de Alexis de Tocqueville respecto a la ventajosa ausencia de una herencia feudal, que habría hecho imposible la existencia tanto de una aristocracia hereditaria como de una clase de desposeídos. Ese excepcional pasado colonial, según Hartz, se proyectó históricamente en una resistencia típica del socialismo y de la derecha conservadora, como así también en el afianzamiento del individualismo. Si la sociedad estadounidense había sido excepcionalmente homogénea, entonces las ideologías y políticas clasistas no tenían razón de ser. La ausencia del pasado feudal implicaba, para Hartz, que no había lugar para un Robespierre, un De Maistre, un Marx, un Goebbels o un Stalin, sino para un “eterno Locke” (Rodgers, 1998: 28).
Louis Hartz ubica el origen del excepcionalismo estadounidense en la propia colonización de lo que será luego Estados Unidos, ejecutada por “hombres que huían de las opresiones feudales y clericales del Viejo Mundo” (1994: 19). La inexistencia de estas opresiones llevó, según Hartz, a la inversión de “una suerte de ley trotskista de desarrollo combinado: los Estados Unidos se saltan la etapa feudal de la historia, tal como Rusia, supuestamente, se saltó la etapa liberal” (Ídem). Su propuesta, como la de tantos otros historiadores de la escuela del consenso, fue adoptar el método comparativo “no para negar nuestra singularidad nacional” sino, por el contrario, para demostrar su “singularidad nacional” (Ibíd.: 20). En su embate contra el marxismo, sostuvo que la estabilidad institucional y el amplio consenso en torno a ella descansaban en una amplia sociedad de sectores medios fuertemente cohesionada. La amalgama era, para Hartz, de índole ideológica: el excepcional lenguaje de libertad estadounidense, a la sazón basado en la idea de John Locke sobre el gobierno limitado y, consecuentemente, un grado particularmente elevado de individualismo y pragmatismo.10
Siguiendo a Hartz, Estados Unidos fue el espacio para la mayor realización y cumplimiento del liberalismo. Por lo tanto, su consenso era infranqueable, insuperable, exportable. Un liberalismo “cuya fuerza ha sido tan grande que ha planteado una amenaza para la libertad misma”, como por ejemplo durante “la histeria de miedo al rojo”.11 J. G. A. Pocock criticó el peso que Hartz le confirió a la tradición lockeana y sostuvo en cambio la influencia republicana. Sin embargo, reconoció la fuerza del planteo de Hartz al notar que en la academia estadounidense se puede criticar el carácter del liberalismo pero de ningún modo impugnar que este haya sido el basamento ideológico de los Estados Unidos (1987: 338-339).
La escuela del consenso tiene su propia tendencia dedicada a los estudios de las relaciones exteriores, llamada escuela realista. Este enfoque presta atención a las relaciones de fuerza entre Estados Unidos y sus rivales en determinados contextos, pero sin abandonar la convicción de que el móvil principal de la política exterior es idealista. Abstracciones tales como la ley internacional se anteponen ante la evidencia de políticas de poder (LaFeber, 1997: 377).
Los postulados de la escuela del consenso fueron cuestionados por la nueva izquierda desde finales de la década de 1960 y hasta finales de la década de 1970. Esta historiografía se nutrió ideológicamente del movimiento antibélico en tiempos de la guerra de Vietnam, la lucha por los derechos civiles de la población afroamericana y el movimiento estudiantil, convocando así a historiadores marxistas militantes. Estos propusieron una historia radical vista “desde abajo”, atendiendo a la cultura popular y el rol de las minorías, y enfatizando la cuestión del conflicto en la historia de los Estados Unidos, particularmente el conflicto de clase. Algunos estudios sobre el movimiento obrero que indagaron sobre la fragmentación de la clase obrera y su incapacidad para llevar adelante su transformación social terminaron por admitir la inviabilidad del socialismo en los Estados Unidos. Con diferentes desarrollos y puntos de partida ideológicos, acabaron por coincidir con la escuela del consenso respecto a esta condición presuntamente excepcional de los Estados Unidos.12
La nueva izquierda contó con una vertiente denominada “revisionista” dedicada al análisis de las relaciones internacionales. Los revisionistas tomaron distancia de los imperativos ideológicos y evidenciaron, en cambio, los móviles económicos del intervencionismo estadounidense en distintos contextos. El representante más radical de esta corriente fue William Appleman Williams, quien en La tragedia de la diplomacia norteamericana (1959) denunció que el problema fundamental de la diplomacia, que los historiadores “realistas” se negaban a admitir, radicaba en el “conflicto entre los ideales de Norteamérica y la práctica de ellos” (1960: 14). Para Williams, no habría nada excepcional en la creencia generalizada sobre la incapacidad de ciertas poblaciones para solucionar “realmente” sus problemas, a menos que se recurra a una intervención por parte de Estados Unidos. Por el contrario, esta creencia es en todo consecuente con la ideología dominante de cualquier país imperialista (Ídem). La norteamericanización del mundo, despojada de su retórica liberal y hasta humanitaria, dejaría al desnudo una característica de la política exterior que había comenzado en la década de 1890: la reacción ante la amenaza del estancamiento económico y el miedo a las conmociones sociales (Ibíd.: 17).
Los historiadores de la nueva izquierda se caracterizaron, pues, por ofrecer una vehemente denuncia del imperialismo estadounidense, señalando sus más condenables efectos sobre las poblaciones afectadas en el exterior, desde luego, pero también denunciando los mecanismos de explotación, segregación y persecución que supuso a nivel doméstico. Al igual que los historiadores de la vieja izquierda, destacaron los móviles económicos del imperialismo, aunque algunos aportes más actuales, como el de Walter LaFeber, complejizan el análisis con factores políticos e institucionales.13
El revisionismo de la nueva izquierda ha sido atacado en el seno mismo de su materialismo histórico por historiadores más heterodoxos, quienes adujeron falta de evidencia para asociar las políticas imperialistas con los intereses económicos hacia fines del siglo XIX. Una síntesis preparada por Andrés Sánchez Padilla muestra que las objeciones se apoyaban en una amplia gama de aspectos, desde el carácter errático de la política exterior hasta los imperativos electorales del partido republicano (2016: 155).14 No obstante la pretensión crítica de este denominado “posrevisionismo”, no se ha logrado eclipsar la importancia historiográfica que siguen manteniendo los revisionistas respecto de su capacidad explicativa y los realistas respecto de su pervivencia ideológica.
En cuanto a la noción del excepcionalismo, los nuevos aportes de la historia global –como es el caso del ya mencionado Thomas Bender–, de la nueva historia atlántica y de las historias conectadas proponen interpretaciones complejas, de carácter trasnacional. Estas descentran al excepcionalismo del análisis y lo presentan en una compleja interrelación de fenómenos históricos a escala global, en clara contraposición con las historias nacionales.
Hasta aquí se ha trazado un recorrido de las distintas escuelas historiográficas respecto del tratamiento de la noción de excepcionalismo que, como se ha visto, tiene sus adeptos más destacados en la escuela patriótica y la escuela del consenso, de corte liberal, conservador y expansionista. Por su parte, corrientes radicales como la vieja y la nueva izquierda procuraron en buen grado evitar al excepcionalismo en sus análisis. En los casos en que el excepcionalismo cobra importancia, como por ejemplo en el estudio del movimiento obrero para la nueva izquierda, tiene un tratamiento crítico que incluye a las clases sociales y sus conflictos.
También se han tratado las corrientes historiográficas dedicadas al estudio de la política exterior estadounidense, con los “realistas”, adeptos a la escuela del consenso y su énfasis en la ideología, y los “revisionistas” de la nueva izquierda y su predilección por lo económico en su crítica al imperialismo estadounidense. Los nuevos enfoques de la historia global, la historia atlántica y las historias conectadas son heterogéneos tanto por su perspectiva crítica como por su capacidad explicativa, pero todos comparten su desconfianza por la noción de excepcionalismo y la necesidad de indagar en conexiones, espacios comunes y confluencias, que requieren de la agencia de otras sociedades y culturas en la definición de los procesos históricos.
La guerra hispano-cubano-estadounidense
Una primera aclaración corresponde a la terminología utilizada para referirnos a la guerra desatada entre Estados Unidos y España por la independencia de Cuba en 1898. El uso corriente que se le ha dado en Estados Unidos es “guerra hispano-americana”, lo cual oblitera la lucha de los cubanos por su independencia. Es por ello que Philip S. Foner propuso hablar de “guerra hispano-cubano-americana” para dar cuenta del conflicto entre Cuba y España a partir de 1895, el cual implicó la intervención de Estados Unidos desde principios de 1898 (1972, vol. 1: 8).15 Aquí se retoma esta última propuesta, con la debida adaptación de traducción, para referirnos entonces a la “guerra hispano-cubano-estadounidense”.
Una segunda aclaración corresponde al recorte temático que propone este trabajo, al centrarse en la intervención de Estados Unidos en el conflicto en Cuba, lo cual deja fuera del análisis otros frentes de la guerra contra España, como la invasión a Filipinas y la ocupación de Puerto Rico (López Palmero, 2009). Esta selección de contenidos permite detectar cuáles fueron los mecanismos políticos e ideológicos, como así también sus móviles económicos, que se pusieron en marcha en 1898 para dar rienda suelta al intervencionismo de manera decisiva a partir de entonces. Las invasiones de Filipinas y de Puerto Rico estuvieron amparadas en las iniciativas y decisiones que suscitó la guerra de independencia de los cubanos. El Tratado de Paz de París, de diciembre de 1898, terminó por legitimar el estatus semicolonial de Puerto Rico, Filipinas y Guam, que pasaron a ser “territorios no incorporados” de los Estados Unidos. Paralelamente a la intervención de Estados Unidos en Cuba, tuvieron lugar otros procesos de expansión, como la anexión de Hawái –resultado de varios años de presión política por parte de los colonos estadounidenses por convertirla en un estado más– o los tratados comerciales con China.16
Indudablemente, la guerra contra España le concedió a Estados Unidos una condición imperialista que no haría más que aumentar conforme avanzara el siglo XX. A partir de 1898 las exportaciones superaron por primera vez a las importaciones (Bender, 2011: 232). LaFeber sostuvo que “la década de 1890 fue un parteaguas para la política exterior de los Estados Unidos. […] sus eventos clave fueron parte de desarrollos de largo plazo que empezaron mucho antes en el siglo, pero la década también atestiguó cambios que marcan los comienzos de la moderna política exterior estadounidense” (1997: 387). Tal como se indicó en la Introducción, la irrupción de Estados Unidos en el concierto de potencias imperialistas ha sido señalada como el punto de ruptura en la historia de las relaciones internacionales, sin distinción de corrientes historiográficas.
Sin embargo, algunos historiadores subrayaron la continuidad que representaba la extensión de la política expansionista de corte jeffersoniano, la cual había tenido pleno desarrollo con la expansión de la frontera interior, en detrimento de la población originaria, que resultó en la incorporación de los territorios del Oeste como nuevos estados. La formulación de la doctrina del destino manifiesto en la década de 1840 sirvió como justificación –argumentos racistas mediante– para la guerra contra México. También los misioneros protestantes y ciertos acuerdos comerciales con países asiáticos habían traspasado las fronteras nacionales muchos años antes de 1898. La doctrina Monroe, de 1823, había declarado cualquier intento por parte de las potencias europeas de “extender su sistema a cualquier parte de este hemisferio como peligroso para nuestra paz y seguridad” (Boorstin, 1997: 213).
La intervención de los Estados Unidos en la guerra contra España no estuvo, sin embargo, necesariamente relacionada con amenazas a la paz y la seguridad. Tampoco el interés de los estadounidenses por el control de Cuba se despertó con el grito de Baire, en febrero de 1895, sino que tuvo manifestaciones bien anteriores a la insurrección. Como demuestran algunos alegatos de la prensa estadounidense, ya en 1891 se especulaba con la posibilidad de anexionar la isla para convertirla en una “verdadera colmena de la industria, a la vez que en uno de los jardines más fértiles del mundo”, y al país “proveerle un mercado para el superávit de la producción y del capital”.17 Algunos apoyaban “la extinción de la soberanía española en Cuba a cambio de un reembolso financiero razonable” (Foner, 1972, vol. 1: 31).18 Las presiones por la anexión provenían de un grupo pequeño pero económicamente poderoso ligado a la producción y el comercio del azúcar cubano. Se creía que una unión orgánica con el coloso norteamericano liberaría las tarifas aduaneras, tal como ocurría paralelamente en Hawái.19 Consciente de la necesidad de desbaratar los designios y ambiciones imperialistas de Estados Unidos sobre Cuba, el líder revolucionario José Martí llamó a la guerra por la independencia para librarse tanto de España como de los Estados Unidos. La guerra cubana, escribió en mayo de 1895, “ha estallado en América a tiempo de prever la anexión de Cuba con los Estados Unidos” (Ibíd.: 34).
Durante esta segunda guerra por la independencia cubana (la primera transcurrió entre 1868 y 1878), el Partido Revolucionario Cubano, fundado por Martí en 1892, contó con el apoyo de organizaciones de emigrados en Estados Unidos, principalmente en Nueva York, pero también en Key West y Tampa. El gobierno del demócrata Grover Cleveland (en su segundo mandato, entre 1893 y 1897) se declaró neutral en el conflicto entre Cuba y España, pero en la práctica favoreció a los españoles con la venta de armas y a través de ciertas operaciones “aduaneras” destinadas a impedir el aprovisionamiento a los rebeldes (Ibíd.: 52). Además, se negó a admitir la condición de beligerantes a los cubanos, de modo que tampoco se dio un reconocimiento diplomático al Gobierno revolucionario cubano. Ello se debía a que Cleveland desconfiaba de la capacidad de los cubanos para autogobernarse, aunque también eran fuertes las presiones de la Secretaría de Estado, que confiaba a los españoles la protección de las propiedades estadounidenses en la isla.
Mientras tanto, la guerra de guerrillas iba logrando importantes avances sobre las fuerzas españolas, a pesar de la clara desventaja militar y la falta de apoyos extranjeros, lo que la convierte en una de las grandes epopeyas de la historia militar moderna (Ibíd.: 56). La causa independentista cubana rápidamente cobró adhesiones entre la opinión pública estadounidense, y fue en el Senado donde más repercusión tuvo. Luego del estallido revolucionario, el Senado aprobó una resolución reconociendo los derechos beligerantes. Cleveland se abstuvo de vetar la resolución, pero la ignoró en la práctica, continuando con sus maniobras para evitar el abastecimiento de armas a los cubanos y robustecer a España. En rigor, el presidente se inclinó más bien por lograr un acuerdo de autonomía, algo que los propios cubanos habían rechazado, para evitar daños mayores a España.
Su sucesor republicano William McKinley (1897-1901) le dio, en un primer momento, continuidad a la política de Cleveland en Cuba. Pero si las demandas del Congreso por el reconocimiento de la beligerancia cubana resultaron insuficientes, fueron las presiones de ciertos grupos económicos estadounidenses, con resonantes ecos en la prensa, las que torcieron la política exterior de McKinley. Armadores, compañías comerciales, banqueros, fabricantes y propietarios de barcos, todo ellos afectados por la destrucción del comercio del azúcar con la isla, peticionaron por una intervención militar en Cuba para terminar el conflicto. McKinley insistió con un plan de autonomía, negándose como su predecesor a aceptar la independencia de Cuba. Un plan que no descartaba la posibilidad de anexar la isla a cambio de una compensación económica.
Esta última opción fue fuertemente rechazada por España, y en octubre de 1897 se firmó un acuerdo diplomático entre Estados Unidos y España que ponía en vigor el plan de autonomía para Cuba. El plan era una reforma que implicaba nada menos que una soberanía simbólica para los cubanos, mientras España mantenía su control económico y militar. El acuerdo fue, naturalmente, rechazado por los rebeldes cubanos, que insistían y seguían luchando por su independencia. Lo curioso es que el plan fue rechazado también por los “integristas”, criollos que apoyaban la causa colonial e incluso los métodos atroces para mantenerla, como los practicados por el jefe del ejército español, Valeriano Weyler.
Weyler, más conocido como “el carnicero”, había impuesto, desde su asunción como capitán general en febrero de 1896, la política de “reconcentración” de la población campesina en poblados militarizados, junto con sus caballos y recursos, con el objetivo de impedir su colaboración con los rebeldes. Se trató de verdaderos campos de concentración que diezmaron a la población local, por hambre y enfermedades, a la vez que causaron el deterioro de la agricultura. Un estudio de caso –la reconcentración en Güira de Melena, a unos cuarenta kilómetros al sureste de La Habana– demuestra un aumento de enfermedades digestivas y respiratorias, producto del hacinamiento las primeras y de la deficiente nutrición las segundas. La fiebre amarilla y la malaria se dispararon, debido a que los fosos defensivos construidos por los españoles se convirtieron en letales criaderos de mosquitos (Pérez Guzmán, 1998: 284).20
El plan de autonomía entró en vigor el 1 de enero de 1898. España destituyó a Weyler e implementó un plan de ayuda a las poblaciones reconcentradas –que incluyó el envío de alimentos desde Estados Unidos–, pero los efectos fueron irrelevantes. La tasa de mortalidad se volvió a elevar cuando Estados Unidos declaró la guerra a España y ejecutó el bloqueo naval, el 22 de abril de 1898. La escasez de alimentos que produjo el bloqueo “suprimió las diferencias de condiciones de vida entre reconcentrados y gran parte del resto de la población”, y predominó la deficiencia nutricional como causante de muerte (Ibíd.: 287).21
Volviendo a la cuestión de la autonomía, resulta curioso que fuese la oposición de los “integristas”, y no la lucha independentista de los cubanos, lo que terminó por decidir una participación directa de los Estados Unidos en Cuba. El cónsul estadounidense en Cuba, Fitzhugh Lee, reportó a McKinley las pocas posibilidades de éxito que tenía el plan de reforma, no solo porque no resolvía la crisis de hambre entre los reconcentrados, sino también porque la resistencia ya sumaba a oficiales del ejército y a burócratas de esta nueva modalidad de gobierno español. Ello convenció a McKinley para que enviase a La Habana el buque de guerra Maine con el objetivo de proteger “las vidas y propiedades estadounidenses”,22 mientras el Departamento de Marina reclutaba hombres. El 12 de enero, un motín antiautonomista en La Habana, por el que se atacaron las sedes de tres periódicos autonomistas al grito de “Viva Weyler”, fue rápidamente sofocado.
El episodio sirvió de justificación para el arribo del Maine, el cual fondeó en La Habana unos pocos días después. El 15 de febrero de 1898 el Maine explotó, causando la muerte de doscientos sesenta y seis oficiales y otros heridos, sobre un total de trescientos cincuenta y cuatro a bordo (Trask, 1981: XII). La explosión del Maine aceleró la decisión de McKinley de intervenir en Cuba, a pesar de que no se había comprobado (y nunca se hizo) que se hubiera debido a una mina submarina instalada por los españoles.23 Primero se logró la aprobación de un presupuesto de cincuenta millones para gastos de defensa a principios de marzo. Pese a que España, muy debilitada por el costo de la guerra que libraba en dos frentes, Cuba y Filipinas, anunció por vía diplomática una posible rendición, no se hizo nada por frenar la guerra dado que toda su maquinaria intelectual, política y militar ya estaba en pleno funcionamiento. McKinley envió su mensaje de guerra al Congreso el 11 de abril. El 22 anunció el bloqueo a Cuba, lo cual es considerado un acto de guerra según el derecho internacional, provocando la declaración de guerra por parte de España el 24 de abril. Al día siguiente hizo lo propio el Congreso estadounidense, pero con fecha retroactiva al 21 de abril de 1898 (Tindall y Shi, 1989: 579). La declaración de guerra fue posible tras conceder a los antimperialistas (demócratas) del Congreso la promulgación de la Enmienda Teller, del 19 de abril.
La Enmienda Teller fue un conjunto de cuatro resoluciones por las que Estados Unidos declaraba: 1) el reconocimiento de la libertad e independencia del pueblo de Cuba; 2) la exigencia a España de que renunciase a toda autoridad en la isla y retirase sus fuerzas; 3) la autorización para desplegar las fuerzas militares estadounidenses con el propósito de llevar adelante estas resoluciones. La última resolución de la Enmienda Teller comprometía expresamente a Estados Unidos a no anexionarse Cuba: 4) “Estados Unidos declaran en esta que no tienen ninguna disposición ni intención de ejercer soberanía, jurisdicción o fiscalización sobre dicha isla, excepto para la pacificación de la misma; y afirman su determinación, cuando ella se haya realizado, de entregar el gobierno y el dominio de la isla a su pueblo” (Brockway, 1958: 61).
La prensa estadounidense fue un medio de presión para lograr el ingreso de Estados Unidos en la guerra. Se destacaron el New York Journal, de William Randolph Hearst (inmortalizado como el ciudadano Kane en la película de Orson Welles de 1941), y su rival, el New York World, de Joseph Pullitzer. Ambos coincidían en sus editoriales “amarillas”, dedicadas a denunciar las atrocidades de los españoles en Cuba. Como ya se ha visto, la aparente “neutralidad” que atacaban los periódicos era en la práctica falaz, porque Estados Unidos hizo intervenciones diplomáticas, administrativas (las requisas para prevenir abastecimiento a los insurrectos) e incluso militares, con el envío del Maine, mucho antes de declarar la guerra. La importancia de la prensa fue más bien exagerada por historiadores que negaron las razones imperialistas de la guerra y propusieron, en cambio, verla como el resultado de una histeria de masas producida por la propaganda de la prensa amarilla.24
La “espléndida guerrita” en Cuba tuvo un bajo saldo de víctimas estadounidenses25 y duró menos de cuatro meses desde la declaración de guerra, a fines de abril, hasta la firma del armisticio, el 12 de agosto. El desembarco de las fuerzas estadounidenses (compuestas por diecisiete mil hombres al mando de William R. Shafter)26 en el suroeste de Santiago de Cuba, el 22 de junio, dio inicio a unos enfrentamientos que se concentrarían en esta región oriental de la isla y que dieron como resultado avances rápidos sobre posiciones españolas en Las Guásimas (24 de junio), El Caney y el cerro de San Juan (ambas el 1 de julio). Con estas victorias y un golpe efectivo a la armada española el 3 de julio, se logró la rendición de Santiago de Cuba el 16 de julio. Diez días más tarde, Estados Unidos invadía Puerto Rico a un costo imperceptible.
El Ejército de Liberación cubano había cumplido un rol fundamental en la defensa de las cabezas de playa (Daiquiri y Siboney), con cinco mil hombres formando un anillo entre los españoles y el ejército expedicionario (Foner, 1972, vol. 2: 23). También fue decisiva la participación militar de los mambises, como se llamaba a los integrantes del Ejército de Liberación cubano, con Calixto García y Máximo Gómez como sus principales figuras en 1898. Los mambises colaboraron con la toma de El Caney y el cerro de San Juan, y también impidieron el arribo de refuerzos españoles a Santiago de Cuba.
Sin embargo, los militares estadounidenses obraron deliberadamente en la construcción de una ausencia cubana, siguiendo la perspicaz interpretación de Louis Pérez (1998: 76-95). El general Shafter tomó decisiones inconsultas durante el curso de los sesenta días que duró el enfrentamiento contra los españoles, apartando intencionalmente a los cubanos de las acciones militares y falseando los hechos por la “repugnancia de los norteamericanos por compartir el honor de la victoria con los cubanos” (Foner, 1972, vol. 2: 29). Los Rough Riders, el cuerpo de infantería compuesto por voluntarios y comandado por los coroneles Leonard Wood y Theodore Roosevelt, se lanzaron a su “pequeña guerra independiente” (Ibíd.: 27). Los reportes de los estadounidenses demostraban un profundo desprecio racial contra los cubanos, a los que en el mejor de los casos se los vio como indolentes, mientras se exaltaba el valor de los estadounidenses. Shafter impidió que los cubanos participaran de las discusiones encaminadas a conseguir la rendición de Santiago, como así también de las ceremonias que oficializaron la rendición. Incluso les prohibió que entrasen en Santiago, so pretexto de evitar posibles saqueos, “y como un último insulto informó a García que todas las autoridades civiles españolas continuarían al frente de sus cargos municipales hasta que pareciera conveniente sustituirles por otros” (Ibíd.: 37).
El 10 de diciembre de 1898, los Estados Unidos y España suscribieron al Tratado de París, no sin antes desencadenar una profunda agitación en el Senado de Estados Unidos, con fuerte resonancia en la opinión pública, respecto de los términos de la paz. Si Cuba no era susceptible de anexión, a causa de la Enmienda Teller, sí lo era Filipinas. Un importante movimiento antimperialista que aglutinó trasversalmente a la sociedad estadounidense denunció la intervención estadounidense en el archipiélago y los métodos atroces por los que se aniquiló a la población local (y que fueran comparados con las carnicerías de Weyler en Cuba).27 Los antimperialistas condenaban la anexión, mientras que un poderoso grupo que representaba intereses económicos, políticos, militares y religiosos estaba a su favor. Sea por los beneficios económicos que traerían los nuevos mercados de Oriente, por una mayor presencia política y militar del país o por la propagación de misiones religiosas, los imperialistas impusieron sus condiciones. El Tratado de París concluyó con la posesión para Estados Unidos de Puerto Rico, la isla de Guam y Filipinas (por las que se pagó una compensación de veinte millones de dólares) bajo la fórmula legal de “territorios no incorporados”.
La ocupación militar estadounidense en Cuba
Que la Paz de París desmanteló el imperio español y abrió paso a un imperialismo de nuevo tipo quedó demostrado cabalmente en el caso de Cuba, que pasó a ser, sin solución de continuidad, una suerte de protectorado estadounidense. Los dirigentes de la revolución disolvieron la Junta de Gobierno revolucionaria –bajo la presidencia de Bartolomé Masó– en favor de una Asamblea, a modo de gobierno provisional. A principios de diciembre de 1898, mientras los diplomáticos estadounidenses y españoles (no así cubanos, que fueron excluidos) deliberaban los términos de la paz en París, una comisión de la Asamblea cubana en Washington, encabezada por Calixto García, negociaba una insuficiente suma (tres millones de dólares) para licenciar a las tropas rebeldes. Dado que al finalizar la guerra los estadounidenses habían acaparado la recaudación de las rentas, los cubanos no dispusieron de sus propios recursos para poder pagar a los soldados que habían luchado desde 1895, por lo que la “ayuda” de Washington se volvió inevitable.
De esa manera resolvieron disolver un ejército que los estadounidenses veían como amenazante para sus propios intereses en la isla. Más allá de que hubo posiciones más conciliadoras dentro de la comisión cubana, fue vehemente su reclamo por la independencia cubana, al tiempo que en el Senado hasta los “antimperialistas” rechazaban su autodeterminación.28 Una rápida pulmonía acabó con la vida de Calixto García en Washington el 11 de diciembre, y con él cesaron los reclamos de los cubanos por su independencia. La comisión se retiró y unos días más tarde se disolvió el Partido Revolucionario Cubano por decisión de su jefe, Tomás Estrada Palma. También se cortaron los lazos con los clubes revolucionarios de Tampa y Key West. De este modo se separaron los elementos más radicales de la lucha cubana, debilitando la unidad revolucionaria “en el momento en que era más necesaria” (Foner, 1972, vol. 2: 82).
De esta manera se dio paso a la ocupación militar estadounidense en Cuba, que reemplazó inmediatamente a los españoles a partir de su retiro definitivo, fechado el 1 de enero de 1899. Se reforzó al ejército con el envío de nuevos contingentes de soldados y oficiales,29 y se designó como gobernador militar al comandante general John R. Brooke, quien tendría a su cargo los poderes civiles y militares del Gobierno de Ocupación. La mayor parte de la renta cubana, proveniente de las tarifas al comercio exterior, pasó a control estadounidense. Pero quizá el mayor logro fue, como apunta Philip S. Foner, la liquidación del Ejército cubano y el debilitamiento de la Asamblea cubana, tras conseguir la adhesión de su dirigente Máximo Gómez al plan de ocupación. Brooke dispuso decretos para prohibir ciertos hábitos, como los juegos de azar, y dio prioridad al inglés en las escuelas. También se replicaron ciertas prácticas estadounidenses de segregacionismo racial en lugares públicos y se impuso la censura de la prensa en Santiago y La Habana (Ibíd.: 113-135). En diciembre de 1899, Brooke fue depuesto en favor del todavía más firme general Leonard Wood.30
Durante la ocupación, pero especialmente bajo la gobernación de Wood, la penetración de los capitales estadounidenses en Cuba fue fenomenal, incluso contradiciendo una resolución sancionada por el Senado, la Enmienda Foraker, de enero de 1900. La Enmienda Foraker prohibía la concesión de contratos o franquicias de cualquier tipo mientras durase la ocupación. Pero las autoridades militares la evadían con distintas argucias,31 lo cual permitió que los capitales estadounidenses se concentraran en la inversión ferroviaria. La Cuba Company, por ejemplo, construyó una red ferroviaria entre La Habana y Santiago de Cuba tras acceder preferencialmente a la compra de tres veces más de la cantidad de tierra que se necesitaba para el proyecto. La minería tuvo un enorme desarrollo con la concesión de doscientas dieciocho licencias de explotación otorgadas por Wood, la mayoría de ellas a inversores estadounidenses que estaban exentos del pago de impuestos. De los cien millones de dólares que se invirtieron en la isla durante la ocupación, cuarenta y cinco estaban destinados a la producción de tabaco y veinticinco a la de azúcar. También tuvo un desarrollo notable la producción frutícola; solo en el año 1900 la United Fruit Company compró treinta y seis mil hectáreas de tierra (Thomas, 2013: 331-336).
Los beneficios económicos que los grupos más concentrados del capital estadounidense extraían de sus inversiones en Cuba, junto con la pretensión del Gobierno de instalar allí una base militar permanente, reavivaron la presión de los imperialistas, con sus representantes en el Congreso, para anexar la isla. La reacción no se hizo esperar entre los antimperialistas, pero mucho menos entre los cubanos, cuya Convención Constituyente sesionaba desde principios de noviembre de 1900. La Constitución de la República de Cuba fue aprobada el 11 de febrero de 1901, allanando el camino para una soberanía totalmente independiente de los Estados Unidos. El retiro de las fuerzas de ocupación era tan inminente como resistido desde Washington.
La solución para extender la soberanía estadounidense sobre Cuba, sin perjuicio de la Enmienda Teller, fue provista por el senador republicano Orville H. Platt. Firmada por el Congreso en marzo de 1901, la denominada Enmienda Platt admitía la conformación de un gobierno independiente de Cuba, habida cuenta de que la Constitución había sido sancionada un mes antes. Pero Platt expuso los siguientes condicionamientos:
Art. 1. Que el Gobierno de Cuba nunca debe concretar pacto alguno u otro convenio con ninguna potencia o potencias extranjeras que dañen o tiendan a dañar la independencia de Cuba […].
Art. 2. Que el Gobierno de Cuba no deberá asumir ni contratar deuda pública alguna para pagar los intereses de la ya existente […].
Art. 3. El Gobierno de Cuba consiente en que los Estados Unidos puedan ejercer el derecho de intervenir para preservar la independencia cubana, el mantenimiento de un gobierno apto para la protección de la vida, la propiedad y la libertad individual […].
Art. 6. La Isla de Pinos será omitida de los límites de Cuba especificados en la Constitución […].
Art. 7. […] El Gobierno de Cuba deberá vender o arrendar a los Estados Unidos las tierras necesarias para establecer estaciones navales o carboneras en ciertos puntos específicos […]. (Núñez García y Zermeño Padilla (eds.), 1988, vol. 5: 333-334)
El Gobierno de los Estados Unidos presionó para que la Enmienda Platt fuese incorporada a la Constitución cubana. De este modo, tomaba la cesión de la soberanía cubana al Gobierno de Estados Unidos como un requisito ineludible para dar fin a la ocupación militar. La Convención rechazó la Enmienda, en medio de una “tormenta de protesta y descontento que se extendía por Cuba” (Foner, 1972, vol. 2: 308), e intentó por todos los medios institucionales, comisiones en Washington mediante, revertir sus términos. Sin obtener resultado alguno, y tras ásperas deliberaciones, la Convención aprobó la incorporación de la Enmienda Platt por dieciséis votos contra once el 28 de mayo de 1901 (para entrar en vigor a partir del 12 de junio de ese año). Al terminar la sesión, José Lacret Morlot, representante de la Convención y ex general del Ejército de Liberación, exclamó: “Tres fechas tiene Cuba. El 10 de octubre de 1868 aprendimos a morir por la patria. El 24 de febrero de 1895 aprendimos a morir por la independencia. Hoy, 28 de mayo de 1901, día para mí de luto, nos hemos esclavizado para siempre con férreas y gruesas cadenas” (Pichardo, 1969, t. 2: 122).
La República de Cuba –con su primer presidente, Tomás Estrada Palma (1902-1906)– asistió a un aluvión de inversiones en tierras y a la aplicación de tarifas preferenciales para el azúcar cubano y la importación de manufacturas. A pesar de que la política del buen vecino de Franklin Roosevelt llevó a la disolución de la Enmienda Platt en 1934, se mantuvieron las cadenas de una economía dirigida por capitales estadounidenses y una soberanía limitada según las prerrogativas de Washington hasta 1959. La base militar de Guantánamo puede verse como vestigio de la dominación neocolonial de Estados Unidos en Cuba y símbolo de su poder imperial de más largo alcance.
A modo de conclusión
La guerra hispano-cubano-estadounidense y su desenlace de intervención retratan el funcionamiento del imperialismo estadounidense desde finales del siglo XIX. Un imperialismo formulado, paradójicamente, con premisas antimperialistas. El ingreso de Estados Unidos en la guerra que los cubanos venían manteniendo desde 1895 contra el dominio colonial español se justificó en nombre de la libertad. La sistemática negación de la autodeterminación del pueblo cubano se plasmó a nivel diplomático, excluyendo su participación del Tratado de París, y a nivel político, impidiendo el ejercicio de su soberanía a través de la ocupación militar primero y de la imposición de la Enmienda Platt después. No faltaron los argumentos racistas que adujeron no solo una supuesta incompetencia de los cubanos para autogobernarse sino también la inminente peligrosidad de una sociedad compuesta por gran cantidad de población afrodescendiente. La “espléndida guerrita” produjo espectaculares beneficios económicos con la afluencia de inversiones y el control de los mercados de importación y exportación. La Enmienda Platt además concedió al “bando vencedor” bases militares que serían cabeza de puente para posteriores intervenciones en el Caribe, como las que Theodore Roosevelt ejecutaría desde los primeros años del siglo XX bajo la modalidad del “gran garrote”.
Una vez más, ¿qué tuvo de excepcional el imperialismo estadounidense inaugurado en 1898 a partir de la guerra hispano-cubano-estadounidense? A juzgar por los resultados, ubicó a Estados Unidos como potencia mundial, a partir de la obtención de nuevos mercados para mercaderías y finanzas que sirvieran como válvula de escape del capitalismo monopólico ante las recurrentes crisis de sobreproducción. También Estados Unidos se convirtió en árbitro necesario de la diplomacia mundial, y su ejército en gendarme de sus intereses económicos. No habría nada excepcional en este punto.
Tampoco resulta excepcional si se tiene en cuenta la continuidad de la dinámica expansionista de un estado que, una vez cerrada la frontera interna en la década de 1890, volvió su mirada hacia la frontera externa. Esto fue señalado por Thomas R. Hietala, quien ubica el origen del expansionismo en la era jacksoniana, cuando los sectores dirigentes creían que los Estados Unidos podrían expandirse rápidamente sin caer en las prácticas que habían debilitado a los imperios tradicionales (1985: 177). Por su parte, Philip S. Foner interpretó la continuidad del expansionismo estadounidense de fines del siglo XIX del siguiente modo: “Con la guerra con España, las fuerzas en desarrollo del imperialismo norteamericano maduraron. El ‘nacimiento’ fue, así, el producto de un largo período de gestación” (1972, vol. 1: 11).
El carácter excepcional, para Hietala, radica precisamente en una expansión que es entendida, justificada y estimulada por la contraposición con el modelo imperialista europeo: “Al atacar el engrandecimiento europeo y diferenciarlo del propio, los estadounidenses basaron su fuerte sentido de excepcionalismo y lo combinaron con una definición de su carácter nacional cada vez más estridente y chauvinista” (1985: 177). Lo excepcional encuentra su fundamento, pues, en el terreno de la ideología. En la construcción de un consenso sobre la supuesta superioridad moral de los Estados Unidos a partir de sus valores republicanos fundamentales: la democracia y el despliegue inusitado de la libertad individual. Una libertad cuya expresión más inquietante es, en nuestros días, la vigencia de la segunda enmienda de la Constitución estadounidense sobre “el derecho del pueblo a tener y portar armas” (Boorstin, 1997: 135).
La historiografía conservadora, a través de la escuela patriótica y la escuela del consenso, ha encumbrado la noción de excepcionalismo, colaborando así con la construcción de una identidad nacional cuyos valores se han pretendido universalizar.
Thomas Bender, desde una perspectiva global y crítica del excepcionalismo, destacó su dimensión moral, entendida como una elevada conciencia del bien y del mal, pero a la vez elástica, adaptable, pragmática (2011: 201). También Eric Foner identificó en clave crítica la cualidad excepcional del imperialismo estadounidense: una pretendida potestad de exportar la libertad, recurriendo a prácticas de intervención militares que precisamente niegan la libertad en toda la amplitud del término, sin siquiera “sentir conciencia alguna de contradicción por ello” (1998: 232).
Tal como ha quedado demostrado para el caso de la guerra hispano-cubanoestadounidense, la intervención de los Estados Unidos en la guerra por la libertad de los cubanos terminó por enajenarla por completo. Ello se hizo acudiendo a recursos legales tales como la Enmienda Platt, que rompió con los tradicionales métodos imperialistas de control directo de las poblaciones sometidas. Con todo, los estadounidenses experimentaron esa suerte de dominio durante la ocupación militar entre 1898 y 1902 y se valieron, como sus correligionarios europeos, de una retórica xenófoba para la construcción del consenso imperialista. En 1898, y desde entonces hasta nuestros días, el Gobierno estadounidense se atribuyó el derecho –e incluso la responsabilidad o “misión”– de exportar libertad al mundo entero. Tal vez lo más excepcional del imperialismo sea, entonces, que solo un estadounidense puede formular el imperialismo de este modo, y solo otro puede creerlo. En el resto del mundo “la dominación jamás es benigna” (Pozzi, 2009: 83).
Bibliografía
Abarca, M. G. (2009). El “Destino Manifiesto” y la construcción de una nación continental, 1820-1865. En Pozzi, P. y Nigra, F. (comps.). Invasiones bárbaras en la historia contemporánea de los Estados Unidos. Buenos Aires, Maipue.
Arriaga, V. (1991). La guerra de 1898 y los orígenes del imperialismo norteamericano. En Moyano, Á. et al. (comps.). Estados Unidos visto por sus historiadores, t. 2. Ciudad de México, Instituto Mora.
Bemis, S. F. (1939). La política internacional de los Estados Unidos. Lancaster, Lancaster Press.
Bender, T. (2011). Historia de los Estados Unidos. Una nación entre naciones. Buenos Aires, Siglo XXI.
Boorstin, D. J. (comp.). (1997). Compendio histórico de los Estados Unidos. Un recorrido por sus documentos fundamentales. Ciudad de México, Fondo de Cultura Económica.
Brockway, T. (ed.). (1958). Documentos básicos de la política exterior de los Estados Unidos. Buenos Aires, Ágora.
Brown, R. (1955). Middle-class democracy and the revolution in Massachusetts, 1691-1780. Ithaca, Cornell University Press.
Foner, E. (1998). La historia de la libertad en EE.UU. Barcelona, Península.
Foner, P. S. (1972). La guerra hispano/cubano/americana y el nacimiento del imperialismo norteamericano (1895-1902), vol. 1 y 2. Madrid, Akal.
Hartz, L. (1994). La tradición liberal en los Estados Unidos. Una interpretación del pensamiento político estadounidense desde la Guerra de Independencia. Ciudad de México, Fondo de Cultura Económica.
Hietala, T. R. (1985). Manifest design. Anxious aggrandizement in late jacksonian America. Ithaca y Londres, Cornell University Press.
Hofstadter, R. (1970). Los historiadores progresistas. Turner, Beard, Parrington. Buenos Aires, Paidós.
Kammen, M. (1993). The problem of american exceptionalism. A reconsideration. En American Quarterly, vol. 45, núm. 1.
LaFeber, W. (1997). Liberty and power: U. S. diplomatic history, 1750-1945. En Foner, E. (ed.). The american history. Filadelfia, Temple University Press.
Lipset, S. M. (2006). El excepcionalismo norteamericano. Una espada de dos filos.Ciudad de México, Fondo de Cultura Económica.
López Palmero, M. (2009). La guerra de 1898 y el imperialismo norteamericano. En Nigra, F. y Pozzi, P. (comps.). Invasiones bárbaras en la historia contemporánea de los Estados Unidos. Buenos Aires, Maipue.
Madsen, D. L. (1998). American exceptionalism. Jackson, University Press of Misisipi.
Miller, P. (1967). Nature’s Nation. Cambridge, Harvard University Press.
Millis, W. (1965). The martial spirit. A study of our war with Spain. Nueva York, The Viking Press.
Molho, A. y Wood, G. S. (1998). Introduction. En Molho, A. y Wood, G. S. (eds.). Imagined histories. American historians interpret the past. Princeton, Princeton University Press.
Núñez García, S. y Zermeño Padilla, G. (eds.). (1988). Documentos para su historia política. Imperialismo y sociedad (1596-1920), vol. 5. Ciudad de México, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora.
Offner, J. L. (1992). An unwanted war. The diplomacy of the United States and Spain over Cuba, 1895-1898. Chapel Hill, University of North Carolina Press.
Pérez, L. (1998). The war of 1898: The United States and Cuba in history and historiography. Chapel Hill, University of North Carolina Press.
Pérez Guzmán, F. (1998). Los efectos de la reconcentración (1896-1898) en la sociedad cubana. Un estudio de caso: Güira de Melena. En Revista de Indias, vol. LVIII, núm. 212.
Pichardo, H. (ed.). (1969). Documentos para la historia de Cuba, t. 2. La Habana, Editorial de Ciencias Sociales.
Placer Cervera, G. (1998). Las campañas de Santiago de Cuba en 1898. En Anuario de Estudios Atlánticos. “Coloquios de historia canario americana”, vol. 13.
Pletcher, D. M. (1978). Reciprocity and Latin American in the 1890s: A foretaste of dollar diplomacy”. En Pacific Historical Review, núm. 47-1. Glendale.
Pocock, J. G. A. (1987). Between Gog and Magog: The republican thesis and the ideologia americana. En Journal of the History of Ideas, vol. 48, núm. 2.
Pozzi, P. (2009). La “democracia del deseo”: hegemonía y consenso. En Nigra, F. y Pozzi, P. (eds.). La decadencia de los Estados Unidos. De la crisis de 1979 a la megacrisis del 2009. Buenos Aires, Maipue.
_________(2013). Historia y política en Estados Unidos. En Pozzi, P. y Nigra, F. (comps.). Huellas imperiales. De la crisis de 1929 al presidente negro. Buenos Aires, Imago Mundi/Ciccus.
Ratto, S. (2001). El debate sobre la frontera a partir de Turner. La “New Western History”, los “Borderlands” y el estudio de las fronteras en Latinoamérica. En Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”, tercera serie, núm 24.
Rodgers, D. T. (1998). Exceptionalism. En Molho, A. y Wood, G. S. (eds.). Imagined histories. American historians interpret the past. Princeton, Princeton University Press.
Sánchez Padilla, A. (2016). La política exterior de los Estados Unidos en el último tercio del siglo XIX: una revisión historiográfica. En Revista Complutense de Historia de América, vol. 42.
Thomas, H. (2013). Cuba. La lucha por la libertad. Barcelona, Vintage.
Tindall, G. B. y Shi, D. E. (eds.). (1989). America. A narrative history. Nueva York, Norton & Company.
Tocqueville, A. de (1996). La democracia en América. Ciudad de México, Fondo de Cultura Económica.
Trask, D. F. (1981). The war with Spain in 1898. Nueva York, MacMillan.
Turner, F. J. (1961). La frontera en la historia americana. Madrid, Ediciones Castilla.
Tucker, S. C. (ed.). (2009). The encyclopedia of the spanish-american and philippine-american wars. A political, social and military history, vol. 1. Santa Bárbara, ABC-CLIO.
Van der Linden, A. A. (1996). A revolt against liberalism: american radical historians, 1959-1976. Amsterdam, Rodopi.
Washington Post. (2 de octubre de 2017). En línea: <https://www.washingtonpost.com/local/a-scary-turn-lasvegas-may-be-first-mass-shooting-using-an-automatic-weapon/2017/10/02/0b7e0a50-a79f-11e7-b3aac0e2e1d41e38_story.html?utm_term=.34969adafff1> (consulta: 2-10-2017).
Williams, W. A. (1960). La tragedia de la diplomacia norteamericana. Buenos Aires, Grijalbo.