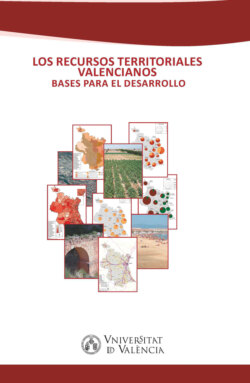Читать книгу Los recursos territoriales valencianos - AA.VV - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCLAVES DEL DESARROLLO TERRITORIAL. LA INNOVACIÓN, LAS REDES Y LOS RECURSOS PATRIMONIALES
Jorge Hermosilla Pla
Departament de Geografia. UVEG
POR QUÉ LA PERSPECTIVA TERRITORIAL EN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y SOCIAL
El estudio/proyecto elaborado trata la recuperación de la perspectiva espacial en el análisis de los procesos tanto económicos como sociales. Se hace patente que el TERRITORIO adquiere un rol importante cuando nos planteamos la formulación de estrategias de desarrollo local. Y ello porque en él (territorio) se combinan los elementos ambientales, socioculturales, organizativos, el grado de desarrollo de sus estructuras, y por supuesto, la propia localización. Todos ellos son componentes que influyen en las alternativas de progreso de las comunidades locales.
El concepto de territorio no es sencillo, tampoco estático. Siguiendo a Zapata (2007) el territorio debe ser entendido como una construcción social y concebido como un espacio más pertinente en cada período histórico, un ámbito de relaciones, un soporte para la innovación y un agente clave del crecimiento económico y social.
En los procesos de desarrollo territorial actúan tres factores que condicionan su devenir. Por una parte, la innovación, por otra, la creación de redes, y finalmente, el aprovechamiento racional de los recursos existentes. Unos procesos que permiten la creación de “territorios inteligentes”, es decir, aquellos capaces de contribuir a mejorar la calidad de vida de la sociedad que los habita y el desarrollo personal de los ciudadanos.
Habitualmente la innovación está relacionada con las nuevas pautas socioeconómicas y territoriales que están condicionadas por la incorporación de las nuevas tecnologías. Éstas han dado lugar a una creciente fragmentación e incluso exclusión territorial. Por ello, constituyen un factor de desequilibrios territoriales.
De la misma manera dan origen a la formación de redes muy complejas en el contexto de una economía cada vez más global (Castells, 1996). Unas redes que se convierten en la forma espacial dominante de vertebración del poder y que interactúa con el espacio concreto de los lugares.
En ese sentido, el territorio se constituye como receptor de los efectos de la globalización y de la misma manera como emisor de respuestas a sus retos (Brugué, Gomá y Subirats, 2002). Cuestión que permite diferenciar territorios competitivos de aquellos otros que han quedado “paralizados”, “apartados”. Los territorios compiten mediante sus ventajas y potencialidades (Porter, 1991). En ese escenario los recursos adquieren especial significación, dado que todo proceso de desarrollo requiere la utilización imaginativa, racional, equilibrada y dinámica de la totalidad de los recursos (bienes) patrimoniales, sean monetarios, humanos, naturales, sociales, culturales y territoriales (Ortega, 2004).
Innovación, redes y recursos permiten la configuración de un desarrollo territorial integrado. Ése es capaz de hacer compatible la competitividad económica, el bienestar social, la sostenibilidad ambiental y la disminución de los desequilibrios territoriales. Es decir, se aúnan el desarrollo económico, el desarrollo social, el sostenible, y la cohesión territorial.
En definitiva, la naturaleza del desarrollo territorial es compleja, con lo cual si pretendemos emprenderlo resulta necesario el fomento de procesos de aprendizaje colectivo capaces de generar actitudes innovadoras, la configuración de redes socioinstitucionales que permitan llevar a cabo proyectos de interés común, y la preocupación por el uso de los propios recursos que faciliten su puesta en valor.
La oportunidad del análisis integrado
Cuando se pretende abordar una eficaz labor de movilización de la economía local, es necesario atender un requisito imprescindible, el conocimiento del territorio. Una condición que no siempre se cumple. Nos referimos a la identificación de las cualidades del espacio geográfico y de sus posibilidades, mediante un análisis integrado territorial, que permite (Zapata, 2007):
-La diferenciación de unidades territoriales operativas. Espacios funcionales que guardan una coherencia de desarrollo.
-La determinación de los problemas y las posibilidades de desarrollo, con el fin de caracterizar las bases de la estrategia local.
-La identificación, el análisis y la caracterización de los recursos endógenos, con el objetivo de favorecer el estímulo del potencial endógeno.
-El reconocimiento de la estructura y de la organización existente en el marco local.
Si se persigue el conocimiento del territorio, es muy recomendable la confección de un “atlas del territorio”, con delimitaciones precisas y diversas escalas espaciales para abordar el desarrollo local (comarca, municipio, distrito, entidad de población menor, barrio, etc.). Dicho atlas debería seguir un esquema metodológico capaz de estructurar el análisis y el diagnóstico singularizado de unidades de trabajo, definidas por los siguientes elementos:
-denominación y topónimo;
-localización y accesibilidad;
-origen y evolución de la funcionalidad;
-análisis urbanístico según el planteamiento vigente y propuesto;
-caracterización de la sociedad y la población en general;
-identificación de creadores de opinión, líderes locales y dinámica sociocultural y movimiento asociativo;
-catálogo empresarial, es decir, estructura económica, especialización sectorial y dinámica empresarial;
-equipamientos sociocomunitarios y servicios fundamentales que se prestan;
-iniciativas empresariales previstas o en marcha;
-principales dificultades, problemas y demandas;
-relaciones funcionales entre el sector analizado y su entorno;
-catálogo de recursos, e identificación del potencial endógeno;
-inventario de relaciones y funciones.
Para concluir, el conocimiento del territorio mediante su análisis integrado constituye una condición para identificar y promover las tres modalidades de factores, y con ello alcanzar el desarrollo territorial integrado. Nos referimos a:
1.El aprendizaje y sus dinámicas, que se encuentran asociadas al esfuerzo innovador.
2.La existencia y la promoción de redes de cooperación entre empresas, instituciones y asociaciones, así como la capacidad de generar iniciativas capaces de crear las redes.
3.El aprovechamiento racional de los recursos existentes en cada espacio, para que constituyan la base de su capital territorial. Éste está constituido por el patrimonio natural y cultural heredado, recursos humanos cualificados y con iniciativas, cohesión social, identidad cultural, etc (Caravaca, 2005).
(I) LAS DINÁMICAS DE APRENDIZAJE, EL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN
El conocimiento es el recurso estratégico más importante, por lo que las dinámicas de aprendizaje a él asociadas se convierten en procesos fundamentales. En ese sentido, la innovación es la capacidad de generar e incorporar conocimientos en el sistema económico y social, de manera que maximiza las potencialidades productivas y contribuye a un uso más racional, más sostenible, de los recursos. Sin duda la innovación es un factor central de competitividad.
Es sabido que la innovación es motivo de diferencias territoriales, pues la incorporación de conocimientos es desigual según la naturaleza y las cualidades de los espacios geográficos. De hecho se diferencian aquellas áreas innovadoras, capaces de dar respuesta de éxito a las dificultades y a los nuevos problemas, de aquellas otras que no se adaptan a los cambios y en consecuencia permanecen excluidas, marginadas a los procesos de desarrollo.
La relación entre innovación, actividades económicas y territorio se puede entender al menos desde tres planteamientos. En primer término, cuando la innovación se considera un fenómeno individual fundada en la iniciativa empresarial. Como señala Méndez (2002), es común entre el colectivo empresarial, mediante la transmisión de conocimientos fácilmente reproducibles (codificados). En segundo lugar, cuando la innovación es contemplada como un fenómeno colectivo, pues es el entorno es quien sugiere e incita incorporarla. Según Maillat (1995), es una modalidad que facilita la transmisión de conocimientos tácitos, no codificados, mediante relaciones interpersonales. Rullani (2000) apunta que los ámbitos territoriales poseen diferentes capacidades para producir y utilizar determinados conocimientos al crear un ambiente favorable a la experimentación de nuevas ideas y su propagación. Finalmente, la innovación como un fenómeno territorial. Son los territorios los capaces de generar o incorporar los conocimientos necesarios para poner en valor de forma eficiente y racional sus propios recursos y contribuir así a mejorar las condiciones medioambientales y la calidad de vida de la sociedad local (Méndez, 2002). Nos referimos a los territorios inteligentes (Martinez, 2002).
Para que un territorio sea innovador precisa de varios factores/condicionamientos: la componente empresarial; la innovación social e institucional, entendida como una red interactiva de factores económicos, políticos, sociales y culturales que permite combinar y maximizar tanto los recursos económicos como los extraeconómicos (Camagni y Gordillo, 2000); los sistemas regionales y locales de innovación, que facilitan la puesta en valor y el uso racional de los bienes patrimoniales (Dupy y Burmeister, 2003); la existencia de un gobierno relacional, aquel que se caracteriza por la cooperación entre las distintas instituciones con competencias en el territorio; y la práctica habitual de la gobernanza, mediante la participación activa de la población en la determinación de su devenir.
¿Cómo se puede identificar la innovación en un territorio? ¿Cuáles son los indicadores más habituales para su medición? Se pueden diferenciar dos modalidades de indicadores, según la naturaleza de quién las lidere y los procesos impulsores, nos referimos a la innovación empresarial y la social.
a) La innovación empresarial.
a. Aumento de las inversiones
b. Dinamización del tejido empresarial
c. Creación de empleos
d. Presencia en mercados externos
e. Crecimiento de la población
f. Significativas mejoras infraestructurales y de equipamientos
b) La innovación social: cierto carácter intangible.
a. Cohesión social y territorial
b. Desarrollo de sinergias
c. Reforzamiento de la identidad local
d. Implicaciones de las instituciones locales en proyectos colectivos
e. Puesta en valor de los bienes patrimoniales
f. Aumento de la equidad y del bienestar social
Los mecanismos metodológicos que nos permiten el estudio de la innovación se articulan habitualmente en torno a la realización de encuestas y entrevistas, dirigidas a empresas, agentes, organismos e instituciones locales. Según las cuestiones a abordar se tratarán dos apartados (Manual de Oslo, OCDE, 2000): la actividad interna que desarrolla la empresa, y las relaciones que mantienen con su entorno.
Cuestiones de empresa:
-Motivos para innovar.
-Razones y agentes de la innovación (técnicas, económicas, recursos humanos…).
-Valoración y evaluación de los efectos de la innovación.
-Relación con las actividades de Investigación, Desarrollado e Innovación, que pueden ser permanentes, programas, ocasionales, temporales, etc.
-Relación entre innovación y procesos de cooperación (empresarial, centros de investigación, etc).
Cuestiones del entorno económico-socio-institucional:
-Identificación de los actores existentes, y sus modalidades.
-Localización y distribución de los agentes participantes.
-Frecuencia e intensidad de las relaciones desarrolladas.
-Valoración de las relaciones de cooperación.
-Dedicación y actividad de los actores.
-Capacidad para interactuar y para creación de redes.
-Relación con los recursos propios, sus potencialidades y sus limitaciones.
Los sistemas territoriales locales que han experimentado éxito económico son aquellos en los que mejor interactúan estas dos formas de conocimiento, la componente empresarial y el entorno económico-social-institucional (Brusco, 1996).
(II) LAS DINÁMICAS DE INTERACCIÓN EN EL TERRITORIO. LAS REDES
La constitución de redes ha sido objeto de estudio por parte de diversas disciplinas. Una temática abordada desde la economía, la sociología, las ciencias políticas o la geografía, de manera que se analizan las redes empresariales, las dinámicas de interacción social y redes socio-institucionales, redes políticas o redes territoriales.
En el contexto del desarrollo territorial, las redes adquieren un especial significado, un notable valor. Como indica Sforzi (1999), las redes territoriales hacen referencia a las relaciones sociales de cooperación y la compenetración de las empresas en las redes de relaciones socioeconómicas que constituyen el sistema local, entendido como integrador versátil de conocimientos y organización. Para la incorporación de innovaciones y la dinamización de los territorios resultan imprescindibles las redes desarrolladas entre los diferentes actores. Dichas redes se materializan en los acuerdos, de carácter formal o informal, que establecen entre agentes socioeconómicos públicos o privados con objetivos que responden a intereses comunes.
Los criterios básicos de clasificación de redes
Los estudios sobre las redes territoriales, condicionados por su complejidad temática, han dado lugar a una extensa producción científica que aborda las redes desde posicionamientos teóricos. Si seguimos los criterios de clasificación anteriores, se pueden diferenciar las redes empresariales y las socio-institucionales (Salom, 2003).
a). Redes empresariales
Cuando los empresarios deciden establecer relaciones con otras empresas, persiguen una serie de ventajas. Entre ellas, podemos destacar la reducción de costes de transacción empresarial; el acceso a experiencias y conocimientos; el desarrollo de procesos de aprendizaje colectivo; la consecución de nuevas soluciones a los problemas; y la reducción de los riesgos de la innovación.
Esta modalidad de redes están condicionadas por la predisposición y las habilidades desarrolladas por cada empresa; y por las modalidades de relaciones entre las empresas. En ese sentido, pueden ser transaccionales (subcontratación, provisión de algún servicio…) o de cooperación (más interesantes, que abordan procesos de aprendizaje colectivo, intercambio de tecnologías, proyectos comunes I+D…). Todos ellos constituyen factores que condicionan el éxito de las relaciones entre los agentes empresariales. Kischatzky (2002) identifica dos modalidades de redes empresariales, las verticales, con proveedores y clientes, y las horizontales, con otras empresas del sector.
b). Redes socio-institucionales
El rol de los actores sociales, económicos e institucionales resulta determinante para la consolidación y el fortalecimiento de las oportunidades de desarrollo local. Estas modalidades de redes, públicas o privadas, permiten el apoyo de actuaciones empresariales de carácter colectivo. En estos casos, las redes se caracterizan por una estructura horizontal, entre empresas, organizaciones e instituciones.
Elementos de análisis en las redes socio-institucionales
En primer lugar se debe proceder a la identificación de los agentes en un territorio concreto. Es necesario el conocimiento de la tipología de los diversos actores locales. Hay que destacar las instituciones y organismos públicos, con competencias sobre el territorio, y las organizaciones socio-económicas, con capacidad para dinamizar la economía y promover proyectos de carácter colectivo.
En segundo lugar, se abordan las características y atributos de sus actuaciones y sus proyectos. En este sentido las redes se pueden diferenciar según las aproximaciones cuantitativas, en donde se analiza el grado de conectividad, el grado de consolidación y de madurez; y según las aproximaciones cualitativas, que permiten clasificar las redes según:
•Redes de carácter reactivo (origen en la necesidad de responder a problemas ya existentes), o de carácter proactivo (intentan descubrir nuevas oportunidades).
•Redes equilibradas o redes lideradas por colectivos determinados. Grado de conflictividad interna.
•Redes con mayor o menor capacidad de movilización colectiva, en función del grado de implicación efectiva de los actores.
En tercer lugar, se identifican las modalidades de vínculos que los conectan y relacionan con el territorio. Al menos se distinguen dos procesos, que interactúan. Por una parte, las raíces territoriales, la proximidade geográfica. Por otra parte, la participación en redes externas.
Finalmente, es aconsejable conocer la evolución temporal experimentada por las redes. Éstas se caracterizan por su dinamismo, que está de manifiesto a través de los factores, la naturaleza y los efectos de la evolución de las redes socio-institucionales. Veltz (2000) hace referencia al significado que adquiere los períodos cada vez más largos para que la competencia de las redes sean eficaces, pues éstas dependen de la formación de la competencia, de la construcción de interacciones entre actores y de la creación de redes de relación.
Al igual que acontecen con los estudios que se aproximan a la innovación, los métodos de análisis de las redes territoriales pasan por la realización de encuestas y las entrevistas. Las variables temáticas habituales comprenden la identificación del tipo de actores que interactúan, el análisis de la localización de los agentes, la definición de la frecuencia y la intensidad de las relaciones desarrolladas, la valoración de las relaciones de cooperación, y la consulta de las páginas web de las instituciones, organizaciones y asociaciones del tejido socio-institucional.
(III) LOS RECURSOS PATRIMONIALES COMO BASE PARA EL DESARROLLO
En párrafos precedentes se apuntaba que el desarrollo territorial integrado precisa de tres factores constituyentes, definidos por su complejidad y que interactúan dando lugar a procesos de crecimiento económico y desarrollo social. Nos referimos a la innovación y la capacidad de aprendizaje, la configuración de redes territoriales, y los recursos patrimoniales.
Se entiende por recurso aquel elemento que es utilizable por una colectividad para acudir a satisfacer a una necesidad o llevar a cabo una empresa. Esta definición está estrechamente vinculada a la pluralidad de posibilidades de cara a la valorización del potencial endógeno de un territorio.
El potencial endógeno engloba los elementos que pueden contribuir al desarrollo local, tales como los recursos materiales y los que ofrecen el entorno, los económicos y financieros, las infraestructuras de transporte y comunicaciones, las estructuras urbanas y rurales ya creadas, y el capital humano (nivel de instrucción, cualificación profesional, capacidad de emprendimiento e ingenio de la población de cualquier lugar) (Zapata, 2007).
Mitchell (1979) indicaba que trabajar sobre el concepto de recurso y los fenómenos y agentes a él asociados implica avanzar en el conocimiento de los procesos naturales y sociales y sus relaciones. En ese sentido J. Rees (1989) señalaba que el concepto de recurso parte del medio físico-natural y el territorio, pero no de forma independiente sino en relación con las sociedades que ocupan ese medio y lo ponen al servicio del hombre.
Martinez Peinado y Vidal Villa (1995) subrayan que lo esencial de los elementos de la naturaleza que pasan a considerarse recursos es el establecimiento en ellos de la relación sociedad-naturaleza. Por tanto, los recursos naturales son las cristalizaciones en determinados elementos naturales de la relación sociedad-naturaleza.
Cuando tratamos los recursos nos referimos a necesidades, lo que implica entrar en una vertiente subjetiva dado que tanto si aquéllas son biológicas como socioculturales vendrán definidas por la cultura. En función de ésta, los deseos y las posibilidades para satisfacer los elementos neutros del medio son interpretados o no como recursos. Su potencialidad no depende de la naturaleza sino de la capacidad para explotar o de la rentabilidad de esa explotación, es decir, no es una cuestión de valor de uso del recurso sino del valor de cambio.
Se entiende por valor de uso cuando evaluamos el bien en tanto que sirve para satisfacer alguna necesidad concreta, individual o colectiva, o dar respuesta a algún reto u oportunidad. En cambio el valor de cambio hace referencia a la capacidad de compra de un bien, de manera que está condicionado por la cantidad de otro bien que puede ser adquirida a cambio de dicho bien. Se usa como sinónimo de mercancía.
Johnston (2000) destaca que los recursos experimentan importantes alteraciones en el tiempo y el espacio, en función del conocimiento, la tecnología, las estructuras sociales, las condiciones económicas y los sistemas políticos. El concepto de recurso es histórico y dinámico. De la misma manera los recursos son discontinuos en el espacio, por lo que hay determinados elementos cuya valoración será irregular a lo largo del territorio.
El concepto de recurso también varía de forma notable por la adopción de decisiones sobre preferencias de consumo del territorio y sus elementos, en función de su capacidad para satisfacer necesidades diferentes o incluso contrapuestas, y especialmente en función de la capacidad de los distintos agentes que intervienen en el proceso.
En consecuencia, la capacidad de los diversos agentes que actúan condiciona la toma de decisiones en relación con la explotación de los recursos de un territorio: protagonistas, identificación de los recursos, manera de explotarlos, el volumen necesario, y el intervalo de uso (quién los usa, qué se usa, cómo se usa, cuánto se usa y cuándo se usa).
Para Barrado (2011), un recurso puede ser un elemento físico objetivo pero también es valoración y cultura, potencialidad, explotación e intervención y transformación sobre el territorio y construcción de un espacio geográfico por y para la sociedad.
En la lógica económica los recursos de un territorio pueden adquirir diversas acepciones en función de su naturaleza. De tal manera que consideramos:
-El capital natural, que hace referencia a los recursos naturales, que son agotables.
-El capital humano. Según Jiménez y Rams (2002) se entiende como recurso a la población con una preparación profesional adecuada, cuyo potencial creativo se puede utilizar como un activo básico para dinamizar la economía local.
-El capital social. Se trata de una modalidad de recursos que según Moyano (2002) se refiere al conjunto de normas, instituciones y organizaciones que promueven la confianza y la cooperación entre las personas, las comunidades y la sociedad en su conjunto.
-El capital cultural responde a la capacidad de adaptación de las sociedades locales que les permite adaptarse y aprovecharse del entorno natural.
-El capital territorial hace referencia a aquel lugar que se convierte en parte activa del sistema económico y productivo, además de ejercitar el papel de escenario de las actividades antrópicas.
III.1. EL CAPITAL NATURAL: LOS RECURSOS NATURALES
La actividad económica debe analizarse como un sistema abierto que se sustenta sobre el llamado capital natural. Este concepto hace alusión a la sostenibilidad ambiental, pues es necesario tener en cuenta la mayor o menor existencia de recursos naturales, el uso más o menos racional que se hace de ellos y las consecuencias de dicho uso.
El capital natural hace referencia al condicionamiento físico, el cual alude a las posibles limitaciones ecológicas de los distintos ámbitos (asociadas a sus características topográficas, edáficas, atmosféricas e hídricas). Se tienen en cuenta los riesgos asociados a desastres naturales, problemas de contaminación de los acuíferos y de los suelos.
Su estudio recoge por una parte el análisis objetivo del medio físico, por otra parte, se complementa mediante encuestas y entrevistas que tratan diversos temas relacionados con la participación. Así es preceptivo conocer la conciencia de la importancia del capital natural en el desarrollo económico; hay preocupaciones por los problemas medioambientales; uso de medidas de ahorro y eficiencia energética; el uso de técnicas de reciclaje de residuos; o la implantación de Agenda 21 Local.
III.2. EL CAPITAL CULTURAL
Por capital cultural se conoce a la capacidad adaptiva de las poblaciones humanas que les permite enfrentarse al entorno natural y modificarlo (Rao, 1998). Es vital que los tomadores de decisiones, tanto públicos como privados, sean conscientes del valor de la cultura, pues puede desempeñar un rol destacado para dar respuesta creativa a cuestiones sociales y económicas (Consejo de Europa, 1999). Thorsby (2001) subraya que el capital cultural, tanto tangible como intangible, contribuye activamente a los procesos de desarrollo, de manera que adquiere similar valor que el capital natural. Es fundamental no desatender el capital cultural, pues tiene una estrecha relación con el sistema productivo.
Relación con el sistema productivo
La eficacia del funcionamiento de un sistema productivo está condicionada por el grado de cohesión socio-cultural, pero, sobre todo, por el grado de conciencia presente en el sistema local (Sforzi, 1999). La relación entre cultura y las economías locales se establece mediante la promoción de valores compartidos que condicionan las formas en que se asumen los procesos económicos. Sobresalen las actitudes proclives al esfuerzo en el trabajo, la existencia de una ética orientada al éxito, la valoración de la figura del empresario, la agilidad en la toma de decisiones, las conductas colectivas más creativas e innovadoras, y los comportamientos más flexibles y adaptados a los cambios.
III.3. EL CAPITAL HUMANO: LOS RECURSOS HUMANOS
Tradicionalmente los recursos humanos se identifican con una intensa identidad que promueva la identificación y puesta en valor de los recursos endógenos. La comunidad debe desempeñar un rol protagonista en los procesos de desarrollo, impulsados a escala local. Por ejemplo, el compromiso político, la solidaridad, la inteligencia, el riesgo o la imaginación de los agentes locales.
El desarrollo comporta un aspecto individual o personal y una dimensión colectiva. El capital humano debe ser el encargado de movilizar el potencial endógeno en su propio beneficio. En este sentido son necesarias la concienciación, la formación y la amplificación de las capacidades.
Es recomendable el uso tanto de las cualificaciones manuales como de las intelectuales de la población, bien sean los conocimientos tradicionales o los modernos, en relación con el reconocimiento, la valorización y la movilización del potencial endógeno.
En relación con el desarrollo territorial integrado es necesaria una adecuada formación de los recursos humanos, en especial con la detección de sus recursos y su uso.
III.4. EL CAPITAL SOCIAL
Se trata de analizar cómo interactúan las fuerzas sociales con los procesos económicos, y debe ser entendido como capacidad organizativa y aptitud social para el desarrollo, determinando la habilidad y la facilidad de la población para trabajar en común. Se trata de una versión avanzada del capital humano, pues el elemento distintivo es su carácter relacional, pues sólo se identifican cuando se comparte. Según Woldcook (1998), el capital social está relacionado con el papel ejercido por la sociedad civil en los comportamientos económicos, y atiende al grado de vertebración social, la existencia de normas aceptadas por la colectividad, la eficiencia y credibilidad de las instituciones.
En ocasiones se plantea un riesgo en la estructura del gobierno de los territorios, pues la falta de entendimiento entre las diferentes instituciones con competencias en el territorio y la desconexión entre las actuaciones sectoriales acometidas por cada una de ellas suelen constituirse en inconvenientes habituales (Silva, 2004).
III.5. EL CAPITAL TERRITORIAL
El territorio no cumple exclusivamente el papel de escenario en donde se representan los procesos sociales. De acuerdo con sus características y con las particularidades propias de cada sector el espacio se convierte a su vez en parte activa del sistema económico (Barrado, 2011).
Como indica Florido (2013) el concepto de Patrimonio Territorial ha adquirido en los últimos tiempos una notable consideración e impulso. Se expresa en una doble perspectiva. Por una parte, el territorio es considerado como escenario de confluencia de bienes de distinta naturaleza a lo largo de la historia. El territorio es un mosaico de espacios y elementos protegidos, articulados física y funcionalmente a través de diversos ejes de comunicación que los interconectan entre sí. Por otra parte, el Patrimonio Territorial toma forma desde el entendimiento del espacio geográfico como “lugar”, producto social singular, construcción humana elaborada a partir del sustrato físico original a través de un largo y continuo proceso histórico de transformación y evolución diferenciada y cargada de significados culturales y simbólicos que, en el contexto de su marco de vida habitual, son percibidos por la propia población (Ortega, 1998).
El territorio puede contribuir al desarrollo, a su sostenibilidad económica y ambiental, y al bienestar y la calidad de vida de sus habitantes, mediante la distribución geográfica de los asentamientos de población, los usos del suelo, el trazado y rasgos de las redes que lo articulan, la dotación de infraestructuras y servicios, y las modalidades de emplazamientos empresariales.
En términos generales se pueden diferenciar diversos recursos territoriales, que pueden enumerarse en los siguientes términos:
En primer lugar, el grado de articulación física del territorio, que está estrechamente relacionado con el sistema relacional, integrado por las infraestructuras de transportes y comunicaciones. La accesibilidad, interna y externa, así como la vertebración del territorio mediante las vías de desplazamiento de personas, mercancías u otras variables (información, por ejemplo) constituyen factores fundamentales.
En segundo lugar, se tiene en cuenta la existencia de servicios y equipamientos adecuados a las condiciones demográficas y económicas.
En tercer lugar, destacan la distribución de los usos del suelo y la adecuación de tales usos a las características y dinámicas naturales y territoriales. En ese sentido cabe apuntar la importancia por la relación con la calidad ambiental y paisajística, con los posibles riesgos de naturaleza (deslizamientos de tierras, inundaciones, etc.). Es necesario conocer la planificación urbanística y territorial, y la incorporación de los diagnósticos de los posibles riesgos naturales.
Finalmente, es reseñable la presencia de suelo debidamente equipado en infraestructuras tanto básicas como tecnológicas, dotado de una amplia gama de servicios y con una alta calidad arquitectónica, urbanística, ambiental y paisajística.
Los inventarios. Algunas consideraciones de importancia
Tras el análisis integrado del territorio es aconsejable la elaboración de inventarios, catálogos o mapas de recursos endógenos. Algunas consideraciones generales señalamos al respecto:
1.La elaboración de los catálogos, mediante fichas de recursos endógenos, debe adaptarse a las características particulares de cada ámbito de intervención, así como a las necesidades concretas del trabajo que se desea llevar a cabo.
2.La obtención de información se concibe como un proceso continuo y dinámico, en el que debe incluirse además la participación de los actores locales.
3.La cantidad y la calidad de la información recopilada se encuentra relacionada con las posibilidades de explotar de manera adecuada las potencialidades del recurso detectado.
CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES
•El desarrollo territorial integrado es una consecuencia de la competencia entre la globalización y la escala local. De ahí que se haya acuñado el término “glocal”. Es evidente que la globalización condiciona, cuando no determina, el devenir de las economías locales; y desde la escala local se pueden plantear alternativas a los retos impuestos por los procesos de la macroescala territorial. Conviene distinguir la forma en que se articulan los distintos ámbitos territoriales al espacio global de los flujos y las redes.
•La competitividad depende entre otros factores del territorio. Éste es generador activo de recursos específicos que pueden resultar estratégicos para impulsarla.
•Los procesos de innovación tienen un carácter territorial, pero no todos los territorios son innovadores. En los territorios se desarrollan procesos de innovación de carácter colectivo en los que, junto a las empresas, participan otros agentes, organismos e instituciones locales.
•Los territorios innovadores se caracterizan por la existencia de redes tanto interempresariales (generadores de más competitividad) como socio-institucionales (creados en el entorno). Otros procesos determinantes son: la cooperación entre instituciones (gobierno relacional), la concertación social (gobernabilidad), la inclusión en redes externas (integración en el espacio de las redes).
•Los actores, tanto empresariales como socio-institucionales, pueden transformar a los recursos genéricos en específicos. Condición que varía según el territorio de referencia.
BIBLIOGRAFÍA
BARRADO, D.A. (2011): “Recursos territoriales y procesos geográficos: el ejemplo de los recursos turísticos”. Estudios Geográficos, LXXII, 270: 35-58
BRUGUE, C., J. G OMá, J. y SUBIRATS, J. (2002): “Introducción”. Subirats, J. (coord.), Redes, territorios y gobierno. Nuevas respuestas locales a los retos de la globalización. Barcelona: UIMP, 5-18
BRUSCO, S. (1996): “Sistemas globales y sistemas locales”. Información Comercial Española, 754: 63-95.
CAMAGNI, M. y GORDILLO, G. (coords.) (2000): Desarrollo social y cambios productivos en el mundo rural europeo contemporáneo. México: Fondo de Cultura Económica.
CARAVACA, I., GONZÁLEZ, G. y SILVA, R. (2005): “Innovación, redes, recursos patrimoniales y desarrollo territorial”. Eure. XXXI, 94: 5-24.
CASTELLS, M. (1996): The rise of the network society. Massachusetts: Oxford Blackwell.
CONSEJO DE EUROPA (1999): Sueños e identidades. Una aportación al debate sobre cultura y desarrollo en Europa. Barcelona: Interarts.
DUPUY, C. y BURMEISTER, A. (dirs.) (2003): Entreprises et territoires. Les nouveaux enjeux de la proximité. Paris: Les études de la Documentation Française.
FLORIDO, G. (2013): “El patrimonio territorial en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía: indefiniciones y dificultades para un conocimiento preciso”. Boletín de la AGE. 63: 173-201.
JOHNSTON, R. J. et al. (2000): Diccionario Akal de Geografía Humana. Madrid, Akal.
MAILLAT, D. (1995): «Les millieux innovateurs». Sciences Humaines, 8: 41-42.
MARTÍNEZ, J. y VIDAL, J.M. (1995): Economía mundial. Madrid, McGraw-Hill.
MARTÍNEZ, M.C. (2004): “La capacidad innovadora de las redes de desarrollo regional. El valor añadido de la colaboración, la competitividad y la difusión del conocimiento”. Información Comercial Española, 812: 65-69
MÉNDEZ, R. (2002): “Innovación y desarrollo territorial: algunos debates teóricos recientes”. EURE Revista Latinoamericana de Estudios Urbano Regionales, 28, 84: 63-84
MITCHELL, B. (1979): Geography and Resource Analysis. Londres, Longman.
MOYANO, E. (2002). “El concepto de capital social y su utilidad para el análisis de la dinámica del desarrollo”. Revista de Fomento Social, 56: 35-63
OCDE (2000): Directrices propuestas para recabar e interpretar datos de la innovación tecnológica. Manual Oslo. México: IPN, CIECAS.
ORTEGA, J. (1998): “El patrimonio territorial: el territorio como recurso cultural y económico”. Ciudades: Revista del Instituto de Urbanística de la Universidad de Valladolid, 4: 33-48.
ORTEGA, J. (2004): “La geografía para el siglo XXI”. Romero, J. (coord.), Geografía Humana. Barcelona: Ariel, 25-53
REES, J (1989): “Natural Resources, Economy and Society”, en D. Gregory y R. Walford (eds.), Horizons in Human Geography. London, MacMillan, pp. 364-394.
RULLANI, E. (2000): “Local Systems and knowledge production”. http://www.oecd.org/tds/LEEDonLINE/issue1/rullani.PDF
SALOM, J. (2003): “Innovación y actores locales en los nuevos espacios económicos: un estado de la cuestión”. Boletín de la AGE, 36: 7-30.
SFORZI, F. (1999): “La teoría marshalliana para explicar el desarrollo local”. Rodríguez, F. (coord.), Manual de desarrollo local. Gijón: Trea, 13-32.
THORSBY, D. (2001): Economía y cultura. Madrid: Cambridge University Press.
VELTZ, P. (2000): Le Nouveau monde industriel. Paris: Gallimard.
WOOLCOCK, M. (1998): «Social capital and economic development: Toward a theoretical synthesis and policy framework». Theory and Society, 27: 151-208.
ZAPATA HERNÁNDEZ, V.M. (2007): “Diagnóstico territorial y potencial endógeno”, en GARCÍA RODRÍGUEZ, J.L. y RODRÍGUEZ MARTÍN, J.A. (eds.): Teoría y práctica del desarrollo local en Canarias. Manual para agentes de desarrollo local y rural, Federación Canaria de Desarrollo Rural, Las Palmas de Gran Canaria, pp. 225-241.