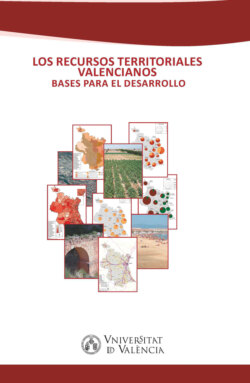Читать книгу Los recursos territoriales valencianos - AA.VV - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеEL MEDIO NATURAL VALENCIANO
Ángel Morales Rubio
Departament de Química Analítica. UVEG Emilio Barba Campos Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva. UVEG
EL MEDIO NATURAL: INDICADORES A ESCALA COMARCAL
Los usos del suelo en un territorio van a marcar el desarrollo del mismo a corto, medio y, más importante, largo plazo. Una mala planificación, o una planificación convulsiva del territorio, dirigida a recoger beneficios a corto plazo, pueden esquilmar los recursos y romper el equilibrio de un desarrollo sostenible. A estas actuaciones directas del hombre se superponen en la actualidad los cambios recientes en el clima, que están provocando alteraciones importantes en los ecosistemas, tanto terrestres como acuáticos (Moreno 2005). Por ello, es necesario un conocimiento lo más detallado posible del medio natural para poder prever, e intentar evitar o minimizar estos impactos.
Un primer paso para poder ordenar correctamente el territorio, aprovechando todas las oportunidades y, a la vez, conservando su estructura, coherencia y funcionalidad, es conocer los recursos de que dispone y su configuración geográfica. Dentro del este objetivo general, el presente capítulo se centra en los recursos naturales de la provincia de Valencia. La escala espacial de trabajo ha sido municipal, aunque la presentación y análisis de los resultados se ha realizado a nivel comarcal, bajando sólo a nivel municipal en aquellos casos en los que lo hemos considerado relevante.
En este trabajo se ha definido “recurso” como “aquel elemento que es utilizable por una colectividad para acudir a satisfacer una necesidad o llevar a cabo una empresa”(Capítulo 1). En este contexto, hemos seleccionado diferentes recursos naturales que, en una primera aproximación, puedan servir de indicadores de la abundancia y distribución de la totalidad de recursos naturales del territorio. Además de tener un valor intrínseco, los recursos naturales suponen un importante activo económico, que puede contribuir de forma directa al desarrollo y al equilibrio territorial y a la creación de nuevas oportunidades de generación de ingresos.
Desde el punto de vista ecológico, lo primero que llama la atención es la configuración y diversidad paisajística de un territorio, fruto tanto de las características del medio natural como de la actividad humana presente y pasada. Por un lado, la utilización del territorio con fines productivos genera recursos económicos de forma directa, aspectos que se consideran en otros capítulos de esta obra. Por otro lado, la propia configuración del paisaje, en cuanto a su textura, diversidad, o “belleza” al ojo humano, puede generar beneficios indirectos al ser un foco de atracción residencial y turística. Así, nuestro primer objetivo será describir los tipos de paisaje presentes en la provincia de Valencia, localizarlos en el territorio, y analizar su diversidad a nivel comarcal.
Una forma de localizar espacialmente de manera rápida los recursos naturales de un territorio es visualizar la situación y extensión de los espacios protegidos. Estos espacios, que pueden tener diferentes denominaciones, han sido designados por su relevancia natural a nivel local, autonómico, nacional o internacional, por lo que esta calificación supone un reconocimiento explícito a sus valores naturales. La presencia de un espacio protegido en un municipio supone un importante recurso, dados los servicios ecosistémicos, directos e indirectos, que puede generar (Costanza, 2012). Nuestro objetivo en este capítulo ha sido localizar los espacios protegidos sobre el territorio de la provincia de Valencia, y analizar su distribución a nivel comarcal.
Tras esta visión general que proporcionan los tipos de paisaje y la localización de los espacios protegidos, nos hemos centrado en diferentes elementos del territorio que pueden suponer importantes recursos naturales: ríos y ramblas, embalses, masas forestales y franja litoral.
Piqueras (2012) resalta la transformación de la costa valenciana a consecuencia del “boom” urbanístico iniciado en la década de los sesenta. Las dunas y los marjales fueron sustituidos masivamente por bloques de apartamentos, puertos deportivos, paseos marítimos, malecones, o chalets en primera línea de playa. Como consecuencia de este hormigonado desmesurado, en la actualidad, tan solo un 38,8% de la superficie del suelo comprendido entre los primeros 200 m de franja litoral corresponde a un uso natural.
En el otro extremo se encuentra el territorio de las comarcas interiores valencianas, que presenta un elevado grado de ruralidad, tal como indican diferentes índices: número de habitantes, su evolución demográfica y envejecimiento, o superficie forestal, entre otros (Hermosilla, 2014). La dependencia del agua en este entorno, con un clima mediterráneo de veranos calurosos, con escasas precipitaciones, inviernos fríos y con lluvias torrenciales en otoño, ha hecho que la agricultura desarrollada fuera principalmente de secano, si bien en las poblaciones junto a los cauces se ha desarrollado una agricultura de regadío. Los ríos son poco caudalosos, a excepción del Cabriel y el Júcar. No obstante, los episodios de gota fría, muy habituales en nuestro territorio, y la orografía montañosa en la parte alta de los ríos de la provincia de Valencia ha propiciado la construcción de diferentes embalses que, por un lado previenen de las potenciales inundaciones en los meses de otoño y, por otro, proporcionan un caudal suficiente de agua en verano.
Las masas forestales son una de las unidades paisajísticas más complejas, tanto si consideramos su estructura, su función o su dinámica. Desde un punto de vista productivo, las masas forestales han proporcionado y proporcionan multitud de productos y servicios al hombre, desde madera, hongos o frutos, hasta un lugar de resguardo o esparcimiento. En la actualidad, la conservación de las masas forestales trasciende esta función productiva y se encuadra mejor en un enfoque multifuncional, básico para mantener el equilibrio biológico y social del territorio (Moreno, 2005). En nuestro ámbito territorial, los incendios amenazan cada vez más estas masas forestales: sirvan de ejemplo las casi 50.000 ha quemadas en los incendios de Cortes de Pallás y Andilla en el año 2012.
LOS GRANDES TIPOS DE PAISAJE
En la provincia de Valencia se han identificado 12 tipos de paisaje (Tabla 1, Figura 1). La mayor parte del territorio valenciano (56%) está clasificado como agrícola, incluyendo los usos agroforestales, cubriendo el paisaje forestal y de montaña un 39% de la superficie, mientras que el 5% restante está destinado a usos urbanos y periurbanos (Figura 2). Dentro del paisaje agrícola, un 31% corresponde a superficie agroforestal, el 27% a cultivos de regadío, el 26% a cultivos de secano, y el 15% restante está clasificado con mixto de secano y regadío. A esto habría que añadir las superficies (relativamente reducidas) dedicadas a la agricultura en paisajes urbanos y periurbanos.
Tabla 1. Extensión de los diversos tipos de paisaje en la provincia de Valencia
Fuente: Adaptado de Hermosilla, J. (dir.) (2012): Atlas de la Comunidad Valenciana: Geografía del Paisaje
Figura 2. Distribución de los grandes tipos de paisaje en la provincia de Valencia
Fuente: Adaptado de Hermosilla, J. (dir.) (2012): Atlas de la Comunidad Valenciana: Geografía del Paisaje
Figura 1. Mapa de los tipos de paisaje en las comarcas valencianas
Según la clasificación utilizada, encontramos 9 categorías de paisaje agrícola que, a grandes rasgos, podemos agrupar en secano, regadío y agroforestal, que se reparten casi a partes iguales el territorio agrícola. En cuanto a los cultivos de regadío, fundamentalmente cítricos y arrozales, un 26% de la superficie de la provincia se encuentra en La Ribera Alta y, junto con el resto de comarcas litorales (La Ribera Baixa, La Safor, El Camp de Morvedre, El Camp de Túria y La Costera) concentran virtualmente la totalidad (99%).
Por el contrario, la comarca de La Plana de Utiel-Requena, con sus cultivos vitivinícolas, domina el paisaje de cultivos de secano, con un 55% de la superficie. La Vall d’Albaida, con cultivos mixtos, contribuye en un 20% a la superficie de cultivos de secano de la provincia de Valencia.
Entre el Valle de Cofrentes-Ayora y Los Serranos concentran un 56% de la superficie de paisaje agroforestal, también dominado por matorral y pino carrasco, Esta superficie llega al 81% si incluimos El Camp de Turia y El Rincón de Ademuz, por lo que este tipo de paisaje es residual en el resto de comarcas.
Un 62% del paisaje silvícola se concentra, repartido casi a partes iguales, en las cinco comarcas más interiores: La Plana de Utiel-Requena, El Valle de Cofrentes-Ayora, La Canal de Navarrés, La Hoya de Buñol, y Los Serranos. Es, sin embargo, un paisaje poco diverso, dominado por matorral (61%) y pino carrasco Pinus halepensis (39%), fruto de la gran presión a la que ha sido sometido durante siglos (tala, abancalamiento, incendios) y, recientemente, de las repoblaciones.
Por último, L’Horta Sud alberga el 49% del paisaje urbano de la provincia de Valencia, y este porcentaje llega al 88% sumando las comarcas de L’Horta Nord y València.
En este capítulo nos hemos centrado más en la diversidad del paisaje de las comarcas como recurso. Un primer análisis es considerar, de manera simple, el número de tipos de paisaje diferentes que tiene cada comarca. Así considerado, La Vall d’Albaida sería la comarca más diversa, con 8 tipos de paisaje, seguida de La Ribera Alta, con 7, y El Camp de Morvedre, con 6 (Figura 3). Por el contrario, las comarcas con paisajes más homogéneos serían La Canal de Navarrés, El Rincón de Ademuz, y la Plana de Utiel Requena, con sólo 2 tipos diferentes de paisaje cada una.
Sin embargo, podemos dar un paso más y considerar, no sólo el número de tipos diferentes, sino la extensión de cada uno. No es lo mismo tener dos tipos de paisaje y que cada uno ocupe el 50% de la superficie que, con dos tipos, uno ocupe el 90% y otro el 10% - el primer caso sería considerado como más diverso. Para ello hemos aplicado el Índice de Diversidad de Shannon-Wiener, que tiene en cuenta tanto el número de tipos diferentes como su importancia (superficie) relativa (Figura 4). Con esta consideración, la comarca más diversa es La Safor que, con sólo 5 tipos diferentes, mostraría una mayor heterogeneidad paisajística. En el otro extremo, La Canal de Navarrés seguiría siendo la comarca más homogénea también desde esta perspectiva, con 82% de su superficie dominada por un paisaje forestal.
Un aspecto comentado arriba es que algunos tipos de paisaje se encuentran concentrados en ciertas comarcas, lo que hace que la diversidad dentro de cada comarca sea relativamente pequeña comparada con la diversidad general del paisaje a nivel provincial. A modo de ejemplo, la provincia de Valencia, con 12 tipos de paisaje, tiene una diversidad de 2,56, mientras que las comarcas de La Vall d’Albaida (con 8 tipos), o La Ribera Alta (con 7), tienen valores inferiores a 1,4. Incluso la más diversa, La Safor, sólo llega a 1,46. También es indicativo de la heterogeneidad entre comarcas el bajo valor de la diversidad media comarcal, que se sitúa en un valor de 0,98, en comparación con el valor global de 2,56.
Figura 3. Tipos de paisaje diferentes en cada una de las comarcas de la provincia de Valencia
Fuente: Adaptado de Hermosilla, J. (dir.) (2012): Atlas de la Comunidad Valenciana: Geografía del Paisaje
Figura 4. Diversidad del paisaje (índice de Shanno-Wiener) en las diferentes comarcas de la provincia de Valencia
Fuente: Adaptado de Hermosilla, J. (dir.) (2012): Atlas de la Comunidad Valenciana: Geografía del Paisaje
ESPACIOS PROTEGIDOS
En el presente trabajo hemos considerado tanto espacios protegidos por la legislación valenciana (Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana), como europea (Directiva 92/43/CE sobre Conservación de Hábitats Naturales y la Flora y Fauna Silvestres, y Directiva 2009/147/CE relativa a la conservación de las aves silvestres). Entre las figuras de protección regionales hemos seleccionado las siguientes: Parque Natural, Paraje Natural Municipal y Paisajes Protegidos. Se han excluido otras figuras regionales, como las Microrreservas de Flora o los Parajes Naturales, bien por su pequeña extensión para la escala a la que estamos trabajando (por ejemplo, menos de 20 ha para las microrreservas), bien porque no hay ningún espacio con esa denominación en la provincia de Valencia. Por lo que respecta a la legislación europea se han incluido los espacios que componen la Red Natura 2000: Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA). La provincia de Valencia no tiene ningún Parque Nacional.
Hay que mencionar que algunas figuras de protección coinciden en el espacio con, o forman parte de, otras, por lo que la superficie total protegida no es la suma de la superficie cubierta por cada una de las figuras de protección consideradas. En conjunto, la superficie protegida por una u otra figura en la provincia de Valencia suma 455.830 ha, o un 42% del territorio (Tabla 2, Figura 5).
La comarca de Los Serranos es, con diferencia, la que cuenta con mayor superficie protegida, con 104.282 ha, seguida de El Valle de Cofrentes-Ayora, La Plana de Utiel-Requena, y La Canal de Navarrés, todas ellas con más de 50.000 ha protegidas (Figura 6). En el otro extremo, València, El Camp de Morvedre, L’Horta Sud y L’Horta Nord son las comarcas que cuentan con menor superficie protegida, todas ellas por debajo de las 6.000 ha (Figura 1). Visto de otra forma, las cuatro comarcas más interiores, que suponen un 36% del territorio provincial, engloban un 65% del espacio protegido valenciano, un 43% del mismo acogido a la figura de Parque Natural. En una superficie similar (36% del territorio), las comarcas de L’Horta Nord, L’Horta Sud, El Camp de Morvedre, València, La Costera, La Safor, El Camp de Túria, La Ribera Baixa y La Ribera Alta sólo albergan un 18% de su territorio protegido. Destaca pues la falta de protección en ecosistemas litorales, en gran parte, como hemos visto en el apartado anterior, porque la mayor parte del suelo ya está siendo utilizado para actividades agrícolas, industriales o de servicios y resulta difícil revertir esta situación.
Desde otro punto de vista, considerando el porcentaje de territorio protegido en cada comarca, el resultado es similar: las comarcas que tienen mayor superficie protegida tienen también, aproximadamente, más porcentaje de su superficie protegida. Quizás la comarca que más se aleja de este patrón es València, que tiene un 43% de su superficie protegida, fundamentalmente por incluir el Parque Natural de L’Albufera. Las tres comarcas con mayor porcentaje de territorio protegido son La Canal de Navarrés (82%), Los Serranos (71%), y El Valle de Cofrentes-Ayora (62%).
Tabla 2. Superficie (en ha) de los diferentes tipos de espacios protegidos por comarca (I)
Fuente: Elaboración propia a partir de MAGRAMA
Tabla 2. Superficie (en ha) de los diferentes tipos de espacios protegidos por comarca (II)
Fuente: Elaboración propia a partir de MAGRAMA
Figura 5A. Mapa de los espacios protegidos de la provincia de Valencia. Parques Naturales, Parajes Naturales Municipales, y Paisajes Protegidos
Figura 5B. Mapa de los espacios protegidos de la provincia de Valencia. Red Natura 2000: LICs y ZEPAs
Figura 6. Superficie total protegida en cada comarca
Fuente: Elaboración propia a partir de MAGRAMA
Parques naturales
Según la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, los Parques Naturales son áreas naturales que, en razón a la representatividad de sus ecosistemas o a la singularidad de su flora, su fauna, o de sus formaciones geomorfológicas, o bien a la belleza de sus paisajes, poseen unos valores ecológicos, científicos, educativos, culturales o estéticos, cuya conservación merece una atención preferente y se consideran adecuados para su integración en redes nacionales o internacionales de espacios protegidos. En ellos se pueden llevar a cabo actividades tradicionales agrícolas, ganaderas y silvícolas, así como a su visita y disfrute con las limitaciones necesarias para garantizar la protección y las actividades propias de la gestión del espacio protegido.
La provincia de Valencia alberga total o parcialmente 8 parques naturales, que cubren un total de 89.706 hectáreas en 12 de las comarcas (Figura 5A). Los parques de la Sierra de Mariola y la Marjal de Pego-Oliva son compartidos con la provincia de Alicante, en la que tienen su mayor superficie, mientras que el de la Sierra Calderona se extiende también en la provincia de Castellón, donde tiene aproximadamente un 25% de su extensión. El parque de mayor extensión es el de las Hoces del Cabriel, con 31.470 hectáreas, mientras que el de menor tamaño es el de la Marjal de Pego-Oliva, con sólo 533 ha en la provincia de Valencia (Figura 7).
Con mucho, la comarca de La Plana de Utiel-Requena es la que dispone de una mayor superficie conservada bajo la figura de Parque Natural, con algo más de 35.000 hectáreas, la mayoría correspondientes al Parque Natural de las Hoces del Cabriel (Figura 8). En el otro extremo, La Ribera Alta dispone de poco más de 200 hectáreas, correspondientes a parte del Parque Natural de L’Albufera (Figura 8). Otras comarcas (El Valle de Cofrentes-Ayora, La Canal de Navarrés, La Costera, La Hoya de Buñol) no disponen de superficie asignada a parques naturales.
Figura 7. Superficie de los Parques Naturales en la provincia de Valencia (ha). Para aquéllos compartidos con otras provincias (Serra Calderona, Marjal de Pego-Oliva), sólo se incluye la superficie correspondiente a la provincia de Valencia
Fuente: Elaboración proppia a partir de MAGRAMA
Figura 8. Superficie de cada comarca incluida en Parques Naturales (ha)
Fuente: Elaboración propia a partir de MAGRAMA
De las comarcas que tienen algún parque, lo habitual es que tengan sólo uno. Las excepciones son, por una parte, La Plana de Utiel-Requena que, además del Parque Natural de Las Hoces del Cabriel comparte el Parque Natural de Chera-Sot de Chera con la comarca de Los Serranos. Por otra, la forma lineal del Parque Natural del Turia hace que atraviese cuatro comarcas, en tres de las cuales hay otro Parque Natural (L’Albufera en L’Horta Sud, Serra Calderona en Camp de Turia, y el ya mencionado de Chera-Sot de Chera en Los Serranos).
Parajes Naturales Municipales
La Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, faculta a los ayuntamientos a proponer la declaración como Parajes Naturales Municipales (PNM) aquellas zonas que presenten especiales valores naturales de interés local que requieran su protección, conservación y mejora. En dichos parajes sólo se admiten los usos y actividades compatibles con las finalidades que motivaron su declaración, excluyéndose la utilización urbanística de sus terrenos.
En la actualidad hay declarados 35 PNMs en la provincia de Valencia, distribuidos en 33 municipios de 13 comarcas (Figura 5A). La mayoría de estos municipios tiene un PNM. Las excepciones son Llombai y Enguera, que cuentan con tres PNMs cada uno. Por otro lado, hay dos PNMs intermunicipales: el PNM Penyes Albes, entre Montitxelvo y Terrateig, y el PNM El Surar, entre Llutxent y Pinet. El Valle de Cofrentes-Ayora, Valencia y El Camp de Morvedre no tienen declarado ningún PNM en sus municipios. Los parajes oscilan en superficie entre poco más de una hectárea de La Cabrentà, en Estubeny, y 5.738 ha de la Sierra de Chiva.
En número de parajes declarados destacan La Vall d’Albaida, con 7, y La Ribera Alta, y La Costera, con 5 PNMs cada una. La Hoya de Buñol, La Canal de Navarrés, y Los Serranos cuentan con 3 PNMs cada una, El Camp de Turia y la Ribera Baixa con 2, y el resto de comarcas con uno. La Hoya de Buñol es la comarca que cuenta con mayor superficie de PNMs en la provincia de Valencia, con 6.181 ha, siendo L’Horta Nord la que tiene una menor superficie, con sólo 49 ha (Figura 9). Por municipios, son Chiva (5.738 ha), Ontinyent (2.865 ha) y Llombai (2.256) los que más superficie tienen dedicada a PNMs.
Figura 9. Superficie de cada comarca incluida en Parajes Naturales Municipales (ha)
Fuente: Elaboración propia a partir de MAGRAMA
La Generalitat Valenciana ha clasificado en varias categorías estos PNMs según el tipo de ambiente o el motivo de la declaración (http://www.cma.gva.es/web/valencia_con_puntos.swf). La mayoría (19) corresponden a las denominadas “Sierras prelitorales” (incluimos aquí el PNM Cinc Germans, de Canals, no incluido en la clasificación de la Generalitat). Siete más están clasificados como “Parajes fluviales”, tres como “Enclaves singulares”, tres más como “Natura-Cultura”, dos como “Bosques de interior”, y uno (el PNM La Murta y la Casella, en Carcaixent) como “Paisaje mágico”.
Paisajes Protegidos
La Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat Valenciana define los Paisajes Protegidos como espacios, tanto naturales como transformados, merecedores de una protección especial, bien como ejemplos significativos de una relación armoniosa entre el hombre y el medio natural, o bien por sus especiales valores estéticos o culturales. Esta ley especifica que el régimen de protección de estos paisajes estará dirigido expresamente a la conservación de las relaciones y procesos, tanto naturales como socioeconómicos, que han contribuido a su formación y hacen posible su pervivencia. En la utilización de estos espacios se compatibilizará el desarrollo de las actividades rurales tradicionales con el uso social a través del estudio, la enseñanza, y el disfrute ordenado de sus valores.
La provincia de Valencia cuenta con dos Paisajes Protegidos, que suman 5.403 ha (Figura 5A). Por un lado, el Paisaje Protegido del Serpis, que abarca el Río Serpis y su entorno desde Alcoy hasta su desembocadura en Gandía, tiene la mayor parte de su superficie en la provincia de Alicante. En la provincia de Valencia está encuadrado en la comarca de La Safor, donde ocupa 3.285 ha. Aunque en la provincia de Valencia incluye superficie de 11 municipios, es Villalonga, con 2.810 ha, el que realiza la principal aportación.
Por otro, al sur del anterior, el Paisaje Protegido de la Ombria del Benicadell, con 2.118 ha, discurre por la ladera norte de la Serra de Benicadell, en la comarca de La Vall d’Albaida, que sirve de límite natural entre Valencia y Alicante. Su superficie se encuentra repartida sobre 10 municipios, que contribuyen entre 69 (Bufalí) y 423 ha (Beniatjar). También es paisaje protegido el lado sur, la Solana de Benicadell, ya en la comarca del Comtat, en Alicante.
Lugares de Importancia Comunitaria (LIC)
Los Lugares de Interés Comunitario son una figura de protección recogida en la Directiva 92/43/CE sobre Conservación de Hábitats Naturales y la Flora y Fauna Silvestres (Directiva Hábitats), traspuesta al Derecho español en el RD 1997/1995, de 7 de diciembre. Son espacios seleccionados por la presencia de hábitats y especies prioritarios desde el punto de vista de la conservación, y en su delimitación se tienen en cuenta tanto criterios ecológicos como socioeconómicos.
La provincia de Valencia cuenta con 46 LICs, que cubren un total de 286.782 ha en 142 municipios de las 16 comarcas (Figura 5B). Con mucho, el más extenso es el de la Muela de Cortes y el Caroig, con más de 60.000 ha (Figura 10), y el más modesto, excluyendo cuevas, simas y túneles, el de la Serra del Castell de Xàtiva, con poco más de 3 ha.
Figura 10. Los 10 LICs de la provincia de Valencia con una superficie mayor de 10.000 ha
Fuente: Elaboración propia a partir de MAGRAMA
El Valle de Cofrentes-Ayora es la comarca que cuenta con una mayor extensión de LICs, ya que acoge algunos de los lugares de mayor superficie (Muela de Cortes y el Caroig, Sierras de Martés y El Ave, Valle de Ayora y Sierra del Boquerón) (Figura 11). En el otro extremo, L’Horta Nord, con algo más de 34 ha, correspondientes a la Marjal dels Moros, es la comarca con una menor superficie de LICs (Figura 11).
Figura 11. Superficie de cada comarca incluida en LICs (ha)
Fuente: Elaboración propia a partir de MAGRAMA
Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA)
Las aves han sido pioneras en muchos aspectos relacionados con la conservación. A nivel europeo, la llamada “Directiva Aves”(79/709/CEE) data de hace más de 40 años. Fue recogida en la “Directiva Hábitats”(92/43/CE), mencionada arriba y, tras varias modificaciones, ha sido recientemente codificada (Directiva 2009/147/CE, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres). En esta directiva se insta a los estados miembros a asegurar la protección eficaz de todas las aves que viven en estado salvaje, mediante la protección, conservación, restauración y creación de los hábitats necesarios para que las poblaciones puedan persistir a lo largo del tiempo.
La provincia de Valencia contiene 15 ZEPAs, que cubren un total de 356.013 ha, y se extienden por todas las comarcas (Figura 5B). Con diferencia, las ZEPAS de la Sierra de Martés-Muela de Cortes, con casi 141.000 ha, y la del Alto Turia y Sierra del Negrete, con algo más de 100.000 ha, son las más extensas (Tabla 3).
Tabla 3. ZEPAs de la provincia de Valencia, indicando las comarcas en las que se encuentran y su extensión
Fuente: Elaboración propia a partir de MAGRAMA
Por comarcas, Los Serranos es la que cuenta con una mayor superficie de ZEPAs, con más de 80.000 ha, al incluir la mayor parte de la ZEPA del Alto Turia y Sierra del Negrete (Figura 12). También destacan las comarcas de El Valle de Cofrentes-Ayora, La Plana de Utiel-Requena, y La Canal de Navarrés, con unas 50.000 ha de ZEPAs cada una.
Figura 12. Superficie de cada comarca incluida en ZEPAs (ha)
Fuente: Elaboración propia a partir de MAGRAMA
Los espacios protegidos como recurso
El análisis aquí presentado es obviamente un primer paso muy preliminar para poder llegar a obtener conclusiones sobre el valor de los espacios protegidos como recurso. Como hemos indicado al inicio del capítulo, la mera designación de una zona como protegida debería suponer un reconocimiento a sus valores naturales. Podemos asumir que esto ocurre cuando hablamos de LICs o ZEPAs, ya que tienen un reconocimiento internacional, pero no es necesariamente así con las figuras regionales o municipales, ya que en su designación pueden primar intereses diferentes a los de la conservación (Prato y Fagre 2005), lo que puede suponer que áreas que lo merezcan desde un punto de vista estrictamente biológico o geológico no alcancen el reconocimiento a nivel regional. En un reciente análisis a nivel nacional, considerando las especies de vertebrados terrestres, López-López et al. (2011) concluyen que sólo el 5% de las áreas de interés para estas especies están actualmente protegidas.
Otro aspecto a tener en cuenta es el grado de “protección” que realmente tiene un “espacio protegido”. Por un lado, se sabe que la fragmentación de los ecosistemas es una de las causas principales de extinción, y pocos espacios protegidos tienen una superficie suficiente como para mantener poblaciones viables de muchas especies. Es por ello que es indispensable la creación de redes o sistemas de conservación bien coordinados y espacialmente estructurados al menos a una escala regional. El análisis de la conectividad espacial de los diferentes espacios escapa al presente trabajo, pero es evidente el aislamiento de muchos espacios protegidos, que se encuentran rodeados de un hábitat hostil para la mayor parte de especies presentes. Por otro lado, pocos espacios protegidos, por no decir ninguno, son “autosuficientes”, es decir, pueden mantener su estructura, función y dinámica sin intervención del hombre –lo que se entiende por “gestión”. Hoy en día, en un contexto de un mundo rápidamente cambiante, tanto por cambios en el clima como por las rápidas e impactantes acciones humanas, es necesaria una gestión adaptativa (no reactiva), que implica el seguimiento y evaluación de las acciones de conservación, para corregir rápidamente errores o ajustarse a los cambios ambientales (Gómez-Limón, 2008). Esta gestión adaptativa brilla por su ausencia en el entorno territorial en el que nos encontramos.
Parece una buena cifra el que el 42% del territorio de la provincia de Valencia se encuentre “protegido”. Sin embargo, la realidad es que, básicamente, es una protección “de papel”, ya que en su mayor parte no se realiza ningún tipo de gestión. Incluso las figuras más emblemáticas, como son los Parques Naturales, se encuentran hoy en día bajo mínimos de personal, y sin unos objetivos claros. Con todo ello, el panorama es desalentador. Al menos, sirve algo de consuelo que la legislación es cada vez más favorable a la conservación de la naturaleza, por lo que, si un espacio está protegido, es más difícil que se puedan realizar intervenciones que dañen sus ecosistemas o especies.
Desde el prisma del presente capítulo, centrado en los recursos, es previsible que, si continúa la situación actual, estos recursos se vayan deteriorando. Una vez un espacio está designado con alguna figura de protección, por ejemplo, una ZEPA, tiene una inercia y puede llevar tiempo para que oficialmente deje de considerarse así, pese a que los valores que llevaron a su designación se vayan deteriorando.
RÍOS, RAMBLAS Y EMBALSES
Ríos y ramblas
Todos los ríos de la provincia de Valencia pertenecen a la demarcación de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que abarca un espacio mucho más grande y que incluye, además, territorio de las provincias de Albacete, Alicante, Castellón, Cuenca, Teruel, y una pequeña parte de Tarragona. En la figura 13 se muestran los ríos, ramblas y embalses de la cuenca hidrográfica completa.
Para dar una visión general del espacio que recorren los ríos, arroyos, ramblas o barrancos sería mucho más coherente hacerlo desde el punto de vista de la cuenca hidrográfica; sin embargo, en el presente capítulo, la descripción de los mismos se hará únicamente de la parte que recorre el territorio de la provincia de Valencia.
Con diferencia, los ríos más largos en la provincia de Valencia son el Magro (155 km), el Túria (131 km), el Júcar (105 km) y el Cabriel (101 km). Les siguen de lejos los ríos Cañoles (56 km), Reconque (51 km) y Tuéjar (49 km). En la tabla 4 se muestra la longitud de los diferentes ríos, arroyos y ramblas de la provincia de Valencia y las distancias parciales en los diferentes sistemas de explotación.
Figura 13. Mapa de los ríos, ramblas y embalses de la Cuenca Hidrográfica del Júcar
Tabla 4. Longitud y distancias parciales (km) de los ríos, arroyos y ramblas de la provincia de Valencia y distancias parciales en los diferentes sistemas de explotación
Fuente: Elaboración propia a partir de Confederación Hidrográfica del Júcar
No obstante, su longitud no es reflejo de los caudales de los mismos. Así, el río Magro mantiene unos caudales testimoniales y, en la mayor parte de su recorrido, prácticamente solo discurre agua en episodios de tormentas. Además, dentro de un mismo río, y como consecuencia del empleo agrícola de las aguas o de la regulación por los embalses, el caudal varía considerablemente dependiendo del lugar donde se toma la lectura. En la tabla 5 se resumen los valores medios de los caudales (m3/s) en diferentes puntos de los ríos Turia, Júcar, Cabriel y Magro en el intervalo temporal de mayo de 2013 a mayo de 2014.
Tabla 5: Caudales medios en el intervalo mayo 2013 a mayo 2014 (m3/s)
*SD: Desviación estándar de 365 valores
Fuente: Elaboración propia a partir de Confederación Hidrográfica del Júcar
En cuanto a la superficie de las cuencas, esta es reflejo del número de elementos que las componen: ríos, arroyos, barrancos y ramblas. Así, las dos más importantes son la cuenca del Júcar que, con sus 25 elementos, abarca una superficie de 6.386 km2, y la cuenca del Túria que, con 13 elementos, cubre una superficie de 2.644 km2. Les siguen en importancia, muy de lejos, las cuencas de los ríos Serpis (226 km2), Palancia (145 km2), Jaraco (96 km2), Vinanopó (77 km2) y Beniopa (49 km2). Incluso algunas ramblas y barrancos, como el Barranco del Poyo (430 km2) o la Rambla del Carraixet (303 km2), en las que tan solo discurre agua en episodios de lluvia, poseen una superficie superior a los últimos ríos nombrados.
Al relacionar la superficie que abarcan cada una de las diferentes subcuencas hidrográficas en la provincia de Valencia (figura 14), con los kilómetros lineales de todos los elementos existentes en cada una, se pueden diferenciar claramente dos tipos. Los ríos Turia y Júcar, el barranco del Poyo y la Rambla del Carraixet abarcan, por cada kilómetro lineal, una superficie de 8,1; 8,0, 7,7 y 7,6 km2 respectivamente. El otro conjunto agrupa a los ríos Beniopa, Jaraco, Palancia y Serpis, que por cada kilómetro lineal les corresponde una relación de 5,5; 4,6; 4,3 y 4,2 km2 respectivamente. Por último, en la costa, una parte importante de superficie vierte directamente al mar, son los denominados sistemas interfluviales.
Embalses
Los grandes ríos de Valencia, el Júcar y el Turia, se incorporan en la provincia por los sistemas montañosos del oeste y noroeste respectivamente. En ambos casos, los ríos serpentean a través de gargantas y estrechos, lo que ha hecho posible la construcción de diferentes embalses en su recorrido antes de su llegada a los anchos valles del final de trayecto. Cuatro grandes embalses, con capacidad superior a 100 hm3, están presentes en la provincia de Valencia. No obstante, el embalse de Contreras, el más grande en superficie y en volumen máximo posible de agua almacenada, que controla el río Cabriel en su entrada en la provincia de Valencia, almacena la mayor parte del agua en territorio conquense.
En la tabla 6 se recogen los datos más significativos de los 11 embalses que están en funcionamiento en la actualidad en la provincia de Valencia. Todos ellos abarcan una superficie de 7.160 ha y tienen una capacidad máxima de almacenamiento de agua de 1.904 hm3. También se indican los usos permitidos en los diferentes embalses: abastecimiento, riego, electricidad, industrial o recreativo.
Es habitual que el agua acumulada en los embalses de la provincia de Valencia se encuentre, en su conjunto, muy por debajo de la capacidad máxima de los mismos, y este año de sequía no es una excepción. De los 1.904 hm3 de capacidad máxima de los embalses, a 31 de mayo de 2014, tan solo 738 hm3 están almacenados: un 38,8% del total. Esta falta de agua en los embalses, más acentuada a finales de los meses de verano, sirve como amortiguador de los episodios de gota fría al ser capaces de almacenar un volumen importante de agua, que de otra manera incrementarían los daños aguas abajo de los embalses. No obstante, si llueve torrencialmente aguas abajo de la cerrada de los embalses, dada la gran superficie de algunas subcuencas, las inundaciones no siempre se pueden evitar.
Figura 14. Superficie de las subcuencas hidrográficas en la provincia de Valencia
Tabla 6. Embalses de la provincia de Valencia
Fuente: Elaboración propia a partir de www.embalses.net
Además, no se debe olvidar que los ríos necesitan de un caudal ecológico para el mantenimiento de la biodiversidad en los mismos. Por tanto el agua almacenada en los embalses no se puede guardar indefinidamente para el uso exclusivo de la gran demanda agrícola y urbana. Se deben compatibilizar los diferentes usos, agrícola, urbano y ecológico; si bien en las temporadas largas de escasez surgen conflictos entre los diferentes usuarios, o entre el mismo tipo de usuarios pero de diferentes territorios. Esta explotación de los recursos hídricos superficiales no es suficiente y, como consecuencia, ha sido necesario el empleo de las aguas subterráneas para satisfacer todas las necesidades. La sobre explotación de estos acuíferos ha dado lugar a problemas difícil solución, como la intrusión marina en las zonas costeras, la disminución del nivel freático de las aguas, o la contaminación por nitratos en las zonas de agricultura intensiva.
Otro aspecto a tener en cuenta, es el efecto acumulativo de la confluencia de varios factores. Los incendios descomunales, en cuanto a extensión y a temperaturas alcanzadas, que arrasan la superficie forestal y que dejan el suelo indefenso ante la erosión del viento y las lluvias torrenciales tan propias de nuestra tierra; favorecen la desertificación que está sufriendo el territorio valenciano. Esta mayor erosión del suelo podría suponer un beneficio aguas abajo, proporcionando una mayor sedimentación en las playas y evitando la pérdida de las mismas. Sin embargo, la construcción de presas en los tramos medios de los ríos ha disminuido el aporte de sedimentos a la costa, los sedimentos se acumulan en los embalses que se interponen en su camino hasta el mar y como consecuencia la colmatación de los mismos se va produciendo poco a poco. Es decir, que la capacidad real de los embalses es menor al volumen teórico de agua que pueden embalsar.
En un futuro próximo estos efectos no deseados se verán incrementados por el cambio climático, donde la concentración de las lluvias en periodos más cortos implicará un aumento de la escorrentía y un menor recubrimiento vegetal. Por otra parte, se prevé que los recursos hídricos experimentarán disminuciones importantes a lo largo del siglo XXI, desde un 5-14% en 2030, pasando por una reducción de los recursos hídricos del 17% como media de la Península en 2060, hasta un 20-22% para final de siglo (Moreno, 2005).
MASAS FORESTALES
La provincia de Valencia cuenta con 581.938 ha de superficie de uso forestal (Figura 15). Por comarcas, destacan Los Serranos, La Plana de Utiel-Requena, y el Valle de Cofrentes-Ayora, con más de 85.000 ha cada una, y la Canal de Navarrés y La Hoya de Buñol, con casi 60.000 ha cada una (figura 16). Las que cuentan con menos suelo forestal (entre 380 y 2.000 ha) son La Ribera Baixa, València, L’Horta Nord y L’Horta Sud.
De la superficie de uso forestal, sólo algo más de la mitad (61%) es arbolada, aunque su distribución por comarcas es desigual. Así, las comarcas de La Plana de Utiel-Requena, Los Serranos, El Valle de Cofrentes-Ayora, y el Camp de Morvedre cuentan con más del 70% de su superficie forestal arbolada, mientras que L’Horta Nord, L’Horta Sud, La Ribera Alta y la Ribera Baixa tienen más del 70% de su superficie forestal desarbolada.
Figura 15. Mapa de las masas forestales en las comarcas valencianas
Figura 16. Superficie forestal arbolada y desarbolada en las diferentes comarcas de la provincia de Valencia
Fuente: Elaboración propia a partir de Mapa Forestal de España a escala 1:50.000 (2006)
De las 350.501 ha de superficie arbolada, un 75% corresponde a formaciones de pino carrasco, repartiéndose el 25% restante entre los otros 24 tipos de formaciones arbóreas identificadas en la provincia de Valencia (Tabla 7). Únicamente otros 5 tipos de formación superan el 1% de la superficie arbolada: mezcla de coníferas autóctonas (7%), mezcla de coníferas y frondosas autóctonas (5%), encinares (3%), pinares de pino salgareño Pinus nigra (3%), y de pino rodeno Pinus pinaster (2%).
Al hablar en general de recursos, representan también recursos importantes aquellas formaciones que, por su rareza, pueden suponer un atractivo para la zona. Así, podemos destacar algunas formaciones de matorrales arborescentes mediterráneos, como acebuchares Olea sylvestris, madroñales Arbutus unedo, y enebrales Juniperus spp, que si bien en total apenas llegan al 1% de la superficie forestal arbolada, imprimen un elevado interés botánico a las zonas que ocupan. Los pocos acebuchares que encontramos en Valencia se encuentran dispersos en Xàtiva (La Costera), Salem (La Vall d’Albaida), y Cortés de Pallás (El Valle de Cofrentes-Ayora), siendo este último el de mayor extensión, con 26 ha. Los madroñales son también muy escasos y de superficie reducida: encontramos uno en Domeño (Los Serranos), con 10 ha de extensión, y otro en Moixent (La Costera), con 33 ha. Los enebrales cubren una mayor superficie (3.295 ha), y podemos localizarlos en casi todas las comarcas, aunque casi siempre con una superficie reducida. Podemos encontrar enebrales de entre 100 y 200 ha de extensión en Domeño (Los Serranos), Villargordo del Cabriel (La Plana de Utiel-Requena), Montesa (La Costera), Puebla de San Miguel (El Rincón de Ademuz), Loriguilla (El Camp de Turia), Quesa (La Canal de Navarrés), y Ayora (El Valle de Cofrentes-Ayora), ubicándose en Yátova (La Hoya de Buñol) el de mayor tamaño (352 ha).
Tabla 7. Tipos de formaciones arboladas de la provincia de Valencia, y porcentaje de cada una
Fuente: Elaboración propia a partir de Mapa Forestal de España a escala 1:50.000 (2006)
En cuanto a formaciones arbóreas, cabe destacar los alcornocales (Quercus suber) de la Sierra de Espadán, en los términos de Serra y Gátova (El Camp de Turia), que cubren 160 ha y dan una personalidad especial a esta zona, ligada a la explotación sostenible del corcho. Son también escasos y de pequeña extensión los pinares de pino piñonero Pinus pinea, encontrándose la mayoría en El Valle de Cofrentes-Ayora y en La Plana de Utiel-Requena, aunque el de mayor extensión (26 ha) se localiza en Alzira (La Ribera Alta). Poco abundantes son igualmente los bosques mixtos de frondosas mediterráneas, y sólo los de Alzira (La Ribera Alta), Vallanca (El Rincón de Ademuz), y Serra (El Camp de Turia) están entre las 50 y 100 ha de extensión, siendo el resto menores de 30 ha. Destacables también son los pinares de pino albar (Pinus sylvestris) de Los Serranos y El Rincón de Ademuz, que cubren en total 790 ha. El resto de formaciones arboladas [encinares (Quercus ilex), sabinares, bosques ribereños, bosques mixtos de coníferas y frondosas, etc.] están bastante repartidas y son siempre menores de 350 ha. Dentro de ellos, destacamos por su extensión el bosque mixto de coníferas y frondosas autóctonas de Siete Aguas (La Hoya de Buñol), con 340 ha, el encinar de Alcublas (Los Serranos), con 299 ha, el sabinar albar (Juniperus thurifera) de Puebla de San Miguel (El Rincón de Ademuz), con 296 ha, el sabinar negral (Juniperus phoenicea) de Tuéjar (Los Serranos), con 100 ha, y el bosque ribereño de Jalance (El Rincón de Ademuz), con 90 ha.
LA FRANJA LITORAL
Usos del suelo
En la figura 17 se presenta el porcentaje de la superficie de las comarcas litorales de la provincia de Valencia en función de los usos del suelo. En su conjunto, el uso urbano del suelo, junto con las infraestructuras portuarias, tienen un peso importante, con un 28,0 % y 18,5 % respectivamente. El resto de la superficie no natural (14,7%) se reparte en infraestructuras viaria, ferroviaria, conducciones, depuradoras o instalaciones deportivas (4,8%), cultivos (3%) o industrial (0,7%). Es de destacar la presencia de un 6,1% de suelo, denominado mixto, en el que se mezclan los diferentes usos descritos.
Si se observa la distribución del uso del suelo en los 200 primeros metros del litoral en las comarcas costeras (El Camp de Morvedre, L’Horta Nord, València, La Ribera Baixa y La Safor), se pueden diferenciar entre ellas preferencias heterogéneas en la actividad desarrollada, que hace que los territorios compitan entre sí (Ortega, 2004). Como se muestra en la figura 17, en general, en todas ellas el uso natural del suelo presenta las mayores superficies: El Camp de Morvedre (44,5%), L’Horta Nord (34,0%), València (34,8%), La Ribera Baixa (43,4%) y La Safor (39,4%). Es de destacar la importancia de la ocupación del suelo por las infraestructuras portuarias en las comarcas de El Camp de Morvedre (36,8%) y de València (39,2%); y la importancia del suelo urbano en las otras tres comarcas, L’Horta Nord (38,0%), La Ribera Baixa (41,5%) y La Safor (42,5%). Aunque en menor proporción, la actividad agrícola también está presente en L’Horta Nord (6,9%), València (2,9%), La Ribera Baixa (4,0%) y La Safor (2,4%). Por último, tan solo en L‘Horta Nord hay una superficie destacable, en los 200 metros iniciales de la franja litoral, para la actividad industrial (5,7%).
Figura 17. Usos del suelo en comarcas litorales
Se puede obtener información a un nivel más detallado de los usos del suelo si se consideran, por una parte, los municipios costeros individualmente y, por otro lado, la distancia desde la costa del territorio estudiado. En la figura 18 se presentan los datos del porcentaje de la superficie de los usos del suelo en cada municipio en cuatro intervalos de distancia de la línea de costa: A) 0-20 metros, B) 0-100 metros, C) 0-200 metros, y D) 100-200 metros. En los primeros 20 metros (figura 18A), la mayor parte de los municipios tienen un uso natural del suelo en un porcentaje superior al 95%. La excepción, claro está, y como se puede observar en la figura, son los municipios con infraestructuras portuarias y puertos deportivos (Alboraya, Canet d’En Berenguer, Gandia, Oliva, Pobla de Farnals, Sagunt y Valencia), si bien, en el caso de Alboraya, el suelo de Port Saplaya está clasificado como de uso urbano.
Si se tienen en cuenta, además, los 80 metros siguientes, los usos del suelo cambian significativamente (figura 18B). Únicamente Massamagrell y Xeraco mantienen un uso natural superior al 91%, y en el otro extremo se encuentran Albuixech y La Pobla de Farnals con un 20,5% y 22,7% respectivamente. El uso natural del suelo del resto de municipios se puede dividir en tres grandes grupos, en función de que el porcentaje del mismo se encuentre entre: A) 39% y 45% (Bellreguard, Massalfassar, Miramar, Sagunt, Sueca y Valencia); B) 55% y 60% (Albalat dels Sorells, Alboraya, Meliana, Piles, Puçol y el Puig de Santa Maria), y C) 60% y 70% (Canet d’En Berenguer, Cullera, Daimús, Foios, Gandia, Guardamar de la Safor, Oliva y Tavernes de la Valldigna).
En esta franja comienza a tener importancia en la clasificación del suelo el uso urbano. Solo tres municipios tienen un porcentaje inferior al 5% (Masamagrell, Sagunt y Valencia), ocho municipios presentan un uso de suelo urbano entre el 5 y el 25% (Albalat dels Sorells, Canet d’En Berenguer, Cullera, Gandia, Meliana, Oliva, Tavernes de la Valldigna y Xeraco), once municipios tienen una ocupación urbana del suelo entre 26 y 50% (Alboraya, Albuixech, Daimús, Foios, Guardamar de la Safor, Massalfassar, Piles, La Pobla de Farnals, Puçol, El Puig de Santa Maria y Sueca) y, finalmente, dos municipios tienen un porcentaje de uso urbano en la franja de 100 metros de la costa superior al 55% (Bellreguard y Miramar).
Si se considera en conjunto la franja de territorio de 200 metros desde la costa (figura 18C), se confirma la pérdida de suelo de uso natural frente al uso urbano; llegando en algunos casos a duplicar (Daimús, Guardamar de la Safor, Piles,Puçol y Sueca), cuadruplicar (Bellreguard y Miramar) e incluso quintuplicar (La Pobla de Farnals) la superficie urbana respecto a la superficie de uso natural. Además, como puede visualizarse en la figura 18C, se pone de manifiesto la presencia de otros usos que no están presentes significativamente en las franjas anteriores.
Un reflejo más real de los usos del suelo en esta última franja en los diferentes municipios, se muestra en la figura 18D. En ella se indican los valores del porcentaje de superficie de uso de suelo en los segundos 100 metros desde la línea de costa; es decir, entre los 100 metros y los 200 metros. Al comparar las figuras, se pueden observar claras diferencias de usos de suelo entre los primeros 100 metros (figura 18B) y los segundos 100 metros (figura 18D).
En esta franja interior de 100 metros, han perdido por completo la superficie de uso Natural los municipios Albalat dels Sorells, Albuixech, Bellreguard, Foios, Guardamar de la Safor, Meliana, Miramar y La Pobla de Farnals; y mantienen un porcentaje testimonial Piles (0,7%) y Daimús (0,5%). Tan solo Massamagrell continúa conservando un uso natural superior al 90%, y le siguen, muy alejados, Sagunt (46,2%), Cullera (30,2%), Canet d’En Berenguer (28,3%), Valencia (27,5%), Gandia (26,6%), El Puig de Santa Maria (23,7%), Xeraco (18,6%) y Alboraya (15,1%). El uso natural del suelo del resto de municipios de la costa de la provincia de Valencia (Oliva, Sueca, Puçol, Tavernes de la Valldigna y Massalfassar) es inferior al 10%.
Figura 18. Porcentaje de la superficie del uso del suelo municipal en diferentes intervalos de distancia de la línea de costa. A) 0-20 metros, B) 0-100 metros, C) 0-200 metros y D) 100-200 metros (I)
Fuente: Elaboración propia a partir de SIOSE cedido por © Instituto Geográfico Nacional de España (2005)
Figura 18. Porcentaje de la superficie del uso del suelo municipal en diferentes intervalos de distancia de la línea de costa. A) 0-20 metros, B) 0-100 metros, C) 0-200 metros y D) 100-200 metros (II)
Fuente: Elaboración propia a partir de SIOSE cedido por © Instituto Geográfico Nacional de España (2005)
Como se muestra en la figura 18D, claramente predomina la superficie de suelo urbano. En los municipios Bellreguard, Guardamar de la Safor y La Pobla de Farnals, la superficie está urbanizada al 100%; seguidos de cerca por Daimús (99,5%), Puçol (96,7%) y Miramar (93,2%). El resto de municipios se pueden dividir en tres grandes grupos, en función de que el porcentaje del mismo se encuentre entre: i) 80% y 68% (Piles, Canet d’En Berenguer, Sueca, Xeraco y Oliva); ii) 53% y 40% (El Puig de Santa Maria, Gandia, Cullera, Alboraya, Tavernes de la Valldigna y Meliana), y iii) 20% y 10% (Valencia, Sagunt y Massamagrell). Por último, los municipios Foios, Massalfassar, tienen un porcentaje de superficie de uso urbano inferior al 3%; y Albuixech y Albalat dels Sorells no contienen suelo de uso urbano en esta franja de territorio.
Es de resaltar la gran superficie de cultivo de Foios (97,3%), Albalat dels Sorells (64,7%), Meliana (40,8%) y Alboraya (27,0%); y en menor medida los municipios de Sueca (12,3%), Gandia (11,1%), Xeraco (8,6%), Tavernes de la Valldigna (6,9%), Valencia (4,6%), Cullera (4,4%) y Oliva (0,2%). El resto de municipios no contienen suelo de uso agrícola en esta franja de territorio. En cuanto al suelo de uso industrial, tan solo destacan dos municipios, Albuixech (75,2%) y Massalfassar (56,2%). Por último, las grandas infraestructuras portuarias existentes consumen un porcentaje importante de territorio en los municipios que las contienen, Valencia (31,9%) y Sagunt (26,0%).
Línea de costa
No cabe duda que la actividad económica desarrollada en las zonas costeras está relacionada directamente con las playas y el aspecto lúdico-turístico de las mismas. En la provincia de Valencia hay censadas 57 zonas de baño, repartidas en las 46 playas de las 5 comarcas que recorren de norte a sur los 110 km de costa, desde El Camp de Morvedre con cuatro zonas de baño, L’Horta Nord con once, Valencia con ocho, La Ribera Baixa con diecisiete, hasta finalmente La Safor con diecisiete.
En cuanto a la calidad de las aguas de baño, tan solo dos zonas tienen una calidad del agua no apta para el baño, consecuencia de las diversas salidas directas al mar de las acequias existentes entre Massamagrell y el Puig de Santa Maria; en nueve zonas la calidad es apta para el baño, y en el resto de las zonas de baño la calidad óptima. En la figura 19 y tabla 8 se enumeran las playas de baño de la costa valenciana y se exponen algunos datos sobre las mismas, como longitud, anchura media o la calidad de sus aguas entre otras.
Las playas de la costa valenciana son principalmente abiertas, 32 de ellas (69,6%); de las cuales, cuatro, son playas abiertas con campo de espigones que se sitúan todas entre Puçol y la Pobla de Farnals. Otro grupo de 5 playas, denominadas apoyadas, están anexas a los puertos deportivos existentes en Canet d’en Berenguer, Port Saplaya y El Grao de Gandia y los puertos de Sagunto y de Valencia. En Cullera se agrupan las tres playas denominadas encajadas, la cala del faro de Cullera, de l’Illa y de San Antonio. Todas las playas descritas de arenas finas, granos con un diámetro medio de partícula (D50) menor a 25 mm y arenas medias (25 mm < D50 < 50 mm), tienen las arenas doradas. Tan solo una excepción en la playa del sur de Sagunto, que posee una coloración grisácea por ser del tipo de playa denominado vertido cenizas. Por último, la única zona de costa con denominación de playa que no tiene arena es la playa de Massalfasar. Esta playa es una escollera de 3 kilómetros que protege a la autopista V21 y que circula paralela a la costa a escasos 30 metros de la línea del mar.
Figura 19. Mapa de las playas y zonas de baño de la provincia de Valencia
Tabla 8. Playas de baño de la costa valenciana (I)
*NP: No procede Fuente: Elaboración propia a partir de MAGRAMA (2007)
Tabla 8. Playas de baño de la costa valenciana (II)
Fuente: Elaboración propia a partir de MAGRAMA (2007)
Tabla 8. Playas de baño de la costa valenciana (III)
Fuente: Elaboración propia a partir de MAGRAMA (2007)
Tabla 8. Playas de baño de la costa valenciana (IV)
Fuente: Elaboración propia a partir de MAGRAMA (2007)
En cuanto a la longitud de las playas, esta es muy variable. Desde la playa de la Cala del faro de Cullera con apenas 180 metros hasta la playa del Saler con 5230 metros predominan las playas con una longitud superior a un kilómetro. El 43,5% de las playas tiene una longitud entre 1 y 2 kilómetros, el 23,9 % entre 2 y 3 km, el 13,0 % entre 3 y 4 km y dos playas (4,3%) entre 4 y 5 km. De las 46 playas, tan solo cinco tienen una longitud comprendida entre 500 y mil metros. En la figura 20 se representan las anchuras máxima, mínima y media de las 46 playas, y como se puede observar, las anchuras de las playas también son muy variables, incluso dentro de la misma playa.
Desde la playa más estrecha, en el Delta del Palancia, con una anchura media de apenas 23 metros, hasta la playa de Almardá, con 156 metros de anchura media, las playas de la provincia de Valencia en general no son muy anchas. El 74% de las mismas tienen una anchura media inferior a 100 metros. El 26,1% de las playas tiene una anchura media menor a 50 metros, el 47,8 % entre 50 y 100 m, el 23,9 % entre 100 y 150 m y tan solo una playa está por encima de los 150 m. No obstante, si se tiene en cuenta la anchura máxima en cada playa, sí que se tiene un número representativo, 22 de las playas (47,8%), por encima de los 150 metros de anchura.
Es de destacar que de las 57 zonas de baño, 26 tienen el galardón de “Bandera Azul” otorgado, anualmente, por la Fundación de Educación Ambiental (FEE). Este símbolo diferenciador, se concede a las playas con: i) alta calidad costera y gestión ambiental; a partir de los resultados de los análisis oficiales de las aguas de baño la calidad de las aguas debe ser óptima; ii) con buenos servicios e instalaciones, papeleras, limpieza de la arena, vigilancia, transportes públicos, ausencia de vertidos al mar en la zona de la playa; iii) con seguridad y equipamiento para los usuarios, presencia de salvamento y socorrismo y accesibilidad a la playa para personas con minusvalías. Es un reconocimiento hacia aquellos municipios que intentan mantener sus playas cumpliendo unas condiciones de gestión (Ley de costas), de limpieza (Directiva aguas residuales urbanas) y seguridad (Directiva aguas de baño) adecuadas.
Litoral protegido
Como se ha podido observar en los apartados anteriores, el litoral de la provincia de Valencia está considerablemente urbanizado en primera línea de costa. No obstante, existen cuatro grandes áreas protegidas en la franja litoral de 200 metros: i) La Marjal de la Safor con 10,92 Ha, entre Xeraco (96,7%) y Gandía (3,3%); ii) Les dunes de la Safor, con una superficie protegida de 64,46 Ha, entre los municipios de Cullera (7,0%), Tavernes de la Valldigna (13,8%), Xeraco (11,8%), Gandia (14,7%), Daimus (2,5%), Guardamar de la Safor (1,4%), Piles (4,1%) y Oliva (44,8%); iii) La marjal del Moros con 67,88 Ha protegidas entre Puçol (0,3%) y Sagunt (99,7%), y iv) L’Albufera con una superficie protegida de 561,38 Ha, entre Valencia (60,4%), Sueca (23,7%) y Cullera (15,9%).
En la figura 21 se muestra la superficie protegida en la franja litoral de 200 metros en los diferentes Municipios costeros. Como era de esperar, la mayor superficie protegida corresponde a aquellos municipios que contienen en su territorio a L’Albufera; Valencia (330,1 Ha), Sueca (133,0 Ha) y Cullera (89,3 Ha). Este último, cuenta además con dos áreas adicionales protegidas; Les Dunes de la Safor (4,5 Ha) y el Cap de Cullera (0,2 Ha). Las siguientes áreas protegidas, en cuanto a tamaño de la superficie, corresponden a La Marjal del Moros en Sagunto (67,6 Ha), Les Dunes de la Safor en Oliva (28,9 Ha), La Marjal de La Safor en Xeraco (10,6 Ha) y Les Dunes de La Safor en Gandia (9,46 Ha), en Tavernes de la Valldigna (8,9 Ha) y en Xeraco (7,6 Ha).
A diferencia de los humedales, que están distribuidos entre un número pequeño de municipios diferentes, dos o tres. Por el contrario, Les Dunes de la Safor abarca a territorio de ocho municipios y en la figura 22 se representa el porcentaje de cada uno de ellos sobre el área total protegida.
Figura 20. Anchuras máxima, mínima y media de la costa valenciana
Fuente: Elaboración propia a partir de MAGRAMA (2007)
Figura 21. Superficie protegida (ha) en la franja litoral de 200 m
Fuente: Elaboración propia a partir de MAGRAMA
Figura 22: Porcentaje territorial de Les Dunes de la Safor
Fuente: Elaboración propia a partir de MAGRAMA
El recurso de la franja costera
El turismo en la costa valenciana es uno de los sectores económicos más importantes en los meses estivales. Esta temporalidad es un inconveniente para los municipios costeros por dos motivos: i) En temporada alta la masiva afluencia de visitantes, turistas o viajeros desborda la capacidad de los municipios pequeños, y estos deben hacer un esfuerzo importante para dar un servicio adecuado de alojamiento, atención sanitaria, servicio de limpieza, recogida de basura, mantenimiento de las playas, etc., y ii) en temporada baja, los comercios, restaurantes, hoteles, etc., ven reducidos sus ingresos y como consecuencia hay también una temporalidad laboral.
El mayor gasto que los municipios deben hacer en temporada alta para los servicios de limpieza o transporte, o para transportar y tratar los residuos adecuadamente, y la disminución de la actividad económica en temporada baja; insta a los equipos de gobierno municipal a obtener ingresos por otras vías. Por otro lado, la percepción generalizada que se tiene de los recursos naturales, “no producen beneficio”, hace que continúe en el pensamiento de personas sin conocimiento que la solución es la urbanización del suelo. Ejemplo no muy lejano fue la descabellada propuesta de personajes sin escrúpulos de urbanizar parte de L’Albufera y construir un puerto deportivo y que, afortunadamente, no obtuvo el visto bueno de la administración competente. Otro proyecto polémico ha aparecido recientemente en los medios de comunicación: la posible urbanización de la última playa virgen de Gandia, la playa de L’Ahuir, en la que todavía se pueden observar las estrellas (figura 23).
Figura 23. Playa de L’Ahuir
Fotografía: Ángel Morales
Como se ha mostrado a lo largo del capítulo, pocos kilómetros de playa sin urbanizar quedan en la provincia de Valencia y no todos los humedales existentes están protegidos. Los humedales son necesarios para el equilibrio del ecosistema, no solo por dar albergue a un número importante de especies de aves en sus procesos migratorios, sino que además impiden, o disminuyen, la salinización de los acuíferos costeros. Se debe reivindicar la necesidad de la existencia de los humedales y sistemas dunares para el correcto equilibrio de los frágiles ecosistemas costeros. Asimismo, su existencia puede ser un reclamo turístico durante todo el año.
El turismo de sol y playa no es el único. Se debe diversificar a otro tipo de turismo que no dependa únicamente del sol y del buen tiempo. En los humedales hay una diversidad elevada de diferentes especies de aves, que van cambiando en función de la época del año. Por tanto, la conservación de estos recursos naturales, a medio y largo plazo, será muy beneficioso para los municipios de la costa.
Conforme nos adentramos en el territorio, desde la línea de costa, el uso urbano va ganando importancia en detrimento del uso natural del suelo. Además, la urbanización del suelo conlleva otro problema asociado a la misma; y más grave cuanto más cercana al mar. El muro de hormigón levantado a lo largo de la costa, en la noche, se convierte en un muro de luz que proyecta su contaminación a cientos de kilómetros, y que se puede observar desde la estación espacial internacional que orbita a más de 400 kilómetros sobre nuestras cabezas. Torres de apartamentos, paseos marítimos (Figura 24) e infraestructuras portuarias emiten una luz que afecta a todos los niveles del ecosistema, plantas, insectos o vertebrados (Longcore y Rich, 2004). La mayor parte de las migraciones se producen por la noche y las aves migratorias y la fauna marina son los más perjudicados.
Figura 24. Playa de Gandia
Fotografía: Ángel Morales
Como es bien conocido, el turismo es uno de los pilares fundamentales del desarrollo y se debe llamar la atención de dos graves amenazas para nuestro litoral, y que pueden hundir la economía local de los municipios costeros. Por un lado, a corto plazo, las prospecciones petrolíferas en el Golfo de Valencia, a pocos kilómetros de la costa, podría ocasionar la huida de los turistas en busca de playas más limpias y menos antropizadas; y por otro lado, a medio plazo, el asumido aumento del nivel de las aguas consecuencia del cambio climático y deshielo de los polos. Este aumento previsible del nivel del mar varía en función de la fuente consultada. Las previsiones más optimistas (Church et al. 2001) lo estiman entre 11 y 75 cm hasta finales del siglo XXI, si bien tendría consecuencias importantes en los humedales costeros al inundarlos o destruirlos e incrementando la intrusión salina. En el informe “Evaluación preliminar de los impactos en España por efecto del cambio climático”(Moreno, 2005) estiman como escenario probable un aumento del nivel del mar de 1 m, e indican que buena parte de las zonas bajas costeras se inundarán. Por último, según las previsiones más pesimistas, un aumento del nivel del mar hasta de 7 metros antes del final del siglo XXI (Informe Greenpeace). Esto implicaría que la línea de costa se adentraría en tierra una media de 500 metros. En esos momentos deberíamos hablar de la “isla de Cullera”.
Otro problema de la línea de costa es la pérdida de la arena de las playas por efecto de la erosión, siendo las dos principales causas producidas por el hombre: i) la construcción de embalses en los ríos que reducen el aporte de material sólido a las playas, y ii) la construcción de estructuras a lo largo del litoral que alteran las corrientes marinas en la costa. En la costa mediterránea la erosión se ha disparado como consecuencia de la elevada reducción de los aportes sólidos fluviales debido a la regulación y reforestación de las cuencas fluviales y la construcción de embalses (Sánchez-Arcilla et al. 2001). Además, la construcción de puertos, junto con la edificación de urbanizaciones e infraestructuras y las estructuras de defensa de costa interrumpe o modifica la deriva litoral. Ello ha supuesto la erosión de la franja arenosa que separaba humedales costeros del mar, como entre Puçol y Massalfasar debido al puerto de Sagunto o la restinga de la Albufera entre Valencia y Cullera por el puerto de Valencia.
Por último, indicar que la ocupación masiva de la parte más alta de las playas impide la recuperación del perfil tras los procesos tormentosos altamente erosivos que tienen lugar en épocas invernales. La urbanización masiva del litoral mediterráneo, con la ocupación de la “tras-playa” y las cadenas dunares, ha provocado por un lado la pérdida continua de la arena de las playas, y por otro ha alterado la dinámica del viento, creando auténticos “pasillos” entre los edificios de mayor altura por donde se canaliza y aumentando la erosión eólica en determinadas zonas de playa (Moreno, 2005).
BIBLIOGRAFÍA
CHURCH J.A., GREGORY J.M., Huybrechts P., Kuhn M., Lambeck K., Nhuan M.T., Qin D. y WOODWORTH P.L. 2001. Changes in sea level. En: Climate Change 2001. Cambridge University Press. Cambridge. Pgs. 639-694.
COSTANZA, R. (2012). The value of natural and social capital in our current full world and in a sustainable and desirable future”. En Weinstein, M. P. y Turner, R. E. (eds.) Sustainability Science: The emerging paradigm and the urban environment.Springer, DOI 10.1007/978-1-3188-6_5
Directiva aguas de baño. DIRECTIVA 2006/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de febrero de 2006 relativa a la gestión de la calidad de las aguas de baño y por la que se deroga la Directiva 76/160/CEE
Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas. DIRECTIVA 91/271/CEE.
Fundación de Educación Ambiental (FEE), http://www.agricultura.gva.es/agua/calidad-delagua/banderas-azules/criterios-de-concesion-de-las-banderas-azules
GÓMEZ-LIMÓN, J. (coord.) (2008). Planificar para gestionar los espacios naturales protegidos. Fundación Interuniversitaria Fernando González Bernáldez. Madrid.
GREENPEACE. “España hacia un clima extremo”, abril 2014, http://www.greenpeace.org/espana/Global/espana/2014/Report/artico/artico%202014%20web.pdf
HERMOSILLA, J. (dir.) (2012). Atlas de la Comunidad Valenciana: Geografía del Paisaje. Universitat de València, Departamente de Geografia. Valencia.
HERMOSILLA, J. (2014). “Reflexiones en torno a los territorios rurales valencianos: oportunidades de desarrollo”, en El desarrollo Territorial Valenciano, Reflexiones en torno a sus claves, Colección Universitat i Territori, 475-500.
Ley de Costas. BOE del 30 de mayo de 2013. Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
LONGCORE, T. Y RICH, C., “Ecological light pollution”, Front Ecol. Environ. (2004), 2(4): 191-198.
LÓPEZ-LÓPEZ, P., MAIORANO, L., FALCUCCI, A., BARBA, E. Y BOITANI, L. 2011. Hotspots of species richness, threat and endemism for terrestrial vertebrates in SW Europe. Acta Oecologica 37: 399-412.
MORENO, J. M. (coord.) (2005). Evaluación preliminar de los impactos en España por efecto del cambio climático. Ministerio de Medio Ambiente, Madrid. http://digital.csic.es/handle/10261/79951
ORTEGA, J. (2004). “La geografía para el siglo XXI”. Geografía Humana. Barcelona: Ariel, 25-53.
PIQUERAS HABA, J. (2012), Geografía del Territorio Valenciano. Universitat de València.
PRATO, T. Y FAGRE, D. 2005. National parks and protected areas. Approaches for balancing social, economic, and ecological values. Blackwell, Oxford.
SÁNCHEZ-ARCILLA A., JIMÉNEZ J.A., VALDEMORO H.I., GRACIA V. Y GALOFRÉ J. 2001. Sensitivity analysis of longshore sediment transport rate estimation in a highly eroding coast: the Montroig beach (Tarragona Spain). Coastal Dynamics 2001. Proc. of the 4th Conference on Coastal Dynamics Lund Sweden 11-15 June 2001, ASCE. Pgs. 112-121.