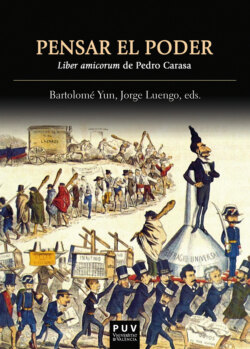Читать книгу Pensar el poder - AA.VV - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеINTRODUCCIÓN
La relación de una sociedad con sus estructuras de poder es un aspecto fundamental que caracteriza la diferencia de unos periodos históricos con otros. El siglo XIX representa en Europa un momento de cambio estructural en esta relación. La aparición de elementos tales como la esfera pública, la sociedad civil y la formación de un sistema político e institucional, que fundamentan las sociedades actuales, hace de esta centuria un momento fundamental en la caracterización de las formas de poder social y político. A este respecto, como ha señalado Jürgen Osterhammel, «en la historia de la organización del poder político, el siglo XIX representa una etapa de transición diferenciada y renovada simplificación».1 Esta diferenciación respecto a otras épocas históricas ha abierto sugestivos debates sobre la caracterización de la centuria y sobre los límites de penetración del Estado en la sociedad. Esto último no solo refiere a la reestructuración del poder en los nuevos estados liberales que emergen en parte de Europa en el periodo comprendido entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, sino a una más ambiciosa reorganización del poder que también influye en el mundo colonial.2 La ruptura de las jerarquías sociales que tiene lugar durante la revolución liberal en España en las primeras décadas del siglo XIX y el desplazamiento del protagonismo político que esto conllevó ha superado la clásica visión del fracaso liberal que había predominado desde los años setenta.3 El papel del Estado y sus élites en este proceso todavía sigue abierto a debate.
El objetivo de este libro es realizar una contribución a la comprensión de las estructuras de poder de la España decimonónica mediante nuevos enfoques que pongan en cuestión las formas más tradicionales de aproximarse al estudio de esta centuria. Lo que se plantea aquí es una discusión en torno a la articulación del poder político y social en la España del siglo XIX en una escala múltiple que conjuga el nivel nacional con el regional y el transnacional. El motivo de su publicación –que todos los autores se han tomado con un fundamentado motivo, por cierto– surge con la jubilación de uno de los historiadores que más atención ha dedicado al estudio de la relación entre sociedad y poder durante el siglo XIX: Pedro Carasa.
El volumen colectivo Pensar el poder: Liber Amicorum de Pedro Carasa se ha concebido como una oportunidad para reflexionar sobre las prácticas de poder en la España liberal. Estas no solo suponen un aspecto central de la investigación sobre el siglo XIX, sino que están, igualmente, estrechamente relacionadas con otros espacios temporales, así como con importantes cuestiones teóricas y metodológicas de la historiografía reciente. Con motivo de la jubilación de Pedro Carasa, los editores hemos escogido algunos de los temas que han articulado su producción historiográfica con el fin de establecer un diálogo con su obra y con la producción de sus colegas y discípulos. La idea no es, por tanto, rendir pleitesía ni adular la carrera profesional de un colega –como, muchas veces con justicia, desde luego, hacen tantos y tantos Festschriften o volúmenes de homenaje–, sino aprovechar este momento para realizar aportaciones críticas que abran nuevas perspectivas de investigación sobre la contemporaneidad en España y evalúen algunos de los supuestos con los que se ha tratado el estudio del poder en la España liberal en las últimas décadas.
No se trata, aunque es obligado hacerlo en este prólogo, de hacer un mero reconocimiento a una persona o un esfuerzo historiográfico. Por el contrario, la idea de los editores ha sido la de establecer un debate académico sobre las propuestas y los resultados que han centrado la obra de Pedro Carasa, al tiempo que se abordan algunos de los temas a los que han dedicado más esfuerzos en estas últimas décadas los historiadores que han trabajado sobre el siglo XIX. A su vez, las distintas contribuciones del libro tienen el objetivo de discutir e incluso cuestionar algunas de las líneas de investigación que representa la obra de Pedro Carasa con el fin de abrir nuevas vías de investigación y avanzar en el conocimiento de la centuria. Creemos que no hay mejor reconocimiento a una carrera académica que seguir discutiendo algunas de sus ideas, poniéndolas incluso en cuestión y realizando una crítica constructiva a las aportaciones de un amigo y maestro a lo largo de su trayectoria investigadora.
Los capítulos de este libro giran en torno a la articulación, la práctica y las ideologías del poder de las élites en la España del siglo XIX. Con este planteamiento, los editores nos hemos propuesto conseguir un volumen colectivo que cuente con una sólida estructura y que, al enfocarse en un aspecto temático muy concreto, permita una discusión a fondo de uno de los planteamientos que han caracterizado la obra del homenajeado. Como muchas veces en estos casos, debido a este hecho y lo que impone la propia publicación de un libro en nuestros días, nos hemos visto obligados a hacer una selección de discípulos y colegas que podían escribir sobre estos aspectos con fundamento y que podían aportar también un aliento personal, no por lo que escriben sino por su sola presencia. Pero, como siempre en estos casos también, son todos los que están pero no están todos los que son. Vayan nuestras disculpas para estos últimos. Es, por último, necesaria una mención de agradecimiento a la Universidad de Valladolid por el apoyo prestado a la publicación de este homenaje.
PENSAR EL PODER EN LA ESPAÑA LIBERAL
A partir de distintas líneas de investigación, la obra de Pedro Carasa se ha centrado en el análisis de las estructuras de poder durante el siglo XIX. En un momento en el que la división académica entre las épocas moderna y contemporánea no estaba aún delineada, inició su investigación tomando el siglo XIX como un periodo en estrecha relación con el Antiguo Régimen. El primer acercamiento de Pedro Carasa a la investigación, después de una breve etapa –con su memoria de licenciatura– en la que se ocupa de historia de la religión durante el siglo XVI, se dirigió hacia el estudio de la pobreza, aplicando una cronología atípica que establecía un puente entre el Antiguo Régimen y la instauración del Estado liberal. Más allá de la beneficencia, la tesis de su libro se articuló en torno a la relación entre pobreza y poder, siendo un aspecto fundamental el modo en que las élites lidiaban con la pobreza, conceptualizaban el pauperismo y se reproducían en relación con la beneficencia. Una preocupación de Pedro Carasa sobre este tema fue, por tanto, la respuesta institucional que se dio históricamente a la pobreza y la marginalización social. Para Carasa, en el siglo XIX «la burguesía liberal se adueña de los viejos recursos benéficos y los organiza según su esquema administrativo en defensa de sus intereses».4 A su entender, la dotación asistencial procedente de la inercia del pasado fue lo que logró crear un equilibrio en la grave situación de crisis en la que se instauró el liberalismo durante la primera mitad del siglo XIX.5
En un espacio historiográfico marcado por la historia política más clásica, que se centraba en el estudio de grandes personajes históricos, Carasa optó por el estudio de un grupo social no privilegiado. En su tesis doctoral, dirigida por Luis Miguel Enciso Recio –catedrático entonces de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de Valladolid y hoy académico numerario de la Real Academia de la Historia–, y publicada como libro después, se puede percibir claramente el tipo de historiador que es Pedro Carasa.6 Partiendo de una riquísima documentación hospitalaria, la del Archivo del Hospital de Villafranca y Montes de Oca, que él mismo, junto con familiares y amigos, desempolvó y rescató de húmedos camarotes, uno de los méritos residió, a nuestro modo de ver, en no dejarse guiar por la tentación que la propia y riquísima fuente y la misma institución representaban.7 Al contrario de una corriente por entonces presente en nuestro país y que se empezaba a romper en Valladolid, ese estudio –hoy, y en buena medida gracias a él, parece una perogrullada– no se queda en el análisis del hospital como institución, sino que da una importancia central al estudio de los pobres y de las relaciones sociales que los creaban y gobernaban en todos los sentidos, en un momento, el de la crisis del Antiguo Régimen, que muy pocos historiadores han transitado con su maestría. Solía decir Pedro, con no poca sorna y autocrítica, que, no solo él, sino otros que estábamos a su alrededor, nos dedicábamos a «contar celemines… y pobres». Aludía, imaginamos, a una cierta parte de la historia de los Annales que empezaba a tomar cuerpo en la historiografía española. Por suerte, su trabajo –como el de los mejores Annales, los de Marc Bloch y Lucien Febvre– fue más allá de las cuentas y nos llevó a una reflexión sobre las formas de reproducción social y una cierta historia desde abajo que el último de estos autores definía en sus Combates por la Historia.8 Todo ello, se diría que hasta la sorna, era parte, además, de un giro ideológico y un planteamiento crítico, acorde con los tiempos de cambio político que se vivían entonces en España, y que marcaron el devenir de su carrera académica. Como muchos investigadores españoles del momento, y a veces no sin conflictos de por medio, Carasa se separó gradualmente de una atmósfera que él mismo definió en algún momento, otra vez con ironía, como un tanto conciliarista, refiriéndose a Trento (e indirectamente a sus primeros trabajos). Por otro lado, esta situación influyó en la elección de sus temas de investigación y proyectos académicos que han caracterizado su obra.
Si pobreza y beneficencia fue su primera línea de investigación, el paso que daría más adelante para estudiar las élites políticas respondía a una lógica evolución. En último término, su línea de investigación se acabó centrando en el estudio del siglo XIX, cuyo carácter marcaba una genealogía con el proyecto político democrático que se estaba implantando en España a finales de los años setenta y primeros ochenta. Podría parecer un giro copernicano, pasar de los pobres a los ricos y a las élites. No lo era si recordamos –y esto estaba presente– aquellas palabras de Pierre Vilar, al que también seguían muchos historiadores del momento, cuando nos decía que hacer historia era analizar cómo los ricos se hacen ricos y los pobres se hacen pobres. En resumen: era el mismo tema, pero desde otra perspectiva. En realidad, ambos grupos respondían a dinámicas similares y representaban los dos polos opuestos tanto en la sociedad del Antiguo Régimen como en la del liberalismo. Lo que cambió en el paso del siglo XVIII al XIX no fue tanto la diferencia entre ellos como la forma en que se relacionaban, los modos de justificar la desigualdad y la legitimidad de su posición en las estructuras sociales. Desde la mirada que ofrecía el análisis de ambos grupos, Pedro Carasa contribuyó a definir los contornos sociales de la España del siglo XIX a partir de una historia regional, entonces en boga, y que hizo de Castilla, la Castilla del Valle del Duero, su caso de estudio fundamental. El estudio del poder se combinaba así con la historia regional y la reflexión sobre Castilla.
La mirada desde el poder, por tanto, resultaba fundamental para la comprensión de las estructuras sociopolíticas del Ochocientos. A este tema dedicó Pedro Carasa, junto con muchos de sus colegas, algunos de los cuales participan en este volumen, grandes esfuerzos, la mayoría de ellos colectivos. En las introducciones a estas diferentes obras, que reunieron a algunos de los mayores expertos en historia contemporánea de España del momento, es donde se encuentran difuminadas las líneas maestras que ha caracterizado la aportación de Carasa al estudio del poder de la España decimonónica y de la forma en que Castilla se insertaba en la construcción del nuevo Estado. Siguiendo teorías sociales que entienden la sociedad como un complejo sistema de relaciones, el poder no resultaba un hecho o una propiedad, sino más bien una estrategia.
En este sentido, las conclusiones de Carasa recuerdan los planteamientos de Michel Foucault. El poder no se interpretaba como una institución o una estructura, sino como aquello «que se presta a una situación estratégica compleja en una sociedad dada».9 En efecto, para Carasa, las élites castellanas de la Restauración, a través del ejemplo de los diputados a Cortes durante el largo siglo XIX, resultan un grupo de poder fragmentado, compuesto por una multitud de élites con una base de poder territorial que se materializaba en la localidad o la provincia. La reproducción del poder, por un lado, venía dada por una estrategia de pacto y consenso con las instituciones nacionales, de modo que las élites locales se situaban en una posición de intermediarios entre los poderes local y central.10 Por otro lado, sin embargo, eran los mecanismos de reproducción social los que articulaban los fundamentos del poder de las élites liberales. En este sentido, Carasa identificó tres aspectos esenciales: la importancia del patrimonio y los negocios entre estas élites, el establecimiento de densas redes clientelares verticales y unas redes horizontales sólidas y extensas.11
Estas conclusiones cambiaban, junto a buena parte de la historiografía –que en ese momento estaba poniendo su foco en el caciquismo–, la comprensión de la España de la Restauración. Ya no se entendía el sistema liberal como una forma de poder oligárquica en la que el Estado era omnipotente y el Estado liberal se entendía como la historia de un fracaso, sino que se cambiaban las piezas hacia una interpretación inversa, de abajo arriba, en la que las bases del sistema pasaban a reposar sobre el poder de negociación de las élites locales respecto a las instituciones estatales. Andando en la misma línea, pero más allá de autores como José Varela Ortega, que hacía tiempo habían insistido en la importancia de las redes horizontales, sobre todo a través del sugerente título de su libro más importante, los amigos políticos,12 en los años noventa se abría una nueva vía de interpretación de la España liberal. De este modo se insistía en la doble dirección de la articulación del sistema caciquil, como pusieron de relieve dos de los mejores libros sobre el periodo.13 La aportación de Carasa a este debate fue doble. Por un lado, insistió en la importancia de los poderes locales, subrayando la relevancia del nivel ascendente en la comprensión del poder de la España liberal. Por otro lado, se aproximó a este estudio a través de la prosopografía –o biografía de grupo– proponiendo un enfoque más social que político y más biográfico que estructural. El Parlamento y sus élites servían como sujeto de investigación al conectar como ningún otro ejemplo los niveles central y local que articulaban el poder en la España decimonónica.14 Todo ello se hacía abriendo una línea de estudio muy poco frecuentada entonces en nuestro país y que exigía la recomposición muy detallada de trayectorias de grupos concretos, solo posible mediante la creación y dirección de grupos de trabajo de los que, por cierto, saldrían muchas y excelentes tesis doctorales.
Este enfoque de biografía colectiva tenía el objetivo de perfilar los contornos de las élites castellanas a través del ejemplo de aquellos personajes que ocuparon cargos en el Parlamento durante el periodo de la Restauración. Por un lado se quería recuperar la perspectiva política como vía de explicación histórica, no obstante alejada de los paradigmas clásicos que la habían caracterizado.15 El objetivo era aplicar un carácter más sociocultural a la comprensión del poder. El foco, por tanto, pasaba de grandes personajes a sectores de poder intermedios, de las biografías individuales a las de grupo, de las grandes efemérides a las estructuras socioeconómicas y culturales que caracterizaban el contexto en el que se insertaba un grupo dado, en este caso las élites liberales de la Castilla del siglo XIX.16 La historia de Castilla, muy poblada de tópicos por entonces, se llenaba así de personajes, hombres y mujeres de carne y hueso, que servían para poner en cuarentena muchos de los más rancios estereotipos que tan útiles habían sido para la manipulación del pasado castellano. A su vez, el concepto de élite adquiría significado mediante el análisis prosopográfico y la definición de un grupo de poder concreto, evitándose el riesgo de usar este término como un «comodín bastante vacío» que se empleaba de forma indiscriminada sin ninguna base teórica ni reflexión crítica.17
Por último, la importancia de los niveles locales en la articulación del poder liberal resultó fundamental para Carasa. Los ayuntamientos constituían la primera experiencia de los ciudadanos con el mundo institucional, y en la relación entre ayuntamiento y localidad se reflejaban, a una escala menor, los conflictos que caracterizaron la España del siglo XIX. La localidad, por tanto, podía servir de laboratorio de análisis para la comprensión de las estructuras de poder político y social que caracterizaron la España contemporánea. En varias de sus obras, Carasa proponía análisis microhistóricos del poder sociopolítico o «una historia social del poder concreto».18 Como dijo en otra ocasión, de lo que se trata es de «realizar una disección microscópica del poder concretado en unos protagonistas determinados».19
En este planteamiento, por tanto, el poder no se posee, sino que se ejerce, las relaciones de poder son inmanentes e intencionales, no presentan una oposición binaria, y los puntos de resistencia están presentes en todas partes dentro de una red de poder.20 Carasa entendía el poder como
multiforme, basado en una serie de aspectos polifacéticos […], fragmentado, que se adapta a los ámbitos donde crece, se ejerce y se reproduce, que se abastece de múltiples fuentes de construcción, alimentación y reproducción, bastante más allá de lo estrictamente económico y lo meramente político, que incorpora elementos nuevos mucho más sutiles, propios del terreno social y sobre todo cultural, mental y simbólico.21
A partir de esta perspectiva, el objetivo era normalizar el caso de Castilla en el contexto español, revisando ciertos tópicos despectivos que se han asociado con la región, incluso a nivel historiográfico. Mientras el caso de Castilla se interpretaba en un marco español, sus proyectos redefinían Castilla como región, de modo que sus trabajos contribuyeron a establecer los contornos de uno de los espacios regionales que ha resultado ser más problemático en el mapa español contemporáneo y actual, al menos en lo que respecta a su definición como espacio regional. Por un lado, se concluía que en el siglo XIX no había acción colectiva más allá de los espacios provinciales. A su vez, las élites castellanas no presentaban pautas de atraso respecto a los resultados que daban estudios de otras élites peninsulares para el mismo momento. Concluía así Carasa que el poder en Castilla presentaba unas pautas definitorias que se podrían resumir en un poder multiforme, fragmentado, enraizado, territorializado, relacionado, asimilado y, en ocasiones, rechazado. Una perspectiva que giraba en torno a la comprensión del poder que no solo ha abierto nuevas vías de investigación, sino sugerentes debates que aún siguen candentes tanto en la definición de las élites liberales y en la identificación de las bases de su poder, como en los contornos de Castilla como región y como caso de estudio.
UN PASO MÁS ALLÁ
Este volumen recopila una serie de ensayos que pretenden no solo servir de homenaje a la obra de Carasa, sino también discutirla, ponerla en cuestión, mostrar avances respecto a esta y señalar su influencia. Se trata, en definitiva, de seguir nuevas vías de investigación abiertas o desarrolladas por Carasa y muchos de sus colegas que se dedicaron al estudio de la España del siglo XIX. En este volumen no están todos aquellos que tuvieron contacto con el profesor. Ha sido necesario hacer una selección de historiadores que han colaborado con él, que se han visto influenciados por su obra o que han compartido con él afanes e inquietudes. De este modo, en el volumen aparecen algunos de los colegas que también lideraron la reinterpretación sobre las élites de la España liberal, y algunos de sus discípulos y miembros de grupos de investigación por él creados y dirigidos.
Las distintas contribuciones presentan una temática homogénea en torno a un hilo conductor muy claro: el poder en la España liberal. A su vez, la mayoría de las contribuciones se centran en el siglo XIX; hay, sin embargo, un texto que engancha el periodo moderno con el Ochocientos y dos contribuciones que refieren a la segunda mitad del siglo XX. El libro se abre con una aportación de Bartolomé Yun Casalilla sobre las formas de representación de la nobleza, cuya sombra se extiende hacia el siglo XIX. El juego de escalas regional, nacional y transnacional que aplica Yun Casalilla a su estudio abre un elenco de perspectivas que luego retomarán los estudios dedicados al siglo XIX. Se trata de ir contra una idea demasiado aceptada que consiste en crear una vinculación demasiado rígida entre burguesía y comunidades imaginadas, al poner el acento también en cómo la nobleza había imaginado España desde el siglo XVI, entrando así en aspectos como el de la memoria y sus raíces en los contextos sociales que han interesado a Pedro Carasa.22
En el siglo XIX se centran la mayoría de las contribuciones. Su temática conjuga tres distintos niveles que han caracterizado también las preocupaciones de la historiografía en las últimas décadas. Por un lado, hay estudios de marco nacional, aunque siempre en una perspectiva europea e imperial que muestran el contacto de la historiografía más al día a nivel internacional con casos de estudio propiamente españoles. Por otro lado, la particularidad regional que ha marcado desde la década de 1970 el relato de la historia contemporánea de España está también presente en el volumen. Asimismo, el caso de Castilla, que ha centrado la mayoría de la obra de Pedro Carasa, se deja ver en otras aportaciones.
Las contribuciones que se centran en la España del siglo XIX aportan nuevos ejemplos, casos de estudio y conceptos que enriquecen la visión de la España del Ochocientos. Estas se enfocan en temas y periodos dentro de la centuria que no han destacado en el panorama historiográfico. Ese es el caso de José Luis Rodríguez de Diego, que analiza la formación de un archivo nacional bajo el reinado de José Bonaparte, como una forma de entender los instrumentos del poder que serían habituales en la construcción del Estado nación;23 de Jesús Millán y María Cruz Romeo, que analizan la relación entre discurso católico, liberalismo y antiliberalismo en la España del siglo XIX; o de Juan Sisinio Pérez Garzón respecto a los movimientos sociales en el largo siglo, donde se realiza una sugerente interpretación del carlismo. El análisis de la España decimonónica continúa con otros estudios, si bien considerando un marco imperial, como hace Jorge Luengo, con la formación de la sociedad civil decimonónica. Otros, como Jorge Villaverde, subrayan el marco europeo mediante el análisis del marqués de Vega Inclán y los intentos de crear un patronato nacional de turismo al final de la Restauración. Por su parte, María Zozaya, con su estudio sobre las criadas en los casinos urbanos, apunta una interesante comparación entre España y Portugal.
El volumen se centra en algunos estudios de caso regionales. Como bien han visto los expertos dedicados a esta centuria, la perspectiva regional o local ha contribuido a enriquecer la complejidad de procesos que tienen lugar en la contemporaneidad española. Tanto la aportación de María Sierra y María Antonia Peña, como la de Joseba Agirreazkuenaga, apuntan en esta dirección. La España isabelina y la de la Restauración se articularon en función de dinámicas que tenían su fundamentación en el control de las élites locales de su territorio y de negociaciones entre esas élites y las instituciones nacionales. El caso de Castilla, como muchos otros, es un buen ejemplo de ello. La contribución de Enrique Berzal pone en perspectiva histórica el caso de Castilla, mientras que Margarita Caballero y Carmelo García Encabo hacen un repaso a los varios años que se han dedicado al estudio de las élites castellanas del siglo XIX.
Por último, la inclusión de dos textos que refieren a las últimas décadas del siglo XX y la situación actual está en relación con una preocupación que siempre caracterizó la obra de Carasa: la estrecha relación que debe existir entre el pasado y el presente. Cierran el libro dos contribuciones sobre el poder en la España democrática. La vigencia de las asociaciones de vecinos en el paso de la Dictadura a la Democracia es el tema elegido por Constantino Gonzalo, mientras que Esther Calzada reflexiona sobre el perfil de los políticos actuales a través de sus conocimientos sobre una España caracterizada por el clientelismo, la corrupción y el estancamiento en un momento de pujanza social y de apertura de nuevos espacios políticos.
Entendemos que el libro, y esta es la razón del homenaje, no solo da cuenta de muchos de los temas que han interesado a nuestro colega y amigo, sino que por su propia lista de autores revela algo esencial: su extraordinaria capacidad de creación y gestión de grupos de investigación y de formación de nuevos historiadores. Ambos hechos reflejan algo que al lector le es más imperceptible: su capacidad de enseñanza y de ilusionar a los estudiantes de grado en una universidad, como la española actual, en la que esto se está haciendo cada vez más difícil y sacrificado.
BARTOLOMÉ YUN CASALILLA (Universidad Pablo de Olavide, Sevilla)
JORGE LUENGO (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona)
1. J. Osterhammel: The transformation of the World. A Global History of the Nineteenth Century, Princeton y Oxford, Princeton University Press, 2014, p. 573.
2. J. M. Fradera: Colonias para después de un imperio, Barcelona, Bellaterra, 2005.
3. S. Calatayud, J. Millán y M. C. Romeo: «El Estado en la configuración de la España contemporánea», en S. Calatayud, J. Millán y M. C. Romeo: Estado y periferias en la España del siglo XIX: nuevos enfoques, Valencia, PUV, 2009, pp. 9-130.
4. P. Carasa: Historia de la beneficencia en Castilla y León. Poder y pobreza en la sociedad castellana, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1991, p. 16.
5. Ibíd., p. 227.
6. P. Carasa: El sistema hospitalario español en el siglo XIX: de la asistencia benéfica al sistema sanitario actual, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1985.
7. P. Carasa: Pauperismo y revolución burguesa: Burgos, 1750-1900, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1987.
8. L. Febvre: Combates por la historia, Barcelona, Ariel, 1986.
9. M. Foucault: Historia de la sexualidad, vol. 1, La voluntad del saber, Madrid, Siglo XXI, 2009, p. 113.
10. J. Varela, C. Dardé, J. Pro, A. Robles, M. Sierra y J. Moreno Luzón.
11. P. Carasa: «Una aproximación al poder político en Castilla», en P. Carasa (dir.): Élites castellanas de la Restauración, Salamanca, Junta de Castilla y León, 1997, vol. II, pp. 9-123, aquí p. 36.
12. J. Varela Ortega: Los amigos políticos: partidos, elecciones y caciquismo en la Restauración, 1875-1900, Madrid, Alianza, 1977.
13. M. Sierra Alonso: La política del pacto: la política de la Restauración a través del partido conservador sevillano (1874-1923), Sevilla, Diputación de Sevilla, 1996; J. Moreno Luzón: Romanones. Caciquismo y política liberal, Madrid, Alianza, 1998.
14. P. Carasa: «La historia de las élites políticas en el parlamento español: de la prosopografía a la historia cultural», en R. Zurita Aldeguer y R. Camurri (coords.): Las élites en Italia y en España (1850-1922), Valencia, PUV, 2008, pp. 113-134.
15. P. Carasa: «La recuperación de la historia política y la prosopografía», en P. Carasa (ed.): Élites. Prosopografía contemporánea, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1994, pp. 41-51.
16. P. Carasa: «Una aproximación al poder político en Castilla», pp. 19-24.
17. P. Carasa: «De la burguesía a las élites, entre la ambigüedad y la renovación conceptual», Ayer. Revista de Historia Contemporánea, 42, 2001, pp. 213-237. Cita en p. 227.
18. P. Carasa: «Cambio de cultura política y poder local en la Castilla contemporánea», en P. Carasa (dir.): El poder local en Castilla. Estudios sobre su ejercicio durante la Restauración (1874-1923), Valladolid, Universidad de Valladolid, 2003, pp. 7-25, aquí p. 8.
19. P. Carasa: «El poder local en la Castilla de la Restauración. Fuentes y método para su estudio», Hispania. Revista Española de Historia LIX/1, núm. 201, 1999, pp. 9-36, aquí p. 11.
20. M. Foucault: Historia de la sexualidad, pp. 114-116.
21. P. Carasa: «Cambio de cultura política», p. 9.
22. P. Carasa (coord.): La memoria histórica de Castilla y león. Historiografía castellana en los siglos XIX y XX, Salamanca, Junta de Castilla y León, 2003.
23. Este estudio enlaza con uno de los aspectos menos conocidos de la obra de Carasa –el análisis de la sociología del uso del Archivo de Simancas– al que ha dedicado algunos estudios y del que aún esperamos más, pues nos ayudarán a entender el papel desempeñado por esas instituciones en la construcción de la historia y de la memoria histórica. Véase, por ejemplo, su capítulo «Los nacionalismos europeos y la investigación en Simancas en el siglo XIX», en I. Cotta y R. Manno Tolu (eds.): Archivi e storia nell’Europa del XIX secolo. Alle radici dell’identità culturale europea, Roma, Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Direzione Generale per Gli Archivi, 2006, vol. 1, pp. 109-155.