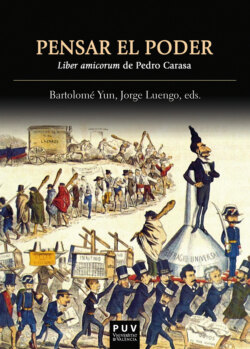Читать книгу Pensar el poder - AA.VV - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеLA CREACIÓN DE UN ARCHIVO CENTRAL BAJO JOSÉ I
SU OPOSICIÓN CON EL PROYECTO NAPOLEÓNICO
José Luis Rodríguez de Diego Archivo General de Simancas
INTRODUCCIÓN
Hasta hace unos años los archivos no se habían desprendido de su condición de lacayos de la historia. La archivística, al igual que otras disciplinas afines (biblioteconomía, paleografía, numismática…), se han considerado «ancillae historiae»,1 meros instrumentos al servicio de una ciencia de rango superior. Los estudios, enmarcados en la corriente historiográfica de la cultura escrita, han modificado ese enfoque acólito con el que se han estudiado dichas disciplinas. Han pasado de ser servidoras a constituirse en objetos de la propia historia, agentes y productos de esta. Desde esta nueva perspectiva los archivos no son meros guardianes de documentos, ajenos a la temporalidad en que fueron creados, insensibles a los vaivenes y condicionamientos históricos en que surgieron. «Los archivos, como la memoria, nunca han sido ni serán inocentes».2 En esta novedosa óptica, abierta por la cultura de lo escrito, manuscrito o impreso, los archivos pueden y deben ser considerados como un elemento más del que el poder se apropia y aprovecha, «un mecanismo de condicionamiento suave», en frase certera de A. M. Hespanha.3
Son muy parcas, por no decir nulas, las referencias a los archivos en las obras sobre José I, ya de por sí escasas. Uno de los que más han estudiado su reinado, Juan Mercader Riva, dedica solamente unas líneas a este tema restringiendo los intentos archivísticos del rey bonapartista a los cuidados que el intendente de Burgos tenía sobre los libros de algunos conventos suprimidos burgaleses, y al proyecto de un gran archivo y museo militar a instalar en Madrid.4 Un fondo simanquino, precisamente denominado «Gobierno intruso»,5 nos ha ofrecido la oportunidad de conocer una documentación de interés para valorar de forma más adecuada la política josefina en un campo tan importante para el estudio de la construcción de una historia nacional, que había comenzado a fraguarse en el último tercio del siglo XVIII, y para la propia gobernabilidad del país, para la que el control documental pasado y presente resultaba imprescindible. Por otra parte, lo que añade un elemento de interés mayor a este proyecto de José I, su contemporaneidad con el plan archivístico napoleónico de construir en París el archivo del imperio, proporciona materiales de comparación entre ambos que transcienden el marco de simples reformas administrativas para convertirse en una manifestación de la contraposición de dos visiones o posturas diversas: el proyecto napoleónico, imperial y militar, y el proyecto josefino, nacional e institucional.
En el desarrollo de este trabajo, antes de analizar el contenido y alcance del proyecto de un archivo central por José I, expondremos brevemente la configuración archivística tanto de España como de Francia para valorar convenientemente la novedad y precedentes del plan documental josefino. Señalando a continuación las notas más distintivas del intento por parte de Napoleón de erigir un archivo en el que se recogiesen los fondos documentales más sobresalientes de los reinos de su órbita imperial, destacaremos las diferencias entre ambos, que en el fondo traducen la oposición entre los objetivos políticos del emperador y de su hermano.
Se me permitirán, con la benevolencia de los directores de este volumen dedicado al profesor Carasa Soto, unas consideraciones que corroboran la justificación de la presencia de un archivero en dicho homenaje. Desde sus primeros trabajos de investigación, la obra del profesor Carasa Soto se ha fundamentado en un impresionante acopio documental, cuyo rastreo en muchas ocasiones no ha estado exento de dificultades. Un trabajo que tuviera como núcleo central el análisis de un archivo constituye un humilde reconocimiento a esa laboriosa pero imprescindible tarea de todo investigador serio y riguroso. Que este pequeño estudio sobre un archivo se apoye en documentación simanquina rinde igualmente tributo a una de las últimas y más novedosas líneas de investigación abiertas por el profesor Carasa Soto: la exploración de las corrientes historiográficas y de los usos de la historia a través de los millares de expedientes de investigadores conservados en nuestros archivos de carácter nacional, en especial Simancas, desde su apertura a la investigación en 1844.6
CONFIGURACIÓN ARCHIVÍSTICA ESPAÑOLA EN TIEMPOS DE JOSÉ I
En los inicios del siglo XIX España aún conservaba muchos elementos de la sociedad propia del Antiguo Régimen. Si en los aspectos económicos, sociales y políticos mantenía una estructura que apenas había modificado la consolidada por los Reyes Católicos, con la única innovación de pérdida de territorios y uniformidad legislativa impuesta tras la Guerra de Sucesión y el advenimiento de los Borbones, otro tanto cabría decir de su estructura archivística. Profundamente modelado por la historia, el armazón archivístico estaba constituido por tantos depósitos cuantos reinos habían existido en la Península Ibérica. Dejando aparte el caso de Portugal, los grandes receptáculos documentales españoles obedecían a los momentos históricos por los que había atravesado el devenir de España. Cada reino peninsular medieval creó, desarrolló y conservó su propio archivo (Navarra, Aragón y Castilla),7 este último con características muy singulares que motivaron su casi desaparición. La entrada de la dinastía habsbúrgica a principios del siglo XVI, con su dimensión imperial y con su política de mantenimiento de los fueros y privilegios de los territorios que la conformaban, tuvo dos efectos en el ámbito documental: la creación de un gran depósito donde reunir la ingente documentación producida por sus órganos centrales en Simancas y la permanencia de los restantes depósitos en sus respectivos reinos. Simancas fue recibiendo en remesas, desgraciadamente no periódicas,8 la documentación generada por los doce consejos (el Consejo de las Órdenes remitió siempre sus documentos a su Convento de Uclés) que dirigieron la política imperial. Los restantes archivos, ubicados por regla general en la capital de sus respectivos reinos (Pamplona, Barcelona, Zaragoza, Valencia, Palma de Mallorca), fueron recibiendo la documentación producida por sus respectivas instituciones, principalmente el Virreinato, las Cortes, la Audiencia y los órganos de la Hacienda.
El advenimiento de los Borbones no modificó la estructura archivística heredada de los Austrias con la única salvedad de que Simancas recogió, a partir de la unificación legislativa de los Decretos de Nueva Planta, la documentación procedente de la Corona de Aragón. La nueva estructura administrativa borbónica solo afectó nominalmente al armazón archivístico: Simancas no acogería la documentación de los antiguos consejos sino la de las nuevas secretarías de Despacho.9 Lo que sí introdujeron los Borbones fue la «oficialización» del cargo de archivero, aunque la iniciativa correspondió a Carlos II. Hasta finales del siglo XVII la tarea de organización y conservación de los papeles en los organismos administrativos estuvo confiada a oficiales de estos. En 1691, no por exigencias administrativas, archivísticas o históricas sino económicas, se «criaron» oficios de archiveros en cada uno de los consejos para su posterior venta y obtención de dineros adicionales.10 Aunque tal disposición, repetida en 1696, parece que no llegó a concretarse,11 los nuevos organismos borbónicos contaron ya con personas adscritas a su plantilla, encargadas expresamente de la ordenación y conservación de los papeles.12
Tampoco la creación de un nuevo archivo a finales del siglo XVIII, el Archivo de Indias en Sevilla,13 afectó a la configuración archivística, ya que fue el resultado de la concentración, muy en la línea o acorde con las características del Siglo de la Ilustración, de tres grandes bloques documentales ya existentes: el Consejo de Indias, la Casa de Contratación y los Consulados de Sevilla y Cádiz. Su única novedad residiría en que ingresaría, a partir de entonces, la documentación de la Secretaría de Indias en lugar de hacerlo en Simancas.
En el plano judicial también el mismo desarrollo histórico condicionó la existencia de los depósitos en los que se conservarían los procesos y pleitos. Los máximos tribunales de justicia, las audiencias o chancillerías, ubicadas desde la época de los Reyes Católicos en Valladolid, para la resolución de los pleitos de la parte norte peninsular, y en Granada, para los de la parte meridional, se mantuvieron durante el Antiguo Régimen, ayudadas por las sucesivas audiencias que fueron apareciendo a lo largo de la Época Moderna.
La organización archivística española, pues, a la llegada de José I ofrecía una estructura firmemente asentada en el devenir histórico e institucional del país, que a su vez no era sino un trasunto de las transformaciones económicas, sociales y políticas de mayor transcendencia. Dicha estructura, eminentemente archivística, pues no debía su existencia ni su configuración a un capricho subjetivo sino al lógico y natural desarrollo de los acontecimientos históricos (no es otro el sentido del principio de oro de la archivística, el de procedencia), ofrecía dos inconvenientes. Era el primero su fisonomía claramente descentralizada, disgregadora, heredada de las épocas medieval y moderna. Los grandes depósitos documentales se hallaban repartidos en las ciudades capitales de los distintos reinos, aunque Simancas, por las circunstancias especiales de su creación, ejerciera durante toda la Edad Moderna la función de archivo central. El segundo inconveniente era su profundo carácter administrativo.14 El archivo se consideraba patrimonio del rey, virrey o gobernador; «archivio segreto» lo denomina atinadamente Elio Lodolini.15 A ellos debían asistir, de su voluntad dependía el acceso y a ellos se dedicaba principalmente el trabajo interno, el servicio de la Administración. Este concepto eminentemente patrimonial y administrativo evitó la nefasta organización archivística por materias, muy del gusto de principios científicos ilustrados, pero condujo a una exigua y limitada descripción documental. La función interna de los archiveros y oficiales se reducía primordialmente a satisfacer las peticiones de documentos solicitados por la administración.
CONFIGURACIÓN ARCHIVÍSTICA FRANCESA A COMIENZOS DEL SIGLO XIX
Muy diferente era la organización archivística francesa, de la que sin duda José I y su círculo de afrancesados tenían perfecto conocimiento. En la primera década del siglo XIX, cuando José I es nombrado por su hermano rey de España, Francia contaba con una estructura archivística novedosa y moderna (la famosa ley de messidor del año II fue derogada en 1979, doscientos años después), deudora de los principios y actuaciones dimanantes de la Revolución de 1789. En vísperas de la revolución no existía en Francia un único depósito central de archivos. Un recuento de 1770 había fijado alrededor de 5.700 depósitos documentales, públicos y privados, de los que más de 400 se ubicaban solo en París.16 Ya en los inicios de la revolución, el 29 de julio de 1789, la Asamblea Nacional se dotó de un servicio de archivos, confiado a Arnold Gaston Camus. Desde su nombramiento se aprestó a reagrupar en un gran depósito archivos del Antiguo Régimen y de la antigua monarquía. Por su iniciativa el 29 de julio de 1789 se decretó que pertenecían a la nación diversos depósitos (archivos señoriales, títulos de bienes eclesiásticos, cuerpos judiciales…). Un año más tarde, por decreto de 7 de agosto de 1790, se unifican los depósitos parisinos y los archivos de la Asamblea Nacional (las actas, las leyes…) reciben el nombre de «Archivos Nacionales».
Estos pasos y primeros intentos de reagrupación archivística culminaron en la ley 7 messidor, año II (25 de junio de 1794), dos de cuyos artículos principalmente han sido considerados como el nacimiento de la primera organización archivística moderna.17 Distinguiendo entre archivos antiguos y nuevos, se establece que, en cuanto a los primeros, se conservarían los títulos de propiedad y los documentos judiciales anteriores a la revolución; los documentos pertenecientes a la historia, las ciencias y las artes se depositarían en París, en la Biblioteca Nacional.18 En los Archivos Nacionales se depositarían la documentación de la Asamblea Nacional y de sus comités, los sellos de la República, los tipos de monedas y los modelos de pesas y medidas. De igual modo ingresarían en ellos los tratados con otras naciones, los títulos nacionales de propiedad, los títulos de deuda pública y el registro de nacimientos y defunciones. El artículo 37 se refería a la accesibilidad de los archivos, abiertos a partir de ahora a cualquier ciudadano. Se acababa así con la restricción a los fondos documentales que había imperado hasta entonces en todos los archivos europeos.
La ley de 5 brumario, año V (26 de octubre de 1796), completó y perfeccionó, en cuanto a la centralización archivística, la anterior de 1794, estableciendo la agrupación de archivos en las capitales de los departamentos, los archivos departamentales, consecuentes con la división administrativa introducida en 1789, que debían estar siempre subordinados a la dirección de los Archivos Nacionales.
Tras la muerte de Camus en 1804, Napoleón nombró a Daunou director de los Archivos Nacionales. Vivamente apoyado por el emperador, además de participar muy activamente en el deseo de Napoleón de agrupar en París los archivos del imperio, que luego veremos, desarrolló una impresionante labor de reorganización de la ingente masa documental dotándola de un cuadro de clasificación sistemática, inspirada en su profesión bibliotecaria, que ha perdurado hasta la actualidad. Toda la documentación quedaba encuadrada en seis secciones (legislativa, administrativa, histórica, topográfica, patrimonial y judicial), divididas en series y simbolizadas por las letras del alfabeto.
Aunque no hay que exagerar la transcendencia de la ley de 1794,19 anuncia principios novedosos y perdurables. La centralización o reagrupación de archivos es uno de ellos. No lo es menos, con todos los reparos que se quiera, la accesibilidad de los archivos. Frente a la patrimonialidad de la etapa anterior, que consideraba los documentos propiedad exclusiva del rey o del noble, se establece ahora la apertura de los archivos a todos los ciudadanos. Otro elemento novedoso es el carácter cultural de los documentos. No es que este no haya existido en etapas anteriores, pero estaba clara-mente oscurecido por su fuerte impronta administrativa. De ahí la necesidad de clasificación y ordenación, aunque esta se realizase por materias, de los archivos. A partir de ahora comenzará a primar la concepción de archivo como fuente histórica frente a la patrimonial-administrativa.20 En el fondo de tales principios laten realidades de una nueva época cuya expresión y corolario son los cambios archivísticos. La destrucción de la sociedad estamental, basada en el privilegio, iguala a todos los ciudadanos, convertidos en sujetos de derechos. Los archivos ya no serán patrimonio de unos pocos. El paso al concepto de nación como conjunto de todos los ciudadanos contemplará los archivos no como depósitos administrativos, sino como receptáculos de documentos en que buscar las raíces históricas nacionales, para lo que será imprescindible su previa organización y descripción.
PROYECTO DE CREACIÓN DE UN ARCHIVO CENTRAL
El día 5 de junio de 1810 el ministro del interior, marqués de Almenara, firmaba un informe dirigido a José I exponiendo el «establecimiento de un Archivo general que reunirá todos los de la capital y de las provincias».21 Un proyecto de tal naturaleza no podía ser el resultado de una improvisación o de una ocurrencia. No surge ex nihilo. En este como en otros muchos aspectos, el siglo XIX es deudor de las ideas y los pensadores del siglo XVIII.22 La España de las Luces no solo trasladó a sus sucesores la aspiración de reformar España mediante un modelo absolutista con capacidad de actuar con decisión y con moderación en el gobierno político, en la economía y en la sociedad, sino una aspiración nacionalista mediante una serie de producciones culturales (fundación de la Academia de la Historia, el Diccionario Histórico Crítico, el Diccionario Geográfico, los viajes histórico-arqueológicos, las Sociedades Patrióticas…) entre las que la Historia jugará un papel sobresaliente.23 Figuras como los hermanos Rodríguez Mohedano, Masdeu, Andrés y Morell, Hervás y Panduro, Capmany y Montpalau, Forner y otros24 abordaron trabajos históricos que manifiestan un anticipo de nación que proviene del Estado. En todos ellos, en mayor o menor medida, se aprecia la necesidad y urgencia por basar sus noticias en fuentes archivísticas contrastadas.
«Los afrancesados son los hijos espirituales de la Aufklärung», afirma Artola; con rara unanimidad, prosigue el mismo autor, los ilustrados de Carlos III se enrolaron bajo la bandera de José I, constituyendo el núcleo del partido que se llamaría afrancesado.25 Participaban, pues, de ese ideario ilustrado. Algunos de ellos, políticos de máximo relieve, poseyeron una clara vocación de historiadores. Cabarrús, en sus Cartas… escritas… al señor don Gaspar de Jovellanos, publicadas en 1808, expone su moderna concepción de la historia,26 y Juan Antonio Llorente, consejero de Estado, autor de Noticias históricas de las tres provincias vascongadas, fue nombrado por el Gobierno josefino colector general de archivos, bibliotecas, pinturas y bienes nacionales.27 En este contexto se explica el proyecto de un archivo general.
Evidentemente tampoco era esta la primera propuesta del Gobierno josefino relativa a los archivos. Tras la segunda entrada en Madrid de José Bonaparte (enero de 1809) el rey de inmediato se ocupa en la reforma de la administración central creando los nuevos ministerios previstos en la Constitución de Bayona. Entre sus competencias y entre las personas para ellas nombradas se halla un archivero, a veces figura de especial relieve, como son los casos de Jesús Sanz de Barutell y José Marchena, adscritos a los archivos de los ministerios de Marina e Interior respectivamente.28
No se dejó de lado la documentación de los antiguos consejos tras el decreto de supresión de 18 de agosto de 1809. Unos meses antes (6 de febrero) se habían creado las Juntas Contenciosas, encargadas de entender en los asuntos pendientes de resolución del también fenecido Consejo de Castilla.29 Por un informe de 31 de agosto de Gaspar de Lerín Bracamonte, decano de dichas juntas, en el que expresaba las distintas opiniones entre las Juntas y los secretarios de los consejos suprimidos, conocemos que se mandó «formar un inventario raciocinado de las materias y asuntos pendientes y mantener la documentación en sus respectivos emplazamientos».30 La misma preocupación se mostró en la recogida de los papeles de la Secretaría de la Presidencia del Consejo de Castilla a la muerte de su decano, Arias Mon, según decreto de 14 de febrero de 1809.31
Reproduciendo la clasificación elaborada por Daunou, director de los Archivos Nacionales, una de cuyas secciones se dedicaba a la topografía, el 30 de noviembre de 1809 José Bonaparte decretó el establecimiento «de un depósito general de cartas geográficas, nacionales y extranjeras, que también comprenderá los planos y diseños topográficos», remitidos por los ministros de sus correspondientes departamentos.32
No obstante este, en principio, lógico reagrupamiento de una clase de documentos choca con el artículo tercero del propio decreto, que dispone que «los planos, cartas, libros e instrumentos existentes en los actuales depósitos topográficos continuarán custodiados en los mismos parajes donde se hallan». ¿Se explicaría tan aparente disposición por la negativa de los mariscales franceses a entregar unos documentos de los que tanto dependían sus acciones militares? El artículo segundo, que ordena que los gastos de tal depósito se cargaran al presupuesto de la guerra, induce a pensar su dependencia de este ministerio. Sería una manifestación más de la doble composición y doble poder del Gobierno josefino: los afrancesados y los imperiales, apoyados por los mariscales.33
La iniciativa del proyecto parte de José Martínez de Hervás, marqués de Almenara, ministro de Interior,34 organismo que, entre sus múltiples competencias, derivadas del disuelto Consejo de Castilla, contaba con las relativas a los archivos.35 El informe de Almenara,36 una auténtica exposición de motivos, refleja palpablemente el espíritu ilustrado y la influencia francesa. Comienza afirmando el interés de los hombres por conservar su memoria y transmitirla a la posteridad. Almenara limita esta memoria a los asuntos generales: alianzas de unos pueblos contra otros, tratados de paz, convenciones y leyes de los estados, añadiendo «y todos los negocios de mayor importancia». En España, prosigue el informe, no se preservó adecuadamente esta memoria por tres causas: la diversidad de reinos, la multiplicidad de fueros y privilegios, y la ausencia de una corte fija. Sucinta pero certera explicación histórica. Influenciado sin duda por el informe de Riol,37 pone a la misma altura las concentraciones documentales en el castillo de la Mota y el alcázar de Segovia con los grandes depósitos de Simancas, Indias, Aragón y Navarra.
Presentada la motivación histórica de pérdida y dispersión de papeles y, por tanto, la necesidad de su cuidado y reagrupación, Almenara expone el fundamento político en una frase lapidaria: «Tiempo es ya de que todas las cosas del estado conspiren a la unidad y tengan la debida relación al centro del gobierno, para que de él reciban su movimiento y energía». Difícilmente se podrá expresar con mayor claridad y contundencia («tiempo es ya») uno de los principales objetivos y dificultades de los afrancesados: la independencia y unidad de acción del Gobierno josefino. Se intuyen aquí las circunstancias políticas por las que en las fechas del proyecto atravesaba la administración de José I. El decreto se inscribe en el periodo que Artola denomina «segundo reinado de José I»,38 que comienza en febrero de 1810, después de la conquista de Andalucía, en unos momentos teóricamente favorables a José Bonaparte, pero anulados por los decretos de Napoleón de anexión de las provincias de allende el Ebro. Se rompía la unidad territorial y se minaba la independencia del Gobierno josefino. «El contexto de 1810… no hacía más que exacerbar las contradicciones entre el proyecto josefino y el napoleónico».39 En la serie de decretos (división administrativa, reorganización departamental…) con los que el Gobierno bonapartista intentó contrarrestar la política disgregadora napoleónica encaja un proyecto de archivo con intención indudablemente nacional y unificadora.
Según señala Artola en una nota sobre las fuentes manuscritas de este periodo,40 una de las causas de la pérdida o ausencia de documentación se debió al gobierno de las prefecturas por los mariscales, que consideraron como propios los papeles de las circunscripciones por ellos regidas. La impronta marcadamente militar que el proyecto napoleónico imponía favorecía los abusos de poder por parte de los mariscales. En esta línea la creación de un archivo central, que ejerciera el control de toda la documentación generada por los órganos gubernativos, tanto centrales como prefecturales, constituía un intento más del Gobierno josefino por liberarse de la agobiante intromisión de los mariscales.
Expuestas las motivaciones de la necesidad de un archivo general, el tercer apartado del informe de Almenara (que comienza con las palabras cuasi sacras del ideario ilustrado: «La razón y la economía persuaden…») se refiere al contenido de dicho archivo. Después de proponer que se ubicará «en la capital, en lugar capaz y aislado, libre del riesgo de incendios», va señalando los diferentes depósitos que habrá de albergar. Se limita a los archivos de los organismos administrativos, tanto de la capital41 como de las prefecturas, estableciendo una perfecta jerarquización entre ambos: los provinciales se comportarán «como secciones o depósitos del Archivo general». De igual modo, siguiendo la tradicional organización archivística española, establece un auténtico sistema de control documental administrativo al señalar que «en los archivos de Ministerios y Tribunales quedarán sólo aquellos papeles necesarios para la expedición de los negocios». Se advierte también la herencia revolucionaria francesa de la ley de 1796 que subordinaba los archivos departamentales a los Archivos Nacionales.
Mucha mayor dependencia, pues la sigue al pie de la letra, se aprecia en la determinación de las secciones del Archivo General (legislativa, propiedad, judicial y administrativa) y en la especificación de documentos y objetos que han de guardarse: la constitución de la Monarquía, las leyes y decretos del Estado, los sellos de la Corona, los tipos de moneda, los padrones de pesas y medidas, el estado de la deuda pública y el resultado de los censos de población; todo ello copiado literalmente de la ley de messidor año II, de 1794. Trasladando la legislación y práctica francesas, Almenara aconseja la separación de los documentos pertenecientes «a mera instrucción literaria, científica o de historia», que se guardarán en las bibliotecas públicas; los de planos y cartas geográficas, que se colocarán en el «Depósito Hydrográfico»; las pinturas y grabados irán al Museo de Pinturas, y los tratados o descripciones artísticas se enviarán al Conservatorio de Arte y Oficios.
Finaliza Almenara su informe con la designación de un archivero general, que será el superintendente de todos los archivos y del que dependerán los restantes archiveros. La minuta del decreto, lógicamente más amplia y estructurada, añade puntos de interés: la inclusión de los grandes archivos (Simancas, Corona de Aragón…), la formación de índices y repertorios, la clasificación por «materias, lugares y tiempos», y la apertura al público.
De acuerdo con este informe, el propio Ministerio del Interior redacta una minuta de Real Decreto, que se adjunta a aquel. Según el proceder de la administración josefina los proyectos de decretos debían ser examinados por el Consejo de Estado en una de las secciones en que estaba dividido; en este asunto correspondía a la sección de Interior y Policía General.42 A ella llegó el informe de Almenara y minuta de decreto y a este respondió aquella el 12 de julio de 1810, apenas a un mes de su presentación. El «informe de la Sección de lo Interior del Consejo de Estado sobre el establecimiento de un Archivo general de la Corte» está firmado por el conde de Montarco, Bernardo Yriarte, Francisco Amorós, Jorge Rey, Zenón Alonso, conde de Guzmán, Juan Meléndez Valdés y Benito de la Mata Linares, todas ellas personas muy destacadas en el Gobierno josefino. La comisión ensalza la valoración razonada del informe y la conveniencia de que «se lleve cuanto antes a efecto tan útil establecimiento». Opina que no debe publicarse el decreto antes de proporcionar un edificio, no muy fácil de hallar, de «inmensa extensión que exige el conjunto de tantas masas de legajos». Resulta de especial interés la supresión del artículo en el que se clasificaba toda la documentación en cuatro secciones. La tradición archivística española se impone sobre la francesa. Señala la Comisión que «esta división es incompleta…, que sería confusa… e insegura hasta conocer todos los objetos sobre los que ha de recaer». Acertada reflexión que debería aplicarse no a «archivos nuevos» como en Francia (en la definitiva clasificación de Daunou se amplió la cuádruple división a dos más: histórica y topográfica) sino a depósitos ya centenarios (Corona de Aragón, Simancas…). La segunda modificación era meramente nominativa: los ayudantes del Archivo General no deberán titularse «secretarios» sino «ayudantes».
En sesión del Consejo de Estado de 21 de octubre de 1811 se acordaba «que no eran admisibles, especialmente por ahora, las vastas ideas que abraza el citado proyecto». El regreso de José I a Madrid en julio de ese año, tras entrevistarse inútilmente con Napoleón, marca el inicio de lo que Artola llama «el gobierno provisional», caracterizado «por la inestabilidad de un gobierno que irá perdiendo vigor hasta quedar reducido a una organización municipal, cuyo poder no llegará más allá de las puertas de Madrid».43 El «especialmente por ahora» era toda una declaración de abandono y de impotencia.
El fracaso, predecible, del proyecto no le resta importancia ni significado. Pasarán más de cincuenta años para la culminación de un proyecto semejante. El decreto ya preveía que la documentación de las instituciones eclesiásticas desamortizadas, que constituiría el arranque del Archivo Histórico Nacional,44 formase parte de los fondos del Archivo General. En él se halla igualmente el germen del sistema archivístico español de 1969,45 vinculando documentalmente los archivos de los organismos centrales con el Archivo General, función que será asignada al futuro Archivo General de la Administración como archivo intermedio. Se contempla abiertamente la apertura y accesibilidad al archivo, lo que ocurrirá en el ámbito europeo, a excepción de Francia, como vimos, a mediados del siglo XIX y en España en 1844.46 Se admitió la clasificación y ordenación archivísticas por materias, lugares y tiempos,47 pero se desechó la artificial organización documental francesa de seis secciones abarcadoras de toda la documentación de archivos. No puede sorprender la ausencia de la historia. Ni en los informes de Almenara y de la Comisión del Consejo de Estado ni en el articulado del decreto existe llamada alguna a la consideración del documento como fuente histórica. La concepción de archivo administrativo prima sobre el histórico. El cambio será alcanzado a lo largo del siglo XIX en la conjunción de varios factores: el positivismo, el carácter científico de la historia y el concepto de nación. A este respecto, en ninguno de los documentos del expediente estudiado aparece la palabra nación; siempre las de reyno o estado. Nada más ilustrativo que la inscripción del sello del Archivo (art. 11 del decreto): Archivo general de España. Compárese con el que se impondrá en 1866: Archivo Histórico Nacional.
PROYECTO ARCHIVÍSTICO DE NAPOLEÓN
Simultáneo al proyecto josefino de Archivo General de España se inicia el intento napoleónico de Archivo del imperio. Desde que se invistió como emperador en París en 1804, ante Pío VII, Napoleón se propuso someter a Europa bajo su dominio y llevar a cabo su sueño imperial. Puede decirse que en 1809, tras la segunda ocupación de Viena y la anexión de los Estados Pontificios, el gran imperio napoleónico se había consolidado en el interior y en el exterior. La realidad imperial, sin embargo, no se limitaba a una mera ocupación militar. La reorganización administrativa, judicial, legal y educativa francesa debía ser aplicada en todos los nuevos estados incorporados al imperio. París sería el centro no solo político y administrativo de Europa, sino literario, científico y artístico.
En tan gigantesco plan entraban los archivos. La concentración en París de los monumentos48 archivísticos propagaría la idea de que el devenir histórico de los reinos y estados europeos había confluido en el imperio napoleónico, dando a entender que la legitimación por las armas pareciera una legitimación histórica. Lo primero era buscar ubicación adecuada. En 1808 se ordenaba la adquisición de los palacios Rohan-Soubise y, al comprobar poco después su insuficiencia, se dispuso en 1812 la construcción de un gran edificio comprendido entre el puente de Jena y la Concordia. Los documentos más importantes que llegaron a París pertenecían a los archivos de Bélgica, Estados Pontificios, Turín, Siena, Pisa, Florencia, Austria y España.49 Solo el número de legajos contabilizados por Daunou en París (39.796 procedentes de Viena, 102.435 del Vaticano y 7.861 de Simancas) indica la enormidad del plan archivístico. Los acontecimientos militares de 1813-1814, con la entrada de los aliados en París, pusieron fin al imperio y a su proyecto archivístico.
Llama poderosamente la atención que en los mismos años en los que José I proyectaba concentrar en Madrid el Archivo de Simancas, su hermano, el emperador, intentase trasladarlo a París. Mercader Riba, en las escasas líneas que dedica a este asunto, opina que el Gobierno josefino pareció ignorarlo.50 No cabe la menor duda de que el Gobierno de Madrid y, más en concreto, el marqués de Almenara conocían la importancia documental de Simancas, cuyos fondos se integrarían en el futuro Archivo General de España. Entra en lo razonable que conociesen las intenciones de Napoleón de formar en París el archivo del imperio, del que Simancas formaría parte. En los quince días que pasó Napoleón en Valladolid, en enero de 1809, comenzó a ocuparse del asunto,51 muy probablemente tras visitar el propio Archivo. Existía en Valladolid fundado temor de que los fondos de Simancas corrían serio peligro y no solo por los desmanes de la soldadesca francesa. Lo confirma un escrito que el coronel Francisco Cabello dirige al ministro de Indias, Miguel José de Azanza, y que este, a su vez, en lógica administrativa, traslada al ministro del Interior.52 El escrito lleva fecha de 3 de mayo de 1809, apenas tres meses después del paso de Napoleón por Valladolid. Adjunta al ministro de Indias la copia de otros dos oficios que dos días antes había enviado Cabello al general gobernador francés, Kellermann. Uno de estos escritos urge al gobernador «que selle los libros de Indias a fin de que […] los encargados de la custodia del dicho Archivo no abusen de la confianza en que se les tiene extrayendo por sí o por segundas manos los papeles que tanto importan a todos los potentados de Europa y particulares de esas naciones».53 Es muy significativa la alusión explícita a Europa. El segundo escrito aconseja a Kellermann que «ponga centinela en las puertas del Archivo de tres llaves con solo el objeto de impedir que ningún soldado rompa puertas ni permita que se introduzca en el referido Archivo de papeles».54 Cabello escribe al ministro de Indias adjuntando las copias a Kellermann porque duda del resultado de su aceptación («cuyas resultas ignoro», dice en la carta). La alerta era fundada. Un año después, en abril de 1810, el príncipe de Neufchâtel, mayor general de los ejércitos napoleónicos en España, ordenaba a Kellermann el envío a París de los documentos simanquinos.
CONCLUSIÓN
En la apretada y brillante síntesis con la que Ángel Bahamonde resume los cinco años del Gobierno de José I,55 la idea matriz que dilucida las claves de su comportamiento y desarrollo es la contraposición de dos proyectos, de dos soluciones divergentes y contradictorias: solución imperial frente a solución nacional, solución militar frente a solución negociadora y de concordia, solución universal y uniformista frente a solución estatal y particularista. Los proyectos archivísticos de ambos estadistas trasladan la misma oposición. España se opone a Europa, Madrid a París, lo nacional a lo imperial. Con una diferencia: el proyecto de archivo imperial iba a contrapelo de las corrientes políticas y culturales de la época, en las que el sentimiento nacional comenzaba a marcar su influencia. Por eso, mientras que el proyecto archivístico napoleónico fracasó, el proyecto archivístico josefino resurgiría después,56 cuando las circunstancias políticas, económicas y culturales lo permitieran. Los archivos seguían siendo hijos de su tiempo, testigos y a la vez actores de las distintas situaciones históricas. «… malgré les apparences, les archives ne sont pas de vieux papiers inoffensifs».57
APÉNDICE DOCUMENTAL
I
«Informe del Ministro del Interior al Rey nuestro señor» (5 de junio de 1810, Madrid), Archivo General de Simancas, Gracia y Justicia, leg. 1126, s.f.
Señor. Siempre han procurado los hombres transmitir a sus descendientes y suce-sores los documentos y memorias de su diligencia, de su poder o de su fortuna, y asegurar la conservación de los escritos que podrían interesar a la posteridad; las alianzas y confederaciones de unos pueblos con otros, los tratados de paz, las convenciones, las leyes de los Estados y todos los negocios de mayor importancia se depositaban en templos y edificios públicos, y se custodiaban con esmero. Las ventajas de este cuidado son bien conocidas y han excitado en todos los tiempos el interés de los particulares y la atención de los gobiernos sabios.
En España, como dividida en diferentes estados, sujeta a diversos príncipes y gobernada por tan varias leyes y fueros, estos depósitos o archivos han sido también muchos, casuales y en general muy descuidados; todavía después de la reunión de sus coronas el gobierno con miras impolíticas mantuvo la división de intereses entre sus estados, estableciendo Cuerpos y Tribunales que gobernaban por leyes y fueros peculiares a diferentes provincias del Reyno. Por otra parte, como no había una capital fixa y la corte vagaba por todas las provincias, las cancillerías de los reyes depositaban sus papeles en varios lugares, resultando de aquí el quedar esparcidos, ignorados y, por consequencia, inútiles para el gobierno.
Ya notaron este inconveniente los reyes de España en el siglo quince y diez y seis, y establecieron ciertos depósitos generales como el de la Mota de Medina del Campo, el Alcázar de Segovia, el Archivo de Simancas, el de Indias de Sevilla, además de los de Cataluña, Aragón y Cámara de Navarra; sucesivamente se aumentaron Consejos, Juntas y Comisiones así en la capital como fuera de ella, y se multiplicaron archivos y empleados sin necesidad.
Tiempo es ya de que todas las cosas del estado conspiren a la unidad y tengan la debida relación al centro del gobierno, para que de él reciban su movimiento y energía. Los escritos hacinados en tantos archivos, por lo común sin orden ni clasificación conveniente, escondidos e ignorados por falta de comunicación de sus inventarios, son inútiles y como si no existiesen. Por otra parte, su abandono y descuido está en razón de su mayor distancia de la capital, y la experiencia ha manifestado diferentes veces que los grandes archivos de las provincias no son sino depósitos o almacenes de papeles sin orden ni distribución, en que apenas se halla lo que se busca, aunque sea de la mayor importancia; esto, además de los riesgos continuos a que los más están expuestos de ser robados o quemados, como lo fueron en tiempo de los Comuneros algunos de Castilla.
La razón y la economía persuaden que se adopten los medios más sencillos, fáciles y menos dispendiosos para conseguir el fin que el Gobierno se propone; así que será bien establecer un Archivo general del Reyno en la capital, en lugar capaz y aislado, libre del riesgo de incendios, al qual se trasladen los infinitos archivos de la capital, los de Consejos, Cámaras, Ministerios y demás Tribunales. En él se deberán depositar en quatro secciones principales de legislación, de documentos de propiedad, de transacciones judiciales y de escritos de administración, la constitución de la Monarquía, las leyes y decretos del Estado, los sellos de la Corona, los typos de la moneda, los padrones de pesos y medidas, el estado de la deuda pública, el resultado de los censos de población y quanto el gobierno mande depositar. Se deberán reunir a él todos los archivos y, en tanto que esto pueda verificarse, permanecerán al cuidado de los que al presente los custodian; y en las capitales de Prefecturas y partidos quedarán los archivos necesarios como secciones o depósitos del Archivo general, y los que los cuidan enviarán estados sumarios de quanto en ellos hay, para hacer después el escogimiento y separación de papeles según las instrucciones que les comunicará el Archivero general. No deberán quedar en los archivos de los Ministerios y Tribunales sino aquellos papeles necesarios para la expedición de los negocios.
De los mismos archiveros de la capital y de las provincias elegirá Vuestra Majestad los secretarios y demás dependientes del Archivo general, y servirán este destino sin gravar con nuevos sueldos al tesoro público.
El Archivero general será el Superintendente de todos los archivos y cuidará de reunir efectivamente todos los del Reyno, y entretanto que las circunstancias no lo permiten, procurará saber exactamente quanto existe en todos los de fuera, pedirá relaciones a las escribanías y a las parroquias de los documentos que en ellas hubiere para recoger los que merezcan conservarse en el Archivo general.
De los depósitos de las Prefecturas y Tribunales se deberán enviar notas de los negocios y papeles que cada año resulten. Por estas relaciones y comunicación los escritos de importancia no quedarán ignorados ni serán inútiles. Se deberán hacer oportunamente separaciones de ellos: los pertenecientes a mera instrucción literaria, científica o de historia se destinarán a las Bibliotecas públicas, los planos y cartas puramente geográficas, astronómicas o marinas se colocarán en el Depósito hydrográfico, (tachado: las pinturas y grabados en el Museo de pinturas), los tratados o descripciones artísticas se enviarán al Conservatorio de Artes y Oficios; en suma, cada cosa tendrá su lugar conveniente.
Las precauciones de seguridad, el orden de registros, economía y distribución e trabajos en el Archivo se determinará por reglamento o instrucción particular.
Estas son las ideas más considerables y las principales razones que persuaden la conveniencia y utilidad del proyecto que tengo la honra de presentar a Vuestra Majestad.
Madrid, 5 de junio de 1810.
(Firmado) El Marqués de Almenara
II
Minuta del decreto de crear un Archivo general (julio de 1810, Madrid), Archivo General de Simancas, Gracia y Justicia, leg. 1126, s.f.
Minuta del Real Decreto. Sección de lo Interior del Consejo de Estado. Sumario: Vuestra Majestad establece un Archivo general para reunir en él todos los del Reyno, dando las reglas convenientes.
En nuestro Palacio de Madrid, a… de julio de 1810.
Don José Napoleón, por la gracia de Dios y por la Constitución del Estado Rey de las Españas y de las Yndias. Queriendo asegurar la conservación de los papeles y documentos de importancia, que están esparcidos en diferentes archibos así en la capital como fuera de ella, evitar el extravío y la pérdida de ellos, que se ha experimentado repetidas veces, y facilitar su manejo y conocimiento, visto el informe de nuestro Ministro de lo Interior y oído nuestro Consejo de Estado, hemos acordado y decretamos lo siguiente:
Artículo 1.- Se formará en la capital un Archivo general.
Artículo 2.- En este Archivo se depositarán las actas de la constitución de la Monarquía, sus leyes fundamentales y decretos.
Artículo 3.- Asimismo se colocarán en él los sellos de la Corona, los tipos de la moneda, los padrones de pesos y medidas, el estado de los bienes nacionales, el de la deuda pública, el resultado de los censos de población que se hará cada año y quanto el Gobierno mande depositar sucesivamente.
Artículo 4.- En este depósito central se reunirán los grandes archivos del Reyno: el de Simancas, el de Yndias, los de los Consejos, Ministerios y Tribunales de la Corte y Chancillerías, los de la Corona de Aragón, Cámara de Navarra, etc. Se recogerán también en este Archivo todos los papeles de los Consejos y Tribunales suprimidos, los tumbos o colecciones de privilegios y donaciones de los Monasterios y Órdenes militares, y los de particulares cuyos bienes se hayan confiscado.
Artículo 5.- Los archivos de las Provincias quedarán al cuidado de los que al presente los custodian, en tanto que las circunstancias permitan su traslación y reunión.
Artículo 6.- Todos los archivos de las Provincias serán como secciones esparcidas o depósitos del Archivo general, y sus archiveros formarán un estado sumario de quanto contienen y lo comunicarán al Archivo general, no debiendo quedar en ellos sino los escritos necesarios para la expedición de los negocios.
Artículo 7.- El Archivo general estará encargado a un archivero, que será responsable de los papeles y efectos que se le confíen, y tendrá nueve oficiales.
Artículo 8.- El archivero, los oficiales y demás dependientes serán nombrados por Su Majestad de los que actualmente sirven en diferentes archivos del Reyno.
Artículo 9.- Estos oficiales se ocuparán con el archivero en formar registros y clasificar los papeles, y en comunicar las notas de las actas que allí se depositen.
Artículo 10.- Habrá también en el Archivo algunos escribientes, que se aumentarán o disminuirán según los exigiesen los trabajos que ocurran, y éstos se ocuparán bajo la dirección de los oficiales y del archivero general en formar los índices y repertorios precisos para el uso y conocimiento de los papeles.
Artículo 11.- Los certificados de las actas del Archivo se darán con firma del archivero general y se sellarán con su propio sello, que tendrá esta inscripción: Archivo General de España.
Artículo 12.- Las copias dadas en esta forma serán auténticas y harán fe en juicio y fuera de él.
Artículo 13.- Los oficiales del Archivo cuidarán de entregar y recoger oportunamente las piezas que se pidieren por los Consejos o Ministerios.
Artículo 14.- No se extraerán papeles del Archivo sino en virtud de orden comunicada por alguno de los Ministros del Despacho.
Artículo 15.- Habrá en el Archivo inventarios y repertorios de todos los papeles y efectos existentes. Los libros de registro estarán foliados y numerados todos los artículos que contengan. Cada día se registrarán los papeles que entren en el Archivo y por estos libros dará cuenta el archivero de quanto se le haya confiado.
Artículo 16.- Para que sucesivamente sea más fácil el orden y la distribución de los papeles, se colocarán desde el principio por materias, lugares y tiempos, sin omitir diligencia y exactitud para clasificarlos.
Artículo 17.- Estará abierto al público el Archivo todos los días del año, fuera de las fiestas, desde las nueve hasta las dos de la tarde.
Artículo 18.- Nuestro Ministro de lo Interior queda encargado de la execución del presente decreto.
1. F. Gimeno Blay: Las llamadas ciencias auxiliares de la historia: ¿errónea interpretación? Consideraciones sobre el método de investigación en Paleografía, Zaragoza, Inst. Fernando el Católico, 1986.
2. F. Bouza Álvarez: Corre manuscrito. Una historia cultural del Siglo de Oro, Madrid, Marcial Pons, 2001, p. 286.
3. A. M. Hespanha: Vísperas del Leviatán. Instituciones y poder político (Portugal, s. XVII), Madrid, Taurus, 1989, p. 36.
4. J. Mercader Riba: José Bonaparte, rey de España (1808-1813). Estructura del Estado español bonapartista, Madrid, CSIC, 1983, p. 550.
5. Archivo General de Simancas (AGS). Gracia y Justicia, legs. 1076-1271. Se trata de una documentación no frecuentemente consultada pero ya conocida desde finales del siglo XIX. El primero en señalar su existencia fue el hispanista francés Charles Alexandre Geoffroy de Grandmaison en sus viajes de exploración documental en España en 1895 y 1896; V. Scotti Douglas: «L’Archivio General de Simancas, fonte misconosciuta per la storia del regno di Giuseppe Bonaparte», Spagna Contemporanea, 7, 1995, p. 178.
6. Cito solo, entre los trabajos que Carasa Soto ha dedicado a esta línea de investigación, el que más impacto ha tenido en el ámbito europeo: «Los nacionalismos europeos y la investigación en Simancas en el siglo XIX», en I. Cotta y R. M. Tolu (coords.): Archivi e storia nell’Europa del XIX secolo. Alle radici dell’identità culturale europea, Roma, Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Direzione Generale per gli Archivi, 2006, pp. 109-155.
7. J. J. Martinena Ruiz: Guía del Archivo General de Navarra, Pamplona, Gobierno de Navarra, 1997; C. López Rodríguez: ¿Qué es el Archivo de la Corona de Aragón?, Zaragoza, Mira Editores, 2007; R. Conde y Delgado de Molina: Reyes y archivos de la Corona de Aragón. Siete siglos de reglamentación y praxis archivística (siglos XII-XIX), Zaragoza, Inst. Fernando el Católico, 2008; J. L. Rodríguez de Diego: «El archivo real de la Corona de Castilla (siglos XII-XV)», en E. Sarasa Sánchez (coord.): Monarquía, crónicas, archivos y cancillerías en los reinos hispano-cristianos: siglos XII-XV, Zaragoza, Inst. Fernando el Católico, 2014, pp. 277-308.
8. A. de la Plaza Bores: Archivo General de Simancas. Guía del investigador, Madrid, Ministerio de Cultura, 1980, pp. 46-56. Las transferencias obedecían más a circunstancias externas o iniciativas del archive-ro simanquino que a una medida mínimamente reglamentada. El traslado, después de la Guerra de Sucesión, de los consejos desde el Palacio Real al edificio ocupado por Mariana de Austria, que a partir de entonces se denominó «Palacio de los Consejos», motivó la remesa a Simancas de la documentación de los últimos años de los Austrias. Véase ibíd., p. 58.
9. Esto explica la abundante documentación de los consejos suprimidos en el Archivo Histórico Nacional y la documentación borbónica en el de Simancas; véase J. L. Rodríguez de Diego: «El siglo de la Ilustración en Simancas», en J. Martínez Millán, C. Camarero Bullón y M. Luzzi Traficante: La Corte de los Borbones: Crisis del modelo cortesano, vol. I, Madrid, Ediciones Polifemo, 2013, pp. 27-48.
10. F. Andújar Castillo: «La venalidad de los Consejos durante el reinado de Carlos II. De las plazas de consejero al oficio de archivero», en A. Marcos Marín: Hacer historia en Simancas, Valladolid, Junta de Castilla y León, 2011, pp. 73-96.
11. A. Riol: Informe que hizo a Su Majestad en 16 de junio de 1726…, n.º 14.
12. E. Sarrablo Aguareles: «Los archiveros españoles hasta mediados del siglo XIX», Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 65, 1958, pp. 19-27; J. A. Martínez Bara: «Vicisitudes del Archivo del Consejo de Castilla en los siglos XVIII-XIX», en Actas del III Symposium de Historia de la Administración, Madrid, Ministerio de Administraciones Públicas, 1974, pp. 353-382; J. Pradells y R. Baldaquí Escandell: «Los archiveros de la primera Secretaría de Estado (siglo XVIII)», Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, 6-7, 1986-1987, pp. 117-133; A. Torreblanca López: Tesoros del Archivo del Ministerio de Hacienda, Madrid, Ministerio de Hacienda, 2002, pp. 11-13.
13. P. González García (coord.): Archivo General de Indias, Madrid, Ministerio de Cultura / Lunwerg Ed., 1995.
14. El concepto de archivo como fuente histórica estaba aún lejos de imponerse, lo que no significa que no se recurriese a los archivos para fines históricos. Véase M. Gómez Gómez: «Crítica histórica y archivos», Historia, Instituciones, Documentos, 12, 1985, pp. 199-231.
15. E. Lodolini: Archivistica. Principi e problemi, Milán, Franco Angeli Editore, 1985, p. 208.
16. I. Dion: Les archives, París, La Documentation Française, 1993, p. 17.
17. El contenido de esta ley, su alcance y significado pueden verse en P. Santoni: «Archives et violence. A propos de la loi du messidor an II», La Gazette des Archives, 146-147, 1989, pp. 199-214.
18. Adviértase el carácter cultural que ya han adquirido los archivos, no distinto del de pinturas o estatuas. Véase al respecto E. Lodolini: Lineamenti di storia dell’archivistica italiana. Dalle origini alla metà del secolo XX, Roma, Nuova Italia Scientifica, 1991, pp. 77-83.
19. La Revolución no podía inventar todo ni la ley de 1794 era propiamente una ley de archivos. Se creó un «Bureau du triage des titres» y se quemaron públicamente documentos relativos a familias nobles y títulos nobiliarios; E. Casanova: Archivistica, Siena, Editorial Lazzeri, 1928, pp. 387-389. Auto-res franceses consideran un «véritable mythe» la accesibilidad y publicidad de los archivos; véase R.-H. Bautier: «La phase cruciale de l’histoire des archives: la constitution des dêpots d’archives et la naissance de l’archivistique (XVI-début du XIX siécle)», Archivum, 18-19, 1968-1969, pp. 148-149; P. Desalle: Une histoire de l’archivistique, Québec, Presses de l’Université du Quebec, 1998, p. 155.
20. La evolución en la ambigua concepción de los documentos con valor histórico por la Revolución francesa en B. Galland: «Conserver pour l’histoire: une nouvelle dimension pour les Archives nacionales de France», en I. Cotta y R. M. Tolu (coords.): Archivi e storia nell’Europa…, vol. II, pp. 549-570.
21. AGS, Gracia y Justicia, leg. 1126, s. f. Este expediente incluye el informe de Almenara, borrador de decreto del Ministerio del Interior, informe del Consejo de Estado, borrador de decreto de este e informe del mismo Ministerio en 1811.
22. En este apartado sobre la herencia del siglo XVIII español sigo las amplias y atinadas páginas que a este tema dedica F. de A. López Serrano: De los orígenes a Pelayo. Modesto Lafuente en su contexto historiográfico, tesis doctoral, Universidad de Málaga, 2013, pp. 11-90.
23. «El nacionalismo historiográfico decimonónico siendo, como es, declaradamente distinto al del siglo XVIII, no es más que una parte de la herencia de este con miras, no al reforzamiento de la unidad estatal bajo la égida monárquica (como aspiraban los ilustrados) sino a un progresivo asentamiento y posterior desarrollo de la nación-estado, a cuyo control aspiraba la burguesía» (ibíd., p. 12).
24. Una exposición y significado de sus obras en: ibíd., pp. 54-84.
25. M. Artola: Los afrancesados, Madrid, Alianza, 1989, pp. 28-29 y 44.
26. F. de A. López Serrano: De los orígenes a Pelayo…, pp. 88-90.
27. J. A. Llorente: Noticia autobiográfica, Madrid, Taurus, 1982, p. 114.
28. J. Mercader Riba: José Bonaparte, rey de España…, pp. 79-134, expone las competencias de cada Ministerio y ofrece los datos biográficos de las personas más relevantes.
29. Ibíd., pp. 91-94.
30. AGS, Gracia y Justicia, leg. 1188, s. f.
31. Ibíd.
32. Ibíd.
33. Miguel Artola: Los afrancesados…, pp. 125-132.
34. «Ministro de utopía», lo califica Artola, ibíd., p. 89.
35. J. Mercader Riba: José Bonaparte, rey de España…, pp. 115-134.
36. Apéndice documental, I.
37. A. Riol: Informe que hizo a Su Majestad…, n.º 5.
38. M. Artola: Los afrancesados…, pp. 121 y ss.
39. A. Bahamonde y J. A. Martínez: Historia de España, siglo XIX, Madrid, Cátedra, 1994, p. 49.
40. M. Artola: Los afrancesados…, p. 252.
41. El informe habla de «infinitos archivos de la capital». Continuaba la centenaria costumbre de guardar en casa de ministros y oficiales los papeles de su cargo. En marzo de 1811 Pedro Cuende, escribano de cámara del suprimido Consejo de Hacienda, solicitaba el pago del alquiler de cinco meses de una casa, en la calle del Olivo, n.º 20, «ocupada con los papeles de dicha escribanía, que a él no le producen nada desde el principio de la revolución y son muy interesantes a la Real Hacienda», añadiendo: «Otros escribanos del mismo Consejo y de los demás suprimidos han hecho iguales solicitudes» (AGS, Gracia y Justicia, legs. 1125 y 1128, s. f. En el leg. 1125 se halla idéntica solicitud de otro escribano de Hacienda, Manuel de Estépar).
42. J. Mercader Riba: José Bonaparte, rey de España…, pp. 135-168.
43. M. Artola: Los afrancesados…, p. 177.
44. C. Contel Barea: «El Archivo Histórico Nacional ayer y hoy», en Ciclo de conferencias sobre Archivos Históricos, Málaga, Ayuntamiento de Málaga, 1997, pp. 87-119.
45. P. López Gómez: «El sistema archivístico español anterior a la Constitución de 1978», Boletín de la Anabad, 38, 1988, pp. 149-171.
46. J. L. Rodríguez de Diego: «La apertura de Simancas a la investigación histórica en el año 1844», en I. Cotta y R. M. Tolu (coords.): Archivi e storia nell’Europa…, vol. II, pp. 601-626.
47. Faltaban bastantes años para que se impusiera como norma de clasificación en los archivos el principio de procedencia. Véase M. P. Martín-Pozuelo Campillos: La construcción teórica en Archivística: el Principio de Procedencia, Madrid, Universidad Carlos III, 1996.
48. Término habitual utilizado desde el siglo XVII para referirse a los documentos garantizadores de derechos y privilegios. Véase J. Le Goff: «Documento/monumento», Irargi. Revista de Archivística, 2, 1989, pp. 103-131.
49. Una exposición muy detallada de toda la operación de selección, recogida y envío a París, con especial detenimiento en el caso de Simancas, en L. P. Gachard: «Notice historique et descriptive des Archives Royales de Simancas», en Correspondance du Philippe II sur les affaires des Pays-Bas, t. I, Bruselas, Libraire Ancienne et Moderne, 1848, pp. 20-48. Un resumen de esta en F. Romero de Castilla y Perosso: Apuntes históricos sobre el Archivo General de Simancas, Madrid, Imp. de Aribau y Compañía, 1873, pp. 73-89.
50. J. Mercader Riba: José Bonaparte, rey de España…, pp. 552-553.
51. L. P. Gachard: «Notice historique…», pp. 24-25.
52. AGS, Gracia y Justicia, leg. 1092, s. f. Se trata de Francisco Antonio Cabello y Mesa, escritor y militar que pasó en América largos años. Datos autobiográficos pueden verse en un amplio expediente de 1800 en el que trata de refutar las supuestas injurias que contra él había escrito el virrey de Lima, marqués de Osorno (AGS, Secretaría de Guerra, leg. 7113, 4). Esto explica la alusión específica a los libros de Indias y el envío de su preocupación por Simancas al ministro de Indias, Miguel José de Azanza.
53. AGS, Gracia y Justicia, leg. 1092, s.f.
54. Ibíd.
55. A. Bahamonde y J. A. Martínez: Historia de España, siglo XIX…, pp. 41-49.
56. Con la entronización de un nuevo rey, Fernando VII, volvería a presentarse otro proyecto de Archivo Nacional. M. Ravina Martín: «José Vargas Ponce y la creación de un Archivo Nacional», en J. A. Casquero Fernández (coord.): Homenaje a Antonio Matilla Tascón, Zamora, Inst. Florián de Ocampo, 2002, pp. 537-553.
57. P. Santoni: «Archives et violence…», p. 208.