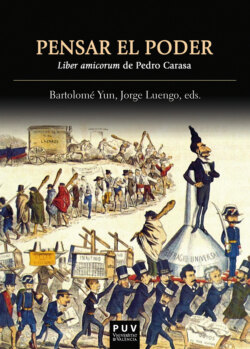Читать книгу Pensar el poder - AA.VV - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеAl mismo tiempo, es evidente que muchas de estas casas habían logrado una proyección transregional, e incluso transregnícola, de proporciones más que notables.49 En el siglo XVI, casas como la del Infantado habían acumulado estados en regiones tan distantes y dispersas como Cantabria, Guadalajara y Andalucía. La casa de Borja había asistido a una expansión parecida que les permitía dispersarse en Italia, las coronas de Castilla y Aragón e incluso extenderse hacia América.50 Y otras asistían a procesos parecidos. Ellas eran las primeras interesadas en que se reconocieran los solares, propios y de las ramas laterales, en un amplio territorio de la España recuperada. Buena parte de la obra del cordobés Argote de Molina La nobleza de Andalucía se centra en proporcionar datos heráldicos que enlazan a muchas de las familias de toda la Península y que han participado en acciones importantes, como la toma de Baeza, con sus lugares y troncos de origen.51 El que la obra se disponga como una serie de relatos no siempre bien organizados pero tenga al principio un índice de nombres parece además demostrar que su uso (y forma de lectura) consistía, sobre todo, en la búsqueda y localización en el texto de cada personaje y la trayectoria de su linaje y escudos, que, por norma, remite al norte de la Península. La nobleza de Andalucía era un libro de consulta para los nobles de todo el reino y no en vano se convertirá en fuente para genealogistas precipitados. Pero esta es la prueba también de que, en el imaginario de esas familias, el carácter reticular de esos linajes articulaba un espacio que, en este caso, rebasaba con mucho la Corona de Castilla. Ello con independencia de que este mismo tipo de ideas tuviera como efecto el que se tendiera a reconstruir las historias regionales, en este caso la de Andalucía, aludiendo a su antigüedad y reivindicando sobre este argumento su prestigio sobre otras regiones. Pero, como he dicho, no es en las historias regionales en lo que ahora querría entrar.
Por supuesto, no se pretende decir aquí que estas formas de compatibilizar comunidades imaginadas superpuestas –a veces contrapuestas– eran exclusivas de la aristocracia o que muchos grandes nobles no participaran de otras formas de imaginarlas. Las ideas, las memorias colectivas, tienen eso de bueno –o de malo–: que no son cajas cerradas propiedad de una clase y nadie puede controlar ni la contaminación, ni el uso que se hace de esas ideas; este es fruto de confrontaciones de poder muy complejas.
LA ARISTOCRACIA EN EL PATRIOTISMO ESPAÑOLISTA DEL SIGLO XVIII
Cabe recordar que uno de los obstáculos de partida para entender el problema que tratamos es la imagen muy rígida que se ha proyectado sobre este grupo social (me evitaré a mí mismo las referencias, que llegan hasta nuestros días). La historiografía reciente, por fortuna, está subrayando el carácter cambiante del grupo.52 Y ello se puede percibir también, por suerte, en la historiografía española.53 Como era de esperar, las vivencias de muchos nobles fueron tan complejas, sus intereses tan cambiantes y su exposición a otras ideas tan rica, que en más de doscientos años también cambiaría su forma de entender las comunidades imaginadas, su papel en ellas y sus formas de utilizarlas.
La identificación entre la nobleza y una imagen –cambiante– de España que va más allá de Castilla, estaba ya prácticamente consolidada en el siglo XVIII. Y de una manera que implica nuevos giros semánticos y que demuestra además nuevas formas de superposición de identidades.
Como todas las noblezas europeas, y pese al ultramontanismo de algunas familias, algunas casas se vieron inmersas en el cosmopolitismo transfronterizo de la Ilustración. La forma en que se adoptó la moda francesa y después la inglesa, en el vestir y en las apariencias sociales, es solo una muestra de ello. Cuando en 1788, un año antes de que el mundo cambiara de repente, el duque de Osuna, heredero de aquellos Girones, se hace retratar con su familia por Goya, no faltan las referencias locales, pero la duquesa viste a la francesa y él a la inglesa, mostrando así un espíritu cosmopolita en el que, sin duda, es el cuadro más emblemático de la Casa.54 Ese gesto no sería más que eso, un gesto, si no fuera porque enlaza con otras prácticas que van más allá. La correspondencia del XIV duque de Medina Sidonia, uno de los personajes más fascinantes de la nobleza ilustrada y cuyas cartas con prácticamente toda la inteligencia ilustrada están en proceso de análisis por Lilianne Dalhman, es otra buena muestra de ello.55 La actividad de algunas mujeres como la duquesa de Berwick en las tertulias y en los salones, así como en la recepción y alojamiento de personajes como Townsend son otra muestra del mismo hecho. Se trataba de visitas, reuniones y relaciones que no solo tenían en sí mismas un componente internacional y fomentaban formas de sociabilidad cosmopolita, sino que muchas respondían en realidad al propio carácter internacional de estas familias, en este caso de la casa de Alba y sus vínculos con Gran Bretaña.56 La condesaduquesa de Benavente, cuya correspondencia revela asimismo una persona de amplitud de miras, es otro buen ejemplo. La pervivencia de los matrimonios transfronterizos, aún existentes pese a la fragmentación de la monarquía compuesta, el casi total control de los más altos puestos del servicio diplomático por estas familias, etc., son pruebas de que ese componente, si bien había cambiado, estaba aún presente entre los nobles. Es interesante constatar además que ese carácter internacional no estaba reñido –al menos en algunos de ellos y al contrario de lo que dijera Cadalso– con el deseo de acuñarse una imagen que tenía como referencia al país, entendido además como España. Más bien se diría lo contrario. Y, desde luego, no cabe duda de que será esa identificación con una cultura no española la que hará que esta clase camaleónica se volcara sobre formas de patriotismo después de 1789, un tema este que espera nuevas interpretaciones.
En ese sentido hay que recordar que el siglo XVIII se vio impregnado de un nuevo tipo de patriotismo protonacionalista que Fernández Alabaladejo ha calificado como «nacionismo».57 Este podía materializarse en un casticismo con fuerte componente de catolicismo ultramontano, pero también en un protonacionalismo laico muy influido por el sentido de progreso y bienestar material de las Luces. Si antes nos hemos referido al retrato de la Familia de Osuna, cabe recordar aquí formas de autoidentificación como la de la duquesa de Alba de maja y la del conde de Altamira sentado y provisto de papel y pluma, ambos debidos a Goya.58 Entre ambos hay una notable diferencia. Pero ambos reflejan referencias a una comunidad imaginada. Ella se quería identificar con un populismo típico de la reacción antifrancesa traída por la revolución (y su incapacidad de competir con la condesa-duquesa de Benavente en «ilustración»).59 Él pretendía hacerse ver como un ilustrado servidor del país. Los dos tenían en el fondo referencias a la misma comunidad imaginaria materializadas de modo diferente.
Este nuevo código de expresión de la nación es ya muy diferente de el del siglo XVI y no toda la nobleza titulada tenía la misma sensibilidad. Pero se manifestaba con énfasis en las actitudes y expresiones de muchos de ellos en el siglo XVIII. Como se ha dicho, las Sociedades de Amigos del País («casas del patriotismo» para Jovellanos) tuvieron, no solo en España sino en toda Europa, unas bases sociales muy diversas. No cabe buscar en ellas la representación masiva de los titulados. Primero, estos eran pocos, pese a su aumento en número, con lo que difícilmente se pueden buscar a cientos en estas instituciones. Segundo, muchos de ellos residían en la Corte, y es allí donde se les debe buscar. Pero su presencia es evidente e incluso, en algunos casos, su impulso.60 Como lo es en las sociedades fundadas por estos en sus propios señoríos, a veces con intenciones que iban más allá del fomento de la riqueza y entraban dentro del ejercicio de fórmulas de control social.61 Todos los presidentes de la Real Academia durante el siglo XVIII pertenecieron a familias de la alta nobleza, y entre ellos son predominantes las más rancias, como los Villena (una auténtica saga) o Alba.62 Una buena representación de estos había también entre los presidentes de la Real Academia de la Historia.63 La efímera Academia del Buen Gusto de Madrid contó con miembros de la nobleza titulada e incluso algunos se pueden encontrar en otras instituciones similares.64 De esta actividad participaron –o las usaron, como insinúa Martín Gaite– en modo diverso mujeres de la alta nobleza. Catorce fueron admitidas en la Sociedad Matritense y se pretendía con ello fomentar «la buena educación, mejorar las costumbres con su ejemplo y sus escritos e introducir el amor por el trabajo así como atajar el lujo […] y sustituir para sus adornos los nacionales a los extranjeros».65 Un lujo que muchos estaban viendo –de nuevo no es exclusivo de España– como una de las causas de la ruina económica del país, en tanto que alentaba el comercio de productos extranjeros.66 Fueron estas mujeres de la alta nobleza, encabezadas por la condesa de Montijo, las encargadas, en la llamada «Junta de Damas de honor y mérito», de diseñar un «traje nacional», animadas «de un verdadero patriotismo dirigido al bien del Estado y de cada individuo en particular». La cuestión era hacer un «Traxe nacional para las Damas, todo de generos del Pays, el cual reuna la honestidad y decencia y la gracia y agilidad Española». Literalmente, una invención de la tradición, de corte mercantilista además, que se habría de sustentar en tres tipos de traje: de primera clase (a «la española»), segunda (a «la carolina») y tercera (a «la madrileña»). Todo muy significativo, por cierto.67
Estas últimas evidencias, como tantas que se podrían traer a colación, son muestra de una forma de identificarse con –y contribuir incluso en el caso de que se tratara solo de gestos– una comunidad imaginada española que guardaba importantes diferencias con la del siglo XVI. Como aquella, todas las instituciones a las que me he referido eran profundamente monárquicas y se insertan en un mundo de afinidades católicas. Muchas casas seguían manteniendo su idea de la antigüedad como máximo exponente de nobleza y recordaban sus solares con interés. Pero este era un mundo muy diferente. El catolicismo no era la amalgama fundamental del grupo y menos la parte fundamental de un cosmopolitismo aristocrático. Nuevas ideas de progreso y utilitarismo, nuevas modas, nuevas formas de sociabilidad, etc., habían prendido en este grupo e incluso hermanaban a sus miembros en la distancia; o, simplemente y con independencia de su sinceridad real, estos individuos pensaban que esta era la mejor forma de modelar su personalidad social, aunque estuviera cargada de hipocresía.68 Estas ideas además apuntaban a la necesidad de fomentar la riqueza del país, que veían como un paso para servir al rey. La «patria en monarquía» –en continuación con lo que ya habían manifestado los arbitristas, como se sabe, muy queridos de los ilustrados– partía del presupuesto de servir al rey fomentando la riqueza, la educación, las buenas costumbres, la agricultura, la industria, el comercio y la cultura de la nación.69 Se trataba de contribuir a la riqueza o la cultura del país. Como he recordado en otra ocasión y apuntó hace tiempo G. Anes, es interesante considerar que fueron nobles titulados como el conde de Villalobos que «por mayorazgo y por Grande» debería haber rechazado el Informe sobre la Ley Agraria de Jovellanos, que preconizaba cambios no muy favorables paras muchos señores, quien lo elogiaría ante el duque de Alcudia.70 Y ello incluso importando las Luces y sus ideas. En ese punto, también se buscaba equilibrar una contradicción que está presente en la propia Ilustración y que será una de las claves de la crisis por la que estaban por pasar las noblezas peninsulares: la que existe entre el nacionalismo étnico y el universalismo de los ilustrados, que intentaban superar cuando el conde de Peñaflorida, al inaugurar la Sociedad Matritense, decía: «Amigos míos, amad vuestro patrio suelo, amad vuestra recíproca gloria, amad al Hombre, y en fin mostraos dignos amigos del País y dignos amigos de la Humanidad».71
Se ha asistido así a un profundo cambio, no solo en la forma de entender la comunidad imaginada, sino, más importante para nosotros, en el papel que en ella se atribuía a sí misma una parte de la nobleza. De la España como pasado y como tradición se ha pasado a la España como proyecto. De restauradora de España por las armas, la nobleza ha pasado a pretender presentarse como promotora de las artes manuales, del progreso material del «País».
CAMBIO SOCIAL, CULTURA ARISTOCRÁTICA, EXPERIENCIA TRANS-«NACIONAL» Y TERRITORIO
Una transformación de este calibre y carácter no solo va contra la visión de las noblezas como un grupo inmóvil sino también contra la percepción de la cultura aristocrática como algo cristalizado en sí mismo a que, a veces, estamos expuestos. La pregunta que debe hacerse es cómo se ha llegado hasta aquí y qué problema representaba la superposición evidente de criterios de pertenencia dentro de este grupo. Y, aunque no tenemos aquí el espacio suficiente, conviene asimismo interrogarse sobre los contextos sociales y económicos en los que se inserta esta transformación.
Durante el siglo XVI y parte del XVII, la aristocracia castellana parece haber experimentado un doble proceso de integración interregional y relación creciente con otras aristocracias del imperio y de la monarquía compuesta de los Habsburgo. Ello tiene que ver con su implicación en la guerra y en la diplomacia o con sus viajes, pero también con una política familiar que, si bien primaba la unión de los primogénitos dentro de Castilla, llevaba asimismo a uniones frecuentes con familias de otros reinos peninsula-res, incluido Portugal, y con Italia.72 El resultado es la dispersión trans-«nacional» del grupo. Pero también su sedimentación «española» y la continuidad del proceso de fusión de aristocracias regnícolas de la Península iniciado en la época medieval. No es de extrañar que, como en otras áreas de Europa y en una evolución que es larga de explicar aquí, este proceso haya alimentado la presencia de una imagen de España en el discurso político nobiliario.73 Es bastante significativo a este respecto que la endogamia dentro de las coronas de Castilla, Aragón y Navarra durante el periodo 1500-1700 parezca, con las cifras que tenemos elaboradas a partir de los matrimonios de los miembros de la orden del Toisón de Oro, la más elevada de toda Europa, si partimos de las circunscripciones estatales actuales.74
El siglo XVII, y sobre todo el periodo 1650-1750, puede haber supuesto un paso importante en este proceso. Tras una intensa relación con la aristocracia portuguesa, la victoria de los Braganza supuso una creciente separación entre aquella y la española.75 Desde entonces, el cierre de la alta nobleza portuguesa sobre sí misma no fue solo un proceso de elitización dentro del país, sino también una ruptura muy notable con la española, invirtiendo así una tendencia que se remontaba a la Edad Media. Además, la guerra de Portugal, junto con las dificultades que implicaba la gestión de patrimonios lejanos y dispersos en territorios muy lejanos, hizo evidente la mayor necesidad de concentrarse en ámbitos políticos seguros dentro de la monarquía compuesta.76
La centuria del Seiscientos, que podemos prolongar hasta 1750, supuso algo más, sobre todo desde el punto de vista de la composición y de la cultura política de la alta nobleza. Por ejemplo, la creciente concentración de poder en manos del rey, máxime durante el siglo XVIII, implicó, en toda Europa y también en España, una notable «satelización» pactada de las noblezas, que cada vez más girarían en torno a la Corona. Vino acompañada además del ejercicio de la gracia y la concesión de mercedes desde la Corte, así como de un uso frecuente de este grupo en el ejercicio del gobierno. En países como Inglaterra y España, hubo incluso mecanismos de control de los matrimonios nobiliarios por parte de la Corona, lo que, obviamente, ayudaba a ello. El resultado era una alta nobleza más dependiente del centro político y, con ello, el doble efecto de circunscribirse cada vez más a los territorios claramente controlados por el rey y de hacer de argamasa social entre ellos. En esa misma dinámica, la venta y concesión de títulos conllevó la incorporación al grupo de nuevos miembros, muchos de ellos salidos de las oligarquías locales y, cada vez más desde mediados del siglo XVII, de las clases mercantiles, con frecuencia ligadas a trayectorias vitales americanas, o de familias con antecedentes en el servicio al rey en la burocracia, el ejército y la diplomacia.77 Es interesante resaltar que, pese a la fuerte presencia de madrileños en ese proceso de promoción, se registra una importancia muy notable de andaluces y de familias procedentes de la Corona de Aragón.78 En el mismo periodo, y hay también ejemplos de este fenómeno en el siglo XVII, se asistió al desarrollo de una nobleza americana o de familias con lazos transatlánticos que en algunos casos mantuvo relaciones con la Península.79 En otras palabras, no solo se renovaba el grupo, sino también su geografía: Madrid era una cantera decisiva de nuevos titulados, pero también se daba una cierta importancia de las áreas periféricas de la monarquía. Si tenemos además en cuenta los mecanismos de ascenso matrimonial y enlace con las viejas casas que, antes y después de la adquisición del título, iban asociados a este proceso, entenderemos que se estaba dando un paso más en la consolidación de una nobleza protonacional española. Una nobleza, además, que muy posiblemente y, por lo que nos dicen las cifras del Toisón de Oro, estaría reduciendo las relaciones matrimoniales allende las fronteras y perdiendo su carácter de centralidad en las relaciones matrimoniales europeas, si bien no era en absoluto un grupo carente de conexiones exteriores, y en el que la dimensión transatlántica, con todos los problemas que suponía, era muy evidente.80
Este proceso coincidía con otro no menos importante y ligado al anterior, que es el que da contenido a la imagen de España de muchos nobles del siglo XVIII: el cambio en la concepción del papel social del grupo y de la comunidad imaginada en que este se inscribía. El fenómeno merece un estudio más a fondo y se ha de vincular a una fortísima crítica social que procede de ciertos espacios de poder –incluida la Corte durante la época de Olivares– y de la sociedad en general. La crisis en la política internacional de la Monarquía y la conciencia de decadencia implicaron también la introspección colectiva y puesta en duda de los valores de la nobleza muy presentes en la política bélica de los Austrias y que había sido la fuente de mercedes, ayudas de costa y posibilidades de promoción social.81 Sea como fuere, esta mantuvo una fuerte presencia en la creación de advocaciones y otros referentes que potenciaban el desarrollo de una comunidad imaginada; es el caso de la Inmaculada Concepción, que, no por casualidad, usaba el ideario católico como base fundamental.82 Ello afectaría asimismo al cultivo de la historia y al modo en que esta era el sustento de la concepción de la comunidad política.83 Esta introspección y la tensión social en que vive el grupo habrían de afectar a las formas en que algunos nobles se veían a sí mismos y su función social. En cierta medida, muchas de estas familias serían, andando el tiempo y a veces sin notarlo porque es parte de un proceso general, muy sensibles a los planteamientos de los arbitristas y a una idea más utilitarista de su papel en la sociedad que, desde luego, no tenía en la Reconquista su elemento articulador.84 Es en ese contexto donde se habría de asistir a la expansión de nuevas familias, como la del III conde de Fernán Núñez, que escribiría hacia los años ochenta una obra muy expresiva de lo que estaba ocurriendo. Miembro de una vieja familia de la oligarquía local cordobesa, su abuelo recibiría el título de conde en 1639 y él se curtiría en la diplomacia y en las letras.85 El hombre práctico –título abreviado de la obra– pertenece en lo formal a la literatura de consejos para los hijos de nobles tan a la usanza hasta entonces y no contiene referencias implícitas al problema de la nobleza y las comunidades imaginadas al que nos venimos refiriendo. Pero la obra ayuda a entender el cambio que se estaba produciendo. Influido en parte por Gracián, el autor, que no niega que la nobleza pueda venir de la virtud, por «consentimiento público» o por reconocimiento del rey, plantea dudas sobre que esta deba ser perpetua y que lo sea por los méritos de los antecesores.86 Se trata así de una obra que rompe con el sistema de los méritos del linaje para poner el acento sobre el mérito individual. No es el único que lo hace en la época y ello no es extraño, pues desde Fernán Pérez del Pulgar era algo habitual resaltar el valor individual. Pero en este caso, el linaje está mucho menos presente y el mérito es mérito individual –no tanto del linaje, como hasta entonces– y en un aspecto diferente de lo que había sido. Y convendría recordar aquí que en la concesión de títulos y prebendas en la época lo que se premiaba a menudo no eran los méritos del individuo, sino también los del linaje. Más allá de lo que fueron tratadistas anteriores, como la citada condesa de Aranda, Fernán Núñez aboga además por el trabajo frente al ocio, situándose así en una corriente de pensamiento ya evidente en El Guzmán de Alfarache y en los arbitristas frente a los ideales de nobleza que habían llevado al país a la decadencia.87 Ese trabajo además debe ir encauzado, según él, a la «industria» en sentido genérico y a evitar «la desolación de los pueblos».88
Pero lo que promueve, sobre todo, es el desarrollo de destrezas y conocimientos aplicables a la propia vida y a la de la comunidad. Marginando en cierta medida el valor de la virtú, cualidad natural, lo que hará será reforzar más el valor del mérito individual por las obras. Y, con resonancias de Gracián, entenderá que es la capacidad de discernimientos del individuo y del sentido común (lo que el pensador aragonés entendía como «gusto»)89 lo que realmente le da valor. Es ahí donde la obra da un paso adelante que anuncia lo que será la posición de algunos nobles en el siglo XVIII. Pues se trata de enaltecer la actividad de estos para «emplearse al servicio del príncipe y causa publica».90 O, con otras palabras, al príncipe se le sirve sirviendo a la «causa pública», un término que en Francisco Gutiérrez de los Ríos resuena al concepto de la «república» en los arbitristas. Ninguna obligación, dice, es mayor que «servir la patria y estado a que cada individuo debe pacífica posesión de aquel en que se halla».91 En una obra como esta, la expresión «patria y estado» cobra, claramente, un significado diferente al que había tenido hasta no hacía mucho tiempo. Ello se da además en un momento en el que la necesidad de probar la limpieza de sangre se estaba reduciendo y en el que la capacidad del rey de reconocer nobleza y conceder títulos no solo no tiene ya discusión sino que se ha convertido en el espaldarazo de la ascensión social de muchas de estas familias. No hay en la obra muchas referencias a un concepto de España, pero basta un vistazo a la iconografía del estandarte del primer conde de Fernán Núñez y ponerlo en contacto con esta nueva filosofía de la función social de la nobleza para entenderlo. Aquel estaba compuesto por el crucifijo flanqueado por la Inmaculada a un lado y el apóstol Santiago en la batalla de Clavijo al otro, junto a los escudos de los reinos de España y de la casa. Su sucesor parece tener una misma comunidad imaginada de referencia, pero con otro contenido y, sobre todo, entendiendo su función en ella en el fomento de todo aquello que pudiera favorecer la «causa pública» de esa comunidad. Las pretensiones de los nobles del siglo XVIII de presentar su papel en la comunidad imaginada como propulsores del trabajo, el progreso, la aplicación de las ciencias útiles, etc., están ya esbozadas en el texto de Gutiérrez de los Ríos, a quien no es extraño que se haya considerado como un novator.92
En otras palabras, esta nueva forma de identificación de la alta nobleza con una comunidad imaginada no es fruto, simplemente, de una serie de cambios en el mundo de las ideas. Había sido la forma de muchos nobles –muchos de ellos de titularidad reciente– de sobrepasar una crisis de valores que no solo era la crisis de la monarquía compuesta, sino la propia crisis en que había entrado su clase desde finales del siglo XVI. Una crisis que, ni en Europa, ni aún menos en la Monarquía hispánica, supuso la desaparición o el debilitamiento de este grupo –de ahí el desuso en que ha entrado el término–, pero que se puede entender como una readaptación a una situación cambiante y, en cierto sentido, como un proceso de cierto traumatismo. Al mismo tiempo, muchas de las casas castellanas no eran ya castellanas en cuanto a lo que se refiere a la geografía de sus patrimonios. Eran, y cada vez más, españolas. Los Osuna tenían estados en la práctica totalidad de la geografía de las coronas de Castilla y Aragón. Y lo mismo ocurría con la Casa de Medinaceli.93 Se había consolidado una nobleza «española», cuyas propias redes relacionales se proyectaban sobre el territorio de este Estado-nación en ciernes. No es extraño, sino parte de este proceso, que en las circunstancias que se viven tras la entrada de la nueva dinastía, se asistiera a la formación de un «partido español» que vio en la sátira y en la intriga política la forma de presentar un patriotismo, en este caso en contra de los Borbones.94 Se trataba, como siempre, de usar el imaginario de la colectividad en provecho de intereses políticos, modelando así ese imaginario.
* * *
Es interesante resaltar que una de las fuerzas detrás de este comportamiento «camaleónico» de la aristocracia es la situación de estrés en la que viven todas las clases sociales y la necesidad de las élites de adaptarse a una situación cambiante que mode-lan a su vez. La aristocracia castellana había encontrado, desde el siglo XVI, formas de superar sus problemas económicos y de reproducción social. Parte de ello lo he expresado en otro lugar, refiriéndome a su componente económico. Se había adaptado y renovado por abajo a nuevas situaciones políticas. Poco a poco había sido capaz de insertarse en nuevos espacios de comunicación como la escritura. Ello conllevaba reposicionamientos sistemáticos en las distintas versiones en que se concebían las comunidades imaginadas y, por tanto, una contribución a ellas. Esto se ha seguido haciendo en el siglo XVIII e incluso en el XIX. Pero la situación ahora era un poco diferente a la del periodo 1550-1650. La aristocracia de finales del XVI fue capaz de legitimarse mediante el recurso a un gasto que podía soportar gracias a mecanismos bien conocidos y tuvo relativo éxito en mantener su posición dentro del sistema de poderes. Así como lo tuvo en su adopción de nuevas formas de comunicación que le permitieron mantener su capacidad de control social al tiempo que se autodisciplinaba y se transformaba.95 Igualmente obraba la aristocracia del siglo XVIII, si pensamos en su pervivencia y metamorfosis durante el siglo XIX. Pero las ideas de las que intentaba apropiarse estaban siendo tomadas en un espacio público con mucha más eficacia por otro grupo social, la burguesía liberal. Su crisis ahora solo podría ser afrontada en un contexto de cambio institucional sin precedentes para ellos: la crisis del Antiguo Régimen, la revolución liberal y el Estado-nación. Una nueva forma de nacionalismo –la del nacionalismo político ligado al proyecto de Estado-nación y soberanía del ciudadano– que socavaría, lentamente, muchas de sus bases económicas, pero no la haría desaparecer.
Debemos pensar sin embargo que, precisamente por estos antecedentes, el nacionalismo del siglo XIX es un fenómeno mucho más complejo de lo que se ha pensado. Pero cabe advertir, además, que no tendremos clara la historia de las construcciones nacionales aristocráticas si no entramos en otra cuestión que hemos evitado a conciencia: la de la forma en que esta nobleza española consolidada en el siglo XVIII y sus ideales se entremezclaba y superponía con discursos de tipo diferente incluso desde dentro del mismo grupo social o de las noblezas regnícolas antes del desarrollo del Estado-nación.
* Este trabajo es una derivación de otro más amplio que escribo sobre las aristocracias europeas y que he desarrollado en el IUE de Florencia. Constituye así una síntesis avant la letre que necesariamente ha de ser provisional e incompleta. He querido poner juntos diversos aspectos que han atravesado la obra de Pedro Carasa: el desarrollo cambiante de las élites, la influencia social de estas, su uso de la memoria histórica y, por último, hacer unas genéricas referencias al papel de Castilla en la formación de un referente nacional más amplio. Debo confesar aquí mi acuerdo con mi colega cuando hablaba de la «normalización de Castilla» (un concepto que, obviamente, entiendo de forma diferente para la época moderna) para referirse a la necesidad de no hacer de Castilla ni el verdugo ni la víctima. De hecho, el estudio del surgimiento de este nacionalismo étnico de fuerte componente castellano (y una entre las muchas identidades que se superponen en la España del Antiguo Régimen) no solo puede ayudar a entender mejor el siglo XIX, al ver quiénes eran los sujetos y los intereses que estaban tras de él en la etapa anterior.
1. Véase la relativamente reciente edición de algunas de sus obras en G. Mazzini: Cosmopolitismo e nazione: scritti sulla democrazia, l’autodeterminazione dei popoli e le relazioni internazionale, 1805-1872 (ed. por S. Recchia y N. Urbinati), Roma, Elliot Edizioni, 2011.
2. Véase, sobre todo, el magnífico best seller de C. A. Bayly: The Birth of the Modern World, 1780-1914: Global Connections and Comparisons, Malden, MA, Blackwell Pub., 2004.
3. El hecho es tan conocido que no necesita muchas demostraciones. Un caso típico de estas ideas es, por ejemplo, el de J. Cadalso: Cartas de España, Madrid, Alianza Editorial, 1972. O bien, más tardío, el de J. Blanco White: Cartas de España, Alianza, Madrid, 1976 (introducción de Vicens Llorens), pp. 55-64.
4. Citado por J. Dewald: The European Nobility, 1400-1800, Cambridge, Cambridge University Press, 1996. Existe traducción al castellano, La nobleza europea: 1400-1800, Valencia, Pre-Textos, 2004.
5. Aplicaré en este trabajo la distinción realizada por autores, como P. Geary: The Myth of Nations. The Medieval Origins of Europe, Princeton, Princeton University Press, 2002; o, para el caso español, J. Álvarez Junco: Mater Dolorosa. La idea de España en el siglo XIX, Madrid, Taurus, 2016, cap. IV, entre nacionalismo o patriotismo étnico y nacionalismo político. El primero referido a una construcción cultural que mira sobre todo al pasado, el segundo como una forma de proyecto de construcción del Estado. Sobre el papel de los nacionalistas en la construcción de la nación, sigue siendo de enorme valor el trabajo de M. Hroch: «From National Movement to the Fully-formed Nation: The Nation-building Process in Europe», en G. Balakrishnan (ed.): Mapping the Nation, Londres, Verso, 1996, pp. 78-97.
6. I. A. A. Thompson: «La Monarquía de España: la invención de un concepto», en F. J. Guillamón Alvárez, J. Muñoz Rodríguez y D. Centenero de Arce (eds): Entre Clío y Casandra. Poder y sociedad en la Monarquía Hispánica durante la Edad Moderna, Murcia, Universidad de Murcia, 2005, pp. 31-56 y 49.
7. Véase el estudio de O. W. Johnston: The Myth of a Nation. Literature and Politics in Prussia Under Napoleon, Columbia SC, Camden House, 1989.
8. No podemos sino estar de acuerdo con los diversos autores, P. Geary, entre ellos, que se han referido a la importancia que, precisamente por ser imaginadas, tienen las construcciones del nacionalismo o de cualquier otro sentido de pertenencia. A su vez, y sin que esté reñido con lo anterior, creo también acertadas las reflexiones de R. García Cárcel sobre la necesidad de superar la polarización entre «esencialismo» e «invención» a la hora de estudiar el surgimiento de estas corrientes; R. García Cárcel, La Herencia del pasado: las memorias históricas de España, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2011. Obviamente, el concepto de invención se retrotrae sobre todo a E. Hobsbawn y T. Ranger (ed.): The Invention of Tradition, Cambridge y Nueva York, Cambridge University Press, 1983.
9. A mi modo de ver, la gran contribución de R. García Cárcel ha sido precisamente hacer ver la coexistencia, a veces conflictiva, de diversas memorias históricas. Tomo así mismo la posición de Álvarez Junco y otros autores sobre la maleabilidad y uso que de estas ideas se hace en determinados periodos históricos por diversos agentes sociales. En realidad es ese uso el que las transforma y define. Véase J. Álvarez Junco: Dioses útiles, Madrid, Galaxia Gutemberg, 2016.
10. Nieto: «Conceptos de España en tiempos de los Reyes Católicos», Norva. Revista de Historia, 19, 2006, pp. 105-123. Véase asimismo, M. A. Ladero Quesada: Lecturas sobre la España histórica, Madrid, Real Academia, 1998.
11. Nieto: «Conceptos de España...». Del tema se ocupó hace tiempo H. Nader: The Mendoza Family in the Spanish Renaissance, 1350 to 1550, New Brunswick, NJ, Rutgers University Press, 1979 (hay traducción al castellano).
12. I. A. A. Thompson: «La Monarquía de España...».
13. La literatura sobre el tema es, lógicamente, inabarcable. Para la relación entre crisis e introspección colectiva, véase sobre todo J. H. Elliott: «Self-Perception and Decline in Early Seventeenth-Century Spain», Past & Present, 74, 1977, pp. 41-61. Hay traducción al castellano, «Introspección colectiva y decadencia de España a principios del siglo XVII», en J. H. Elliott (ed.): Poder y sociedad en la España de los Austrias, Barcelona, Crítica, 1982, pp. 189-223.
14. Véase Sancho de Moncada: Restauración política de España, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1974 [1619], ed. de J. Vilar; Jean Vilar, muy significativamente, encabeza las últimas páginas de su introducción al texto como «xenofobia» y «conciencia de español», ibíd., pp. 78-80. De forma más genérica, se puede ver lo que venimos diciendo en J. I. Gutiérrez Nieto: «El pensamiento económico, político y social de los arbitristas», en J. M. Jover Zamora (ed.): El siglo del Quijote (1580-1680), vol. 26 de la Historia de España de Menéndez Pidal, Madrid, Espasa Calpe, 1986, pp. 235-251.
15. García Cárcel, op. cit.
16. Véase, por ejemplo, el capítulo V. Juan de Mariana: Historia General de España, Toledo, 1601.
17. P. Fernández Albaladejo: La crisis de la Monarquía, vol. 4 de la Historia de España, Barcelona, Crítica/Marcial Pons, 2009, pp. 34-36
18. Nieto: «Conceptos de España...».
19. L. Salazar y Castro: Historia genealógica de la Casa de Lara, Madrid, Mateo de Llanos y Guzmán, 1696.
20. G. Gudiel: Libro de los Girones. Compendio de algunas historias de España, donde se tratan muchas antigüedades dignas de memoria: y especialmente se da noticia de la antigua familia de los Girones, y de otros muchos linajes, dirigido al excellentísimo señor don Pedro Girón quarto deste nombre, Duque primero de Ossuna y quinto Conde de Urueña, Alcalá, Casa de Juan Iñiguez de Lequería, 1577.
21. Sobre la naturaleza del linaje como comunidad transtemporal es interesante recordar la definición que del término hacía Covarrubias: «la decendencia de las casas y familias. Dixose à línea: porque va decendiendo de padres, hijos, nietos, etc. como por línea recta». Tesoro de la lengua castellana o española, Madrid, Luis Sánchez, 1611, p. 525 v.
22. Sobre alguno de esos conflictos, véase A. Terrasa: Patrimonios nobiliarios y fronteras jurídicopolíticas en la Monarquía Católica: los pleitos de la Casa de Pastrana en el siglo XVII (tesis doctoral defendida en el IUE de Florencia, Florencia, febrero de 2009, dirigida por B. Yun Casalilla). Existe una publicación a partir de ese texto con algunos cambios. Por razones de comodidad, citaré en adelante por el texto original de la tesis.
23. F. del Pulgar: Claros varones de Castilla, Madrid, Gerónimo Ortega e Hijos de Ibarra, 1789 (edición original c. 1485) y F. Pérez de Guzmán: Generaciones y Semblanzas, Madrid, Cátedra, 1998 (ed. de J. A. Barrio Sánchez).
24. Gudiel: Libro de los Girones... A título meramente ilustrativo, se pueden ver en p. 4r, del prólogo y ff 1.
25. Ibíd.
26. F. 1 v. Al margen: «Dos avisos para saber la antigua nobleza de España» y se refiere a que hay que usar las «crónicas de los Reyes de toda España» y que hay que rastrear las «historias y previlegios de España» (ibíd.).
27. Ibíd., 8r. Sobre la polémica coetánea, o un poco anterior, sobre el uso o no de este término –no adecuado desde luego, al rigor de las estructuras políticas–, véase Nieto Soria: «Conceptos de España».
28. Ibíd., f. 111 r.
29. B. Moreno de Vargas: Discursos de la nobleza de España, Madrid, Antonio Espinosa, 1795 [edición original de 1636].
30. Gudiel: Libro de los Girones, ff. 115 y ss.
31. Ibíd., ff. 108r y ss.
32. Véase G. Argote de Molina: Nobleza de Andalucía, Sevilla, Fernando Díaz, 1588.
33. El entrecomillado pertenece a Vilar (ed.): «Introducción», en Montaca: Restauración..., p. 15.
34. Vilar: «Introducción...», p. 17.
35. Gudiel: Libro de los Girones..., pp. 115 r, 118r, 119 v.
36. Ibíd., p. 123 y passim.
37. I. Atienza: Aristocracia, poder y riqueza en la España Moderna. La Casa de Osuna, siglos XVXIX, Madrid, Siglo XXI, 1987.
38. Ello hasta el punto de dedicar parte de la obra a las glorias de algunos de ellos. Gudiel: Libro de los Girones...
39. Gudiel: Libro de los Girones..., p. 4 v.
40. Uso la versión original: Francisci Taraphae Barcinonen: De origine, ac rebus gestis Regnum Hispaniae liber, multarum rerum cognitione refertus, Amberes, Ioannis Steelsij, 1553, que está disponible en línea: <https://archive.org/stream/bub_gb_M7CwqHvLWMkC#page/n0/mode/2up> (última consulta: mayo de 2014).
41. Para un estudio que demuestra la versatilidad y el cambio en estos conceptos durante este periodo, véase F. X. Gil Pujol: «Un rey, una fe, muchas naciones. Patria y nación en la España de los siglos XVI y XVII», en B. J. García García y A. Álvarez-Ossorio Alvariño (coords.): La monarquía de las naciones: patria, nación y naturaleza en la monarquía de España, Madrid, Fundación Carlos de Amberes, 2004, pp. 39-76.
42. Sobre la importancia del tema, que va ligado a las posibilidades del rey de estructurar el escalafón aristocrático y que fue introducida en la Monarquía por Carlos V, puede verse A. Jouanna: «Des “gros et gras” aux “gens d’honneur”», en G. Chaussinand-Nogaret, J.-M. Constant, C. Duradin y A. Jouanna (dirs.): Histoire des élites en France du XVIe aux XXe siècle, París, Pluriel, 1991, pp. 40-48; P. Janssens: L’Evolution de la noblesse belge depuis la fin du Moyen Âge, Bruselas, Crédit Communal, 1998, p. 129.
43. Sobre la relación entre virtú, fortuna y stato (que está ligado a statu) y otros conceptos, muy explícita en pensadores como Maquiavelo y subyacente a toda la tratadística de la época, se puede ver la excelente charla de Q. Skinner «How Machiavellian was Machiavelli?» disponible en línea: <https://www.youtube.com/watch?v=gH-NxQmf87k> (última consulta: mayo de 2014). Sobre la virtú y la nobleza española de esta época, Gudiel: Libro de los Girones..., prólogo sin paginar. Véanse, por ejemplo, las páginas que dedica a esto una de las obras sobre la nobleza más importantes de la época: P. Henrique Pastor: Nobleza virtuosa, Zaragoza, Juan de Lanaja y Quartanett, 1637; y, del mismo autor, Noble perfecto y segunda parte de la Nobleza virtuosa, Zaragoza, Juan de Lanaja y Quartanett, 1639, ambas dedicadas a la casa de Osuna. Véanse las reflexiones siguiendo a Bartolo de Sasoferrato de Moreno de Vargas: Discursos de la nobleza de España...
44. F. Mendoza y Bovadilla: El tizón de la nobleza de España, México, Frente de Afirmación Hispanista, 1999 (ed. Facsímil. Original, Barcelona, 1560). Se consideraba que los Girón «tienen por dos partes, Pachecos y descendientes de Ruy Capón», p. 116.
45. Gudiel: Libro de los Girones..., prólogo sin paginar.
46. Sobre el uso de las pruebas de sangre como forma de ascender socialmente en la nobleza, se puede ver el caso de la oligarquía cordobesa en E. Soria Mesa: El cambio inmóvil: transformaciones y permanencias en una élite de poder (Córdoba, siglos XVI-XIX), Córdoba, Ediciones La Posada, 2000.
47. Moreno de Vargas: Discursos de la nobleza de España..., pp. 45 y ss.
48. Ibíd., pp. 140-176.
49. Véase esto último en B. Yun Casalilla y A. Redondo Álamo: «“Bem visto tinha…”. Entre Lisboa y Capodimonte. La aristocracia castellana en perspectiva “trans-nacional”», en B. Yun Casalilla (dir.): Las redes del imperio. Élites sociales en la articulación de la Monarquía Hispánica, 1492-1714, Madrid, Marcial Pons, 2009, pp. 39-63.
50. B. Yun Casalilla y A. Redondo: «Aristocracias, identidades y espacios políticos en la monarquía compuesta de los Austrias. La Casa de Borja (ss. XVI y XVII)», en J. L. Castellano y M. L. López Guadalupe Muoz (coords.): Homenaje a Don Antonio Domínguez Ortíz, Granada, Universidad de Granada, 2008, pp. 759-771.
51. Argote de Molina: Nobleza de Andalucía…
52. Dewal: The European Nobility…
53. Yo mismo he intentado rebatir muchos de estos mitos en «Crisis del Antiguo Régimen y crisis de la aristocracia», Ayer. Las élites agrarias en la Península Ibérica, 48, 2002, pp. 41-57. Pero para una visión general que plantea, muy correctamente a mi entender, el equilibrio entre cambio y pervivencias, véase E. Soria Mesa: La nobleza en la España moderna. Cambio y continuidad, Madrid, Marcial Pons, 2007.
54. Véase J. Gállego: «Los retratos de Goya», en Goya en las colecciones madrileñas, Madrid, Amigos del Museo del Prado, 1989, pp. 49-72 (véase p. 62).
55. Agradezco a Lilianne Dalhman las noticas a este respecto y la lectura de un trabajo inédito que espero pueda ver la luz cuanto antes. Merece la pena comentar que el duque había de tener buen cuidado en pedir un permiso especial de la Inquisición para leer libros prohibidos –cosa nada rara entre estos grandes personajes desde el siglo XVI– y en mantener dos espacios de tertulia y biblioteca separados según se hablara o se leyera sobre temas prohibidos o no.
56. Véase, por ejemplo, no solo ese dato, sino la descripción de estas actividades que hace M. Bolufer: La vida y escritura en el siglo XVIII: Inés Joyes: Apología de las mujeres, Valencia, PUV, 2008. En otro lugar me he referido a cómo los matrimonios transfronterizos eran, en buena medida, una de las razones más importantes de la transnacionalidad de la cultura aristocrática y, sobre todo, del papel desempeñado en la difusión cultural por las mujeres. Véase «Princesses Across Borders. Cultural Transfers and Something More. Why Should We Care?», en J. L. Palos y M. S. Sánchez (eds.): Dynastic Marriages and Cultural Transfers in Early Modern Europe, Londres, Ashgate, 2016, pp. 237-257.
57. P. Fernández Albaladejo: «Dinastía y comunidad política: el momento de la patria», en P. Fernández Albaladejo (ed.): Los Borbones. Dinastía y memoria de nación en la España del siglo XVIII, Madrid, Marcial Pons, 2001, pp. 485-532.
58. Se percibe en todos estos cuadros, sin duda, la impronta de la fortísima personalidad de Goya (de hecho este es un tema que da más de sí y en el que no querría entrar aquí). Pero es también evidente que existía una negociación entre autor y retratado, previo incluso a la elección del artista, y que tiene su base en una comunidad de intereses entre los personajes y un pintor de fuertes influencias foráneas, empezando por Gainsborough, muy presente en el retrato de la familia de Osuna y, desde luego, fuertemente identificado con las Luces. No es de extrañar que las dos casas de las que más cerca estuvo el pintor aragonés fueran la de Alba y la de Osuna, ambas de notorias tendencias cosmopolitas.
59. C. Martín Gaite: Los usos amorosos del dieciocho en España, Barcelona, Anagrama, 1991 (cuarta edición), pp. 106-107.
60. Respecto de algunos de esos miembros, se pueden citar los casos del duque de Medina Sidonia o el duque de Alba, el conde de Peñaflorida, el conde de Camponames, el marqués de Villena y otros, en el caso de la Matritense. De entre ellos, el menos conocido, el conde de Peñaflorida, es una muestra de lo mucho que nos queda por andar. Original de Azcoitia, sus estudios están ligados a los jesuitas, viaja a Francia y vuelve, dedicado a las letras y a las artes para insertarse en la vida intelectual de España entre Guipúzcoa y Madrid. AA. VV.: Peñaflorida y la Ilustración, San Sebastián, Universidad de Deusto, 1986. Véanse las referencias dadas por R. Herr: España y la revolución del siglo XVIII, Madrid, Aguilar, 1973 (segunda reimpresión), pp. 62, 129, 136 y 189.
61. C. Windler: Elites locales, señores, reformistas: redes clientelares y monarquía hacia finales del Antiguo Régimen, Córdoba y Sevilla, Universidad de Córdoba y Universidad de Sevilla, 1997.
62. La lista es la siguiente, según la página web de la propia academia: Juan Manuel Fernández Pacheco Marcilla (Navarra), 1650-Madrid, 1725, marqués de Villena; Mercurio Antonio López Pacheco Escalona (Toledo), 1679-Madrid, 1738, marqués de Villena; Andrés Fernández Pacheco, Madrid, 1710-1746, marqués de Villena; Juan López Pacheco Madrid, 1716-1751, de la misma casa y duque de Escalona; José de Carvajal y Lancáster Cáceres, 1698-Madrid, 1754 (Toisón); Fernando de Silva Álvarez de Toledo, Viena, 1714-Madrid, 1776, duque de Alba; José Bazán de Silva y Sarmiento, Madrid, 1734-1802, marqués de Santa Cruz; Pedro de Silva y Sarmiento de Alagón, Madrid, 1742-Aranjuez, 1808, hermano del anterior. Disponible en línea: <http://www.rae.es/la-institucion/los-academicos/directores> (consulta: mayo de 2014).
63. Entre ellos, el conde de Torrepalma, el de Campomanes, que fue reelegido ininterrumpidamente entre 1764 y 1791, el duque de Almodóvar o el duque de la Roca, algunos de ellos en varias ocasiones. Información de la propia página web de la RAH. Disponible en línea: <http://www.rah.es/laAcademia/organizacion/director1.htm>.
64. Martín Gaite: Los usos amorosos...
65. Martín Gaite: Los usos amorosos…, pp. 259-262.
66. Sempere y Guarinos: Historia del luxo y de las leyes suntuarias en España, Madrid y Valencia, Institució Alfons El Magnànim, 2000 (edición original de 1788).
67. Sobre este asunto, del que se ocupó hace tiempo Martín Gaite, se puede ver: M. Pérez-García: Vicarious Consumers. Trans-national Meetings between the West and East in the Mediterranean World (1730-1808), Londres, Ashgate, 2014, pp. 63-74. Tomo las referencias de los textos que cita en pp. 64 y 67.
68. Se ha hablado de cambios en las formas de enterramiento que denotan transformaciones importantes en este sentido. Y así como podemos tomar por frivolidad el casticismo de la duquesa de Alba (que, en cualquier caso, suponía un lenguaje simbólico que no podemos despreciar porque no era la única), este otro aspecto no parece que se preste a tales interpretaciones. Véase Bolufer: La vida y escritura…
69. Véase Fernández Albaladejo: «Dinastía...», pp. 502-532.
70. G. Anes: La Ley Agraria, Madrid, Alianza, 1995, p. 158.
71. Citado por J. Sarrailh: L’Espagne éclairée de la secone moitié du XVIIIe siècle, París, Imprimerie Nationale, 1954, p. 245, n. 2.
72. Véase, aunque las muestras son aún reducidas, Yun Casalilla y Redondo Álamo: «Bem visto»…; y de los mismos autores, «Aristocracias»...
73. El hecho ha sido magníficamente estudiado en el caso de la aristocracia austriaca en sus relaciones con la española en B. Lindorfer: Cosmopolitan Aristocracy and the Diffusion of Baroque Culture: Cultural Transfer from Spain to Austria, tesis doctoral defendida en el IUE de Florencia, 2009.
74. Elaboro los datos que yo mismo presenté en «Aristocratic Women». La tabla estaba construida con una muestra de los matrimonios de los caballeros del Toisón de Oro, sin duda la aristocracia más internacional de Europa. Las cifras que me resultan de ese análisis son las de un 80 % en el caso de España, seguida por Italia, con un 76 %; Gran Bretaña, con un 75 %; Francia con un 60 %; Alemania, con un 31 %; Austria, con un 31 %; Bélgica, con un 27 %; Portugal, con un 20 %, y Holanda, con un 20 %. Los cálculos plantean algunos problemas y demandan un estudio cronológico más detallado, pero creo que son ya muy significativos de lo que digo.
75. Sobre esa relación puede verse M. Soares da Cunha: «Títulos portugueses y matrimonios mixtos en la Monarquía Católica», en Yun Casalilla (dir.): Las redes del imperio…, pp. 205-231.
76. Sobre esas dificultades, Terrasa: Patrimonios nobiliarios…
77. Me baso para estas conclusiones en el pormenorizado estudio de M. Felices de la Fuente: La nueva nobleza titulada de España y América en el siglo XVIII (1701-1746). Entre el mérito y la venalidad, Almería, Universidad de Almería, 2012. Si bien no cubre todo el periodo al que me refiero, me parece que, a falta de los estudios que se irán realizando, muy posiblemente marca una tendencia más general que debió de empezar desde mediados del XVII.
78. Concretamente, y para el periodo indicado, sería de un total de 207: 73 madrileños, 68 andaluces y 37 de la Corona de Aragón (con una fuerte presencia de catalanes: 17). Ibíd., p. 164.
79. Ibíd., 165.
80. Se pueden ver algunos casos de estudio interesantes en algunos de los trabajos de R. Maruri Villanueva: Repintar los blasones. El I Marqués de Casa Torre, un riojano en Indias (1682-1732), Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2007.
81. Obviamente, el proceso fue largo y complejo y la literatura amplísima. Dos de las obras que de forma más clara han captado el hecho quizá sean las de P. Vilar: «El tiempo del Quijote», en P. Vilar. Crecimiento y desarrollo, Barcelona, Ariel, 1964, pp. 332-346; J. M. Jover Zamora: 1635: historia de una polé-mica y semblanza de una generación, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas y Fundación Española de Historia Moderna, 2003.
82. S. Stratton: «La Inmaculada concepción en el arte español», Revista Virtual de la Fundación Universitaria Española. Cuadernos de Arte e Iconografía, 1, 1988, passim.
83. Es muy probable que dos de las mejores síntesis a este respecto sigan siendo las de J. M. Jover Zamora y M. V. López Cordón: «La imagen de Europa y el pensamiento político internacional», y J. Cepeda Adán: «La historiografía», ambas en Historia de España Ramón Menéndez Pidal, vol. XXVI, El siglo del Quijote (1580-1680). Religión, filosofía, ciencia, Madrid, Espasa Calpe, 1986, pp. 355-524 y 525-646, respectivamente. Algunos de los elementos de esa evolución y de su contenido los ha descrito con precisión P. Fernández Albaladejo: «Dinastía...».
84. Como han mostrado los estudios de F. Andújar (véase El sonido del dinero, monarquía, ejército y venalidad en la España del siglo XVIII, Madrid, Marcial Pons, 2004), la actividad militar –y a menudo la venalidad a ella asociada– no dejaría de ser una de las bases de la nobleza y de la ascensión hasta el grupo de los titulados. Pero es interesante constatar también el creciente aprecio que en el imaginario colectivo del grupo tuvo desde el siglo XVII el estudio y la educación. Véanse al respecto algunas de las obras de doña María de Padilla, condesa de Aranda, como Idea de nobles y sus desempeños, en aforismos: parte quarta de nobleza virtuosa compuesto por la excelentissima señora condesa de Aranda, doña Luisa Maria de Padilla Manrique y Acuña, Zaragoza, Hospital Real y General de Nuestra Señora de Gracia, 1644.
85. Sobre la obra de Francisco Gutiérrez de los Ríos, se puede ver la introducción de J. Pérez Magallón y R. P. Sebold a F. Gutiérrez de los Ríos y Góngora: Hombre práctico, discursos varios sobre su conocimiento y enseñanzas, Córdoba, Cajasur, 2000, pp. 9-109. Su persona y su actividad como embajador están muy bien estudiadas en C. Blutrach: El III Conde de Fernán Núñez (1644-1721): corte, parentesco y memoria familiar, tesis doctoral defendida en el IUE, Florencia, 2009. Pocos autores se remontan, sin embargo, al origen de la familia, dando por buena la alta alcurnia de esta ya desde que un miembro de la familia fuera mayordomo mayor de Alfonso VII. Las vicisitudes de las familias Guiérrez de los Ríos y Córdoba se pueden seguir sin embargo con más precisión en Soria Mesa: El cambio…, passim y especialmente p. 153, donde se relata, entre otras cosas, la habilidad de un predecesor en el linaje de los Ríos de escribir genealogías según los dictados de los regidores.
86. Gutiérrez de los Ríos: Hombre práctico…, pp. 185-186.
87. Sobre el evitar el ocio, como mero antídoto a la decadencia moral, véase por ejemplo Doña María de Padilla: Idea de nobles.... Fernán Núñez estaba en realidad en una corriente visible en los arbitristas (véase R. Mackay: «Lazy, Improvident People»: Myth and Reality in the Writing of Spanish History, Cornell University Press, Ithaca, 2006) que analizó magistralmente G. M. Cavaillac: Pícaros y mercaderes en el Guzmán de Alfarache, Granada, Universidad de Granada, 1994, y que claramente estaba muy presente entre muchas capas de la sociedad andaluza del siglo XVII. B. Yun Casalilla: «Imagen e ideología social en la Europa del siglo XVII: Trabajo y familia en Murillo y Martínez de Mata», en J. L. Palos y D. Carrió-Invernizzi (dirs.): Historias imaginadas. Construcción visual del pasado y usos políticos de las imágenes en la Europa Moderna, Barcelona, Centro de Estudios Europa Hispánica, 2007.
88. Gutiérrez de los Ríos: Hombre práctico…, p. 186.
89. A este respecto fue revolucionaria en su día la obra de H.-G. Gadamer: Verdad y método (Salamanca, Sígueme, 1977).
90. Gutiérrez de los Ríos: Hombre práctico…, p. 264. Más adelante habla de que cabe al varón sabio «el servicio del príncipe y república en que nace» (p. 264).
91. Gutiérrez de los Ríos: Hombre práctico…, p. 264.
92. Introducción de J. Pérez Magallón y R. P. Sebold a F. Gutiérrez de los Ríos y Góndora: Hombre práctico…
93. Véase la reconstrucción que en el caso de la casa de Medinaceli ha hecho V. Gómez Benito: El ocaso de los dominios valencianos de los Medinaceli. El tránsito del antiguo régimen al liberalismo en los estados señoriales de Segorbe, Dénia y Aitona, Valencia, PUV, 2017.
94. T. Egido: Opinión pública y oposición al poder en la España del siglo XVIII: (1713-1759), Valladolid, Universidad de Valladolid, 2002.
95. Véase la excelente tesis doctoral de I. Sosa Mayor: El noble atribulado. Nobleza y teología moral en la Castilla moderna (c. 1550 - c. 1650), tesis doctoral defendida en el IUE de Florencia, 2011.