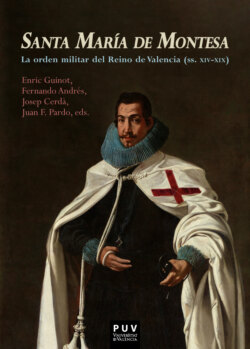Читать книгу Santa María de Montesa - AA.VV - Страница 8
ОглавлениеALGUNOS ASPECTOS SOBRE LA EXTINCIÓN DEL TEMPLE Y LOS ORÍGENES DE MONTESA, 1294-1330
Luis García-Guijarro Ramos Universidad de Zaragoza
La supresión canónica de la Orden del Temple en el marco del concilio de Vienne el 22 de marzo de 1312, la fundación de la Orden de Montesa por bula papal de 10 de junio de 1317, su establecimiento efectivo el 22 de julio de 1319 y su subsiguiente inserción social e institucional en el Reino de Valencia durante la década de 1320 hasta la celebración del relevante capítulo general montesiano del 25 de mayo de 1330, broche que cerró la fase inicial de asentamiento y articulación, son jalones todos ellos que suscitan una serie de preguntas básicas relativas a aspectos estructurales profundos que otorgan sentido a la aparición del nuevo instituto,1 en definitiva, al por qué, cuándo, cómo y a través de quiénes tuvo lugar el conjunto de un proceso que discurrió a lo largo de poco más de dos décadas y estableció en los antiguos dominios templarios y hospitalarios valencianos una nueva orden militar de cuño monárquico que contrastaba grandemente con el universalismo de sus predecesoras.2
La acción coordinada que, durante la madrugada del viernes 13 de octubre de 1307, puso en manos de agentes reales de Felipe IV, Capeto, las distintas encomiendas templarias en el Reino de Francia y propició el apresamiento de los freires fue, sin duda, una actuación simbólica de un cambio de época marcado por la crisis de poderes universalistas, en este caso la Iglesia romana, y el afianzamiento dominante de unas monarquías que habían ido fortaleciendo su control sobre complejos haces de dependencias articuladoras de la vida política de los territorios.3 No es este el momento de centrarnos en la fulgurante intervención del monarca capeto sobre el Temple, sino de incidir en la rápida respuesta de Jaime II de Aragón en tierras ibéricas y en las razones de tan sorprendente celeridad. En efecto, el 1 de diciembre, solo mes y medio después del putsch capeto, el rey decretó desde Valencia el arresto de los templarios de dicho reino, extendiendo la medida a Aragón y Cataluña al día siguiente; las instrucciones iban acompañadas de la prohibición de prestar socorro alguno a los freires.4 Entre los días 2 y 7 del mismo mes delegados regios controlaron las encomiendas de Valencia, Burriana y Chivert; la fortaleza de Peñíscola se entregó el día 12 sin apenas lucha. Por último, Ares y la Tenencia de las Cuevas quedaron sometidos al rey el 26 de diciembre.5
Los rápidos movimientos de Jaime II precisan una explicación plausible, si tenemos sobre todo en cuenta que el monarca no parecía albergar duda alguna sobre la religiosidad templaria y sobre el positivo papel de la Orden en sus dominios. Es cierto que el papa Clemente V había escrito a los monarcas de la cristiandad, y entre ellos al rey de Aragón, el 22 de noviembre instando al arresto de los freires, pero tal comunicación no fue leída por Jaime II hasta bien entrado enero de 1308;6 luego, por tanto, su decidida intervención en el asunto templario no pudo estar propiciada por la bula. Con anterioridad, en el momento en que sus agentes estaban ocupando las encomiendas valencianas, el rey notificó al papa sus decisiones, relacionándolas con informaciones de Felipe IV y otros acerca de las primeras confesiones de los freires al otro lado de los Pirineos.7 Razones tan claras y nítidas sobre el comportamiento monárquico de diciembre parecen formar parte de un discurso elaborado para satisfacer a Clemente V y justificar las medidas unilaterales llevadas a cabo sin mandato papal; no hay que aceptarlas sin más como impulsoras de la radical acción monárquica en Valencia. Sobre todo una vez que son tenidas en consideración intervenciones reales destacadas en favor del Temple en dicho reino durante la década de 1290 y los primeros años del siglo XIV. Noticias recibidas de lo que estaba aconteciendo en Francia habrían probablemente afectado a un gobernante menos comprometido con los templarios; en el caso de Jaime II es difícil aceptar que esta fuera la razón de sus actuaciones a comienzos de diciembre de 1307.8 De hecho, en la contestación del 17 de noviembre a la misiva del monarca capeto del 16 de octubre en la que anuncia el apresamiento de los freires, el rey aragonés mostraba asombro, dados los servicios prestados por el Temple contra los sarracenos y su estricta ortodoxia en el pasado y en su época; por ello, Jaime II se negaba a actuar sin mandato pontificio o sin que aparecieran pruebas concluyentes que sostuvieran las acusaciones.9 Debía, además, ser consciente el rey aragonés de la enorme influencia de Felipe IV sobre el pontífice, ya sugerida por uno de los embajadores de Jaime II en carta de diciembre de 1305, poco después de la entronización de Clemente V.10 Por ello, noticias de todo tipo relativas al hecho consumado de octubre de 1307 recibidas por el rey aragonés a lo largo del mes de noviembre debieron de ser enmarcadas por Jaime II en ese contexto de tensión entre poderes, apostólico y capeto, y en consecuencia matizadas en cuanto a la veracidad de las supuestas herejías templarias.
Alan Forey argumentó en su estudio pionero y todavía canónico sobre los templarios en la Corona de Aragón que, a partir de Jaime I, la generosidad real con el Temple se había contenido, alarmados los reyes ante las consecuencias del acuerdo de 1143, que cerró posibles reclamaciones de la Orden derivadas del testamento de Alfonso el Batallador a cambio de cuantiosas entregas en bienes y derechos dentro de los territorios conquistados a los musulmanes.11 Ello concuerda con el precario anclaje templario en tierras valencianas tras la toma de la ciudad de Valencia y del resto de la taifa andalusí.12 Esta contención real no puede, sin embargo, extenderse sin más al reinado de Jaime II,13 pues en el tránsito del siglo XIII al XIV la Orden del Temple vio grandemente acrecentada su presencia en el norte del Reino de Valencia, una franja de especial significado estratégico al ser la zona de confluencia geográfica de los tres dominios básicos de la Corona: Aragón, Cataluña y Valencia.
La primera actuación real data de 1294. En septiembre de ese año se produjo el concambio de la ciudad de Tortosa por dominios monárquicos del norte valenciano, tradicionales unos, caso del castillo de Peñíscola, otros recientemente adquiridos para tal fin por el rey, como aconteció con la Tenencia de Cuevas, comprada en julio de 1293, o con Ares, fortaleza obtenida, también en el mismo mes, por medio de un intercambio de lugares con Artal de Alagón.14 El acuerdo entre Jaime II y el Temple ha sido habitualmente visto desde la perspectiva del ferviente deseo monárquico de controlar una ciudad de notable importancia estratégica en la desembocadura del Ebro, Tortosa. El monarca debió de ser plenamente consciente de que el intercambio establecía un fuerte poder templario en el norte del Reino de Valencia. Acontecimientos posteriores parecen avalar la idea de que el fortalecimiento del Temple en dicha zona no constituyó una simple derivación del deseo de poseer el enclave tortosino, sino que probablemente obedeció a una explícita voluntad real, quizá ligada a un equilibrio de poder de distintas órdenes militares en un territorio en el que el Hospital tenía una presencia destacada a ambos lados del río de la Cenia, es decir, en el extremo sur de Cataluña (encomienda de Ulldecona) y en el norte valenciano (Bailía de Cervera). La compra templaria de la Tenencia de Culla en 1303 refuerza la idea de un decidido interés monárquico en agrandar los dominios del Temple hasta el interior lindante con Aragón.15 La transacción fue entre dos poderes nobiliarios, la Orden y Guillem de Anglesola, pero el rey estuvo muy presente, estimulándola y favoreciéndola en todo momento; actuó de garante del vendedor y suscribió el documento de compraventa dos días después de su redacción. Resulta difícil comprender esta participación real activa desde una reticencia o recelo monárquico hacia la Orden. No es lógico que la actitud de decidido favor variara en menos de cinco años hasta el punto de propiciar una actuación insólita en contra de los dominios templarios en diciembre de 1307. No es sostenible tampoco que las informaciones sesgadas provenientes de Francia convencieran a Jaime II de la culpabilidad de unos freires que el monarca conocía bien y que gozaban de toda su confianza.
Si las comunicaciones de lo que acontecía en el reino capeto no hicieron mella sustancial en el ánimo del rey y la expresa conminación del papa era todavía desconocida, habrá que encontrar una explicación alternativa más coherente con la situación del este peninsular. Hay una primera cuestión que llama poderosamente la atención. Jaime II permaneció en la ciudad de Valencia, o en localidades del Reino, entre finales de noviembre de 1307 y comienzos de octubre del siguiente año, y así lo señala el itinerario construido al hilo de la documentación real.16 Evidentemente era una ciudad periférica dentro de los conjuntos políticos que el rey articulaba dinásticamente. No era habitual la presencia durante largo tiempo de un monarca medieval en un lugar, sobre todo si este era excéntrico. Por tanto, cabe deducir que, ya antes de tomar las decisiones drásticas de comienzos de diciembre, el rey estimaba que el centro de gravedad en el conjunto de sus reinos se situaba en Valencia tras los acontecimientos de octubre de 1307 y que no estaba dispuesto a abandonar la ciudad hasta constatar que la situación en esa zona quedaba encauzada. Por otra parte, el valle del Ebro en su totalidad, y no el norte valenciano, era la zona que agrupaba mayor número de encomiendas templarias y que probablemente aportaba también mayor valor cualitativo dentro de esta provincia de la Orden; sin embargo, fueron tierras meridionales, y no la columna vertebral de los dominios templarios, las que primero concitaron los desvelos monárquicos. Por tanto, razones relevantes retuvieron al monarca en Valencia y concentraron su atención prioritaria en el norte de dicho reino. No debían de ser estas de índole básicamente económica, como parece sugerir Malcolm Barber.17 Si el objetivo de fomentar allí poco antes el crecimiento de los dominios templarios podía obedecer a un intento de diversificación y equilibrio nobiliarios, la quiebra de esos dominios al hilo de los acontecimientos del momento podía alterar gravemente la estabilidad de los territorios más estratégicos de la Corona al confluir en ellos los límites mutuos de Aragón, Cataluña y Valencia. Jaime II debió de intuir que la crisis templaria no era puramente coyuntural, sino que aventuraba con ser definitiva, lo cual añadía el problema del futuro control de aquellas tierras y del conjunto de dominios templarios en el resto de unidades políticas de la Corona. Su actuación obedecía, pues, a una cuestión de elemental geoestrategia política feudal.
Determinadas encomiendas templarias en Aragón y Cataluña resistieron más que las valencianas por la firmeza de las fortalezas en que se hicieron fuertes los freires. La última, y una de las más simbólicas, Monzón, capituló finalmente el 1 de junio de 1309. Delegados regios pasaron a controlar todos los dominios de la Orden hasta que el papa decidiera su futuro. En otoño de 1311, Clemente V convocó en Vienne un concilio para dirimir todos los asuntos relativos al contencioso del Temple; la asamblea conoció el 3 de abril del siguiente año la bula clementina de 22 de marzo que decretaba la supresión canónica de la Orden, haciéndose eco de las graves acusaciones de que había sido objeto y del daño irreparable causado por ellas, pero no condenándola judicialmente; imponía, además, silencio sobre el tema en sesiones conciliares posteriores, claro signo este de ausencia de unanimidad entre los padres sinodales. Sabemos que la decisión tomada no contó con el favor de los obispos de la Tarraconense que asistían al sínodo, y en especial del prelado de Valencia, cuya discrepancia y argumentos conocemos a través de los embajadores regios aragoneses.18 Esta actitud muestra que la simpatía hacia el Temple no se limitaba al monarca, sino que se extendía entre amplios círculos eclesiales de los territorios del oriente peninsular.
En mayo de 1312 el pontífice decidió asignar los bienes del instituto extinto a la Orden del Hospital, con excepción de aquellos emplazados en los reinos ibéricos, cuya suerte se determinaría con posterioridad.19 Desde el momento en que el concilio comenzó sus sesiones en octubre de 1311, la posición de Jaime II fue defendida por embajadores, que en los años siguientes mantuvieron los principios sobre los que se sustentaba la postura regia, aunque la forma de plasmarlos en propuestas fue variando.20 Para el rey aragonés era innegociable cualquier solución que hiciera peligrar un control efectivo monárquico del norte valenciano y no asegurara un dominio más directo que el que hasta entonces había ejercido sobre templarios y hospitalarios en la zona. Evidentemente, la asignación general de bienes del Temple al Hospital decidida por el papa en mayo de 1312 era inaceptable para el monarca al consolidar un cinturón hospitalario que separaría Aragón, Cataluña y Valencia, a la par que reforzaba un instituto universalista que escapaba del radio de acción del monarca. El favor del que gozaba en Aviñón el traspaso de los dominios a los sanjuanistas hizo que Jaime II avanzara en enero de 1313 una propuesta de cesión global al Hospital de las encomiendas templarias en el oriente ibérico a cambio del paso a la Corona de diecisiete fortalezas y de las rentas anejas a ellas,21 también del juramento de fidelidad al monarca de los antiguos vasallos del Temple. Es del todo evidente que el rey quería asegurar la fidelidad de quienes serían nuevos dependientes hospitalarios y sustraer de un Hospital potencialmente agrandado los puntos fuertes más significativos, bien por su fortaleza militar bien por su carácter estratégico. Once de los escogidos se encontraban en el extremo sur de Aragón, bajo valle del Ebro y norte de Valencia; cuatro de ellos correspondían a esta última zona: Chivert, Culla, Ares y Peñíscola. El hecho de que un cuarto del total de los núcleos elegidos estuviera situado en el área de atención prioritaria en diciembre de 1307 avala las razones expuestas para la intervención real en esa fecha. Más de cinco años después, el rey seguía preocupado por la incidencia de la disolución del Temple en esa zona y en las aledañas del sur de Aragón y del bajo valle del Ebro.
Nada salió del anterior ofrecimiento y, poco a poco, fórmulas alternativas centradas en la Orden de Calatrava adquirieron relevancia. La conexión calatraveña garantizaba una vía cisterciense de mayor control sobre el nuevo instituto. Eso sí, Jaime II no deseaba injerencias castellanas, por lo que esta rama debería ser autónoma del maestre de la orden madre. Sobre este proyecto se desarrollaron las discusiones una vez que Juan XXII accedió al solio pontificio en agosto de 1316, tras un largo periodo de más de dos años de sede vacante. Jaime II perfiló el control monárquico al que aspiraba mediante confirmación del ofrecimiento de cesión del castillo real de Montesa como sede de la nueva orden; la fortaleza era presentada como punto fuerte en la frontera con los sarracenos, lo cual no era exactamente así, pero ofrecía una imagen positiva a ojos de la curia pontificia en Aviñón. Este fue el camino que finalmente dio frutos y condujo a la bula pontificia de fundación de la Orden el 10 de junio de 1317. El rey había conseguido alejar todavía más la presencia castellana al ligar el nuevo instituto al monasterio de Claraval, vía los cenobios cistercienses de Valldigna y Santes Creus, separándolo, por tanto, de la filiación respecto a la abadía de Morimond, a la que estaba sujeta la Orden de Calatrava. A su vez, aseguraba, mediante bula adicional, el homenaje del castellán de Amposta por los dominios templarios que el Hospital iba a recibir en Aragón y Cataluña.
No sorprende que el maestro calatraveño fuera extremadamente reticente al diseño escogido y que dilatara la fundación efectiva de la Orden, que precisaba de su asentimiento. Los dos años que discurrieron entre el establecimiento canónico y la implantación de hecho del instituto, que no tuvo lugar hasta el 22 de julio de 1319, estuvieron llenos de negociaciones y replanteamientos. Jaime II llegó incluso en 1318 a retomar la vieja idea de entregar los dominios valencianos a los hospitalarios, previa prestación de homenaje del castellán de Amposta, como ya lo había hecho este por los bienes templarios de Aragón y Cataluña, que habían pasado a poder de los sanjuanistas. Se añadía un pago de 100.000 libras.22 La propuesta no prosperó. Quizá la cantidad pareció inasumible al maestre Hugo de Vilareto, aunque solo era el cuádruple de la satisfecha en su día por el Temple por la compra de la Tenencia de Culla. De ser esto cierto, el hecho mostraría las debilidades de ciertas percepciones historiográficas comparativas sobre la situación financiera del Temple y el Hospital en esta época. Tampoco favorecieron el éxito de esta salida las reticencias papales respecto a esta. Un dato adicional respecto al frustrado giro hospitalario del monarca fue la afirmación real de que volvía sobre proyectos anteriores dada la dificultad de encontrar a miembros de la nueva orden que no fueran calatraveños; el recurso a estos no era considerado, ya que pondrían «su reino en grave peligro y el rey no los aceptaría de modo alguno».23 Las palabras de Jaime II dan pie a otra de las reflexiones que desarrollaré más adelante: el escaso número de freires montesianos en sus inicios y la lenta construcción de una arquitectura institucional en la década de 1320.
A pesar de las indecisiones y falta de plasmación definitiva que caracterizaron al bienio entre junio de 1317 y julio de 1319, la compleja transición inicial a dos bandas (Hospital, monarquía) comenzó con buen pie. En la propia fecha de emisión de la bula fundacional de Montesa, el papa instó al instituto sanjuanista a prestar juramento a Jaime II por los dominios templarios en Aragón y Cataluña, cosa que el castellán de Amposta hizo el 22 de noviembre.24 Ese mismo día el rey solicitó a la dignidad hospitalaria la entrega de las encomiendas valencianas, salvo Torrente y las casas de la ciudad de Valencia que retendría el Hospital.25 La transferencia de la más relevante, la Bailía de Cervera, a un delegado regio, pues la nueva orden no estaba constituida en la práctica todavía, no se demoró; el 3 de diciembre el comendador de Calatayud, en quien había delegado el castellán, cedió el distrito a Ramón Boil, representante del rey, al propio tiempo que eximía del vínculo de fidelidad a sus moradores.26 La contrapartida en Aragón y Cataluña debía de haberse hecho ya efectiva o lo sería pronto, pues en junio de 1318 el castellán reconocía que dichos dominios obraban ya en poder de la Orden.27 Este desarrollo sin contratiempos se vio frenado por las profundas reticencias calatraveñas, paralelas a los esfuerzos del propio rey por evitar una injerencia de dicha orden más allá de lo estrictamente necesario. Este impasse fue el que condujo al rey a pensar en alterar sustancialmente las fichas del tablero, dando de nuevo entrada a un proyecto hospitalario en Valencia, como he señalado con anterioridad.
Sin embargo, pasados los vaivenes de 1318, el panorama fue aclarándose definitivamente a comienzos del año siguiente. El 22 de julio de 1319 la Orden de Montesa comenzó a andar tras una ceremonia que tuvo significativamente lugar en el palacio real de Barcelona, testimonio del liderazgo monárquico en todo el proceso y del activo patrocinio del nuevo instituto por parte de Jaime II. En el acto referido, los primeros freires, unos escasos once miembros, profesaron; entre ellos, frey Guillem de Erill resultó elegido maestre. El más alto dignatario calatraveño había tenido que aceptar la solución escogida que limitaba en gran manera su papel y su intervención en la nueva orden. Hasta fechas cercanas al acto reseñado debió de seguir apostando por un protagonismo mayor, tal como denota el poder que otorgó el 11 de junio al comendador de Alcañiz para recibir del rey el castillo de Montesa y demás dominios del nuevo instituto, así como para admitir nuevos freires en él.28 El ceremonial del 22 de julio en Barcelona solo cumplió una parte mínima de dichas esperanzas. El comendador de Alcañiz fue únicamente vehículo institucional necesario para recibir la profesión de tres freires, que enseguida quedaron desligados de Calatrava; entre los tres, fue elegido frey Guillem de Erill como maestre a instancias del rey, quien también estuvo detrás del subsiguiente nombramiento maestral de otros ocho freires el mismo día.29 La participación directa calatraveña hubiera acabado aquí si la pronta muerte de frey Guillem de Erill, en los primeros días de octubre de 1317, no hubiera obligado a recurrir al procedimiento de julio dada la inmadurez del instituto que impedía la canónica elección interna. Una vez echó a andar la nueva orden, dos cuestiones relativas al modo de inserción social y a la estructuración administrativa en la década de 1320 requerirán atención prioritaria en el tratamiento de los orígenes montesianos. Se trataba de dos aspectos sustanciales relacionados con el establecimiento de dominio sobre las comunidades campesinas que el instituto iba a controlar, y con la articulación de una red de encomiendas, las cuales tardaron una década en adquirir conformación definitiva. El estudio de ambos asuntos puede realizarse con gran detalle dada la abundancia documental que destila la inserción de Montesa en la sociedad valenciana.30
La primera tarea que ocupó al recién nombrado maestre montesiano fue la recepción del patrimonio asignado que custodiaban oficiales reales. Distintos pasos marcaron este proceso de control sobre las que habían sido encomiendas templarias y hospitalarias y sobre el castillo de Montesa, cuya donación por Jaime II se había hecho efectiva el mismo 22 de julio.31 Las distintas comunidades recibieron la comunicación real de cambio de dominio, tras lo que se dispusieron a nombrar síndicos que procedieran a jurar fidelidad a la Orden y recibir de ella confirmación de los privilegios respectivos que disfrutaba cada villa o lugar. Una vez cumplimentada la representación, los actores confluyeron en cada uno de los puntos para presenciar la toma de posesión del nuevo señor y llevar a cabo el juramento a este en ceremonias ricas en expresividad feudal, que muestran cómo el desarrollo pleno de la relaciones de dependencia había extendido al conjunto social ritos que en siglos anteriores eran solo patrimonio de las clases altas.
Toda la secuencia anteriormente expuesta ocupó la actividad de la Orden entre agosto de 1319 y la primavera de 1320, concentrándose en dos momentos, el verano de 1319 y la primavera del siguiente año; el fallecimiento del primer maestre a comienzos de octubre frenó la incorporación de dominios, que solo se reanudó una vez el gobierno maestral volvió a la regularidad tras la elección de frey Arnaldo de Soler a finales de febrero de 1320.32 En la primera oleada, el instituto montesiano accedió al control de las bailías de Cervera y Moncada, así como de las encomiendas de Alcalá, Onda, Peñíscola y Villafamés, de la villa de Silla y del castillo de Montesa. La similitud ceremonial permite concentrarse tan solo en la bailía de Cervera a modo de ejemplo. Entre el 7 de agosto y el 31 del mismo mes fueron desarrollándose las distintas etapas de la entrada en dependencia de las comunidades de la bailía de acuerdo con la siguiente secuencia: entrega nominal por parte del apoderado real del castillo de Cervera el día 7, que se haría efectiva a final de mes;33 orden real de 8 de agosto a las villas de Cervera y San Mateo y a los lugares del distrito de que nombraran procuradores para prestar homenaje a la Orden,34 y elección de representantes con este fin el 30 de agosto.35 El día siguiente fue el señalado para el traspaso de dominio; Vidal de Vilanova, el embajador más permanente y decisivo en las negociaciones con la curia de Aviñón, dio posesión a la Orden, representada por el clavero frey Erimán de Eroles ante la enfermedad del maestre, de la villa de San Mateo y de los otros lugares del distrito, salvo Cervera. La expresividad plástica de la ceremonia no deja de llamar la atención: Vidal de Vilanova cogió las manos de frey Eriman de Eroles
y le introdujo dentro de las puertas de la Zuda de dicha villa y le dio las llaves de la casa fuerte; después salió, permaneciendo dentro frey Eriman de Eroles, el cual cerró las puertas de la Zuda e hizo que en una de las torres de la misma se izara pendón con la enseña de Calatrava, al son de tuba y añafil, mientras gritaba varias veces ¡Montesa, Montesa! en signo de auténtica posesión de los bienes entregados a la orden.36
No cabe mayor elocuencia simbólica de cambio de dominio.
El paso necesario de la toma de posesión se había dado. Era ahora el momento de que los procuradores juraran fidelidad y prestaran homenaje a la Orden, lo cual realizaron el mismo día en la iglesia mayor de San Mateo.37 No hay en los pergaminos que recogen esta ceremonia ni en la copia que aparece en el protocolo de Pere Llobet de Balanyà referencia al detalle de este juramento; no debió de diferir, sin embargo, del que aparece en el juramento de los síndicos del conjunto de comunidades dependientes del castillo de Peñíscola efectuado el 1 de septiembre: «tocando con sus propias manos los sacrosantos evangelios y la cruz del señor puestos ante ellos, arrodillados, prestaron juramento de fidelidad y homenaje ore et manibus [con la boca y con sus manos], según se debe y es acostumbrado hacer».38 Tras el juramento llevado a cabo en San Mateo, el clavero montesiano, acompañado del abad de Valldigna y de Vidal de Vilanova confirmaron provisionalmente los privilegios de todas las comunidades de la bailía representadas.39 No era este el caso de la villa de Cervera, que tuvo el mismo día 31 de agosto una ceremonia separada de toma de posesión, prestación de juramento y homenaje y de reconocimiento provisional de privilegios.40 El hecho de ser sede de la fortaleza central del distrito propició la conducción de rituales específicos para Cervera.
A partir de marzo de 1320, las comunidades que todavía no habían entrado oficialmente en la órbita de Montesa lo hicieron; se trataba fundamentalmente de Ares, Perpuchent y de las encomiendas de Cuevas y Culla. Jaime II instó el 1 de marzo a sus delegados a liberar estas villas y lugares de la dependencia al rey, argumento que precisamente el núcleo de Villanueva había esgrimido para no haberse sometido a Montesa.41 Los pasos y las ceremonias anejas al cambio de señor fueron idénticas a las que habían tenido lugar el verano anterior. En la primavera tardía de 1320 todos los dominios asignados al nuevo instituto habían entrado ya en dependencia efectiva, es decir, la Orden podía ya percibir la renta derivada de la misma. Frey Arnaldo de Soler, maestre que articuló Montesa en sus inicios, ordenó, nada más acceder a la dignidad a fines de febrero de 1320, un inventario de la población, los bienes y las rentas de los dominios, que incluyera los arrendamientos de las mismas que estaban en vigor.42 Este documento precioso, compilado con extrema rapidez, pues lleva fecha de 25 de marzo, no solo sirvió de guía al maestre para conocer el estado económico de las encomiendas y poder realizar cálculos elementales sobre las percepciones a las que tenía derecho Montesa; es de valor incalculable para el historiador al ofrecer datos precisos y verosímiles, no muy comunes en la época.43
Entrado el año 1320, Montesa había articulado ya su base socioeconómica, fijando la dependencia de todas las comunidades que le pertenecían. El siguiente paso era la ordenación administrativa de ese conjunto, pues el antiguo entramado templario y hospitalario no pudo reproducirse de inmediato, dado, entre otras razones, al número exiguo de once freires en los inicios de la Orden y, sobre todo, a la naturaleza distinta de un instituto centrado exclusivamente en el Reino de Valencia frente a unas encomiendas de Temple y Hospital insertas en un mundo mucho más amplio, las provincias respectivas, y, en última instancia, en la universalidad de dichos cuerpos eclesiales. Montesa experimentaba una peculiar paradoja ajena a los comienzos de otras órdenes: gozaba de extenso patrimonio, pero no de capacidad para estructurarlo de inmediato. Es sintomático que la Orden hubiera de confiar a oficiales reales tareas administrativas como la recogida de rentas en los primeros meses.44 El apoyo del rey también fue económico en estos momentos: el 9 de agosto Jaime II ordenó al tesorero real la entrega a frey Guillem de Erill de 10.000 sueldos;45 la recepción fue inmediata; el día siguiente el maestre extendía recibo de la percepción del dinero.46
El proceso organizativo interno del instituto, que voy abordar ahora, se dilató durante toda la década de 1320. Y puede ser dividido en cuatro etapas hasta culminar en el diseño de encomiendas y de reparto de sus rentas elaborado en la capítulo general de 1330. La inestabilidad en el gobierno de la Orden, fruto del temprano fallecimiento de su primer maestre, impidió plantear en los primeros meses la cuestión de la administración de los dominios montesianos; además, una parte sustancial de ellos no se había integrado todavía en el paraguas de la institución. Cuando este proceso finalizó en la primavera de 1320, frey Arnaldo de Soler pudo afrontar una primera tentativa de organización territorial. Dado todavía el escaso número de profesos (los freires habían ascendido tímidamente a quince contando al maestre, es decir, habían aumentado solo en cuatro respecto a los once iniciales), únicamente se pudo establecer una somera división geográfica norte-sur. La bailía de Cervera y los distritos de Chivert, Peñíscola, Ares y Culla quedarían bajo la administración de un freire y de un influyente vecino de la villa de San Mateo.47 El hecho de tener que recurrir a un administrador no profeso desvela penurias iniciales en lo relativo al propio capital humano interno de la Orden. El sur, es decir, Montesa, Perpuchent, Sueca, Silla y la ciudad de Valencia, quedaría bajo el control de un antiguo hospitalario, frey Berenguer de Montoliu, que había profesado en la Orden junto con frey Arnaldo de Soler.48
A medida que Montesa fue fortaleciéndose con nuevos miembros, la posibilidad de desmembrar operativamente las grandes divisiones geográficas establecidas se hizo más factible. En el verano de 1320, ocho profesos entraron en el instituto, sin contar la asignación forzada del infante Jaime, hijo mayor del rey, cuyo desequilibrio mental había desencadenado la renuncia a la sucesión y su aparcamiento en la Orden por voluntad de Jaime II tras su paso por el Hospital.49 Este incremento de freires propició una segunda etapa, al poco de que la primera se hubiera puesto en funcionamiento. El distrito septentrional se escindió en cuatro unidades que recordaban las circunscripciones del pasado: Culla y Ares, Peñíscola, Chivert y el castillo de Cervera; a su vez, emergió un nuevo núcleo en torno a Onda y Villafamés, lo cual muestra el deslizamiento hacia unidades más operativas conectadas con divisiones templarias y hospitalarias. Sin embargo, los distritos resultantes no tenían todavía el carácter de encomiendas; la documentación se refiere a los dignatarios al frente de ellas primordialmente como lugartenientes y procuradores del maestre, lo que apunta a un intento de control más efectivo por parte de frey Arnaldo de Soler, una vez que pudo contar con suficientes freires para la gestión. No empaña esta consideración el hecho de que frey Arnaldo de Pedriza recibiera documentalmente el 10 de octubre de 1320 la titulación de «lugarteniente del comendador del castillo de Cervera»; no existía tal comendador y es lógico suponer que era el delegado maestral en uno de los dominios más relevantes en el norte valenciano.50
El tercer paso no tardaría mucho en llegar. En el otoño, pero sobre todo ya claramente a comienzos de 1321, la titulación de comendador empezó a generalizarse. Un documento del 4 de mayo de dicho año presenta ya un mapa casi completo de encomiendas y comendadores.51 Sin embargo, la titulación no estaba todavía reflejando el pleno control de los altos dignatarios sobre las rentas de sus distritos, sino que estas permanecían indivisas. Por ello, estos comendadores seguían siendo todavía de hecho meros delegados del maestre. Hipólito de Samper en el siglo XVII y José de Villarroya en la siguiente centuria así lo entendieron y, por ello, dedujeron que las encomiendas montesianas no adquirieron forma definitiva hasta que las rentas fueron divididas y asignadas a los diferentes dignatarios en el capítulo general de 1330, que supuso el último salto que articuló definitivamente las circunscripciones, dotándolas de una cierta autonomía y especificidad, solo posibles cuando el nuevo instituto había adquirido un grado de estabilidad y primera madurez.52 Ello permitió separar las rentas específicamente maestrales a través de la selección de unos territorios vinculados directamente al maestre (mesa maestral), con lo que sus necesidades no quedaban subsumidas sin más en las del conjunto de la Orden; la bailía de Cervera fue destinada a este fin. El resto de las encomiendas, entre las que Peñíscola quedó asignada a una dignidad presente desde fechas tempranas, el gran comendador, tenía una parte importante de sus rentas arrendadas; de las cantidades percibidas, los comendadores recibían una cuota fija y el resto pasaba a un fondo común que también se alimentaba de los pagos satisfechos de manera directa, básicamente aquellos de carácter jurisdiccional. Perpuchent no entraba dentro de este esquema al pasar una cuota fija anual al clavero, quedando el resto de ingresos en manos del comendador del distrito. Los tesoreros recaudadores aseguraban que el fondo común percibiera las cantidades cuyos conceptos le estaban asignados. El conjunto incluía un gasto anual de 40.000 sueldos destinados a Juan, hijo de Jaime II, exarzobispo de Toledo, a quien el papa otorgó la dignidad de patriarca de Alejandría en 1328 y asignó tal renta, sin duda por petición paterna.53 La Orden era un lugar de acogida (caso del infante Jaime, en 1320 y hasta su fallecimiento en 1334) o de financiación (patriarca Juan, a finales de la década de 1320) para la familia real. El estudio pormenorizado de este entramado muestra su complejidad, solo posible desde una madurez organizativa institucional de la Orden, a la que se había llegado después de una década de progresiva configuración. La combinación de autonomía y flexibilidad con trabazón unitaria y centralidad, rasgos característicos de las órdenes militares o de cualquier otra surgida al calor de la reforma gregoriana, eran evidentes en el diseño organizativo que emergió del capítulo general de 1330.54
La información aportada por el documento que recoge las conclusiones del capítulo de 1330 aborda también otros aspectos, interesantes para calibrar el crecimiento de la Orden en la década tras su establecimiento efectivo. El número de freires asistentes a la reunión permite elaborar cálculos estimativos del conjunto de profesos a finales de la década de 1320. La prolija documentación de los años tras la fundación recoge un total de en torno a sesenta nombres, pero evidentemente esa es una cifra global de diez años de vida del instituto, y no la de un momento específico. El maestre frey Pedro de Tous y veinte freires firmaron el texto que recogía las decisiones del capítulo; de ellos once eran comendadores, un delegado maestral en la bailía de Cervera, un prior y siete caballeros.55 A esa importante asamblea no asistieron, salvo uno, los freires conventuales, que vivían en Montesa y que muy rara vez participaban en reuniones llevadas a cabo en el otro extremo del reino, San Mateo; concretamente la de mayo de 1330 les atañía solo tangencialmente, al no constituir encomienda y nutrirse del fondo común y de las rentas de la villa de Montesa. Una estimación aproximativa del número de conventuales la aporta un documento de 19 de diciembre de 1328, en la que dichos freires protestaron colectivamente de una asignación regular, a la cual ya he hecho alusión, de dos mil libras anuales otorgadas por el papa al patriarca Juan sobre rentas montesianas. La relevancia del desacuerdo parece sugerir una presencia masiva de conventuales; catorce de ellos son citados y solo frey Garcerán de Bellera apareció año y medio más tarde en el capítulo de San Mateo.56 Es, por tanto, coherente añadir trece freires a los veintiún presentes en la reunión de mayo de 1330 (es cierto que algún conventual pudo haber fallecido entre diciembre de 1328 y la fecha del capítulo de San Mateo). Si a esta cifra global entre capitulares y conventuales sumamos clérigos y freires al servicio del maestre o de los comendadores, de los cuales hay profusas referencias documentales, se puede llegar a un número entre cuarenta y cincuenta freires en el momento en que la Orden institucionalizó su estructura comanditaria. En una década, pues, Montesa había cuadruplicado sus miembros profesos y articulado administrativa y económicamente un legado patrimonial que en los inicios de la Orden había superado su capacidad de gestión. Once años después de su establecimiento efectivo, Montesa había dejado atrás las insuficiencias primeras y se presentaba ya como instrumento eficaz de la monarquía aragonesa, objetivo este que había impulsado a Jaime II a forzar un giro de los acontecimientos más allá de los designios iniciales del papado respecto a los dominios del Temple en tierras valencianas.
1. Dos artículos han tratado los orígenes montesianos desde perspectivas diferentes y complementarias: E. Guinot Rodríguez: «La fundación de la Orden Militar de Santa María de Montesa», Saitabi, 35, 1985, pp. 73-86; L. García-Guijarro Ramos: «Los orígenes de la Orden de Montesa», en Las Órdenes Militares en el Mediterráneo Occidental (siglos XIII-XVIII), Madrid, Casa de Velázquez, Instituto de Estudios Manchegos, 1989, pp. 69-83. Bula papal Vox in excelso de supresión del instituto templario de 22 de marzo de 1312 hecha pública en el concilio el 3 de abril, en J. Lorenzo Villanueva: Viage literario a las iglesias de España, Madrid, Impr. Real, 1806, vol. 5, doc. VI, pp. 207-221; G. Alberigo (ed.): Les conciles oecuméniques: Les Décrets, París, Les Éditions du Cerf, 1994, vol. II-I, pp. 336-343 (original latino y trad. francesa); trad. al inglés en M. Barber y K. Bates (eds.): The Templars: Selected sources, Manchester, Manchester University Press, 2002, doc. 76, pp. 309-318. Bula fundacional Pia matris ecclesie cura de 10 de junio de 1317, en Archivo de la Corona de Aragón (ACA), Cancillería Real (CR), Collectanea, Colección de Bulas (CB), doc. 390; transcripción en J. de Villarroya: Real Maestrazgo de Montesa: Tratado de todos los derechos, bienes y pertenencias del patrimonio y maestrazgo de la Real y Militar Orden de Santa María de Montesa y San Jorge de Alfama, Valencia, Impr. Benito Monfort, 1787, vol. 2, libro 1, doc. 1, pp. 1-11, y en V. Ferrán y Salvador: El castillo de Montesa: Historia y descripción del mismo, precedida de un bosquejo histórico de la Orden Militar de Santa María de Montesa y San Jorge de Alfama, Valencia, Impr. Hijos de F. Vives Mora, 1926, doc. 1, pp. 143-148. Descripción del establecimiento efectivo de la orden el 22 de julio de 1319 en Hipólito de Samper: Montesa Ilustrada: Origen, fundación, principios..., Valencia, 1669, vol. I, pp. 59-60, y en J. de Villarroya: Real Maestrazgo de Montesa, vol. 1, pp. 29-30. Capítulo general de 25 de mayo de 1330, en Archivo Histórico Nacional (AHN), Sección de Órdenes Militares (SOM), Pergaminos (Perg.), Montesa, Particulares (P) 918 y 919; transcripciones en J. de Villarroya: Real Maestrazgo de Montesa, vol. 2, libro II, doc. 1, pp. 140-151, y V. Ferrán y Salvador: El castillo de Montesa..., doc. 12, pp. 168-172.
2. L. García-Guijarro Ramos: «The Extinction of the Order of the Temple in the Kingdom of Valencia and Early Montesa, 1307-30: A Case of Transition from Universalist to Territorialized Military Orders», en J. Burgtorf, P. F. Crawford y H. J. Nicholson (eds.): The Debate on the Trial of the Templars (1307-1314), Farnham, Ashgate, 2010, pp. 199-211.
3. Un análisis sucinto del arresto de los templarios en Francia y de los primeros interrogatorios, en M. Barber: The Trial of the Templars, Cambridge, Cambridge University Press, 2.ª ed., 2006, pp. 59-87. El trasfondo del asalto por parte del monarca Capeto a la potestad universalista del papado inherente en el ataque al Temple en ibíd., p. 89; más adelante, este autor formula sin ambages la difícil posición del papa: «Clemente se vio arrastrado a una lucha sórdida y en esencia desigual, en la que él podía solo maniobrar con limitada capacidad de movimiento y de la que nunca pudo liberarse por completo» (p. 131).
4. A. Forey: The Fall of the Templars in the Crown of Aragon, Aldershot, Ashgate, 2001, p. 7.
5. Ibíd., p. 11.
6. H. Finke: Papsttum und Untergang des Templerordens, Munster, Aschendorffschen, 1907, vol. II, doc. 53, p. 77. La bula Pastoralis preeminentie, transcrita en J. Villanueva: Viage literario a las iglesias de España, Madrid, Impr. Real Academia de la Historia, 1851, vol. 19, doc. XLVIII, pp. 317-319. Resumen de su contenido en M. Barber: The Trial of the Templars..., pp. 89-90
7. Carta de Jaime II al papa, del 4 de diciembre: ACA, CR, Registros (Reg.) 291, ff. 24v-25r. Felipe IV escribió al rey aragonés el 16 de octubre y, de nuevo, el 25 y 26 del mismo mes, inmediatamente después de que el maestre templario confesara la veracidad de las acusaciones, probablemente bajo tortura o por miedo a ella. M. Barber: The Trial of the Templars..., p. 81; A. Forey: The Fall of the Templars..., p. 2. Estas dos últimas comunicaciones, junto con otras, son las que habrían impelido al monarca a actuar, según refiere él mismo al papa
8. La aceptación de las acusaciones por el maestre frey Jacques de Molay y otras altas dignidades del Temple es para Alan Forey el hecho desencadenante de una rápida intervención del monarca aragonés, una vez que las confesiones llegaron a conocimiento de Jaime II en la segunda mitad de noviembre. A. Forey: The Fall of the Templars..., p. 6.
9. H. Finke: Papsttum und Untergang des Templerordens..., vol. II, doc. 37, p. 56.
10. La coronación de Clemente V tuvo lugar el 14 de noviembre de 1305; en el despacho enviado desde Lyon por Juan de Borgoña a Jaime II el 9 de diciembre se expresaba ya esa impresión: «De rege Francie communis habet [Clemens V] vox et credimus esse verum, quod faciet, quidquid vult [rex Francie]». H. Finke: Papsttum und Untergang des Templerordens..., vol. II, doc. 7, p. 9.
11. A. Forey: The Templars in the Corona de Aragón, Londres, Oxford University Press, 1973, pp. 31-36; también en The Fall of the Templars..., p. xii.
12. Solo tres dominios constituían la presencia templaria en el Reino de Valencia cuando Jaime II accedió a la realeza aragonesa en 1291: posesiones en la ciudad de Valencia y su entorno, incluyendo la Bailía de Moncada, casas y alquerías en Burriana y, por último, el castillo de Chivert, al que se había incorporado Pulpis en 1277.
13. «... tensiones entre la Corona y los templarios aragoneses... fueron claramente perceptibles en el reinado de Jaime II...». A. Forey: The Fall of the Templars..., p. xii; en las conclusiones del libro, Forey menciona «la existente política real de reducir el poder de las órdenes militares y de someterlas más a la Corona» (p. 252).
14. Con cambio de 15 de septiembre de 1294: AHN, SOM, Perg., Montesa, P 516 (perg. orig.), P 514 y P 515. Compra del castillo de Cuevas por Jaime II, en ACA, CR, Reg. 261, f. 111r-v. Adquisición real de Ares, el 14 de julio de 1293, en AHN, SOM, Perg., Montesa, Reales (R) 155.
15. AHN, SOM, Perg., Montesa, P 575 y P 577; transcripción del primero de los pergaminos por Vicente Segarra en Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura (BSCC), 12, 1931, pp. 134-138; el segundo es transcrito por E. Díaz Manteca: «La venda del Castell de Culla al Temple: un procés llarg i difficultós (1303-1388)», en Imatge de Culla: estudis recollits en el 750é aniversari de la carta de població (1244-1294), Culla, Comissió de Cultura de Culla per al 750 Aniversari de la Carta de Població, 1994, vol. 2, p. 467.
16. J. M. del Estal: Itinerario de Jaime II de Aragón (1291-1327), Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2009, pp. 345-361.
17. «Jaime II pudo haber estimado, por tanto, que si se demoraba mucho [en actuar], podría perder la oportunidad de sacar beneficios tangibles de esta situación... [El rey] estaba desarrollando un decidido interés por las propiedades templarias». M. Barber: The Trial of the Templars..., p. 231.
18. Carta de 27 de marzo de 1312. H. Finke: Papsttum und Untergang des Templerordens..., vol. II, doc. 140, pp. 287-288. Los redactores tenían claro quién estaba detrás de la decisión papal: «... significam a la vostra senyoria, quel dimecres ans de pascha, II dies apres quel rey de França fo entrat en Viana, lo papa desfeu lorde del Temple...», ibíd., p. 287.
19. Bula Ad providam de 2 de mayo de 1312 en G. Alberigo (ed.): Les conciles oecuméniques..., vol. II-I, pp. 343-346 (original latino y trad. francesa); trad. al inglés en M. Barber y K. Bates (eds.): The Templars: Selected sources..., doc. 77, pp. 318-322.
20. Los delegados del monarca recibieron el 6 de septiembre de 1311 instrucciones de este antes de la apertura del concilio; dichas propuestas sintetizaban la postura de Jaime II, que sustancialmente mantuvo a lo largo de las negociaciones con el papado. H. Finke: Papsttum und Untergang des Templerordens..., vol. II, doc. 125, pp. 230-238; resumen de las indicaciones en A. Forey: The Fall of the Templars..., pp. 156-158. Los aspectos más básicos estaban ya presentes en la mente de Jaime II desde el inicio del conflicto. H. Finke: Papsttum und Untergang des Templerordens..., vol. II, doc. 60, pp. 89-90 (8 de febrero de 1308); síntesis en A. Forey: The Fall of the Templars..., p. 156.
21. ACA, CR, Reg. 336, f. 172v; A. Forey: The Fall of the Templars..., p. 165.
22. A. Forey: The Fall of the Templars..., pp. 180-182 y 194.
23. ACA, CR, Reg. 337, ff. 283v-284r; A. FOREY, The Fall of the Templars..., p. 180.
24. Bula Ad fructus uberes de 10 de junio de 1317: ACA, CR, Collectanea, CB, doc. 391; transcripción en AHN, SOM, Perg., Montesa, inserta en P 692. El juramento lo efectuó el castellán frey Martín Pérez de Oros en Valencia: AHN, SOM, Perg., Montesa, P 692.
25. AHN, SOM, Perg., Montesa, inserto en P 691.
26. AHN, SOM, Perg., Montesa, P 691.
27. AHN, SOM, Perg., Montesa, P 694.
28. AHN, SOM, Perg., Montesa, P 697.
29. Esta secuencia fue descrita con precisión por los historiadores clásicos de la Orden de Montesa. H. de Samper: Montesa Ilustrada, vol. I, pp. 59-60, y J. de Villarroya: Real Maestrazgo de Montesa, vol. 1, p. 13. Sobre el primer maestre de la Orden, vid. V. García Edo: «El efímero mandato de Guillem d’Erill, primer maestre de la Orden de Montesa (22 julio / 4 octubre 1319)», en R. Izquierdo Benito y F. Ruiz Gómez (coords.): Las Órdenes Militares en la Península Ibérica. vol. I, Edad Media, Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2000, pp. 589-606.
30. He tratado más detenidamente el primero de los temas en L. García-Guijarro Ramos: «Los orígenes de la Orden de Montesa» (vid. supra, n. 1) y el segundo en «The Development of a System of Comanderies in the Early Years of the Order of Montesa, 1319-1330», en A. Luttrell y L. Pressouyre (eds.): La Commanderie, institution des ordres militaires dans l’Occident medieval, París, Ministère de l’Éducation Nationale, Ministère de la Recherche, Comité des travaux historiques et scientifiques, 2002, pp. 57-73.
31. AHN, SOM, Perg., Montesa, R 198, R 199 Y R 200; también ACA, CR, Reg. 217, f. 169.
32. Era todavía comendador hospitalario de Aliaga el 19 de enero de 1320: ANH, SOM, Perg., Montesa R 216 y R 217. Cartas reales del 1 de marzo se refieren ya a él como maestre; en el caso de la dirigida a Vidal Vilanova, principal negociador real en Aviñón en años anteriores, se indicaba su cercana elección, «magistro milicie monasterii supradicti noviter ordinato», AHN, SOM, Perg., Montesa, inserto en P 756, en P 760 y en P 759.
33. Archivo del Reino de Valencia (ARV), Clero, legajo (leg.) 895, caja 2357, Prot. Pere Llobet de Balanyà (Prot. PLB), f. 2, doc. 3.
34. AHN, SOM, Perg., Montesa, inserto en P 707, en P 709, referencia en P 703; ARV, Clero, leg. 895, caja 2357, Prot. PLB, inserto en doc. 10, ff. 5r-9v.
35. AHN, SOM, Perg., Montesa, P 703; ARV, Clero, leg. 895, caja 2357, Prot. PLB, referencia en doc. 10, ff. 5r-9v.
36. «... Vitalis de Vilanova... accepit ipsum [Erimannum de Erolis] per manus et immisit eum intus portas Çude dicte ville eique tradidit quasdam claves ipsius Çude et postea exivit inde et dictus frater Erimannus remansit intus et clausit ianuas ipsius Çude et fecit ascendi et poni cum tubis et anafil pendonem ad signum Calatrave quod est proprium signum ordinis supradicti in quadam turri ipsius Çude vociferando et clamando alta voce pluribus vicibus Muntesa Munresa in signum vere possessionis sibi tradite de premissis...», AHN, SOM, Perg., Montesa, P 704 y P 706; ARV, Clero, leg. 895, caja 2357, Prot. PLB, doc. 11, ff. 9v-10v.
37. ARV, Clero, leg. 895, caja 2357, Prot. PLB, doc. 10, ff. 5r-9v; un extracto o minuta de este en doc. 12, ff. 11r-v; también en AHN, SOM, Perg., Montesa, P 707 y P 709.
38. «tactis per eos propriis manibus sacrosanctis evangeliis et cruce domini coram eis positis flexisque genibus fecerunt sacramentum fidelitatis et homagium ore et manibus prout debet et est fieri assuetum», en AHN, SOM, Perg., Montesa, P 711; ARV, Clero, leg. 895, caja 2357, Prot. PLB, doc. 18, f. 19r-v.
39. ARV, Clero, leg. 895, caja 2357, Prot. PLB, inserto en doc. 10, ff. 5-9v.
40. AHN, SOM, Perg., Montesa, P 705 y P 708; ARV, Clero, leg. 895, caja 2357, Prot. PLB, doc. 14, ff. 12v-13v, doc. 15, ff. 13v-14r, doc. 13, ff. 11v-12v.
41. AHN, SOM, Perg., Montesa, inserto en P 756, en P 759 y en P 760, referencia en P 758, en P 761, en P 762 y en P 763; ARV, Clero, leg. 895, caja 2357, Prot. PLB, inserto en doc. 89, f. 84r-v, referencia en doc. 77, f. 77r-v.
42. Sobre el segundo maestre montesiano, vid. V. García Edo: «Arnau de Soler, segon Mestre de l’Orde de Montesa (1320-27) (itinerari i altres notícies del seu temps)», en Actes de les Primeres Jornades sobre els Ordes religioso-militars als Països Catalans, Tarragona, Diputació de Tarragona, 1994, pp. 555-565.
43. AHN, SOM, Libros manuscritos (LM), Montesa, 871-C; transcrito por E. Díaz Manteca: «Notas para el estudio de los antecedentes históricos de Montesa», Estudis Castellonencs, 2, 1984-1985, pp. 288-305.
44. El 11 de septiembre de 1319 el clavero frey Erimán de Eroles encargó al oficial real Berenguer de Cardona la percepción de rentas en las villas y lugares ya en poder de la Orden (AHN, SOM, Perg., Montesa, P 738; ARV, Clero, leg. 895, caja 2357, Prot. PLB, doc. 41, f. 52r-v); el mismo día Vidal de Vilanova requirió al propio delegado real para que también actuara en aquellas otras sobre las que Montesa todavía no ejercía su dominio y que, por tanto, seguían dependiendo de la monarquía (ARV, Clero, leg. 895, caja 2357, Prot. PLB, doc. 42, ff. 52v-53r).
45. ARV, Clero, leg. 895, caja 2357, Prot. PLB, referencia en doc. 6, f. 2v.
46. ARV, Clero, leg. 895, caja 2357, Prot. PLB, doc. 6, f. 2v.
47. ARV, Clero, leg. 895, caja 2357, Prot. PLB, referencia en doc. 74, ff. 74r-75r.
48. AHN, SOM, LM, Montesa, 820C, doc. 5, ff. 3v-4r; transcrito en V. Ferran y Salvador: El castillo de Montesa..., doc. 17, pp. 186-187.
49. El infante Jaime había renunciado a sus derechos sucesorios en favor de su hermano Alfonso el 22 de diciembre de 1319. Entró entonces en la Orden del Hospital de la mano de Arnaldo de Soler, dignatario a la sazón de dicho instituto. Una vez convertido este en maestre de Montesa, admitió al infante en la orden el 20 de mayo de 1320 (J. E. Martínez Ferrando: Jaime II de Aragón. Su vida familiar, Barcelona, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1948, vol. I, pp. 94 y 96-97); de dicha ceremonia informó al monarca (AHN, SOM, LM, Montesa, 820-C, doc. 7, f. 5r-v). Con independencia de que Jaime II pudiera haber dirigido este movimiento, lo cual parece lo más lógico, este es un signo más de la cercanía del nuevo instituto al monarca.
50. ARV, Clero, leg. 895, caja 2357, Prot. PLB, doc. 154, ff. 123v-124v.
51. ARV, Clero, leg. 895, caja 2357, Prot. PLB, doc. 204, f. 168v.
52. H. de Samper: Montesa Ilustrada, vol. II, p. 460; J. de Villarroya: Real Maestrazgo de Montesa, vol. 1, pp. 153-154 y 168. Para las referencias archivísticas al capítulo de 25 de mayo de 1330, vid. supra, n. 1. Un esquema gráfico de la distribución de las rentas acordadas en el capítulo, en L. García-Guijarro Ramos: Datos para el estudio de la renta feudal de Montesa en el siglo XV, Valencia, Institución Alfonso el Magnánimo, 1976, cuadro I, p. 133.
53. Sobre los avatares del infante Juan, vid. J. E. Martínez Ferrando: Jaime II de Aragón. Su vida familiar..., vol. I, pp. 141-151.
54. Un análisis de este diseño, que permitió la existencia de órdenes propiamente dichas, en L. García-Guijarro Ramos: «Commanderies and Military Orders in the medieval Iberian peninsula: A conceptual overview», en M. Rojas Gabriel (ed.): La conducción de la guerra en la Edad Media: historiografía y otros estudios, Cáceres, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Extremadura, en prensa.
55. Los comendadores eran los encargados de los distritos de Peñíscola, Sueca, Tenencia de las Cuevas, Chivert, Burriana, Tenencia de Culla, Perpuchent, Onda, Villafamés, Ares y Ademuz-Castellfabib.
56. AHN, SOM, Perg., Montesa, P 908. El número total de freires citados es de quince, pero frey Sanz Pérez del Ros no era conventual, sino comendador de Burriana, probablemente en visita al convento central en ese momento.