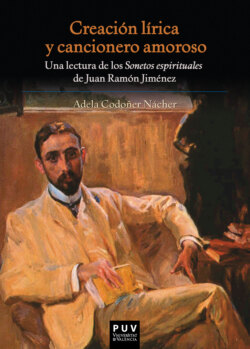Читать книгу Creación lírica y cancionero amoroso - Adela Codoñer Nácher - Страница 7
ОглавлениеPRÓLOGO
En el centenario de escritura de los Sonetos espirituales –que Juan Ramón termina de componer en 1915–, nada más oportuno que este riguroso e iluminador estudio de Adela Codoñer Nácher, doctora en Filología Hispánica por la Universitat de València, dedicado a ese poemario. Un poemario –hay que destacarlo– de altos valores intrínsecos (en originalidad y calidad líricas) y que tuvo marcada influencia –como ya señaló tempranamente Díaz-Plaja– en la recuperación del soneto que se dio en los primeros años treinta, en esa etapa «entre pureza y revolución» –según tituló Cano Ballesta– de tan fecundo dinamismo y tensivo proceso de cambio. Más todavía, dejó huella evidente en libros significativos de ese momento como, por ejemplo, tres relevantes cancioneros amorosos que se publicaron en el annus mirabilis –para la poesía, claro– de 1936: Misteriosa presencia de Gil-Albert, los Sonetos amorosos de Bleiberg y El rayo que no cesa hernandiano.
Por lo apuntado, no deja quizás de sorprender, todavía a estas alturas, la muy llamativa desatención crítica hacia los SE y, en consecuencia, la falta en la vastísima bibliografía juanramoniana –excepción hecha de algunas valiosas aportaciones– de estudios verdaderamente ahondadores sobre ese poemario.
En el conjunto admirable de la obra de Juan Ramón Jiménez, los SE mantienen relaciones de un doble signo. Por una parte, se trata de un libro-puente –o «fronterizo», como quiere Torres Nebrera– entre lo que se ha considerado la primera época (la llamada «sensitiva»), dominantemente regida por el idealismo esteticista y el impresionismo (ya sentimental, ya escénico) y la segunda, de giro esencialista y acercamiento a la anhelada palabra desnuda o –para decirlo con términos del poeta– «la espresión alada, graciosa, divina».
Por otra parte, con Estío y Diario de un poeta reciencasado –poemarios que escribe en años de excepcional impulso creador (1914-1916)– forma una muy trabada trilogía amorosa que responde al encuentro de la amada única o mujer infinita («torre de mi ilusión y mi locura») y, de ahí, la voz nueva que se hace revelación («¿De quién es esta voz? ¿Por dónde suena/ la voz esta, celeste (...)»).
Pues bien, este estudio de Adela Codoñer no solo viene a llenar un vacío en la bibliografía sobre Juan Ramón, sino que lo hace con indudable acierto y novedad. Acierto y novedad –quiero destacarlo– que radican en su propuesta analítica de categorizar los SE como macrotexto poético, razón constructiva tan cara a la modernidad lírica (en Baudelaire o Rilke, en Valéry o Eliot, en Saint-John Perse) y que, entre nosotros, dejó modelos tan admirables como el Cántico de Guillén, La voz a ti debida de Salinas (estudiado ya en esa línea por Joaquín Corencia) o La destrucción o el amor de Aleixandre.
En esa perspectiva de su asedio analítico, y tras fijar el marco situacional, nuestra autora describe y valora el diseño textual del complejo poemario, atendiendo a los indicadores paratextuales (títulos, lemas, dedicatorias), considerando luego los formantes dispositivos, el esquema constructivo y las partes articuladoras del conjunto, así como las pautas de distribución numérica (con su virtualidad simbólica), etc.
Acierto y novedad, asimismo, a la hora de determinar la estructura de sentido de la construcción macrotextual, y analizar los SE –siguiendo lo apuntado por Torres Nebrera en un meritorio trabajo– como cancionero amoroso; esto es, y según establece la tradición petrarquista, una personal historia de amor que, focalizada en una amada única, el amante somete a una subjetiva secuencialización narrativa.
Tal estructura de sentido la analiza nuestra investigadora con todo pormenor, atendiendo, paso a paso, a lo largo de cinco amplios capítulos (más un muy valioso «Apéndice» de motivo relacional) a estratos y formantes textuales hasta ahora poco –por no decir nada– considerados. Ahonda, así, en los constituyentes de la tematización (motivos y vectores), y de muy especial interés resulta todo lo relacionado con la actorialización lírica o poemática –los signos, pues, de prota-gonización– y, en ese plano, los roles temáticos que los protagonistas asumen o los procesos y funciones actoriales configuradores del universo temático-amoroso.
No tiene menor interés, a continuación, la detallada sistematización de la modalización y las actitudes líricas caracterizadoras del cancionero amoroso, fijando muy bien la cambiante tipología de la amada como tú lírico y la patentización/voz del yo lítico-amoroso, o la aportación tan innovadora que Juan Ramón hace con la polifonía de voces interiores (que luego ampliará y depurará en el Diario).
Los dos últimos capítulos de esta tan esclarecedora aportación crítica examinan, con sutileza y hondura analíticas, otros dos estratos de muy especial relevancia. Por una parte, algo tan esencial como el sistema imaginativo, que se desmenuza y clasifica en una rica tópica amatoria, tal –por ejemplo– los daños o herida de amor, el siervo de amor o la peregrinatio amoris, más –con ellos–toda una constelación de imágenes recurrentes que dan representación al estado vivencial del amante y a las peripecias de la relación amorosa.
Por otra parte está, finalmente, el análisis de los modelos de soneto que en el cancionero presentan una rica variedad, respondiendo de modo ejemplar al ideal de forma sobre el que Juan Ramón reflexionó a menudo («el poeta –dirá– debe hacer olvidar la forma en que escribe; olvidar él que escribe en una forma»). Y, ciertamente, el soneto desvanece su rigidez de poliestrofa, porque sobre ese molde se superpone creadoramente el esquema compositivo determinado por las unidades temáticas, por su distribución y sus relaciones, dando lugar a diseños lineales, simétricos (con varios subtipos), asimétricos, etc. Son aspectos poco vistos que nuestra autora indaga con todo pormenor y claridad.
Volviendo a lo que apuntábamos en las líneas primeras de este Prólogo, los devotos juanramonianos debemos estar de enhorabuena en este año conmemorativo de los SE. Por fin, y después de tanta desatención y extraño vacío crítico, esta tan relevante obra del poeta de Moguer recibe –como merecía– un amplio, riguroso e iluminador asedio crítico que abre, sin duda, una nueva y fecunda vía de lectura. Hemos de agradecer a PUV que lo haya acogido y lo incorpore a su valioso catálogo.
Arcadio López-Casanova
Universitat de València