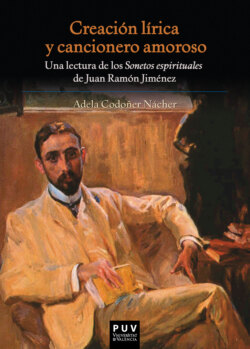Читать книгу Creación lírica y cancionero amoroso - Adela Codoñer Nácher - Страница 8
ОглавлениеINTRODUCCIÓN
Marco y situación de los Sonetos espirituales
Al acercarnos a la obra de Juan Ramón Jiménez se hace inevitable admitir, desde el principio, dos constataciones: su ingente producción, así como la profusión de estudios, no menos ingentes, a ella dedicados. Precisamente, una de las razones que nos ha llevado al estudio de los Sonetos espirituales es el hecho de haber sido, de manera excepcional, poco atendidos por la mayoría de la crítica, debido en gran medida a su ubicación tan particular.
Partimos de la premisa, generalmente aceptada, de la división en dos grandes épocas de la poética juanramoniana: la obra escrita antes de 1915 y la posterior a este año. En esta panorámica y, una vez hemos situado ya en ella los Sonetos espirituales, entendemos mejor cómo su peculiar emplazamiento ha contribuido a que este libro haya pasado desapercibido. Compuesto a lo largo de 1914 y 1915, aunque no vio la luz hasta más tarde (1917), recae en él la tremenda carga de actuar como gozne entre ambas etapas. Este mismo argumento relativo a su localización, dada su versatilidad, se puede utilizar en perjuicio de la proyección de esta obra, relegándola a las postrimerías de la primera época de presupuestos considerados ya agotados; o bien en su beneficio, esgrimiendo su posición inaugural en un periodo compositivo de extremo interés, el del cambio, al situarla al frente de otros dos libros que le van a la zaga en inmediata sucesión cronológica, aunque tengan una edición coetánea o incluso anterior: Estío se publicó en 1916 y Diario de un poeta reciencasado en 1917. Veamos por cuál de las dos posturas se decanta Juan Ramón en una carta dirigida a Luis Cernuda reproducida en Prosas Críticas (1981: 108):
Usted sabe, sin embargo, que desde mi Diario de un poeta, 1916, yo separé casi por completo de mí las formas poéticas (estancias alejandrinas, silvas endecasílabas, etc.), que habían culminado, 1914-1915, en los Sonetos espirituales, término indudable de un tiempo mío. Después de los Sonetos, yo vi claro, y lo vieron varios críticos, que mi vida poética empezaba de nuevo. Se escribió que el Diario era un segundo primer libro mío.
Muy posiblemente fue el poeta con este juicio quien sentenció los Sonetos a ocupar la función de «cierre» de su primera etapa y saludó el Diario como arranque de la segunda. Vista la obra juanramoniana cronológicamente y en toda su extensión, parece muy acertado extraer estas conclusiones y, más aún si, según apunta R. Senabre (1999: 90), se entiende como señal inequívoca de clausura la confección de un libro de sonetos como ya hicieran dos referentes en la lírica moderna y que, además, lo fueron sin duda y muy especialmente para el de Moguer: Ruben Darío y Mallarmé.
Sin embargo, no nos podemos conformar con esta versión, pues ya hemos visto el doble filo de este asunto y, realmente, hay mucho que objetar al respecto. Acudimos a G. Azam (1983: 276-277) quien, muy perspicaz, lanza una pregunta (y no precisamente retórica) que pone en contradicho todo lo anterior:
¿Por qué razón Juan Ramón decidió incluir los Sonetos espirituales y Estío en el segundo período, como se destaca de la presentación de los Libros de poesía, tal como lo realizara bajo su control A. Caballero, para la editorial Aguilar, en la colección de Premio Nobel?
El mismo estudioso nos apunta dos razones poderosas: primero, por la aparición del amor sentido como compromiso y, segundo, por el reconocimiento de que, tanto Estío como Sonetos, fueron escritos en un momento de renovación de su poética como se desprende de una confesión del poeta recogida en La corriente infinita (1961: 157):
Lo que Ortega no sospechaba, ni yo se lo dije en aquellas ocasiones, era que yo atravesaba una profunda crisis formal y estaba escribiendo en aquel momento los poemas de Estío y Sonetos espirituales, que marcan un cambio fundamental mío, no solo en lo espresivo intelijente o sensitivo, sino en lo más interior; y esto es lo que los dos libros señalan al comienzo de mi segunda época.
Esto explicaría que en el instante en el que se estaban gestando los Sonetos parece haber, por parte de su creador, un afán –más que de cerrar– de individualizar su poemario, de erigirlo en pieza única de su producción. Buena prueba de ello es el cambio de dirección ético-estética que se advierte en la acepción misma de «soneto espiritual»: continente y contenido que evoca a un tiempo en el receptor «disciplina», por la constricción exterior y la restricción interior, y «prestigio», por lo clásico de la forma y lo inmaculado del fondo; valiosos peldaños en su camino hacia la perfección. Esta denominación multiplicada por cincuenta y cinco transmite un claro mensaje de querer resarcirse de todo lo anterior, de reforma moral y formal. Pero ¿a quién iba dirigido este mensaje? A Zenobia, sin lugar a dudas, la mujer ficcionalizada en los sonetos (a pesar del indefinido retrato femenino) y destinataria real de los mismos.1 Aunque se demorara la publicación del libro, su objetivo ya se daba por cumplido: la prueba definitiva, credencial incontestable, del surgimiento de un hombre nuevo con una nueva voz.
De hecho, el viraje en la ética y en la poética de Juan Ramón viene principalmente motivado por ese acontecimiento en su vida: el descubrimiento de la mujer definitiva. Dado que nuestro estudio se dedicará a desentrañar las claves poéticas del texto, hemos evitado las intromisiones biográficas, no obstante, no debemos desdeñar su relación con Zenobia: su agitado cortejo, su noviazgo y su matrimonio. Trayectoria que se trasluce en la trilogía citada (Sonetos, Estío y Diario), siendo la inestable fase inicial, de amor-amistad en los albores del noviazgo, la que se corresponde con la composición del libro que nos ocupa. Fase, por cierto, con la que coinciden las fechas de elaboración de los Sonetos: entre 1913 (un año antes del que aparece en las ediciones) y 1915, confirmando así la declaración de Juan Ramón en el Trabajo gustoso (1961): «En 1912, recobrado, volví a Madrid del todo, y del 13 al 15 trabajé en dichos sonetos». Como curiosidad, hay una serie de cambios que se producen en el poeta a raíz de este encuentro con la que sería su mujer y que registra con todo detalle Senabre (1999: 212-213). Entre ellos, destacamos dos muy elocuentes: uno es firmar con su nombre completo, no abreviado, lo cual denota un mayor protagonismo de un yo más genuino, más íntimo. Otro es retirar de la imprenta Libros de amor, maniobra que juzgaría prudente al recordar el declarado disgusto de Zenobia tras la lectura de Laberinto, disgusto que ya intentó paliar escribiéndole estas palabras reproducidas por Gullón en Poemas y cartas de amor (1986: 37 y 38):
Es cierto que hay en este libro poesías que no son todo lo puras que yo quisiera, pero tampoco hay que tomarlas tan al pie de la letra. En todos mis versos «carnales» hay, si lo miras bien, una tristeza de la «carne». [...] Por lo demás, ese y todos mis otros libros están plenos de aspiración ideal y de sentimientos nobles.
Indicios singulares todos ellos, precursores de ese giro radical en el pensamiento del poeta, ya que la aparición de la mujer única en su camino no solo va a exigir de él una actitud cómplice, sino que también va a desencadenar, como prueba de ese compromiso, un proceso hacia un esencialismo amoroso fundamental en la concepción de los Sonetos espirituales que se afianza en Estío y culmina en Diario de un poeta reciencasado: «proceso ternario» apuntado por López-Casanova (2007: 14-18) que ve en su fase final –el Diario–, de forma ya evidente, «el “anhelo creciente de totalidad”, esto es, el ansia de trascender hacia un estado de gozosa y ucrónica plenitud» que marcará categóricamente su obra posterior. Una vez consumado, con el itinerario mítico de Diario (ibid., pp. 24-63), el proceso del esencialismo amoroso pasará al esencialismo estético o «la tarea de la depuración esencial de las palabras» (Blanch 1976: 125) que se inaugurará oficialmente con Eternidades (1918).2
Efectivamente, se ha querido apreciar una transición en la poesía juanramoniana, una depuración más bien, lo cierto es que va desprendiéndose de lo fastuoso hasta quedarse «desnuda», desnudez de la palabra en la medida en que esta sea capaz, con los mínimos recursos, de transcribir fielmente la cosa evocada o sentida, adentrándose en los dominios de la poesía pura. En este marco, dos adjetivos, utilizados con parquedad (lo cual subraya su uso calculado) en los Sonetos, adquieren un significado ostensible: espiritual y desnuda, ambos vinculados a la pureza. Como del primero ya tendremos ocasión de ocuparnos, nos detenemos tan solo un instante para comentar lo referente a la desnudez que suele ir asociada, justamente, a representaciones femeninas –a la mujer (soneto 16), a la tarde (s. 45) y a la vida (s. 55)–. El poeta las despoja de todo y consigue dejar a la vista, más allá de la mera sensualidad, lo puramente auténtico y verdadero: la esencia. Así pues, podemos afirmar que aquí se están perfilando ya las tres «presencias» juanramonianas: la mujer ideal, la obra (a través de la palabra desnuda) y la muerte, o su envés, la vida.
Con todo, ya sea por su posición equívoca, ya por su particular confección en una versificación tan alejada de la sencillez posterior que caracterizará a su autor, la cuestión es que los Sonetos han quedado habitualmente descolgados no solo de las opiniones y valoraciones por parte de la crítica, sino también de los estudios en general, salvo magníficas pero discretas excepciones que ya iremos desglosando, a pesar de ser la obra de Juan Ramón Jiménez una de las más escudriñadas, desde el punto de vista filológico, como testimonia su ubérrima bibliografía. El primero en incurrir en esta especie de prejuicio es, como ya hemos anunciado, el propio poeta al asumir tempranamente el criterio de que el Diario era su segundo primer libro, es decir, el primero de su segunda época. Más tarde, sin duda, su opinión se difundió e influyó a la hora de acercarse a sus libros.
Desde estas páginas nos proponemos recuperar la vigencia y el interés de los Sonetos espirituales dentro de la poética juanramoniana y de la lírica hispánica, valiéndonos para ello de un nuevo enfoque analítico: el del macrotexto. La perspectiva macrotextual implica considerar el poemario como un todo, es decir, como un conjunto organizado y cohesionado, obediente a un esmerado diseño. El macrotexto poético, tal como lo ha estudiado A. López-Casanova (2007), ofrece diversas variantes tipológicas, entre ellas una en particular, la del cancionero, se ajusta muy medidamente a los Sonetos que ya fueron interpretados en esta dirección por G. Torres Nebrera (1981: 231-258). Aplicando, por tanto, esta metodología macrotextual, probaremos que en todos los niveles textuales (temáticos, gramaticales, imaginativos, estructurales, pragmáticos, rítmicos, etc.) el libro cumple con rigor matemático las exigencias como macrotexto poético, revelando la estructura de sentido de un auténtico cancionero amoroso.
De ahí el asedio al que sometemos esta obra, profundizando en sus constituyentes básicos, desde su diseño textual hasta los formantes estructurales que la sustentan en su entramado compositivo. De hecho, demostraremos no ya la mera cohesión sino el perfecto ensamblaje entre todos los operadores, gramaticales, semánticos, pragmáticos y fónicos, cuyos ejes isotópicos, esto es, la recurrencia en ciertos motivos, imágenes, tonalidades de sentimiento y ritmos, abrirán nuevas claves para su lectura. Se completa este conjunto con un examen del soneto juanramoniano, molde único que por su carácter convencional someteremos a dos tipos de clasificación, una temático-pragmática y otra estructural-constructiva.
Esta técnica innovadora del macrotexto poético nos permitirá legitimar a los Sonetos no solo dentro de la tradición que comenzó con el Canzoniere de Petrarca, sino que nos autorizará a situarlo entre los grandes poemarios modernos de la altura de Les Fleurs du Mal de Baudelaire, The House of Life de Rossetti, El rayo que no cesa de Miguel Hernández o El Romancero gitano de Federico García Lorca, entre otros, además de reivindicar su importancia dentro del propio universo juanramoniano.
Volvemos al punto de partida, a ese año 1915, en torno al cual todo parece converger, desde lo más general como es una evolución de la poesía española (emancipándose hacia las vanguardias y la poesía pura), hasta una transformación más personal que afecta a nuestro poeta ya que, según A. González (1973: 174), esta fecha representaría un momento extraordinario, de renovación, madurez y depuración expresiva. El mismo Juan Ramón reflexiona así en Ideolojía (1990: 508):
Tres veces en mi vida, ¿cada quince años aproximadamente? (a mis 19, a mis 33, a mis 49), he salido de mi costumbre lírica conseguida a esplorar con ánimo libre el universo poético. Tres revoluciones íntimas, tres renovaciones propias, tres renacimientos. Las tres veces he ido del «éstasis» al «dinamismo».
Los Sonetos espirituales, coincidentes con esa segunda revolución íntima, brindan claros ejemplos de renovación lírica –como comprobaremos–, pero también es preciso reconocer, de refundición de motivos anteriores, de símbolos, imágenes, etc. que revisados a la luz de una nueva realidad, esto es, el descubrimiento del amor único, irán repercutiendo hasta los últimos libros, poniendo en evidencia la enorme influencia posterior que proyectó este poemario.
Cerramos este preámbulo de la mejor manera imaginable: con un significativo aniversario, el de los Sonetos espirituales. Al cumplirse este año el centenario de su creación, tomamos conciencia de que este conjunto lírico perdura conservando todo su sentido, demostrando que el reto de traspasar las orillas del soneto, de hacer desaparecer la forma para exhibir la esencia desnuda, de fundir carne y espíritu, se ha hecho realidad, pues sus páginas han trascendido la muerte que impone el tiempo y el olvido, ocupando, finalmente, su merecido lugar en la Obra de Juan Ramón Jiménez desde donde hará resplandecer, para la posteridad, su verdad divina.
1. Sabemos que en periodos de distanciamiento de la pareja, causados por los altibajos (enfados y reconciliaciones) en su relación, el poeta provocaba, como pretexto para ver a Zenobia, encuentros «casuales» en casa de sus amigas, tertulias que aprovechaba para leer los sonetos. Hay constancia de ello en el Epistolario, pp. 481 y 487. Finalmente, Juan Ramón hace justicia al recuerdo e implicación de su mujer en la dedicatoria de 1949 a la edición de los Sonetos espirituales en la editorial Losada de Buenos Aires: A Zenobia con mi mejor esencia y existencia.
2. Según Senabre (1999: 93): «es en este libro [Eternidades] donde se manifiesta textualmente la definitiva sublimación del afán erótico, sustituido a partir de ahora por la búsqueda de la belleza. Tras la conversión de las diversas amadas en la amada única, ésta se esfuma del horizonte de los versos para ceder su puesto a la poesía, entendida como realización suprema y cima de la belleza, y también como la vía más pura hacia la perduración».