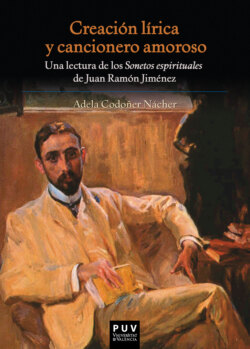Читать книгу Creación lírica y cancionero amoroso - Adela Codoñer Nácher - Страница 9
Оглавление1. DISEÑO TEXTUAL
Orden en lo esterior,inquietud en el espíritu. JRJ, Ideolojía, Metamorfosis IV
Estudiar esta obra como un macrotexto poético significa desvelar en ella la existencia de una serie de factores o formantes que le dan unidad y organicidad tanto a nivel externo, en su diseño o construcción, como a nivel interno, en su sentido (López-Casanova, 2007).1 Veremos cómo este texto elegido no solo cumple estas leyes estructurales, sino que exhibe una perfecta trabazón en todos sus niveles constitutivos.
Empezaremos, pues, por lo más extrínseco, pero no por ello menos significativo: el diseño textual, la organización externa del texto, una especie de «andamiaje» que sustenta por fuera el poemario y posibilita una primera aproximación. En este sentido, prestaremos atención, principalmente, a una serie de elementos que suelen preceder al texto y le sirven de presentación, adelantando las primeras claves en virtud de su función catafórica. Nos referimos a los indicadores paratextuales: título, citas, dedicatorias, epígrafes y otros componentes que ayuden a definir esta estructura externa.
Así, el título, Sonetos espirituales, elemento globalizador compuesto por un conciso sintagma nominal, es capaz de sintetizar la forma, y aun el contenido de todo el libro, dando representación no solo a dos mundos tan diferentes como son lo exterior tipificado y lo interior sublimado, sino también armonizándolos, igual que un cuerpo contiene el alma, o, mucho mejor, como «el cuerpo hecho alma»: fusión ideal consumada en el soneto postrero.
Con ello se nos está anunciando, pues, una composición integral de sonetos que remite a ese requisito inicial del que hablábamos antes: su cohesión o, como recalca Torres Nebrera (1981: 232), su «UNIDAD (palabra clave en la poética juanramoniana) desde lo más externo de un libro de poemas, el de su forma métrica predominante: aquí, única y total». La elección de la poliestrofa como metro absoluto presupone, ciertamente, una sujeción deliberada a un molde estrófico rígido, estructurado y clásico, con estrecho margen para la variación, lo que significa que se deberán explotar otros recursos, como los paratextuales, temáticos o rítmicos, para no incurrir en la monotonía. De hecho, la mayoría de cancioneros de todos los tiempos, manteniendo vigente la estela del de Petrarca, han optado por expresar en distintos metros (canción, égloga, soneto, elegía, madrigal, etc.) los sentimientos (Prieto, 1991: 34-35).
Por otra parte, una somera mirada a las obras juanramonianas nos revela el gusto del poeta por aquellos títulos que definen o identifican el género poemático elegido, a los que ya había recurrido (Arias tristes, Pastorales, Elejías, Baladas de primavera) o aún habría de recurrir (Romances de Coral Gables), por lo que no deja de desconcertar esa dedicación a un tipo de metro tan poco frecuente en su poesía. Todavía resulta más desconcertante –teniendo en cuenta la carnalidad de los poemarios anteriores, sobre todo Laberinto o Libros de amor–, si añadimos «espirituales» porque este calificativo restringe aquello que determina, de un lado, al ámbito de lo interior, lo incorpóreo, lo intangible, pero, de otro, también al de lo oculto, lo elevado, lo excelso. Incluso en la consideración de este libro como un cancionero de amor profano, esta atribución nos condiciona a esperar que, aunque trate de amor, sea este un amor no sensual, sino espiritual, lo que añadiría nuevos matices: idealizado, casto, puro, en una palabra, sublime. Espiritual, en este caso, enlaza, pues, con la interpretación platónica que, al margen del amor real sentido por Petrarca, se le dio a su Canzoniere, tal como señala A. Prieto (1991: 53).
Sin embargo, además del alma y del amor idealizado, hay un tercer protagonista que se ve involucrado, el yo íntimo. Veamos: es bien conocida la preocupación ordenadora del poeta con respecto a su quehacer lírico, corrigiendo incansable sus escritos para revivirlos y refinarlos, así, en la última tentativa de recopilación antológica, Leyenda (1896-1956) (ed. Sánchez Romeralo, 1978), el poeta le cambió el título a este libro por el de Sonetos interiores. A pesar de que espirituales le da un tono más profundo y, en cierto modo, expiativo, quizás sea este adyacente, interiores, el que a posteriori mejor englobe su sentido, pues en él se verían reflejados los tres niveles de lectura: el mental con la imagen del pensamiento en el interior de la frente; el sentimental, el corazón en el interior del cuerpo; y el espiritual, el ansia del ideal en el interior del alma. Con esta sustitución del determinante se pretende dar importancia al arduo proceso de interiorización, pero también –y es aquí donde entra en juego el yo– a la introspección del sujeto que dirige la mirada al interior de su propio ser. Justo en una nota preliminar al Diario (1916) leemos un concepto acuñado por el propio autor que define a la perfección esta otra acepción conectada con lo espiritual, la «reinternación»:
La depuración constante de lo mismo, sentido en la igualdad eterna que ata por dentro lo diverso en un racimo de armonía sin fin y de reinternación permanente.
En resumen, estos Sonetos van a adentrarse en el espacio reservado al alma y su naturaleza intangible e inmortal; no hay que considerarlos morales o espirituales en sentido estricto, como pueden serlo las Rimas sacras (Canzoniere a lo divino)2 de Lope, sino que Juan Ramón pretende darle a su cancionero una preeminencia de lo trascendente, destacando, asimismo, el carácter noble y puro del sentimiento amoroso, cercano al idealismo y alejado de lo caduco o erótico; un amor único, digno de alcanzar la glorificación, de devenir imperecedero. Este rechazo y abandono de lo físico le instiga a un alejamiento de lo exterior y a un adentramiento en sí mismo, de ahí la importancia de lo interno.
Todos estos valores adyacentes –inmortalidad, idealismo e introspección– y subyacentes –la noción de pureza y de soledad– acierta el poeta a trasmitirlos de un solo trazo: con la pátina espiritual.
En cuanto a los otros componentes paratextuales, una cita y dos dedicatorias, parecen hacerse eco unos a los otros de las claves que hemos ido apuntando:
1. La primera dedicatoria podríamos decir que es la «oficial», de padrinazgo, ya que, como los anteriores poemarios, este también va dirigido a un amigo y colega del poeta: Federico de Onís, catedrático de literatura española en Salamanca por esas fechas (1914-1915) y, posteriormente, fundador y director del Departamento de Estudios Hispánicos en la Universidad de Puerto Rico, donde años después (a mediados de los 50) volverían a coincidir. Amistad corroborada por numerosos vínculos que unen a Juan Ramón con este intelectual: la herencia krausista (que a Onís le viene por línea directa a través de Menéndez Pidal); su formidable Antología de la poesía española e hispanoamericana (1882-1932) en cuyo proceso de edición participó nuestro poeta y en la que se hace patente su figura magistral al destinársele todo un capítulo; Onís consagró varios estudios a la poesía de fray Luis de León, reconocida fuente literaria de Jiménez (González Ródenas, 2005: 54), estudios entre los que señalamos una edición crítica de Los nombres de Cristo, curiosamente de 1914.
A la dedicatoria acompañan unas palabras en perfecto equilibro simétrico y sinestésico: áspero y dulce, aplicado quizás al genio de su compañero que compara, en segundo término, con un paisaje español de piedra y cielo. Estas últimas palabras nos evocan, ciertamente, el título de una colección posterior (1917-18), y es que estamos ante un motivo central, la oposición entre lo terrenal y lo etéreo, aquí revestida con matices puros y agrestes, de dureza y levedad.
2. Una cita de Dante Gabriel Rossetti sobre el soneto:
A Sonnet is a moment’s monument,
Memorial from the Soul’s eternity
To one dead deathless hour.
Un Soneto es un monumento al momento/ Recuerdo de la
eternidad del Alma/ A una inmortal hora muerta.
Cita que pertenece a los primeros versos del soneto inaugural de The House of Life (1870-1881) y que funciona como definición o, incluso, manifiesto: el soneto como molde clásico para capturar un momento, cristalizarlo y convertirlo en un recuerdo perpetuo, reflejo a su vez de la esencia inmortal del alma, a pesar de la fugaz materia de la que está hecho: el tiempo.
Estos versos de Rossetti son representativos del macrotexto epocal, la poética simbolista, pues están en clara correspondencia, como muestra A. Debicki (1997: 18-19), con la concepción que el Simbolismo tenía del poema y de la poesía:
La idea de que el poema da permanencia a las experiencias al captarlas, deteniendo el tiempo, impregna la poética de los años veinte.
Y centrándose en el panorama español:
Esta noción de poesía, de su índole como una especie de icono para la preservación y eternización de significados y experiencias difíciles de describir, también sirve de base a la poética de varios escritores españoles desde finales del siglo XIX hasta la década de los años veinte e incluso de los treinta.
3. Una segunda dedicatoria metapoética: Al soneto con mi alma, que, a modo de epígrafe encabeza el poemario y que reencontramos acto seguido como título del soneto inicial, lo cual parece insistir en las claves que se han ido abriendo desde el propio título general hasta el último indicador paratextual: el tributo al soneto –la forma privilegiada–, desde el alma, poniendo en evidencia, de nuevo, esa traslación al fondo espiritual.
Franqueado el umbral de estos indicadores paratextuales, que con su función catafórica nos han adelantado ya las primeras notas, nos adentraremos ahora en el esquema constructivo que presenta el conjunto de poemas.
Los cincuenta y cinco sonetos que constituyen el poemario se organizan de manera regular presentando, a primera vista, un soneto proemio seguido de tres partes o secciones: «Amor», «Amistad» y «Recojimiento». Esta distribución ternaria es, por cierto, muy frecuente en la poesía de Juan Ramón Jiménez.
Resultará interesante repasar las variaciones que sufrió este corpus desde su creación hasta su última revisión: las primeras se registran en unos datos que facilitó el poeta mismo en conversación con J. Guerrero (1998: 34) en la última fase gestacional del libro:
Estos Sonetos espirituales son clásicos con elementos modernos. El libro, que consta de 102 o 103, va dividido en tres partes: «Amor», «Amistad» y «Sonetos íntimos».
Se trata de dos alteraciones sustanciales: una que afecta a la cantidad de sonetos, llegándose a computar casi el doble de los que realmente consta el libro; otra que atañe a la denominación de la tercera sección, «Sonetos íntimos», intimidad análoga, en cierto modo, al recogimiento ya que comprende un mismo espacio interior y reservado de la persona. Sin embargo, mientras que el recogimiento implica una incursión individual y solitaria en ese espacio, la intimidad puede incluir la participación de una o más personas que guarden una estrecha conexión o familiaridad con el sujeto. Quizás, con este epígrafe aludiera el poeta a la lectura de estos sonetos en su círculo privado de amistades, entre las que se encontraba aquella que los había inspirado.
Nuevas variaciones acontecen en Leyenda, bloque fundamental de su obra en el que el autor se propone llevar a cabo una recopilación antológica de sus libros de poesía desde 1896 hasta 1956. En el libro que nos ocupa efectúa una serie de cambios: el ya mencionado cambio de título por el de Sonetos interiores; otra reestructuración de las partes con distintos nombres («Amor con amor», «Recojimiento» y «Sola amistad»); y por último, una interpolación de un soneto nuevo en «Recojimento», «Suburbio humano», fechado en 1915. En realidad, este soneto ya había aparecido publicado en el cuaderno Sucesión (1932) bajo el nombre de «Soledad humana» como apéndice final. Esta tardía inclusión indica, con el paso del tiempo, un designio del poeta por enmarcar los sonetos entre un prólogo y un epílogo que, finalmente, desestimó, pues ya no aparece en la recopilación de Libros de poesía (ed. Caballero, 1957), última edición del poemario en vida de su autor y, obviamente, autorizada por él.3 Por otra parte, en una edición reciente de los Sonetos espirituales (ed. Gómez Trueba, 2010) descubrimos, reproducidos en el prólogo de A. Carvajal, dos sonetos inéditos, «Libertad» y «Pozo», de los cuales se desconoce cuál era su ubicación exacta, la fecha de composición y dónde han sido hallados. Aunque Carvajal lamenta que quede sin dilucidar la razón de su exclusión, esto viene, en cambio, a reforzar la idea de una voluntad organizativa sujeta a un diseño premeditado. Estos dos poemas seguramente pertenecían al otro medio centenar que tenía proyectado y que discriminó, lo que demuestra que el autor se estaba ciñendo a un plan compositivo determinado con una cantidad justa de sonetos propicia a la simetría, como más adelante veremos. Cantidad, al parecer, ideal que sienta un precedente numérico para poemarios posteriores, ya que recurre de nuevo a las 55 composiciones en la primera parte de Estío, «Verdor», e incluso –como conjunto igualmente organizado de forma ternaria– en la configuración de La estación total.
Así pues, nos atendremos a la propuesta original de un soneto proemio y un cuerpo tripartito, tal como proyectó el autor en la primera edición (en Calleja, 1917) y mantuvo en la última (en Aguilar, BPN, 1957).
Proponemos a continuación un esquema de las partes en el que indicamos los sonetos de preeminente posicionamiento en cada sección, ya que, a nuestro entender, se corresponden con motivos temáticos cuyo matiz de progresión es básico en la configuración macrotextual del libro.
Partes del poemario
Llama la atención que el número de sonetos vaya decreciendo gradualmente en cada parte, [19-18-17], lo que nos lleva a pensar que, más que un decaimiento con connotaciones negativas (de más a menos), sea otro signo del repliegue del protagonista poemático en sí mismo, consecuencia de un proceso de introspección (Torres Nebrera, 1981: 254). Este movimiento hacia atrás no sería otra cosa que una progresiva reducción a lo elemental.4
Precisamente, el yo lírico va modificando, o mejor, adecuando, su papel a la esfera sentimental de la que cada sección es estandarte: en «Amor» el yo es amante, en «Amistad» asume el rol de amigo y en «Recojimiento» se encuentra solo, consigo mismo, dando lugar a un yo espiritualizado, íntimo (de hecho, en esta sección, como veremos más adelante, apenas aparece el tú).
Con esta idea del paso de un yo~tú a un yo íntimo viene a encajar una reflexión que Juan Ramón (1986: 60) le escribe a Zenobia:
Quizás no haya más que una cosa superior al amor: el tenerse a uno mismo. Y por eso el verdadero amor es tan bueno, porque en suma, amarse es ser dos uno, es decir ser uno solo. Usted, para mí, era yo.
Aquí aflora el tema ambiguo de la soledad, del amor solo, ya que puede interpretarse como único y verdadero o como solitario, entendido tal como lo explica G. Azam (1986: 282): «para él, el amor no supone la conversión a otro ser, sino una ocasión de profundizar su propia vía interior, es decir, su propia soledad».
El sujeto, en su búsqueda interior motivada por el descubrimiento del amor auténtico, pone en marcha un proceso de introspección que le conduzca al centro de sí mismo. En este recorrido personal e íntimo cobrará un especial protagonismo el alma, la parte más profunda y espiritual del ser humano, que dotará este itinerario (iter animi) de un significado trascendente. No es de extrañar, por tanto, que en esa involución el sujeto alcance a identificarse con un niño, por su pureza y su juventud, representante de la edad primera, como la primavera en el ciclo de las estaciones (soneto, por cierto, de apertura). Así pues, con esa inocencia es como si descubriera por primera vez aquello que le rodea y que enlaza con una necesidad rigurosa de ese momento: desprender a la poesía de todo lo superficial y abordarla con una mirada nueva, tal como explica el poeta mismo en el poema 5 de Eternidades tantas veces citado: Vino, primero, pura / vestida de inocencia. / Y la amé como un niño. Gómez Redondo (1996: 82) nos recuerda, asimismo, que «uno de los medios de acceder a la “poesía desnuda, mía, para siempre” consiste en reconquistar ese territorio de la primitiva pureza con que el poeta se había adentrado en la creación literaria».
En este marco, sobresalen, al tiempo que consolidan su sentido, el soneto 28, axial, «Soledad», y los sonetos últimos, resolutivos, con títulos reveladores: el s. 48 «Hombre solo» y el s. 54 «Voz de niño».
He aquí el fenómeno que explicábamos en páginas anteriores: hasta qué punto un giro radical en la concepción vital y sentimental puede revertir en el decir poético. Con la repentina irrupción del amor único se ha abierto el camino que llevará a la depuración del erotismo, el esencialismo amoroso, y, en consecuencia, a la depuración de la palabra, el esencialismo poético.
Estrechamente relacionado con este proceso re-/in-trospectivo hay que considerar también el rumbo cíclico del corazón (iter cordis), que queda vinculado a dos símbolos que persisten en el mismo mensaje:
1. El Ave Fénix –el pájaro de fuego del s. 30–, que renace de sus cenizas para retornar al punto primigenio, sumando a sus valores fantásticos el de la perpetuidad. En efecto, ya desde antiguo se asociaba este animal mitológico a la inmortalidad y al afán de superación tanto físico como psíquico. Por otra parte, con este símbolo vemos, de nuevo, la interacción de las dimensiones humana y divina: el fuego, condimento básico en esta renovación, aludiría tanto a la fuerza purificadora en el trance espiritual, como a la fuerza pasional que consume al amante en su tribulación amorosa.
2. El muy complejo símbolo del árbol, el roble, cuyo desarrollo queda ligado también a un ciclo, el estacional (sonetos 20, 21, 39 y 47). El brío del árbol, como el símbolo anterior, logra transmitir la impresión de resistencia y el empeño en lo perdurable. Asimismo, dará ampliamente cabida a las dos dimensiones arriba citadas: la existencial y la esencial.
Ya habrá, pues, ocasión de seguir estos dos itinerarios que van parejos, el del corazón y el del alma, de manera pormenorizada en las próximas páginas.
Dado que resulta especialmente relevante en nuestro acercamiento a los Sonetos espirituales su interpretación como cancionero amoroso, consideramos un buen ejercicio para concluir este capítulo entresacar ya algunas de las evidencias que se han ido afianzando al respecto y que resumiremos en tres puntos:
– El poemario está formado exclusivamente de sonetos, como ya nos advierte el título, primer indicador catafórico, precisamente el molde estrófico-métrico predilecto de este tipo de estructura de sentido. Esto nos lleva, de entrada, a considerar todo el conjunto como una unidad (Torres Nebrera, 1981: 232). Por otra parte, el modificador espirituales restringe su contenido al ámbito del espíritu, del alma, de lo interior, por lo que podemos intuir que no tratará de un amor carnal, sino que se orientará en la esfera de lo trascendental, lo elevado.
– Un elemento decisivo es la presencia de un soneto proemio, «Al soneto con mi alma», de enorme interés por su relevancia posicional ya que nos abre las claves primeras del cancionero. Pero, si bien el soneto juanramoniano, desde un punto de vista externo, cumple los preceptos impuestos por el petrarquesco, guardando la forma por respeto al género cancioneril y así emparentar con él, se aleja, por otra, en cuanto a su contenido, lo que le da un aire más personal e innovador y lo encumbra a la categoría de cancionero moderno. Ciertamente, el soneto inaugural de Juan Ramón no contiene ningún vestigio de exemplum a la manera de Petrarca y sus imitadores cuyos rasgos han sido estudiados por Rozas (1964: 57-75), es decir, no pretende adoctrinar, ni dar testimonio, ni tiene al lector como destinatario, ni siquiera expone en él un tema amoroso; inusitadamente, va dirigido a un molde métrico, digno depositario de su desmesurada aspiración. El exemplum es el soneto mismo.
No será difícil descubrir en qué modelo se inspira Jiménez puesto que nada más abrir el poemario nos da una pista reveladora: una cita de D. G. Rossetti que reproduce los primeros versos del soneto que inicia La casa de la vida. De hecho, otra cuestión más que acerca su cancionero al rossettiano es que, al igual que este, sustituye el vario stile, esto es, la polimetría del Canzoniere, por una monometría, donde todo son sonetos. Siguiendo este modelo moderno ¿qué trasfondo quiere subrayar Juan Ramón? Para entresacar alguna clave que nos dé alguna respuesta juzgamos conveniente reproducir el soneto de Rossetti (López Serrano, 1998: 44).
SONNET
A Sonnet is a moment’s monument,–
memorial from the Soul’s eternity
to one dead deathless hour. Look that it be,
whether for lustral rite or dire portent,
of its own arduous fulness reverent:
carve it in ivory or in ebony,
as Day or Night may rule; and let Time see
its flowering crest impearled and orient.
A Sonnet is a coin: its face reveals
the soul, –its converse, to what Power ‘tis due:–
whether for tribute to the august appeals
of Life, or dower in Love’s high retinue,
it serve; or, ‘mid the dark wharf’s cavernous breath,
in Charon’s palm it pay the toll to Death.
Un Soneto es un monumento al momento,–/ recuerdo de la eternidad del Alma/ a una inmortal hora muerta. Procura que sea,/ por rito glorioso o presagio funesto,/ de su propia ardorosa plenitud reverente:/ tállalo en marfil o en ébano,/ según gobierne el Día o la Noche; y deja al Tiempo ver/ su floreciente cresta perlada y oriental.// Un Soneto es una moneda: su cara revela/ el alma, –su reverso, el Poder al que se debe:–/ si como tributo a los augustos requerimientos/ de la Vida, o como dote en el elevado cortejo del Amor,/ sirve; o, a través del aliento cavernoso del oscuro embarcadero,/ en la palma de Caronte paga el peaje a la Muerte.// 5
La importancia del soneto reside en una idea que Rossetti plantea por partida doble: este molde, al igual que un monumento y una moneda, encierra en él un valor abstracto y perdurable. Al equipararlo a un monumento se hace hincapié en su permanencia, pero también en la labor del artista que, cincelándolo, extrae de él un artefacto estético capaz de atrapar el momento, fijarlo y hacerlo inmortal. Es espléndida la imagen que utiliza el poeta, tállalo en marfil o ébano (el inglés se presta al juego eufónico ivory-ebony), atendiendo al Día o a la Noche, pues además de plasmar la belleza y la dureza del material, capaz de resistir el paso del tiempo, establece un pronunciado contraste, blanco / negro, claridad / oscuridad, para captar el instante o el asunto que más convenga en ese transcurrir temporal.
La moneda tiene, asimismo, un valor que hará servir en la Vida (Life), en el Amor (Love) y en la Muerte (Death). Esa doble cara está apelando a la trascendencia del alma por un lado, y a la transitoriedad de los poderes terrenales por otro. El soneto como óbolo para pagar al barquero Caronte garantizará no solo poder cruzar al más allá, sino también poder asegurarse la inmortalidad.
– El esmerado diseño constructivo, revelado por el estudio macrotextual de las partes del poemario, se ajusta a una norma más de los canzonieri que A. Prieto (2002: 71) denomina como secuencialización in ordine o «el proceso narrativo de secuencias de ordenación lírica que proyectaban la tensión amorosa de una historia». En los Sonetos no solo se impone un orden narrativo lógico sino que hasta se puede rastrear la progresión de ciertos motivos temáticos como veremos en el siguiente capítulo.
1. Seguiremos en lo sucesivo la nomenclatura y la teoría sobre el macrotexto que A. López-Casanova desarrolla y pone en práctica en Macrotexto poético y estructuras de sentido. Análisis de modelos líricos modernos, Valencia, Tirant lo Blanch, 2007.
2. Según definición de Carreño y Sánchez Jiménez en el prólogo a las Rimas sacras (2006). Así como Lope humaniza lo divino (la redención), Juan Ramón diviniza lo humano (el ansia, el amor, la tristeza). Ambas obras quedan distanciadas tanto por la diferencia en el enfoque temático como por el modo de tratar un motivo determinante: el arrepentimiento. En Jiménez es un tema muy tangencial que solo aparece manifiesto en una ocasión y en forma de símil (el alma arrepentida del s. 42), mientras que en Lope se insiste desde el mismo exordio.
3. Citaremos los poemas por la edición de Caballero, Libros de poesía (Madrid, Aguilar, BPN, 1957). Indicamos, asimismo, que hemos contrastado esta edición de los Sonetos espirituales con otras, lo que nos ha permitido corregir erratas evidentes. En cuanto al soneto apéndice, visto que no lo vamos a considerar en nuestra lectura, remitimos para su estudio a la Obra poética de JRJ (eds. Blasco y Gómez Trueba, 2005), al prólogo de Carvajal (ed. Gómez Trueba, 2010) y al artículo de Torres Nebrera (ed. Senabre, 1981).
4. Es cierto, como aprecia Torres Nebrera, que la obra presenta una «marcada distribución proporcional», si se tiene en cuenta el soneto apéndice, puesto que al agregarlo a la tercera sección equilibra en número las partes. Pero, ya que el poeta ha querido prescindir de él (y de otros) parece imponerse el criterio de una aminoración deseada.
5. La traducción es nuestra.