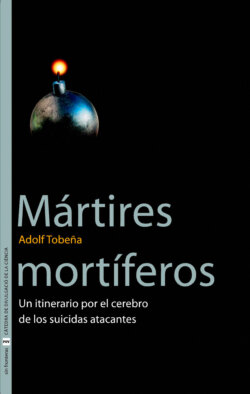Читать книгу Mártires mortíferos - Adolf Tobeña Pallarés - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCAPÍTULO 1
¿POR QUÉ MATAN? ¿POR QUÉ SE INMOLAN MATANDO?
¿Matar y morir por un ideal, por una doctrina compartida? ¿Sacrificar la propia vida y eliminar vidas ajenas por el bien de un incierto destino común? La potencia de esas pasiones suscita, de ordinario, reacciones de desazón y perplejidad. La pasión doctrinal es un atributo psicológico que causa extrañeza. Cuesta empatizar con ella si se está fuera de la burbuja cognitiva y emotiva que la cobija. Cualquier otra de las pasiones humanas destructivas puede desvelar reacciones de proximidad porque podemos reconocer resonancias múltiples en nosotros mismos. Matar por celos, por venganza o por codicia entra dentro de lo pensable. También hay creencias impulsoras en esos arietes lesivos, pero son de índole estrictamente privada. La beligerancia de los fanatismos políticos, religiosos o ideológicos suscita distancia, sin embargo, porque hay en ellos elementos que van más allá de los resortes de los intereses individuales. El doctrinarismo combativo se nutre de unas visiones y unas metas compartidas con otros individuos. De ahí la inquietud de quien se lo mira desde el periscopio íntimo.
Esas pasiones por un sujeto ideatorio de naturaleza colectiva no sólo persisten en un mundo gobernado por la tecnología ultraeficiente, sino que se renuevan sin cesar. Los doctrinarios que matan y se inmolan matando ejercen, además, una poderosa fascinación sobre un cupo siempre disponible de voluntarios dispuestos a enrolarse en esos dispendios tan exagerados. Eso es lo que debemos intentar explicar porque se ha convertido, en los últimos tiempos, en un factor de inestabilidad determinante en las cuitas más severas a escala local o global.
Los ataques suicidas del doctrinarismo islámico
Cuando el activismo doctrinal usa el suicidio como ariete letal contra los adversarios (sean éstos quienes fueren) estamos ante una táctica combativa que acentúa la perplejidad no sólo del ciudadano ordinario sino de los especialistas en confrontaciones políticas. La sensatez y el cuidado con los que muchos grupos violentos planifican y cometen sus acciones, intentando preservar en la medida de lo posible la integridad de sus efectivos, contrasta con los grandes dispendios en carne de cañón propia que diversas organizaciones han prodigado, en los últimos tiempos, en diferentes partes del mundo. El goteo de inmolaciones mediante ataques suicidas ha sido bastante regular en Palestina, Sri Lanka, Somalia, Chechenia, Cachemira y otros muchos puntos calientes del globo, aunque con periodicidad variable. Esa singular modalidad del terror se ha convertido, sin embargo, en la más temida de todas a partir del cenit destructivo alcanzado en el mayor y más fulminante atentado de todos los tiempos: la voladura mediante el impacto con aeronaves-proyectil del complejo de las Torres Gemelas en Nueva York, y de un ala del Pentágono, en Washington, a finales del infausto verano del 2001. La pregunta ¿por qué mueren matando y destruyendo? se ha convertido en una interrogación persistente porque la inmolación por una causa o un credo no sólo no ha periclitado como método de lucha prediluviano, sino que se ha convertido en el arma más escurridiza de la era tecnológica (tabla II).
Las razzias de los comandos de Al Qaeda sobre Nueva York y Washington del 11 de septiembre del 2001 quedarán fijadas en la memoria histórica como una de las hazañas más espeluznantes concebidas y ejecutadas por el activismo doctrinal. Aquellos raids sirvieron para encender un conflicto que fue bautizado como la primera gran guerra del siglo XXI, entre una alianza dirigida por EE. UU. contra el régimen talibán y los campamentos de Al Qaeda, en Afganistán, y contra sus ramificaciones celulares en diversas partes del mundo. El conflicto cumplió sus primeras etapas con una victoria apabullante para los aliados, aunque no se consiguió eliminar a los cabecillas más significados que, según todos los indicios, siguen manteniendo capacidad operativa. La campaña anglonorteamericana en Irak, en la primavera de 2003, constituyó el segundo gran episodio de esa guerra contra el terrorismo de raíces islámicas, con el objetivo en ese caso de descabalgar un régimen hostil que podía funcionar como base de apoyo para las redes activistas en una región de una importancia económica y estratégica obvia. La victoria volvió a ser expeditiva y aunque se logró apresar a los líderes derrotados, el activismo resistencial continúa muy vivo. Todas las alertas permanecen, por consiguiente, encendidas ante las secuelas y derivaciones que puede deparar una contienda difícilmente clausurable. Y la táctica guerrillera que más preocupa es precisamente la de los ataques suicidas por sus características de máxima imprevisibilidad.
TABLA II Ataques suicidas en el mundo, 2000-2003˚
* Ataques de Al-Qaeda
** Implicación de aliados de Al-Qaeda
*** Ataques de LTTE (Tigres de Liberación de la Tierra Tamil)
° Pueden consultarse datos de 2004 en [5c] que confirman la tendencia global al aumento, con un incremento espectacular en Irak y un descenso significativo en Palestina/Israel.
Fuente: ATRAN, S.: Science, 304, (5667), (2004), 47-48, Material adicional [en línea]: <http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/304/5667/47/DC1>
La inmolación doctrinal sin más víctimas que el propio sacrificado ya es de por sí un comportamiento que provoca una enorme extrañeza porque se suele suponer, con razón, que la cuota del voluntariado para el martirologio es bastante restringida y asignable, en muchas ocasiones, a desórdenes mentales crónicos o desvaríos transitorios de los protagonistas. No siempre es así, sin embargo, porque la historia humana ha registrado episodios de inmolaciones individuales o colectivas con finalidades muy diversas y no necesariamente dependientes de anomalías del cerebro o de crisis tóxicas consignables. Conviene recordar aquí que los sacrificios que hemos convenido en denominar heroicos (salvar vidas ajenas mediante el dispendio de la propia) aparecen con alguna regularidad en muchas situaciones críticas, tanto en circunstancias bélicas como en los periodos más apacibles de la vida de los humanos. Pero una cosa son los sacrificios unipersonales estrictos o los actos desesperados de protesta con ánimo de llamar la atención en pro de una causa y sin provocar más bajas que las del propio finado (la inmolación publicitaria), y otra muy diferente las inmolaciones usadas como ariete destructivo. Cuando se cruza ese umbral estamos ante una de las manifestaciones más sorprendentes de la violencia bélica.
Los kamikazes japoneses patentaron el modelo moderno de la inmolación atacante en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial y, desde entonces, los hombres-bomba o los comandos-bomba habían ido surgiendo, con frecuencia cambiante, para sembrar la muerte y generar terror, en los conflictos periféricos cronificados que asolan diversas regiones del globo. El 11 de septiembre del 2001, sin embargo, la percepción de excepcionalidad de ese fenómeno viró por completo. Ese día el mundo contempló, sobrecogido, la magnitud de la devastación infringida en Nueva York y Washington, en pleno corazón del imperio occidental, por suicidas de filiación islámica usando aviones comerciales, repletos de pasajeros, como bombas volantes para impactar contra edificios. El estupor dio paso enseguida a un escalofrío de aprensión que ha quedado instalado en las conciencias como una premonición de futuras inmolaciones ofensivas de resultados quizá mucho más terribles. El espectro del terror total ha recorrido el globo y las conjeturas apocalípticas sobre la posibilidad de un desastre nuclear o biológico, usando esas tácticas inmolatorias, son analizadas como un escenario plausible.
Timothy Garton Ash, uno de los historiadores contemporáneos más consultados por los dirigentes políticos de Occidente, se quejaba (El País, 26-9-2001) de que «entre las toneladas de interpretaciones y análisis que se han escrito a raíz del ataque suicida a los centros neurálgicos del poder USA, no he visto todavía uno que explique qué hay en la mente de un joven ingeniero de unos treinta años procedente de una familia acomodada de Arabia Saudí, que ha estudiado en Hamburgo, que se instala en Estados Unidos, que viaja por todo el país, que cursa estudios de vuelo a lo largo de varios meses y que acaba asaltando un avión para estrellarlo contra las Torres Gemelas o el Pentágono. Hay que intentar entender ese fenómeno del terrorismo doctrinal porque nadie ha conseguido explicarlo tal vez porque sea demasiado peligroso meterse dentro».
Tres años largos después de aquello y al cabo de un diluvio de interpretaciones continuamos igual de perplejos. En la extrañeza de Garton Ash había un desasosiego peculiar: el del especialista honrado consigo mismo que reconoce encontrarse sin estiletes ni periscopios adecuados para identificar, de manera convincente, el vector o los vectores esenciales que alimentan una amenaza que señorea sobre el escenario mundial. El sospechoso principal es la doctrina fanatizante. Pero Ash acotaba su desazón al preguntarse cómo puede ser que alguien que no reúne, en principio, ninguno de los atributos que suelen presumirse en los desesperados (pobreza, aislamiento, desmoralización, acorralamiento, ignorancia, etc.), consiga la determinación para proceder con un cálculo y una audacia tan insospechadas y espectaculares. Topamos pues con la conjetura de la potencia enfervorizadora y agonística de las doctrinas fanatizantes. De los guiones incitadores de la pasión exterminadora.
Los datos sociodemográficos sobre los integrantes de los comandos que protagonizaron aquellos raids han sido ampliamente divulgados y componen un retrato-robot singular. Eran varones jóvenes, solteros, procedentes de familias acomodadas o de clase media, multilingües, con educación superior y un dilatado período de instrucción y especialización en tareas combativas. Manejaban unos recursos económicos considerables y llevaban un tren de vida más que holgado. Y los jefes de la organización se ajustan casi punto por punto a ese perfil con algo más de edad, por supuesto. Una élite guerrera pertrechada con un guión integrista. Conviene precisar ahí un punto esencial. La inmolación ofensiva es una táctica guerrera de alta exigencia. No es, primariamente, ni un grito de socorro, ni una demostración de protesta, ni una llamada de atención. Puede cobijar alguna de esas características como componente adicional pero todo eso no constituye el núcleo del asunto. La inmolación atacante es un procedimiento bélico que requiere determinadas cualidades. No todo el mundo está dotado para llevarlo a cabo, quiero decir. Se necesita gente con un talante y un temple muy especiales. De una temeridad, una valentia y una frialdad excepcionales. Guerreros de élite, en definitiva. Para las inmolaciones unipersonales intempestivas (la autodestrucción selectiva con fines testimoniales o propagandísticos) no se requiere tanto coraje. Muchos individuos, doctrinarios o no, con una quiebra en un estado de ánimo ya de por sí desesperanzado pueden ejecutarlas. Pero para culminar una acción minuciosamente elaborada a lo largo de un periodo dilatado de tiempo y que requiere complejos pasos instrumentales, no basta con ser fanático: hay que ser un profesional bien entrenado. Un soldado altamente cualificado y motivado para cumplir con un objetivo mortífero.
Hay ahí, por tanto, una conjunción de diversos fenómenos (pasión doctrinal, encapsulamiento dogmático, talante temerario y profesionalidad atacante) que deberíamos poder abordar para complementar las disecciones de los especialistas en historia y en política. Si queremos construir una respuesta viable que ayude a atenuar las perplejidades de los especialistas habrá que revisar, punto por punto, los engranajes neurocognitivos que hacen posible la clausura dogmática en un grupo y engarzarlos, a su vez, con las motivaciones agonísticas individuales.
Es momento de adelantar que el modelo que nos proponemos elaborar debe proporcionar herramientas de investigación en dos ámbitos ineludibles: 1. Hay que identificar los mecanismos neurocognitivos que hacen posible la conjunción de la fanatización doctrinal con la alianza agonística. 2. Hay que identificar los requisitos temperamentales imprescindibles para dibujar las tipologias individuales que predisponen a idear, planificar y consumar ataques mortíferos (incluyendo los suicidas) y a atreverse, además, a poner en jaque a una sociedad o al mundo entero.
Antes de entrar en materia, sin embargo, nos detendremos un momento en un fenómeno local que ha generado asimismo un sinfín de perplejidades entre los estudiosos.
La letalidad del doctrinarismo etarra
Gabriel Jackson es un académico norteamericano que ha dedicado buena parte de su vida al estudio de la historia contemporánea de España y ha reflejado sus afanes en diversos trabajos muy apreciados. Jackson no solamente posee un buen conocimiento de los antecedentes inmediatos y remotos de la España actual, sino que sigue día a día el acontecer de la vida peninsular porque vive la mayor parte del año en Barcelona y suele participar en el debate de ideas con artículos en los periódicos y con apariciones esporádicas en televisión. ¿Por qué matan? era la pregunta que se hacía [90] a principios del 2000 desde el desconcierto del especialista que no consigue explicarse la perpetuación de la mortandad que ha ido sembrando la organización Euskadi Ta Askatasuna (ETA) desde hace medio siglo.
ETA es un fenómeno singular: un grupo armado de tamaño reducido pero altamente profesionalizado y muy eficiente que ha conseguido enquistar un litigio de soberanía política en un rincón, por otra parte muy bello y amable de Europa, hasta convertirlo en una de las pústulas de la plácida y ordenada vida de las democracias occidentales. El único parangón es el persistente enfrentamiento civil en el Ulster, porque ni el terrorismo corso o el bretón en Francia, o los ocasionales rebrotes de violencia política en Italia, Suecia, Bélgica
o Alemania tienen la relevancia de las acciones etarras ni han llegado a sacudir tan hondamente los cimientos de los estados donde se producen. ETA, en cambio, tiene en vilo a menudo al conjunto de la sociedad española y manda mensajes inquietantes, de paso, a la francesa, aunque prefiere encarnizarse en el flanco Sur, el más propicio por el momento en su ámbito de acción transpirenaico. ETA es un vocero macabro: cumple con la función de alertar que incluso en el seno de las sociedades avanzadas y plurales hay margen para la tozuda reverberación de conflictos sangrientos de índole étnico/nacional.
Jackson limitaba el ámbito de su interrogación al ¿porqué matan?, dado que los miembros de los comandos etarras siempre han procurado salir ilesos de sus acciones y, a ser posible, eludiendo la detección. Si sufren alguna baja durante la preparación o ejecución de algún atentado (como consecuencia de la manipulación inadecuada de los explosivos o del fallo de algún dispositivo, por ejemplo) es imprevista y no buscada. Y aunque los caídos en esas circunstancias sean ensalzados como mártires por sus correligionarios, no consta que persiguieran deliberadamente la autoliquidación inmoladora. Se hace difícil pensar, por otra parte, que ETA pueda virar hacia el uso de tácticas de terrorismo suicida porque hay que tener en cuenta que la bolsa demográfica donde se nutre es relativamente limitada. No es imposible, ni mucho menos, esa deriva pero el mantenimiento de una cierta masa crítica para las levas futuras es un asunto relevante en ese tipo de menesteres.
La consternación de Jackson y su lamento interrogatorio (¿qué factores impulsan la persistencia del terrorismo vasco?) era particularmente ilustrativa porque el caso vasco reúne condiciones especiales. En una sociedad rica y que vive un progreso sistemático, donde el nivel de autogobierno es, además, amplísimo, donde el auge de la cultura local es formidable y donde la capacidad de funcionar como polo de atracción turística tiene enseñas tan rutilantes como el museo Guggenheim de Bilbao, los festivales de San Sebastián o las innumerables mesas de primerísima línea gastronómica, ¿cómo explicar que haya gente que siga prodigando los tiros en la nuca, activando bombas lapa, preparando cargas mortíferas en los coches o mochilas-bomba, extorsionando y secuestrando a empresarios o destrozando los escaparates de los comercios y las entidades bancarias? Así lo planteaba Jackson y confesaba su desazón al afirmar que no conocía un caso semejante en la historia de las democracias. Lo contraponía incluso al de Irlanda del Norte porque allí hay dos bandos que guerrean en una sociedad largamente escindida, mientras que en el País Vasco sólo hay uno. Ante el vacío explicativo aventuraba una respuesta atribuible a una secreción aberrante de su propia disciplina: la historia.
Esa singular patología social que lleva (reproduzco punto por punto sus palabras) «a gente por otra parte decente, que sabe prodigar cariño a sus familias y amistades, que cumple ordinariamente con sus obligaciones laborales y cívicas y que sabe disfrutar de las múltiples amenidades de su tierra y su cultura, y que no se ha decantado, prioritariamente al menos, por el tráfico de armas, drogas y otras variedades de la parasitación mafiosa, esa extraña deriva que convierte a ciudadanos corrientes en asesinos o en encubridores y jaleadores de asesinos sería el resultado de una obnubilación doctrinal». El fundamentalismo nacionalista (el radicalismo abertzale, una variedad del exclusivismo etnocéntrico), sería el verdadero germen impulsor de la violencia cronificada. Un ideario intoxicador que ha anidado en la mentalidad de muchos vascongados y que ha sido fabricado a partir de una versión singularmente anómala y distorsionada de su propia historia, sería el culpable principal y responsable último de la sangría incoercible en ese confín ibérico.
Estamos, pues, ante la conjetura del mito tóxico y fanatizador como motor primigenio de la violencia política. La yihad vasca como detonante y perpetuador del conflicto. Es decir, un artefacto doctrinal que mesmeriza a un pueblo o a un segmento significativo de un pueblo, para conducirlo al paraíso (la soberanía política plena en un estado independiente, en este caso) o a la perdición de la derrota y las miserias subyugantes. Ésa suele ser la hipótesis tradicional que proponen los especialistas en cuitas históricas cuando se quedan sin otras a las que recurrir (lo hacen a regañadientes, hay que consignarlo, porque prefieren otras de base económica o sociológica pero a falta de mejores argumentos la sacan a colación como último recurso). Jackson coincide ahí con buena parte de los especialistas que han intentado explicarse, durante los últimos tiempos, la incomprensible sinrazón de la violencia nacionalista en el País Vasco [4, 62, 95, 96]. El irredentismo patriótico de base romántica, la deriva nostálgica cultivada por rituales primigenios asociados a las sones, los hablares y las brumas de un paisaje y un paisanaje peculiar, habrían acabado por alumbrar un discurso histórico mítico y exclusivista que secreta, justifica y ensalza la violencia. Por ahí van las interpretaciones más usuales que pretenden encontrar un motor explicativo satisfactorio a ese desvarío colectivo. Un mito obnubilador que ha acabado conformando, sin embargo, un cuerpo político tenaz en comunión con la ideología destilada por una vanguardia armada.
Mitos intoxicadores
Las interpretaciones preponderantes sobre la germinación del activismo islámico en las últimas décadas, con las diferentes versiones de la yihad y la deriva hacia el uso de las tácticas de ataque suicida van, por supuesto, por el mismo camino [88, 97, 110].
Démonos cuenta, sin embargo, que esas tentativas explicativas posponen, al tiempo que desdibujan, la respuesta de fondo a las preguntas de partida. Es decir: ¿por qué matan?, ¿por qué se inmolan matando? No basta con recurrir de manera genérica a la intoxicación doctrinal y quedarnos tan tranquilos porque ya hemos dado con un vector iniciático plausible. Porque si de veras queremos explicar por qué los mitos fanatizantes de base religiosa o patriótica dejan en algunos (la mayoría de los presuntos intoxicados) simples ensoñaciones de un paraíso deseable pero difícilmente alcanzable, mientras que lleva a otros a enrolarse en un grupo guerrillero y a asumir de lleno la disposición a matar o morir por la causa, hay que desentrañar los mecanismos que hacen posible tamaña diferencia de comportamiento.
Es decir, ¿por qué la intoxicación doctrinal de corte etnicista o redentorista lleva a algunos individuos a convertirse en profesionales del terror o al martirologio por inmolación, mientras que en otros no pasa jamás del ámbito de una vaga esperanza de salvación culminatoria para su pueblo? Y aún más, ¿por qué razones el recurso a la violencia inmisericorde triunfa en algunas sociedades con mitos doctrinales vigentes, mientras que otras con ensoñaciones parecidas aceptan modus vivendi mas pragmáticos (pactos duraderos de conllevancia con los vecinos o los infieles subyugadores), al tiempo que aparcan la cuestión frontal en litigio y la satisfacción postrera de sus designios?
En definitiva, lo que planteo es que si nos tomamos en serio aquella conjetura y queremos ir hasta el meollo del asunto hay que intentar responder unas preguntas que no tienen un abordaje satisfactorio únicamente desde la historia, la sociología o el análisis económico o político, porque la capacidad de penetración enfervecedora de los mitos intoxicadores nos lleva hasta la psicología. Los verdaderos interrogantes que se deducen de aquella hipótesis germinatoria son los siguientes: ¿por qué puede llegar a ser tan potente la intoxicación doctrinal? ¿Qué tipo de resortes activan los mitos grupales compartidos en la mentalidad de los individuos, como para convertirse en fuerzas de acción colectiva que llevan al conflicto sangriento? ¿Qué individuos son más susceptibles de verse arrastrados al asesinato o al martirio por intoxicación doctrinal? ¿Qué atributos distinguen a los líderes intoxicadores de los gregarios intoxicados? Esas, insisto, no son cuestiones que puedan abordar en solitario y con solvencia la historia o las ciencias sociales al uso.
Porque, al fin y al cabo, todo historiador, sociólogo o politólogo sabe que las narrativas históricas distorsionadas, los mitos doctrinales favorecedores de cohesión identitaria y hasta los irredentismos de base patriótica o religiosa son moneda corriente en la mayoría de sociedades [4, 62, 82, 83]. Seguramente no hay ninguna comunidad humana donde no puedan rastrearse esos fenómenos con más o menos vigencia y vigor. El nudo del problema es la intensidad, la infectividad y la virulencia que pueden tomar esas narrativas de vez en cuando. Es decir, ¿cuándo y cómo se pasa del guión vertebrador indispensable de un determinado grupo social al intento de imposición de un credo exclusivista al conjunto de una comunidad que contiene realidades e identificaciones múltiples? De ahí proviene, imagino, la desazón de Jackson y la de la mayoría de especialistas en ciencias sociales ante la persistencia del fenómeno de la violencia doctrinal en las sociedades abiertas. Pueden constatarlo pero no explicarlo y deben limitarse, por tanto, a actuar como cronistas de urgencia o relatores de sucesos lúgubres. Noble papel, por descontado, que procuran revestir con toques de alta erudición y algún que otro ropaje teorizante que les deja inermes, sin embargo, para hurgar en los engranajes básicos y discernir las corrientes de fondo. Carecen, en definitiva, de herramientas adecuadas para ello.
La presión sectaria y los factores individuales
Mediante el adoctrinamiento y la instrucción bajo la guía de líderes carismáticos, las células suicidas canalizan los sentimientos religiosos o políticos de los individuos en un grupo fusionado emotivamente. Un grupo de hermanos ficticios se conjuran para morir, con deliberación y espectacularidad, como una contribución al bien común de aliviar la onerosa realidad de su pueblo.
ATRAN, S.: «Genesis of suicide terrorism», Science, 299, (2003), 1534-1539.
Es poco habitual que alguna de las grandes revistas de ciencia conceda espacio de fondo a las elaboraciones teóricas procedentes de las humanidades. Muy de vez en cuando aparecen estudios sobre modelos económicos, trabajos de campo antropológicos o sociológicos y experimentos realizados en laboratorios de Psicología o de Lingüística. Pero las revisiones teóricas sobre temas de esas disciplinas suelen escasear. De ahí la sorpresa que Science dedicara, el mes de marzo del 2003, seis páginas enteras de su cotizadísimo espacio a una hipótesis sobre la génesis del terrorismo suicida. Un trabajo sólido y ampliamente documentado de Scott Atran, un investigador del CNRS francés y del Instituto de Ciencias Sociales de Michigan, en Ann Arbor, al que pertenece la cita que encabeza el párrafo. Se trata de una decisión editorial que ilustra hasta que punto el fenómeno del terrorismo suicida ha llegado a marcar la agenda de las preocupaciones en todos los ámbitos, desde los episodios del 11 de septiembre del 2001 y sus diversas secuelas. El corazón de la academia científica norteamericana reacciona cediendo una tribuna de excepción al pensamiento de la ciencia política.
La esencia de la propuesta de Atran [5] consiste en postular, como vector fundamental de la táctica del ataque suicida, la potencia del conjuro grupal en una organización cerrada. En las células grupales donde privan reglas estrictísimas de hermandad y una obediencia sin fisuras a los líderes no hay más salida que cumplir con el objetivo señalado. Cuando los líderes llegan a la conclusión de que las tácticas suicidas pueden ser el recurso más lesivo en el combate ante contrincantes mucho más poderosos, los comandos ejecutan la acción sin vacilar. Se trata, en definitiva, de aplicar el antiquísimo método del raid por sorpresa con autoinmolación incorporada. Los líderes adoptan una decisión bélica estrictamente racional: infligir el máximo daño posible a los contrincantes con los medios disponibles y sin exponerse a sí mismos. A los comandos les va mucho peor porque deben aceptar el máximo sacrificio guiados por la potencia del apasionamiento doctrinal y el orgullo que se ha cultivado en el interior de la célula. Les conduce el entusiasmo que se ha generado dentro del caparazón sectario.
No nos va nada mal ese planteamiento para la incursión que hemos iniciado aquí con el objetivo de vincular esos fenómenos con mecanismos de base biológica. La potencia de la lealtad y el compromiso progrupal es nuestro punto de partida y hay coincidencia plena, por tanto, en ese punto. Atran insiste, sin embargo, en la necesidad de descartar cualquier intervención de factores individuales y ahí divergimos [194]. Considera que la tendencia a explicar conductas excepcionales de esa índole en términos de rasgos individuales (psicopatológicos o temperamentales, por ejemplo), cuando hay factores situacionales tan relevantes en juego, constituye un error fundamental de atribución. Un error que ha sido demostrado en múltiples estudios de Psicología Social. Pero esa posición puede conducir a otro error fundamental: negligir la contribución de rasgos de personalidad que están relacionados con determinadas propensiones y estilos de comportamiento.
Los senderos del martirio pueden ser muy variados pero requieren temperamentos peculiares. Ello también se aplica a los ataques suicidas porque de no ser así serian mucho más frecuentes. Aunque la influencia de los factores institucionales sea obvia en las acciones de Al Qaeda (o de cualquier otra organización armada que utilice esas tácticas), ello no garantiza que la presión de la conjura explique cabalmente y por sí sola el fenómeno. La lealtad y la compenetración entre los miembros de los reducidos comandos que llevaron a cabo las acciones del 11 de septiembre tuvo que ser fortísima. Los comandos Atta serán recordados, de hecho, como una de las cúspides de la obediencia y la determinación exterminadora.
Aparentemente, por consiguiente, el modelo funciona. Pero las características de aquel ataque, con un plan ejecutado por diversas células, con múltiples viajes y reuniones preparatorias, con largos periodos de instrucción en academias de vuelo, con medidas de contrainteligencia para evitar la detección y con una coordinación meticulosa durante la acción, los convierten en un fenómeno especial. Se trata, quiero decir, de una conducta bastante diferente del corto trayecto en autobús que efectúa un joven (o una joven, con menos frecuencia) con un explosivo pegado a su cintura o escondido en el bolso para hacerlo detonar en medio de un mercado repleto o de una cafetería atestada de gente. Para la primera acción se necesitan individuos con temple y altamente entrenados. La segunda, en cambio, está al alcance de no pocos doctrinarios con una instrucción bastante más precaria. De ahí, que algunos estudios sobre las características personales y demográficas de los perpetradores de ataques suicidas en Israel [119] hayan registrado una amplia variabilidad en cuanto a la clase social, el nivel de educación o el lugar de procedencia.
Pero el sólo hecho de que pueda distinguirse entre líderes, agentes con un alto nivel de entrenamiento y capacidad de mando, y la tropa de a pie ya indica que los factores individuales han de jugar, necesariamente, papeles relevantes. El alistamiento voluntario, por ejemplo, es un factor individual que suele caracterizar por igual a los miembros de los grupos doctrinales violentos. Los reclutas, los mandos intermedios y los guías carismáticos comparten ese rasgo de prestarse, vocacionalmente y sin coacción aparente, al enganche en una profesión de alto riesgo. Pero hay otros rasgos que pueden ayudar a distinguir los diferentes roles que ejercen esos individuos en el seno de sus organizaciones. Los atributos de dominancia, afición al riesgo extremo, agresividad, maquiavelismo, narcisismo o temerosidad tienen conexiones con predisposiciones constitucionales que pueden conectarse con mecanismos biológicos [156b]. Y lo mismo puede decirse de otros rasgos como la religiosidad, el mesianismo o la ambición [20b]. Necesitamos distinguir los diferentes objetivos y estilos temperamentales de los activistas violentos. Ello puede ayudar a discernir mejor entre las organizaciones combativas que deciden hacer uso del martirologio suicida y las que se constriñen a tácticas de gran repercusión destructiva sin cruzar el umbral de la autoinmolación. Y deberemos distinguir, asimismo, entre los perfiles temperamentales de los mandos que programan los suicidios y los que los ejecutan.
La propuesta que presentamos intentará relacionar, por tanto, los factores individuales con los de la presión social. La tabla III reúne los elementos que someteremos a análisis pormenorizado a lo largo del ensayo, para dilucidar la pertinencia de las hipótesis de partida (p. 23). Sirve, por tanto, de guía aproximada del recorrido a efectuar.
TABLA III
DOCTRINAS TOTALIZANTES Y DOCTRINAS MENORES
Hemos comenzado esta incursión a los doctrinarismos combativos por el flanco más acuciante, el bélico, pero hay que tener en cuenta que hay formas mucho más domésticas o circunscritas de letalidad doctrinal. En realidad, cualquier guión o sistema de creencias compartidas que delimite un perfil grupal distintivo puede servir, por tenue y nimio que sea, para fabricar y sostener unas fronteras de adscripción comunal que prefiguran el alcance de los conflictos intergrupales [187]. Las peleas no pocas veces trágicas entre hinchas futbolísticos de bandos rivales ilustran el poderío de una adscripción doctrinal aparentemente trivial y de ámbito, por fortuna, restringido. Las sordas, o no tan sordas, batallas entre diferentes grupos en el seno de las corporaciones empresariales para intentar imponer una cultura o un rumbo estratégico particular, son la norma. Y las circunspectas y supuestamente modélicas instituciones universitarias o académicas no son ajenas, en absoluto, a enconados litigios entre escuelas u orientaciones doctrinales contrapuestas que no siempre se saldan de manera incruenta. En todos los ámbitos del quehacer humano hay oportunidades para que la simiente del dogmatismo alimente la competición intergrupal.
Las formas de intoxicación doctrinal que nos interesan aquí son, primordialmente, las que operan en el ámbito político y eso implica, por definición, los litigios por la cúspide de la jerarquía social. Es decir, por el gobierno de una comunidad entera. Hay doctrinas que aspiran a imponer un determinado modo, regulación y visión del mundo al conjunto de una comunidad: las denominaremos totalizantes y serán nuestro objetivo preferente. En esta incursión a la psicobiología de fenómenos que van desde el adoctrinamiento automático hasta la fanatización encapsuladora, como vehículos del activismo violento, nos centraremos en tres modalidades de narrativas o doctrinas totalizantes: las religiones, los nacionalismos y los idearios utopistas de base laica. Es decir, los sistemas doctrinales basados en una esperanza de felicidad colectiva y alcanzable, ya sean en un ámbito ultraterreno (las religiones), en un rincón particularmente agraciado y apetecible del planeta (las patrias) o en todos los hábitats terrenales que colonizan los primates sabios (las utopías humanitaristas). A los dos primeros les dedicaremos sendos capítulos. Del tercero, las utopías de base laica, no nos ocuparemos con detenimiento porque constituyen una modalidad derivada y asimilable a las religiones. Dejaremos, en cualquier caso, al margen un sinfín de sectarismos, chovinismos, localismos y particularismos de todo tipo que distinguen y, a menudo, amenizan la vida de los grupos humanos.
Hay tres elementos definitorios insoslayables en el andamiaje de aquellas modalidades de guiones doctrinales de gran recorrido:
1. La comunidad de fieles (que puede tomar la forma de pueblo escogido y ser altamente selectivas, o mostrar avidez fagocitaria y expansionista.
2. Una meta ambiciosa de conquista, aunque con unas proporciones no necesariamente bien definidas (el paraíso, la tierra prometida, la justicia, la felicidad o la equidad).
3. Los guías privilegiados y sus lugartenientes (profetas, caudillos, gurús, jefes, padres fundadores, etc.).
El cuerpo de las doctrinas totalizantes requiere ese trípode de sustentación aunque el segundo pilar, la meta de conquista grupal, sea el más relevante. En cambio, los sistemas de creencias restringidos, las doctrinas menores, que modulan buena parte de las decisiones cotidianas no necesitan tanto soporte.
El negocio publicitario se basa, si se analizan a fondo sus raíces, en la fabricación y diseminación de doctrinas mínimas, creencias sobre productos o servicios, que atrapan y fidelizan a una clientela devota. Pero las reglas son otras aunque compartan el vector de la credulidad: todo se reduce a formular una meta deseable y plenamente accesible para incorporar hábitos y distintivos de estatus social. Los niños de corta edad asumen las doctrinas mínimas de la publicidad con una prontitud y un entusiasmo encomiables, pero se resisten a la infectividad de los guiones totalizantes. Se necesita, por consiguiente, de un cierto grado de madurez para la impregnación de una doctrina de alcance. Debe superarse alguno de los eslabones del desarrollo intelectual y moral que los psicólogos se han ocupado en estratificar [100]. El momento álgido de la cristalización de las pasiones doctrinales es la adolescencia y los albores de la juventud. En sincronía, por cierto, con la aparición de otras pasiones más conspicuas como la amorosa. Nótese que hay ahí unas resonancias con eclosiones neurohormonales que convendrá analizar, con algún detenimiento, para intentar relacionarlas con la infectividad doctrinal (fig. 1).
Figura 1: Origen y diseminación de una doctrina totalizante: interacciones textos/ cerebros.
En cualquier caso, aunque nuestro objetivo sean los sistemas doctrinales de vocación totalizante, no deberíamos eludir, sin embargo, los mecanismos que facilitan la aparición de ligas o asociaciones de acérrimos e irreconciliables partidarios de opciones tan benignas como los fans de Verdi frente a Rossini en el ámbito operístico, los de John Coltrane frente a los de Charlie Parker en el jazz, los de los Beatles frente a los Rollings en el pop, los gaianos o antigaianos entre los verdes, los de la cocina provenzal frente a la vasca en los gourmets, los defensores numantinos de la homeopatía frente a la acupuntura, o los del cine europeo frente al americano, por poner unos cuantos ejemplos de distingos grupales de una potencia aglutinante y litigante más bien inocua. No los eludiremos, decía, porque ofrecerán pistas útiles para acercarnos a los fundamentos de cualquier división operativa de creencias. A esos modos de fanatización leve y circunscrita les falta, por lo general, el ímpetu abarcador y el afán globalizante que distingue a las doctrinas totalizantes. Un ímpetu y un afán que preparan el terreno para las divisiones sociales profundas y los enfrentamientos a gran escala.
Las doctrinas totalizantes modernas tienen un largo historial de precursores no tan ambiciosos, en principio: desde las protoreligiones y múltiples credos primitivos en el ámbito religioso, hasta los etnocentrismos y tribalismos de todo tipo en el más directamente político. Intentaremos dibujar, pues, el esquema básico de esos antecedentes y su incardinación preferente en comunidades humanas pequeñas, cuando procedamos al análisis de las grandiosas versiones ulteriores que siguen operando en el vasto ámbito de eso que los vendedores de tópicos (minidoctrinas, en definitiva) llaman la aldea global.
Vale la pena, sin embargo, que distingamos entre totalizante y totalitario según el uso que ya hemos empezado a vehicular. Es preciso hacerlo, de entrada, para evitar malentendidos o descalificaciones apresuradas. Por totalizante se entiende el ámbito o alcance que un sistema de creencias (una doctrina) pretende abarcar. Totalitario, en cambio, define la propensión a la supresión forzada de otras alternativas doctrinales. El germen de la deriva totalitaria anida de manera particularmente potente en las doctrinas totalizantes porque albergan aspiraciones monopolizadoras. Al fin y al cabo, ésa es su misión: el dominio imperial e incontestado de vidas y conciencias. Aunque hay que añadir, inmediatamente, que existen maneras de contener o limitar esa tendencia. Por ejemplo, en los sistemas vigentes de concurrencia democrática en occidente, algunas doctrinas totalizantes se han avenido a aceptar las normas de un contrato social que obliga, ineludiblemente, a compartir esferas de poder e influencia en función de cuotas y ámbitos de representación. Todo el mundo, o casi, está de acuerdo en que ése es el mejor de los inventos que se han procurado los humanos para impedir la progresión desde el impulso totalizante a la cristalización totalitaria, con la exclusión consiguiente de las doctrinas contrincantes (y lo que es peor, de sus seguidores más o menos devotos).
Hay que añadir, no obstante, que cualquier sistema de creencias (totalizante o circunscrito) contiene el germen exclusivista, porque la esperanza de la derrota taxativa con la evaporación subsiguiente (o la sumisión) de los contrincantes anida siempre en toda contienda o litigio. Pero en las doctrinas totalizantes esa deriva se da en grado sumo porque ofrecen una explicación completa (omnicomprensiva) del mundo y los afanes humanos. Por tanto, la coexistencia con visiones alternativas es mucho más irritante por lo que tiene de desafío al conjunto del andamiaje doctrinal. No es común que los seguidores de doctrinas circunscritas de una cierta entidad, los partidarios del nudismo, del vegetarianismo o del cannabinoidismo, pongamos por caso, pugnen porque se consideren delitos las chanzas burlescas o los simples desaires de los demás hacia sus respectivas creencias o hábitos. Con la conllevancia más o menos amable suelen darse por satisfechos. En cambio, los creyentes en doctrinas totalizantes gastan una suspicacia explosiva. No se conforman con el trato deferente y cortés, ni toleran en absoluto el relegamiento a ámbitos acotados. Reclaman una presencia indiscutida y un protagonismo destacado en la vida de las comunidades. Y suelen exigir un respeto reverencial hacia sus iconos y señales distintivas por el mero hecho de creerse portadores de una concepción completa y trascendental del mundo, o de un rincón de ese mundo. Insistiremos en todo ello en los capítulos que dedicaremos a algunas de las grandes opciones totalizantes.
Conclusión
En pleno arranque del siglo XXI, hay muchos hombres y mujeres dispuestos a matar y morir en nombre de dios, el rey/líder o la patria. No todos se aplican con idéntica convicción a esas exageraciones pero los datos indican que las bolsas de individuos dispuestos a efectuar ese tipo de inversión tan onerosa no son despreciables. Algunos llevan esa singular disposición hasta la táctica del suicidio atacante y la han convertido en uno de los arietes letales más temidos de la era tecnológica, a pesar de la primariedad palmaria de los procedimientos que suelen emplear. Las organizaciones combativas dedicadas al terror que han planteado los desafíos de mayor alcance a base de prodigar atentados apocalípticos, han mostrado una tendencia creciente a usar la táctica del sacrificio exterminador.
No hay explicaciones convincentes para ese entusiasmo agonístico que implica un menosprecio tan radical por las opciones individuales de futuro de los protagonistas. El recurso más habitual cuando hay que ofrecer pistas explicativas para el martirio mortífero es cargar las culpas al fanatismo doctrinal. A la intoxicación provocada por unos mitos que tienen una fuerza de arrastre inigualable. Si esa hipótesis es plausible plantea, a su vez, un desafío monumental a la Psicología Social porque implica postular un funcionalismo peculiar del cerebro en los individuos que se enrolan en esa modalidad de alianza combativa. En el capítulo introductorio hemos señalado los elementos que deberán tenerse en cuenta para fundamentar un inicio de respuesta sistemática a esos enigmas. Hemos subrayado que para poderlo hacer con solvencia tendremos que dirigir la mirada hacia los hallazgos que provienen de la Biología Evolutiva y de la Neurociencia. Sin ellos, las explicaciones tradicionales que ofrece la historia o el análisis político son poca cosa más que asideros de urgencia para atenuar las perplejidades y las dudas.