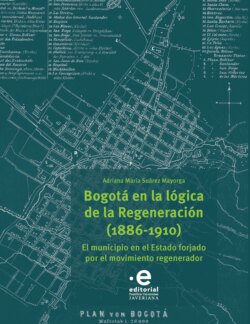Читать книгу Bogotá en la lógica de la Regeneración, 1886-1910 - Adriana María Suárez Mayorga - Страница 13
ОглавлениеCapítulo 1 | Meditando el problema en clave histórica
El tiempo histórico se realiza en un presente. Ayer como hoy, el presente de un individuo o grupo se define como una modalidad particular de acción entre un espacio de experiencias y un horizonte de espera. El pasado es un presente que se desliza. (López, 1999, p. 376)1
Una vez delimitado el contexto historiográfico en el que se inscribe la pesquisa, es necesario establecer el referente teórico desde el cual se abordará el examen de la administración bogotana. Los trabajos más sugerentes para aproximarse a los problemas previamente trazados han sido elaborados por la historiadora argentina Marcela Ternavasio, quien se ha interesado por analizar el rol desempeñado por las ciudades rioplatenses en la estructuración del gobierno central.
Tomando como eje esta pregunta, su propuesta investigativa busca “comenzar a redefinir la historia política” a través de la “articulación entre espacios municipales, regionales y nacionales”, abriendo de esta forma “el espectro temático” hacia tres cuestiones cardinales: a) los conflictos surgidos en torno a “la antinomia centralización-descentralización del poder”; b) “la distribución de funciones y atribuciones entre las diferentes instancias” gubernamentales, y c) el sistema de representación local (Ternavasio, 1992, p. 56).
La pertinencia de acudir a la academia argentina para estructurar la argumentación no es inopinada, sino que responde a la relevancia que el país austral alcanzó en las cavilaciones de los letrados colombianos del período en estudio, justamente por su reputación de pueblo que caminaba “decidida y valerosamente por la senda del progreso” (La Opinión, 1900b, p. 210).
Interesa advertir, empero, que los planteamientos que aquí se enunciarán no están orientados a efectuar un ejercicio comparativo entre Buenos Aires y Bogotá.2 Lo que se pretende es reconocer que, a pesar de las ostensibles diferencias históricas que existieron entre ambas ciudades, también se dieron ciertas similitudes propias del lenguaje común que nutrió al universo hispanoamericano.3 Un universo que, salvando los matices de las distintas repúblicas, compartió en el siglo XIX “un mismo clima de ideas respecto” al papel y las funciones que debían desempeñar “los municipios en el seno de la relación entre [E]stado y sociedad” (Ternavasio, 1991, p. 7).
Testimonio de lo anterior son las reflexiones llevadas a cabo a partir de la segunda mitad de la centuria decimonónica por la élite letrada rioplatense en torno a cómo se debía organizar el gobierno municipal con referencia a la provincia y al Estado nacional.4 Juan Bautista Alberdi,5 una de las voces más autorizadas de la época en lo tocante a este tema, propuso dos modelos de ordenamiento para encarar la situación: el primero de ellos consistió en combinar “el localismo con la nación”, con miras a superar la disgregación y la anarquía que, a su juicio, estaban personificadas en el enorme “espacio desierto e inhabitado” (Ternavasio, 1991, p. 24). Con tal fin sugirió “constituir una república federal —centralizada en la figura del Poder Ejecutivo—” que simbolizara “un estado intermedio entre la independencia absoluta de muchas individualidades políticas y su completa fusión en una sola soberanía” (p. 25).
El segundo de ellos consistió en brindarles autonomía y libertad a las comunidades para organizar la administración local. Hay que anotar que este arquetipo lo formuló, pero no lo desarrolló porque, a su modo de ver, únicamente era “posible y deseable” de materializar cuando se produjera una transformación en la sociedad que redundara en una mutación del Estado (Ternavasio, 1991, p. 25).
Fundándose en el primer modelo mencionado, Juan Bautista Alberdi le asignó las siguientes funciones al municipio:
- Administración de justicia civil y criminal en primera instancia.
- Policía de orden, de seguridad, de limpieza y de ornato.
- Instrucción primaria: el vecindario [tenía que encargarse] de instalar, vigilar y sostener […] las escuelas.
- Cuidado de caminos, puentes, calles y veredas. Instalación de hospitales para indigentes, casas de crianza para niños [desamparados y] asilos para extranjeros desvalidos.
- Promoción de la inmigración y control del aumento del vecindario […]
- Manejo de rentas, impuestos, fondos [y] medios de crédito [indispensables] para llevar adelante las funciones antes mencionadas, manteniendo la total autonomía en su administración respecto al poder central. (Ternavasio, 1991, pp. 28-29)
La propuesta alberdiana fue rebatida por Domingo Faustino Sarmiento,6 quien reivindicó la correlación entre la institución local y la “aglomeración y arraigo” de su población (Ternavasio, 1991, p. 26). Oponiéndose al sistema centralizado propuesto por Alberdi, insistió en que era imperioso descentralizar el territorio desde arriba, accionar que entrañaba que el gobierno central debía delegar “funciones limitándose a sí mismo” y generar una redistribución del poder (p. 26).
Mientras que en la opción inicial se buscaba “integrar las viejas estructuras regionales bajo la hegemonía de un régimen político centralizado”, en el cual la localidad quedaba relegada a labores “racionalmente restringidas”, en el modelo sarmientino el entorno comunal se constituyó en el “eje de articulación de un proyecto” que abogaba por la descentralización, así proviniera “del mismo poder central” (Ternavasio, 1991, p. 27).
La plasmación de estos preceptos en una normatividad específica propició otro desacuerdo entre ambos intelectuales: aunque para Alberdi el cabildo colonial, legado de la tradición española, era el sustrato por excelencia de la “libertad local”, para su contraparte, crítico mordaz de dicha institución, la pauta a seguir era “el régimen comunal norteamericano”, en el que el municipio se consagraba a administrar el territorio que estaba a su cargo, a la par que se erigía en “sede de difusión de la instrucción y de formación de la opinión pública” (Ternavasio, 1991, p. 28).7
La postura que a la larga se impuso en el medio argentino fue la de Alberdi, circunstancia que ocasionó que la relación poder local-poder central se cimentara en una clara definición de las tareas que incumbían estrictamente al ámbito municipal. La puesta en marcha del centralismo alberdiano supuso entonces la aceptación de una disyunción entre la administración y la política, que fue legitimada en el razonamiento siguiente:8
Como garantía del recto ejercicio de la soberanía popular en el Poder Ejecutivo, la ciencia ha subdividido este poder en político y administrativo, entregado el primero, como más general, más arduo y comprensivo, al gobierno o Poder Ejecutivo propiamente dicho; y el segundo a los Cabildos o representaciones departamentales del pueblo, como más inteligentes y capaces de administrar los asuntos locales que interesan a la justicia inferior, a la policía, a la instrucción, a la beneficencia, a los caminos, a la población, etcétera. (Ternavasio, 1992, pp. 58-59).9
La traducción de estas palabras en una legislación concreta significó otorgarle a las provincias y al Estado nacional las funciones adscritas al primer campo (el político), mientras que a los municipios se les asignaron las funciones adscritas al segundo (el administrativo).10 Hay que hacer hincapié en esta cuestión porque dio origen a un imaginario compuesto por dos formas de representación distintas: a) la que reconocía al ciudadano como el individuo capaz de “ejercer los derechos políticos” (Ternavasio, 1992, p. 59), y b) la que estimaba que el vecino (incluyendo en este concepto a los extranjeros), debía restringir su intervención a la esfera local, despolitizando de esta manera su accionar.11 La justificación dada por Alberdi en relación con esta dualidad se fundamentó en el raciocinio que sigue:
Es preciso no confundir lo político con lo civil y administrativo. La ciudadanía envuelve la aptitud para ejercer derechos políticos, mientras que el ejercicio de los derechos civiles es común al ciudadano y al extranjero, por transeúnte que sea. En cuanto al rol administrativo, que comprende el desempeño de empleos económicos, de servicios públicos ajenos a la política, conviene a la situación de la América del Sur que se concedan al extranjero avecindado, aunque carezca de ciudadanía. Es justo dar ingerencia [sic] al extranjero en la gestión de asuntos locales, en que están comprometidas sus personas, sus bienes de fortuna y su interés de bienestar. (Ternavasio, 1991, pp. 31-32)12
La anuencia con la que se recibieron estas palabras propició que la participación en el entorno municipal empezara a concebirse en estrecho vínculo con los recursos económicos del electorado. Intelectuales de la talla de Vicente Fidel López (1815-1903), Pedro Goyena (1843-1892) o Lisandro de la Torre (1868-1939) coincidieron en proponer que el poder local perteneciera exclusivamente a quienes pagaban contribuciones, afirmación que se sustentaba en la convicción de que solo los mayores contribuyentes eran quienes albergaban los atributos más seguros “para determinar la seriedad de su conducta” y “la seguridad de sus procederes” (Ternavasio, 1992, p. 59).
La imposición del voto calificado para las municipalidades se constituyó de esta forma en un requisito básico para la mayoría de las provincias, hecho que originó que se implementara un modo de representación en el que se favorecía el bien particular sobre el general. El municipio quedó de esta forma ligado a la esfera de lo privado: en adelante se estipuló que el avecindado debía limitarse a abarcar los asuntos locales que afectaban directamente su bienestar particular, condición que le impedía poseer el conjunto de valores que se requerían para ejercer la política.
La plasmación de estas ideas fue tanteada en “la Constitución Nacional de 1853” (Ternavasio, 1992, p. 60); si bien es verdad que este documento dejó “librada a las provincias a través de su artículo 5º la organización de su régimen municipal”, ocasionando con ello un cierto “vacío normativo” en lo concerniente a cuáles debían ser “las funciones, atribuciones y formas de representación a nivel local”, también lo es que al examinar las cartas magnas provinciales y “las leyes orgánicas municipales” argentinas se advierte una tendencia a explicitar la “disyunción entre funciones políticas y administrativas” con miras a otorgarle al municipio “el cumplimiento de estas últimas” (p. 60).
La estrategia empleada para conseguir este objetivo fue disponer en las poblaciones de un sistema que privilegiaba “al contribuyente” por medio de “la vigencia del voto calificado municipal”, categoría en la cual generalmente se incorporaba a los extranjeros que reunieran “tal calidad” (p. 60).
Las transformaciones experimentadas en el medio rioplatense a partir de 1860, propiciaron una reglamentación más concreta al respecto; uno de los principales voceros de esa reestructuración fue Vicente Fidel López, quien, siendo coetáneo e interlocutor de Alberdi y de Sarmiento, se dedicó a cuestionar el centralismo administrativo imperante, con la finalidad de defender la autonomía local. El gobierno de lo propio que resultó de sus reflexiones se afincó en la concepción de que el poder comunal, al desempeñar funciones meramente administrativas, únicamente incumbía a los contribuyentes, de manera que la participación en el campo electoral debía restringirse a quienes estuvieran “realmente interesados económicamente en él”, fueran “nativos o extranjeros” (Ternavasio, 1991, p. 37).
La promulgación de “la Constitución provincial de 1873” le confirió a los municipios bonaerenses una jurisdicción territorial que se identificó “con la figura del municipio-partido” (Ternavasio, 1991, p. 67), lo cual significó que en su órbita de influencia entraban tanto áreas urbanas como rurales.13 La médula de los reproches proferidos en contra de esta demarcación giró en torno al carácter político que se le otorgaba a la esfera local, criterio que para un “amplio sector de la clase política provincial” contravenía “la a-politicidad presente en el modelo municipal dominante”, al convertir a “las municipalidades” en “uno de los principales engranajes del acto electoral” (p. 68).14
El otorgamiento de estas atribuciones estuvo acompañado de la sanción de un sistema representativo particular, asentado en que eran electores: a) los que lo fueran de “diputados, estando inscriptos en el registro cívico del municipio”, y b) los “extranjeros mayores de 22 años” que estuvieran domiciliados, pagaran impuesto directo, fueran alfabetos y se inscribieran “en un registro especial” que iba a “estar a cargo de la Municipalidad” (Ternavasio, 1991, p. 69).
La condición de ser elegibles quedó restringida a “todos los ciudadanos mayores de 30 años” que, siendo “vecinos del distrito”, supieran “leer y escribir”; en el caso de ser foráneos, además de estos requisitos debían pagar “contribución directa o, en su defecto”, poseer “un capital de cien mil pesos” o ejercer “profesión liberal” (Ternavasio, 1991, p. 70).
La federalización de la capital argentina, ocurrida en 1880, ocasionó que la potestad de dictar las leyes municipales que en lo sucesivo iban a regir sobre la ciudad quedara en manos del “Congreso Nacional” (Ternavasio, 1991, p. 70). La expedición, en octubre de 1882, de la “Ley Orgánica Municipal de la ciudad de Buenos Aires” legitimó “la noción de un municipio a-político con representación de los contribuyentes” y avaló la subordinación al poder central (p. 70).
Aun cuando en los debates surgidos antes de su aprobación se escucharon voces que se oponían a estos preceptos, el resultado final salvaguardó a grandes rasgos las directrices tradicionales: se adoptó “el sufragio calificado”, de manera que se le concedió “la condición de electores a los vecinos contribuyentes”, fueran nativos o extranjeros, y se mantuvo la representación parroquial en “la organización del Concejo Deliberante”, al fijarse la “cláusula de que el Presidente de la república era quien debía designar —con acuerdo del Senado—, al intendente municipal” (Ternavasio, 1991, p. 71).15
La aceptación de este último postulado generó, tanto que “la legislatura nacional” dictara los reglamentos concernientes a “los asuntos municipales”, como que “el poder ejecutivo local” fuera escogido por dicho mandatario (Ternavasio, 1991, p. 72). Efecto de lo anterior fue que, con frecuencia, el gobierno central suprimió “a las autoridades locales” de la capital argentina para reemplazarlas por “las denominadas Comisiones Municipales” (p. 72).16
El panorama descrito se mantuvo constante hasta los albores del siglo XX cuando la fórmula alberdiana comenzó a ser seriamente cuestionada a raíz de la consolidación de la inserción del país “en el mercado capitalista mundial” (Ternavasio, 1991, p. 42). Los “cambios en la composición de la sociedad” a causa “de la inmigración masiva” y de “la creciente urbanización”, provocaron una gran “conflictividad social” (p. 42) que puso de manifiesto los antagonismos existentes entre las “fórmulas prescriptivas” y las “prácticas políticas” (p. 78).17
La preocupación de los intelectuales se concentró entonces en adecuar la legislación municipal a los problemas que ahora se debían afrontar. Las críticas esgrimidas hacia 1910 en la Revista Argentina de Ciencias Políticas se dirigieron primordialmente a denunciar el alejamiento de las prácticas comunales del modelo que determinaba la disyunción administración-política, poniendo de manifiesto con ello que la descentralización administrativa propuesta por Alberdi no había frenado “el proceso centralizador que a nivel político” se había producido en el contexto rioplatense (Ternavasio, 1991, p. 48).
Vale subrayar que dichos debates tuvieron además una repercusión directa en la configuración física de la ciudad: en el marco de la conmemoración del Centenario se dio un enfrentamiento entre los dos universos porteños —el sur obrero, “de la protesta” y el norte elegante, “de la celebración” (Gorelik, 2004, p. 199)—, que ocasionó que desde distintos sectores de la población, particularmente “los vecinos organizados” de la zona austral, los partidos políticos y la opinión pública, surgiera una “mirada municipalista” que demandó “una creciente dedicación gubernamental” en el sector meridional de la capital (p. 200).
Más que “un reclamo de justicia urbana”, esta última postura terminó convirtiéndose “en el núcleo motorizador de una ideología”, identificada con el término “nacionalismo municipal”, que se arraigó entre “los cuerpos técnicos y burocráticos” de “la municipalidad” (Gorelik, 2004, p. 200).18
Un episodio que puso de manifiesto el conflicto que se fue urdiendo entre el poder local y el gobierno central fue la ubicación de los festejos: mientras los actos organizados por la “Comisión Nacional del Centenario” denotaron una evidente preferencia por la zona septentrional de la urbe, “el Concejo Deliberante” resolvió erigir estatuas conmemorativas en la franja opuesta, de forma que “los pocos actos oficiales” que se llevaron a cabo en esta zona respondieron a la inauguración de esas efigies (Gorelik, 2004, p. 201). La determinación de situarlas allí no fue producto del azar:
Cada [localización] y cada encargo implicó discusiones entre las comisiones Nacional y Municipal de organización del centenario. Para la revista Atlántida, vocera oficiosa de la Comisión Nacional, el Concejo Deliberante se excedía en sus funciones al tratar de ser “intérprete del pensamiento nacional”: no debía corresponderle ni la colocación de monumentos ni la decisión sobre la toponimia urbana, “usurpaciones” municipales que [creaban] “el riesgo […] de someter al país entero a una docilidad localista”. Para la principal vocera del nacionalismo municipal, la Revista Municipal, en cambio, los homenajes consagrados por la Municipalidad [eran] lo único que [podía] “salvar a la metrópoli del ridículo que se le [preparaba] con la insignificancia de las fiestas organizadas” por la Comisión Nacional […]. (Gorelik, 2004, pp. 201 y 203)
Indiscutiblemente, la querella que se fraguó entre ambos organismos puso de relieve las dificultades que había para definir las competencias que tanto el poder municipal como el estatal podían arrogarse en el marco de una legislación que, desde la capitalización de la urbe, auspiciaba un terreno “difuso y superpuesto de atribuciones con una subordinación explícita del municipio” (Gorelik, 2004, p. 203).
La exacerbación de las rencillas que de antaño existían entre las dos esferas además sirvió de catalizador para que desde las instituciones locales se denunciara la intrusión del gobierno nacional en la gestión de Buenos Aires, lo cual impedía u obstaculizaba su conducción. El corolario de todo esto fue que la tensión sur-norte se volvió una metáfora de la disputa por el poder: la parte meridional pasó a simbolizar el carácter “probo, popular y correcto técnicamente, de realizar las prácticas urbanas”, mientras que la parte septentrional pasó a personificar “la política de bambalinas, la corrupción del gobierno, los negocios imperiales, las finanzas” y “el formalismo hueco de los aristócratas” (Gorelik, 2004, p. 205).
No resulta errado pensar que en el trasfondo de dicha dualidad se hallaba la separación administración-política, pero ahora conjugada con otros factores: al carácter eminentemente administrativo de la localidad se sumaba el espíritu técnico-profesional que la nutría, de índole nacionalista, sustentado en la idea de que la ciudad debía ser construida por argentinos con materiales nacionales, mientras que al carácter eminentemente político del gobierno central se aunaba la práctica clientelista, legitimadora de un urbanismo afín al cosmopolitismo que imperaba en la capital.19
Lo acaecido en suelo bonaerense revela que la independencia que la legislación le concedió al entorno municipal en el contexto argentino fue más nominal que sustancial, ya que progresivamente el municipio se convirtió “en un órgano dependiente del [E]stado y en un espacio de control de la sociedad civil” (Ternavasio, 1991, p. 48). Sin embargo, la sumisión casi absoluta de las autoridades comunales frente a las estatales y provinciales no impidió que los municipios se posicionaran en el centro de la lucha electoral, por lo que acabaron convirtiéndose en un espacio idóneo para estimular el “ascenso social” y la “participación en la esfera política” de “las élites locales —muchas de ellas de origen extranjero—” (p. 48).
La diferencia fundamental de esta experiencia con el medio colombiano radica en que la Regeneración dispuso que todos los ciudadanos eligieran directamente a sus concejales, lo cual anuló tanto la separación administración-política, que se reivindicó en suelo rioplatense, como la correlación vecino-contribuyente que allí imperó. La historia compartida durante la etapa en estudio acredita, de cualquier forma, que los antagonismos surgidos entre las diferentes instancias que tenían injerencia en el desarrollo urbano fueron recurrentes a pesar de las divergencias existentes en el andamiaje institucional sobre el cual se estructuró en cada país el régimen municipal.
La aproximación al tema en el entorno colombiano
Florentino González fue quien en 1839 se ocupó de meditar en el territorio patrio alrededor del gobierno municipal; sus disquisiciones fueron expresadas en una clave cercana a los postulados de Domingo Faustino Sarmiento, pero lo cierto es que estos dos letrados nunca se conocieron ni llegaron a saber “hasta qué punto llegaba la identificación mutua en la forma de solucionar el desajuste entre tradición local y organización moderna” (Díaz Videla, 1994, p. 49).
Las reflexiones que el neogranadino profirió acerca de la relación poder local-poder central fueron consignadas en el libro Elementos de ciencia administrativa, el cual iniciaba definiendo la administración pública como “la acción de las autoridades sobre los intereses y negocios sociales”, que tuvieran “el carácter de públicos, ejercida conforme a las reglas” que se hubieran “establecido en una nación para manejarlos” (González, 1994, p. 75).20
Fundado en esta aserción, él sostenía que para “que los individuos de una sociedad política” pudieran hallar “el bienestar y la felicidad”, era preciso que todas las cuestiones vinculadas “con el estado social” estuvieran adecuadamente atendidas, bien fuera que se encontraran conectadas “con la masa entera de la sociedad”, o bien que se refirieran a segmentos “más o menos considerables de ella” (González, 1994, p. 75).21
La esencia de su argumentación se sustentaba en la convicción de que había dos tipos de asuntos: a) los que podían “ser manejados por el impulso uniforme de una sola autoridad en toda la nación” (González, 1994, p. 75), en la medida en que afectaban “de la misma manera” (p. 75) a la totalidad de los habitantes y tenían para la comunidad idéntica importancia, como era el caso de “las relaciones con pueblos extranjeros” y el comercio exterior (p. 76),22 y b) los que afectaban a “una porción grande de la sociedad, o sólamente [sic] a una localidad” y no podían ser solucionados por “disposiciones generales” porque era imposible “amoldarlos” bajo un único esquema, a causa de “la infinita diversificación a que por las circunstancias locales” estaban “sujetos los intereses” que debían atender (p. 76).23
Inscrito en este marco, Florentino González afirmaba que “las leyes administrativas” debían tener presente esa “variedad” al “dar a los funcionarios sus respectivas atribuciones” (González, 1994, p. 76). Así, cuando los negocios podían “recibir una acción uniforme y general” (p. 76), el legislador estaba habilitado para emitir una providencia que se aplicara por igual en el territorio, como sucedía con la recaudación y la distribución de las contribuciones centrales. No obstante, si este modo de proceder era inaceptable por la multiplicidad de factores involucrados, era imperioso efectuar “particulares modificaciones en el ejercicio del poder público” para que tales asuntos fueran solventados “con acierto y prudencia” (p. 76). La inferencia a la que llegaba por esta vía se resume como sigue:
La administración puede y debe, por tanto, dividirse en general o nacional, y parcial o municipal. La primera es la acción de la autoridad pública sobre los intereses y negocios sociales comunes a la masa entera de una nación o de la mayoría de ella: la segunda es la acción de la autoridad pública de una sección de la sociedad sobre los intereses y negocios que son peculiares a esta misma sección. (González, 1994, p. 77)24
La potestad “sobre los intereses y negocios generales” correspondía a “la autoridad legislativa”, que era “la que con propiedad” se podía “llamar gobierno” (González, 1994, p. 77). Quien se encargara de desempeñar “la autoridad ejecutiva” no debía tener “intervención directa sobre los intereses peculiares de las secciones”, pero sí debía poseer las “facultades necesarias” para “inspeccionar” lo que se hacía en estas, en aras de no turbar “la armonía” que debía “existir entre las diferentes partes del Estado” (p. 77).
La “acción de la autoridad pública” en las “secciones", tenía en contrapartida que materializarse a través de la instauración de “corporaciones nombradas popularmente” y “llevarse a efecto por funcionarios” que, aparte de ser designados con la participación del pueblo, también fungieran como “agentes de la administración nacional” (González, 1994, p. 77). Esta estrategia implicaba, como lo comprobaba el ámbito norteamericano, que tanto “las grandes porciones de la sociedad política” como las pequeñas tenían “su gobierno y su administración propia, trabados de de tal manera” que concurrían al unísono en pro de la patria (p. 78).25
La pluralidad de asuntos por abordar en una localidad era precisamente la que justificaba la existencia de un aparato municipal, pues, sin este, “en vano” suspiraría “un pueblo por su adelanto material e intelectual, y en vano” se forjarían “hábitos democráticos” (González, 1994, p. 79). Únicamente cuando se les otorgaba “a los habitantes una grande participación en la cosa pública” se generaba que se interesaran por ella, engendrando así “sentimientos de patriotismo” que, a pesar de constituirse “en el recinto de las localidades”, abrazaban a todo el país (p. 79).26 El federalismo que según el neogranadino resultaba de este engranaje se cimentaba en dejar “expedita la acción de las autoridades generales” en lo que entendían y podían hacer bien, sin privar a los municipios de ocuparse de lo que solo ellos podían “manejar con acierto” (p. 79).27
Hay que advertir que la concreción de esos postulados estaba supeditada a la realización de una buena división territorial, para lo cual era indispensable enlazar a los agentes gubernamentales con los intereses que iban a maniobrar. Según Florentino González, las secciones en que se fragmentaba ese todo que se llamaba nación no podían ni “ser tan extensas” que imposibilitaran la actuación, “el cuidado y la vigilancia de las autoridades” que debían mandar en ellas, ni tan reducidas que se complicara y debilitara la potestad de los funcionarios, ocasionando que “fuera preciso tener a una multitud de ciudadanos en servicio público permanente” (González, 1994, p. 87).
Fundado en esta constatación, él consideraba apropiada la división territorial entonces vigente, compuesta de tres circunscripciones: a) la provincia, conformada por “un número proporcionado de cantones” (González, 1994, p. 87) y dirigida por un gobernador o prefecto; b) el cantón, configurado por distintas parroquias y atendido por “el jefe cantonal” (p. 87), y c) el distrito parroquial, “la división más importante”, correspondiente al “grupo de la sociedad” en el que “las familias se halla[ban] más en contacto porque viv[ían] en casas cercanas unas de otras” (p. 87).28 Desde su perspectiva, era en este último lugar en donde “el hombre cono[cía] la ventaja de hallarse reunido con sus semejantes” y en donde “se experimenta[ban] los bienes o los males de la administración” (p. 87).29
La eficacia del sistema enunciado dependía de que hubiera un representante en cada una de las secciones que se dedicara a ejecutar las órdenes del poder central, pero, como la autoridad pública se ejercía en nombre del pueblo, debían ser los propios habitantes quienes le concedieran la facultad de instituir a dichos funcionarios. En su concepto, “cuanto menos” se dejara intervenir a la gente en la designación de dichos empleados, más alto era “el riesgo de que los [vieran] con disgusto, de que los consi[deraran] como una cosa ajena y los contra[riaran] en sus operaciones” (González, 1994, p. 96), acaecer que podía incluso podía conducir a la sociedad “a la anarquía” (p. 97).
La postura que reivindicaba en tal sentido apuntaba a que los agentes que presidían las circunscripciones debían ser escogidos por “el jefe de la administración coadyuvando el pueblo con una propuesta de elegidos, de entre los cuales” debía salir el nombramiento (González, 1994, p. 98). Sin embargo, en aras de no obstaculizar la labor del mandatario, dejaba abierta la posibilidad de que él los removiera cuando lo creyera pertinente.30
La plasmación de estos planteamientos en un ordenamiento específico originó que Florentino González afirmara que:
1. La gobernación debía ser guiada por un ciudadano postulado por los mismos electores que votaban para “presidente de la república”, “senadores, representantes y diputados provinciales”, teniendo cuidado de que el individuo que saliera favorecido no pudiera ser reelegido para el período siguiente (González, 1994, p. 211). Entre sus responsabilidades estaba notificar “al encargado del Poder Ejecutivo” acerca de la totalidad de “los actos de las corporaciones y autoridades municipales, indicando los que traspa[saban] las facultades” adscritas a su cargo (p. 217).
2. El cantón debía estar regido por un merino escogido por el gobernador de acuerdo con un listado de “tres individuos” presentados “anual o bienalmente” por la asamblea electoral del cantón (González, 1994, p. 241). El gobernador tenía la potestad de destituir a su subordinado, pero la determinación que tomara podía ser reformada por “el encargado del Poder Ejecutivo” (p. 241).31 Entre los quehaceres del dirigente cantonal se encontraban: a) encargarse “especialmente de la publicación de todos los actos legislativos”; b) cerciorarse personalmente, con visitas frecuentes, del modo como cumplían los burgomaestres sus deberes, y c) verificar “la actividad, eficacia y pureza” con que se recaudaban “las contribuciones nacionales” (p. 243).
3. La esfera del común debía ser dirigida por el alcalde, “el administrador más real y positivo” porque se relacionaba “en persona” con “la mayor parte de los intereses y negocios sociales” y con “los individuos a quienes afecta[ban]” (González, 1994, p. 246). Su escogencia estaba a cargo del “jefe político”, quien lo elegía de una terna elaborada “por la asamblea de sufragantes de la parroquia por mayoría relativa” (p. 247). No obstante, su destitución descansaba en el superior inmediato, es decir, en el jefe de cantón.32
Tabla 1. Modelo federal. Florentino González (1839)
| Hay dos tipos de asuntos: | 1. Los que se pueden manejar por una sola autoridad en todo el país porque afectan del mismo modo a todos los habitantes (por ejemplo, relaciones internacionales, comercio exterior, etc.).2. Los que atañen a una porción grande de la sociedad o a una localidad y no pueden solucionarse por medio de disposiciones generales. |
| De esta división se colige que hay dos tipos de administración: | 1. Administración general o nacional: es la acción de la autoridad pública sobre los negocios e intereses comunes de toda la sociedad. Se requiere de un aparato estatal.2. Administración parcial o municipal: es la acción de la autoridad pública sobre los negocios e intereses de una sección de la sociedad. Se requiere de un aparato municipal. |
| El sistema de gobierno que se deriva de aquí es el federalismo.La adecuada concreción de este modelo requiere que se efectúe una buena división territorial. | |
| NaciónConjunto de secciones de la sociedad. Es un concepto abstracto para Florentino González. Su organización territorial debe dividirse en: | 1. Provincias.2. Cantones.3. Distritos parroquiales: conjunto de familias; es aquí donde todo es realidad, donde todo se palpa y deja de ser aéreo, abstracto. La suma de los distritos parroquiales es la nación. |
Fuente: elaboración propia con base en los postulados de González (1994).
Un elemento a recalcar es que el neogranadino estimaba que era esencial el establecimiento de un ente deliberante en cada una de las tres circunscripciones mencionadas, con la finalidad de que se encargara de redactar los reglamentos y las ordenanzas requeridas para atender a los asuntos que les atañían. En la provincia, esa labor deliberante debía llevarla a cabo “una cámara provincial compuesta de diputados de todos los pueblos de la provincia” (González, 1994, p. 292), que tenían que ser elegidos en virtud de la población de los cantones que la componían. Los negocios a los que debía abocarse eran: a) instaurar “las contribuciones necesarias para el servicio especial de la provincia, sin más limitaciones que la prohibición” (p. 292) de que recayeran sobre objetos gravados “con una imposición nacional” o “comunal” (p. 293); b) regimentar los establecimientos públicos de enseñanza provinciales, incluyendo “algunos asilos” (p. 294); c) promover la formación de “compañías incorporadas”, es decir, de bancos, asociaciones de beneficencia, “sociedades de seguros”, etc. (p. 296); d) conceder los privilegios y patentes de inversión, y e) tomar medidas de policía y organizar en sus respectivos territorios a la “guardia nacional” (p. 300).
En el cantón, la labor deliberante debía efectuarla la “asamblea o concejo cantonal”, cuyo propósito era reunir “los conocimientos de todos los intereses” locales (González, 1994, p. 311). Este organismo tenía que constituirse con “un miembro de cada concejo comunal” instituido en las diversas parroquias, el cual era designado por suerte o escrutinio, excluyendo a aquellos individuos a los que se les hubiera encargado “la administración especial de algún ramo” (p. 311). Su función principal era promover y auxiliar la marcha de los distritos parroquiales, pero dejándolos expeditos para que se ocuparan de sus peculiares fines; su injerencia se limitaría, en este sentido, a atender las cuestiones que tuvieran “el carácter de comunes” para “las parroquias del cantón”, como por ejemplo “las cárceles y establecimientos de castigo” que hubiera “en el distrito judicial de primera instancia”, los centros de educación que costearan dos o más parroquias, “los de caridad y los de beneficencia y cualesquiera otros” que presentaran “esta misma circunstancia” (p. 312).33
La asamblea o concejo cantonal también contaba con la obligación de fundar “oficinas de registro y anotación de los contratos”, “auxiliar la acción de la administración nacional en las operaciones de la conscripción y del reparto de contribuciones”, “ejercer arbitramento” en los asuntos que sembraran discordia entre las parroquias (González, 1994, p. 313), garantizar “la reunión de los electores” y “el ejercicio libre” de sus actividades (p. 314), certificar la autenticidad de los listados de votación y confirmar que fueran repartidos en los sitios en los que se iban a verificar los comicios y demandar de las corporaciones comunales una “noticia periódica de todos sus actos” (p. 316). La potestad electoral de estos organismos era sin duda una de sus cualidades más relevantes, pues en ellos recaía la responsabilidad de corroborar que el “poder público [iba] a ser ejercido por ciudadanos elegidos a la sombra de todas las garantías protectoras de la libertad” (p. 314).
En el distrito parroquial, la labor deliberante debían efectuarla “los concejos comunales”; los concejales que los integraran debían ser elegidos “directamente por los sufragantes de la misma parroquia” en la época en la que se llevaran a cabo “las elecciones nacionales” (González, 1994, p. 319). La aplicación de “este método” tenía la ventaja, a juicio de Florentino González, de que el “ejercicio de la pequeña soberanía [adiestraba] al pueblo en la práctica del gobierno republicano”, accionar que a posteriori lo conduciría a preocuparse por “la nación” (p. 320).
Quienes resultaran favorecidos para integrar los concejos comunales debían ser administradores de los intereses locales, con excepción de las rentas, ya que el encargo de estas les exigía esfuerzos que los imposibilitaban para desempeñar otras empresas. En lo primero en lo que tenían que centrar su atención era en “lo material de la población”, es decir, en “el arreglo y distribución de sus calles”, “la extensión de las plazas”, “las comodidades de los mercados”, “la abundante provisión de aguas” (González, 1994, p. 321), la conformación de hospitales, la creación de un “cuerpo de serenos” (p. 323), la instauración de teatros o cualquier otro espacio de esparcimiento, la organización de los cementerios y la imposición de contribuciones “para ocurrir a los gastos del servicio de la ciudad o población respectiva” (p. 327).34
La facultad de instituir gravámenes debía ser tan amplia como fuera posible, lo que implicaba, por un lado, que “no de[bía] tener otros límites que los que separaban los objetos comunales de los nacionales, provinciales y cantonales”, y por el otro, que “el legislador” no podía fijar “una cuota máxima” en la medida en que no podía anticipar cuánto podría “aumentarse o rebajarse” el cobro conforme al “progreso o decadencia” de “cada localidad” (González, 1994, p. 327).
Los “objetos imponibles” tenían que ser “naturalmente” aquellos en cuyo beneficio se invirtieran los impuestos: por “los edificios” tenía que cancelarse “una cuota”, bien fuera “para proporcionar el alumbrado, el aseo de las calles y plazas”, o bien para mantener “a los agentes de policía” que velaban por la seguridad de los habitantes (González, 1994, p. 327). Asimismo, se debía pagar por los alimentos que se consumían “en los mercados” (p. 327), por “los teatros y posadas”, por “los almacenes, tiendas y ventas de cualquier clase”, por los “cafés y fogones”, y por “los carruajes y demás vehículos” que transitaran por las vías (p. 328).35
La conveniencia de poner en práctica estas prescripciones residía, según el neogranadino, en que “la existencia social” era “más cómoda y agradable” en una comunidad bien dispuesta, que en “un villorrio” en donde la gente se hallaba hacinada “sin orden ni facilidades para los actos de la vida” (González, 1994, p. 321).36 En su lenguaje:
Parece a primera vista que la anchura de la[s] calles, por ejemplo, es una cosa de mero lujo; pero si se considera que así prestan más cómodo tránsito a los que hagan uso de ellas, que contribuyen a la salubridad por la más fácil circulación del aire y descomposición de los gases deletéreos que pueden despedir las habitaciones, y que es más probable que no sucedan esas desgracias que se ven en las ciudades en que las calles son angostas; cualquiera se persuade que la autoridad pública debe mirar estos objetos con interés y esmero y dar sobre ellos las mejores disposiciones. […]
En [las] poblaciones [donde no se atiende a estos problemas] ni aún es posible gozar de la libertad doméstica, tan apetecible y necesaria para la felicidad individual; porque necesariamente vive el hombre espiado frecuentemente y turbado en sus ocupaciones por sus convecinos, o por los que circulan por los pasajes estrechos que cortan el lugar en diferentes sentidos.
La buena [distribución] interna de los lugares es [también] la base de todas las operaciones de la policía comunal. La vigilancia nocturna no puede ejercerse de la misma manera en una ciudad de calles tortuosas y embarazadas con toda clase de estorbos, que en otras que las tenga rectas y espaciosas. En aquella es más difícil proporcionar el alumbrado y clamar por el auxilio de los agentes de policía, que tan expeditamente puede obtenerse en esta. (González, 1994, pp. 321-322)37
Otra de las atribuciones asignadas a los concejos comunales era “ser los jueces de las elecciones primarias", pues "su carácter popular los [ponía] en aptitud de intervenir en este negocio con provecho de la nación” (González, 1994, p. 331). En los sitios en donde “el concejo” fuera “poco numeroso”, todos sus miembros podían presidir las votaciones; sin embargo, en los lugares con más concejales, la escogencia de quienes presidirían los comicios debía realizarse “por la suerte” y se instalarían mesas de votación “en los diferentes cuarteles o distritos urbanos” (p. 332).
Tabla 2. División territorial. Florentino González (1839)
Fuente: elaboración propia con base en los postulados de González (1994).
Importa remarcar que buena parte de las reflexiones consignadas en Elementos de ciencia administrativa fueron retomadas “en el proyecto de la Constitución política para la Confederación Granadina” elaborado por Florentino González en calidad de “procurador general de la Nación”, el cual fue discutido “en el Senado” a partir del “4 de febrero de 1858” (Martínez Garnica, 2002, p. 17). La propuesta efectuada en dicho texto en relación con la instauración de un sistema federal se afincó en la idea que era preciso mejorar la condición social de los colombianos mediante el establecimiento de instituciones que “pudieran proporcionar ‘bienestar general, orden y paz’” (p. 17).
La materialización de este cometido implicaba implementar un “régimen político” basado en “'la creación de entidades gubernamentales inspiradas siempre por los gobernados, y que solo [tuvieran] poder para intervenir en los negocios que [fueran] comunes al grupo de asociados al cual [presidían]'” (Martínez Garnica, 2002, p. 18). Fundado en que “ya había llegado el momento de dejar atrás” (p. 18) el centralismo, él arguyó que
el proyecto de la nueva constitución le daba al individuo un gobierno local capaz de atender sus intereses comunes y a la Nación un gobierno que mantuviera unida sus secciones y la representara en el exterior. Se trataba de una “descentralización” del gobierno granadino, para que “cada sección” estableciera un gobierno independiente que consultara sus intereses particulares. (Martínez Garnica, 2002, pp. 18-19)
La descentralización propugnada en la cita estaba sustentada en la convicción de que era imperioso acoger un sistema federalista que sirviera para educar políticamente al pueblo, pues, según Florentino González, la política no se aprendía “en los libros, sino practicándola” (Martínez Garnica, 2002, p. 18).38
Tras esta experiencia constitucionalista, el neogranadino partió en misión diplomática hacia Chile donde permaneció desde 1860 hasta 1867, año en el que se asentó en suelo porteño, donde murió.39 En la capital argentina “ocupó una vocalía en el Consejo de Instrucción Pública de la provincia de Buenos Aires” (Tanzi, 2011, p. 88) y fue nombrado en 1868 docente de Derecho Constitucional y Administrativo en el Departamento de Jurisprudencia de la Universidad de Buenos Aires, curso que significó la apertura de esa cátedra en la institución.40 Un año más tarde, en el contexto de la clase que estaba dictando, sacó a la luz el libro titulado Lecciones de derecho constitucional, en cuyo apéndice incluía: a) un proyecto de Constitución para el entorno provincial bonaerense que debía empezar a regir el 1º de mayo de 1871; b) la carta magna de los Estados Unidos, y c) la carta magna de Argentina, la cual había sido sancionada en 1860 por Bartolomé Mitre.
Insistiendo en que no era cierto que “un sistema de gobiernos locales” (González, 1871, p. 91) debilitara la fuerza del poder central, Florentino González propuso en este escrito “distribuir las funciones del poder entre un gobierno general y gobiernos locales” como estrategia para “asegurar en un país la permanencia de instituciones libres” (p. 95). La libertad a la que aludía se lograba cuando “el pueblo” hacía funcionar las instituciones “por su inspiración y bajo su inmediato control”, condición que era “casi” imposible de cristalizar en un gobierno que no estuviera en “contacto con los ciudadanos” y en el que los agentes gubernamentales fueran nombrados sin la anuencia del pueblo (p. 95). La “democracia representativa y la descentralización” tenían que ser, por consiguiente, “coexistentes; sin esta, aquella no [podía] vivir” (p. 95).41
La preeminencia que le otorgaba a los gobiernos locales se asentaba en la certeza de que dicho sistema era benéfico para “mantener la autoridad pública en el interior, inculcar una general obediencia á las leyes” y “crear una especie de disciplina moral” en el pueblo que a la larga iba a redundar en un fortalecimiento del “gobierno nacional” (González, 1871, p. 92). Los ciudadanos debían tener, por ende, “una intervención bastante eficaz” en “la dirección y manejo de los negocios públicos” para de esta manera obligar a quienes ejercían “el poder á proceder en sus actos de acuerdo con la voluntad popular” (p. 96). La clave del éxito residía en que esta operación empezara “por las localidades”, estimulando que en ellas los habitantes pudieran inspirar a los funcionarios con su opinión (p. 96).
Un aspecto medular de todo el proceso era contar con un buen sistema electoral que garantizara más “eficazmente la participación del pueblo en la elección de los empleados públicos, y que, facilitando medios genuinos para que el voto de la mayoria de los ciudadanos prevale[ciera], de[jara] campo á la minoria para hacerse escuchar” (González, 1871, p. 109). El quid de la cuestión radicaba, empero, en que el neogranadino no consideraba el sufragio como “un derecho individual” (p. 109), sino como “un encargo público” (p. 110) que se tenía “que desempeñar simultáneamente con todos los designados en la Constitución” y “en consideración al interés de la comunidad”; era, en suma, “un asunto de deber” (p. 111) al cual el ciudadano solo podía renunciar “por justa causa” (p. 110). En su terminología:
[El individuo] está obligado á votar segun su opinion la mas ilustrada y concienciosa sobre el bien público. Cualquiera que se forme otra idea del sufragio, es inepto para poseerlo: su espíritu será pervertido, no elevado por él. En vez de que el sufragio tenga la virtud de abrir su corazón á un noble patriotismo y al sentimiento del deber público […] [despertará] […] la disposicion á servirse de una función pública segun [su beneficio], su gusto ó su capricho: estos son, en más pequeña escala, los sentimientos y las miras que animan á un déspota y á un opresor. (González, 1871, p. 111)
El voto así comprendido era “el acto de soberanía que ejer[cía] el pueblo por medio de un número mayor de sus miembros” y por esto era fundamental que “los llamados” a practicarlo estuvieran “penetrados” de su “naturaleza” para que concurrieran a los comicios exentos “del egoísmo” que los conduciría a adoptar una decisión errada (González, 1871, p. 112). Al ser un ejercicio obligatorio, se acostumbraba al ciudadano a pensar en el bien que podía resultar de allí para su comunidad, impidiendo con ello que lo regalara, vendiera “como un mueble, una renta ú otra cosa cualquiera á que [tuviera] derecho” (p. 113). La no observancia de este punto terminaba ocasionado que quienes ocuparan “los puestos públicos” no fueran “la encarnación de la voluntad popular” sino los que representaban a un “círculo reducido de poderosos ó intrigantes” (p. 113).
En contraposición a quienes aseveraban que la capacidad de votar debía estar restringida a los propietarios o a los hombres que poseyeran “cierto grado de cultura intelectual acreditada por signos visibles, como por ejemplo, el saber leer y escribir” (González, 1871, p. 116), Florentino González creía que “el sufragio universal” (p. 123) era el mejor camino para afianzar el gobierno representativo.42 Según lo expresaba, la carta magna debía conferirles esa potestad, de carácter forzoso, a “los adultos hábiles para manejarse por sí mismos, sin intervención de sus padres ó tutores” (p. 118), ya que al llegar “á una edad en que su razón y sus facultades se hall[aban] desenvueltas, podían obrar mejor por sus propios medios que “bajo la tutela de otro” (p. 122). Inclusive, consciente de que el desarrollo de esas facultades dependía “de la educación del individuo”, proponía que se instituyera “una diferencia en la calificación de edad para ejercer el sufragio”: los alfabetos lo ejercerían desde que cumplieran los veinte años mientras que los analfabetos lo podrían desempeñar a partir de los veinticinco (p. 122).43
El método de elección que priorizó para que estuvieran “representados á un mismo tiempo” (González, 1871, p. 131) el gobierno general y los gobiernos locales fue el directo y secreto, no solo porque simbolizaba la expresión más fidedigna del pueblo, sino también porque permitía tomar precauciones “contra las influencias siniestras” que podían desnaturalizar las votaciones (p. 133). En otras palabras, entre más votantes hubiera, menor era la posibilidad de que las intimidaciones, “las promesas” y las “dádivas para ganar los sufragios” tuvieran efecto (p. 132).
El procedimiento a seguir que el neogranadino recomendó para definir quiénes podían votar se cimentó en formar periódicamente “en cada localidad el censo de electores” (González, 1871, p. 135). La lista producto de este accionar tenía que fijarse “en lugares públicos, en épocas oportunas, á fin de que todos los designados como hábiles” para sufragar supieran cuándo y a dónde debían acudir para depositar su voto (p. 135). Con miras a evitar que quienes elaboraran el registro omitieran “deliberada y maliciosamente” ciertos nombres, “se dejaria á los omitidos, ó á cualquiera que lo des[eara], el derecho para exigir” que se subsanara la falta (p. 136).44
Desde la perspectiva de Florentino González la plasmación de estas nociones en “los países donde el gobierno representativo [era] nuevo” obligaba a seguir el ejemplo de “la Ley electoral del Estado de Nueva York” (González, 1871, p. 137), en la cual se contemplaba la implementación de otras medidas, tales como: a) “que las ciudades y condados se divi[dieran] en distritos electorales”, teniendo cuidado de que estos no excedieran los “quinientos electores” (p. 138); b) “que la municipalidad respectiva nombra[ra] tres inspectores para cada distrito” (p. 138); c) que se impidiera que la gente asistiera armada a las urnas, y d) que se prohibiera que los electores fueran demandados o citados ante el juez en la fecha en que se llevaran a cabo los comicios.
Hay que señalar, finalmente, que el neogranadino también formuló algunos planteamientos sobre la materia en el “proyecto de Constitución para la provincia de Buenos Aires” (González, 1871, p. 449), incluido en el libro Lecciones de derecho constitucional. Allí estipuló que la potestad de designar a “los empleados públicos” que desempeñaran “las funciones legislativas, ejecutivas y judiciales de competencia” del gobierno provincial, cuyo nombramiento fuera de “elección popular” (p. 453), debía recaer en
los ciudadanos argentinos, que sabiendo leer y escribir [fueran] mayores de 20 años, y por los que no sabiendo leer y escribir, [tuvieran] más de 25 años, [y hubieran] residido por lo menos un año en el lugar en donde se verificara la elección. (González, 1871, p. 453)
La ciudad de Buenos Aires fue considerada en ese documento como “un solo municipio, cualquiera que lle[gara] á ser su población”, por lo que debía contar con un “consejo compuesto del número de miembros que se deter[minaría] en la ley”, elegidos anualmente “por el voto directo de los electores”, es decir, por aquellos individuos que aparte de poseer los requisitos antes reseñados, pagaran “los impuestos que gra[vaban] los bienes inmuebles, rurales ó urbanos, ó [los] que se cobra[ran] por el ejercicio de alguna industria ó profesión” (González, 1871, p. 466). Para verificar la elección, la capital porteña se distribuiría “en tantas secciones cuantos [fueran] los miembros” que debía tener “el consejo municipal ó municipalidad”, con el fin de que cada sección eligiera a uno de ellos (p. 466).
Las atribuciones concernientes a esta corporación comprendían “reglar todo lo relativo á la policía de órden, aseo y salubridad”, a “los mercados, alumbrados y mejoras locales”, así como desempeñar “los demas poderes de legislacion y administracion local que la legislatura [tuviera] á bien conferirle” (González, 1871, p. 466). Con miras a hacer efectivas las providencias que se dictaran con tal objeto, el ente quedaba habilitado para imponer las contribuciones que creyera necesarias sobre
los edificios urbanos, almacenes, tiendas ú otros establecimientos de comercio, sobre el uso de las aguas de los acueductos y fuentes que [costeara], sobre los vehículos que se [utilizaran] para el tráfico dentro de las poblaciones ó que [transitaran] por ellas, sobre los teatros, circos y lugares destinados á diversiones ó juegos permitidos, y [el resto] que [autorizara la normatividad]. (González, 1871, p. 466)
Igualmente, aunque Florentino González pensaba que la naturalización de los extranjeros era condición sine qua non para que tuvieran derecho a votar, hacía una excepción en la esfera local, pues declaraba que quienes hubieran residido por más de doce meses en un municipio, sobrepasaran los veinte años, supieran saber leer y escribir y contaran allí con “alguna propiedad inmueble, almacén, tienda ú otro establecimiento de comercio, ó algún taller de cualquier industria”, podían elegir y ser elegidos para integrantes de “la municipalidad, juez municipal y juez de paz” (González, 1871, p. 470).45 Sus planteamientos ratificaban, en síntesis, “la a-politicidad del municipio” que primó en “el ideario colectivo” argentino de la segunda mitad del siglo XIX (Ternavasio, 1992, p. 63).
La trascendencia de la obra de Florentino González reside en que aunque diferentes autores abordaron el debate centralismo-federalismo en el territorio colombiano a lo largo de la centuria decimonónica, ninguno alcanzó el grado de discernimiento que él consiguió. La impronta que dejó en los letrados de finales del siglo XIX fue tal que su obra se convirtió en un referente obligado (aunque no siempre citado) de las discusiones que surgieron en la década de 1890 dentro de los círculos académicos liberales y entre algunos políticos adscritos a la facción historicista del partido conservador, en torno a la urgencia de instaurar un nuevo régimen político en donde se le diera prioridad al ámbito municipal. Gracias a sus reflexiones, la exaltación del municipio como elemento nuclear en la ordenación estatal se erigió, para algunos connacionales de la época en estudio, en un principio indispensable para el progreso del país.
Inscrita en este marco, la tendencia que inicialmente se impuso en el contexto colombiano en las postrimerías del siglo XIX fue respaldar el lema centralización política y descentralización administrativa propugnado por el movimiento regenerador invocando el principio alberdiano que abogaba por separar la administración de la política con miras a lograr que el universo local (proyectado para desempeñar funciones administrativas) fuera ajeno a la politización que imperaba en el nivel nacional. Sin embargo, a medida que el decurso histórico del territorio patrio fue mostrando lo perjudicial que era la “hegemonía de un régimen político centralizado” (Ternavasio, 1991, p. 27), se produjo una suerte de giro conceptual que derivó en una exaltación de la autonomía local caracterizada por pensar al municipio no solo desde su función administrativa, sino también como sede “de formación de la opinión pública” (p. 28).
Más allá de las diferencias reseñadas, es pertinente indicar que el denominador común de los dos momentos fue defender la honradez administrativa, circunstancia que propició que se hiciera un llamado unánime para que las municipalidades del país quedaran conformadas por individuos que obraran en favor del desarrollo municipal antes que en beneficio personal, en aras de alejar de ellas la corrupción generada por los círculos políticos imperantes.46
Téngase en cuenta que la disyunción administración-política examinada en este capítulo remite a un problema común: “la dinámica del poder” (Hernández Becerra, 1981, p. 24). La teoría del derecho sitúa dentro de esta órbita dos niveles de actuación: uno que se encarga de “reglamentar la conducta humana (individual y social)”, y otro que se hace responsable de asegurar el cumplimento de esas reglamentaciones (p. 24). El gobierno, “en sentido lato”, corresponde al primero por ser el “atributo genérico del Estado”, la facultad soberana de “mando social, que se proyecta” en lo administrativo “al descender a lo concreto-cotidiano” (p. 24). La administración, en su definición “material”, corresponde al segundo, en la medida en que se aprecia como “connatural a toda forma de organización política. El Estado la produce” cuando “nace, pues [ella] es el medio por el cual éste funciona, subsiste, se realiza, y se consolida” (p. 24).47
La asunción de estos preceptos supone aceptar que “el poder, dinámicamente, se desdobla” en “la decisión y la ejecución” (Hernández Becerra, 1981, p. 27). La capacidad de decidir se puede llamar gobierno en cuanto “conducción colectiva de la sociedad”, fenómeno “que se manifiesta jurídicamente en la potestad de [imponerles]” a las personas “pautas de conducta, en abstracto y con obligatoriedad general” (p. 27). La capacidad de ejecutar atañe a la administración, lo que entraña tomar un sinnúmero de determinaciones menores para ser aplicadas a los “casos concretos y particulares” (p. 27).
Algunos tratadistas franceses del siglo XIX utilizaron esta dicotomía para distinguir entre “‘funciones gubernamentales o políticas’ y funciones ‘administrativas o de gestión’”, dualidad que daba por entendido que la administración era “apolítica” por su carácter “técnico” (Hernández Becerra, 1981, p. 27).48 Tal caracterización ha sido cuestionada por la historiografía contemporánea precisamente por su poca conexión con la realidad: al concebirse la administración como “gestión concreta”, es decir, “como desarrollo práctico de las decisiones de fondo adoptadas en la instancia de gobierno, en relación con la marcha de la sociedad y el Estado” (p. 27), se está admitiendo que no es ajena “a una motivación” política (p. 28). “La administración es, entonces, necesaria e inevitablemente política. Tanto el gobierno como la administración son expresiones dinámico-formales de la política en el Estado” (p. 28).
El caso rioplatense, al igual que el colombiano, corroboran la imposibilidad de disgregar el ámbito administrativo del político a la hora de gobernar la esfera local; sin embargo, detrás de este decurso se produjo un debate que no solo giró, en el plano de las ideas, alrededor de cuáles podían ser los mecanismos que se debían instaurar para materializar dicha disyunción, sino que además creó un interés por implementar directrices tendientes a impulsar la prosperidad municipal.
La forma de aproximarse a ambas cuestiones fue ciertamente disímil en ambos contextos, pero, a pesar de las divergencias, en cada país la pregunta por el papel que debía cumplir el entorno local dentro del nacional se erigió en un problema patente tanto para los funcionarios que integraban la administración municipal como para la opinión pública. Los próximos capítulos están encauzados a dilucidar las singularidades que revistió ese proceso en el espacio urbano bogotano.
Notas
1 Esta cita, según Abel Ignacio López (1999), pertenece originalmente al libro Les formes de l'experience de Bernard Lepetit.
2 En una investigación previa se efectuó un análisis comparativo entre Buenos Aires, Bogotá y Ciudad de México, tomando como variables los criterios definidos por José Luis Romero (1999) para describir las ciudades burguesas. Al respecto véase Suárez Mayorga (2017a).
3 Una diferencia fundamental con el entorno argentino es que allí existía un régimen federalista, mientras que en Colombia había un régimen centralista.
4 Ternavasio (1991) aclara que la mayoría de los miembros de la élite que se ocuparon de esta temática desempeñaron luego importantes cargos estatales.
5 Juan Bautista Alberdi (1810-1884) fue uno de los intelectuales más importantes de América Latina; entre sus obras cabe destacar Bases y puntos de partida para la organización de la República Argentina, ya que en su reedición se incluyó un proyecto de Constitución que serviría de sustrato para la carta magna de 1853.
6 Domingo Faustino Sarmiento (1811-1888) fue otro de los ideólogos de la Constitución de 1853. Tras exiliarse en Chile, regresó hacia 1855 a territorio rioplatense y al año siguiente fue elegido concejal de Buenos Aires. En el transcurso de su carrera política también se desempeñó como gobernador de la provincia de San Juan (1862-1864), presidente de Argentina (1868-1874) y senador (1874-1879).
7 Alberdi y Sarmiento no fueron los únicos que discutieron sobre este problema en el siglo XIX, pero son las dos figuras que se privilegian debido a que formularon las tesis que más alcance tuvieron en el sistema político argentino.
8 Tal disyunción remite a la Constitución de Cádiz, pues allí se estableció que los comicios municipales debían efectuarse en fechas distintas, con el fin de marcar una frontera entre “voto e instituciones ‘políticas’ y voto e instituciones ‘administrativas’”. El “voto para las Cortes era ‘político’ mientras que para diputaciones y ayuntamientos” era “administrativo” (Annino, 1995a, p. 189). Según este autor, esa “distinción entre lo ‘político’ y lo “administrativo’” fue “un intento incompleto de quebrar las jurisdicciones territoriales de las ciudades importantes, que habían protagonizado en América la primera revolución de 1808-1810”. A su juicio, “fue incompleto porque el constituyente no supo definir una nueva unidad administrativa y territorial”, lo que generó que la “frontera entre lo ‘político’ y lo ‘administrativo’” se desdibujara (p. 190).
9 La cursiva es textual de la cita. Cabe acotar que el caso mendocino, examinado por Bragoni (2003), se distancia de esa disyunción.
10 El ámbito de lo político implicaba “opción, decisión, elección entre diversas alternativas” (Ternavasio, 1992, p. 62); el de lo administrativo entrañaba “manejar autónomamente” los “negocios civiles y económicos” propios de la esfera local (Ternavasio 1991, p. 29), es decir, aquellos que concernían a la resolución de problemas e intereses específicos, vinculados con temáticas tales como “justicia en primera instancia, policía, higiene pública, vialidad y manejo de rentas e impuestos” (Ternavasio, 1992, p. 62).
11 El término imaginario pertenece a Marcela Ternavasio (1992, p. 58). La noción de ciudadano se refiere a “todos los habitantes nacidos o naturalizados” en “el país, sin ninguna restricción de carácter económico que suponga alguna forma de voto calificado, cuyo ámbito de participación es el régimen político nacional y provincial, respectivamente”. La noción de vecino o “avecindado”, alude al “nativo” y al “extranjero, que, sin necesidad de obtener la naturalización, puede participar —siempre y cuando sea residente del lugar— en el régimen electivo de su municipio” (p. 59).
12 La cursiva es textual de la cita. Sarmiento se oponía a esa dicotomía entre lo político y lo administrativo; en razón de ello, planteaba que no debía haber dos formas de representación y que solo los ciudadanos debían votar tanto para el nivel provincial y nacional como para el municipal. No obstante, hacia el decenio de 1880, debido a la gran oleada migratoria que se produjo y a sus efectos, esta idea se fue diluyendo en su pensamiento.
13 Esta Constitución dividió a la ciudad de Buenos Aires en catorce parroquias, cada una de las cuales elegía “un Concejo Parroquial con funciones deliberativas”, que eran a su vez los que designaban a “los miembros del Concejo Central” (Ternavasio, 1991, p. 69). Sobre este tema, véase también Bonaudo (1999).
14 Ternavasio (1991) sostiene que la separación administración-política se afincó en la propia doctrina liberal; en su terminología: “el liberalismo clásico [estableció] una separación nítida entre la actividad a través de la cual se elegía los que habrían de establecer 'fines de la acción del poder' (esto es de la acción política consustanciada con la acción legislativa y de gobierno) y la actividad por la que se llevaban a cabo tales finalidades (la administración, que no [era] más que la realización concreta de la anterior)” (p. 47).
15 Si se quiere conocer cómo se llevaron a cabo las elecciones municipales porteñas en 1883, remitirse a Cibotti (1995).
16 Sobre la relación entre el Concejo Deliberante y la Intendencia durante el siglo XX, véase De Privitellio (2003).
17 Mirado este problema “en clave contemporánea”, tendría que aceptarse que “toda acción en la que se involucre una disputa o competencia por el poder, supone una acción política” (Ternavasio, 1992, p. 62). Sin embargo, lo que “parece asumirse en el ideario colectivo” argentino “de la época es la a-politicidad del municipio, aunque en él se esté desarrollando permanentemente una actividad política” (p. 63).
18 En este período también se legitimó la segregación espacial de Buenos Aires mediante la aplicación de “un nuevo concepto técnico del urbanismo, la zonificación” (Gorelik, 2004, p. 200).
19 Un “enemigo emblemático de la reacción nacionalista” fue “la prensa”, puesto que se erigió en el “medio por antonomasia” que reflejaba y reproducía “la “exótica” vida metropolitana” (Gorelik, 2004, p. 215).
20 Guerrero (1994) afirma que el texto se concluyó “en octubre de 1839, pues el secretario de la Gobernación de la Provincia de Bogotá, José María Ortega, otorgó el derecho de exclusividad de la obra a don Florentino, el 7 de noviembre de 1839” (p. 22). La primera edición fue publicada en Bogotá en 1840 y la segunda, en Quito (Ecuador), “siete años después” (Mejía Pavony, 2013, p. 98), por “la Imprenta de La Enseñanza” (Guerrero, 1994, p. 22).
21 Florentino González fue un político liberal que alcanzó gran importancia en el siglo XIX. Bajo “el gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera (1845-1849)” se desempeñó como secretario de Hacienda, cargo desde el cual ayudó a formular “una política”, que incluía “la reforma de la educación, el impulso a las ciencias útiles, el esfuerzo por conocer el país, la promoción de las vías de comunicación, la eliminación de los monopolios y la adopción del libre comercio” (Melo, 2008, p. 16). Una vez finalizado este mandato, estuvo candidatizado para la presidencia, pero “los votos” obtenidos no fueron suficientes para que su nombre fuera tenido en cuenta “por el Congreso” (Llano Isaza, 2009, p. 23).
22 Estos tópicos debían ser regulados por el cuerpo legislativo nacional en consonancia con las directrices que dictara “el jefe de la nación” (González, 1994, p. 76).
23 Florentino González, como bien lo señala Germán Mejía Pavony (2013), es una figura cardinal para entender la "disputa entre los modelos centralistas y federalistas” (p. 99).
24 Téngase en cuenta que la argumentación esgrimida por el neogranadino en este texto estaba influida por el pensamiento de “Charles Jean-Baptiste Bonnin”, especialmente sintetizado en “su Compendio de los principios de administración” (Mejía Pavony, 2013, p. 99).
25 El “ejemplo de los Estados Unidos mostraba”, según Florentino González, “que ‘las instituciones forma[ban] las costumbres de los hombres’ y que ‘el mejor de los gobiernos [era] aquel que, dejando a los individuos el cuidado de atender a todos los negocios en que su propio juicio [podía] dar la mejor dirección a sus acciones, solo conservaba el poder indispensable para dirigir y manejar los negocios comunes de la sociedad’” (Martínez Garnica, 2002, p. 18).
26 Florentino González fundó junto a “Lorenzo María Lleras” la “Sociedad Democrática Republicana de artesanos y labradores progresistas de Bogotá”, la cual “se [extinguió] en 1840” (Llano Isaza, 2009, pp. 27-28). No obstante, hacia 1854 el neogranadino se convirtió en “el hombre que encarnaba para los artesanos todo el egoísmo de los ricos liberales” (Martínez, 2001, p. 95). Sobre esta última temática remitirse igualmente a Martínez Garnica (2002).
27 Tanzi (2011) afirma que Florentino González fue un “admirador del sistema anglosajón” (p. 88). Tradujo diversas obras, tales como Naturaleza y tendencias de las instituciones libres de Federico Grimke, La libertad civil y el gobierno propio de Francisco Lieber (Mouchet, 1960, p. 94) y El gobierno representativo (p. 87) de John Stuart Mill. También tradujo y publicó en 1870 “por orden del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires” el libro titulado Constituciones de algunos Estados de la Unión Americana (p. 94).
28 Florentino González fue secretario de la “Convención constituyente de la Nueva Granada” (Convención constituyente, 1832, p. 7) que elaboró la “Constitución del Estado de la Nueva Granada” de 1832 (p. 1). Según el ordenamiento electoral dispuesto en esta carta magna el territorio estaba dividido en tres unidades: el “distrito parroquial”, el "cantón” (p. 14) y la "provincia" (p. 17). “La Constitución Política de la República de la Nueva Granada” de 1843, que reformó la anterior, mantuvo esta distribución al dividir “el territorio de la Nueva Granada” en “provincias”, “cantones” y “distritos parroquiales” (República de la Nueva Granada, 1843, p. 332). Cabe acotar que esta última carta magna es importante para entender la lógica regeneracionista, porque Rafael Núñez estimaba que ella había establecido “un orden fecundo” que se “turbó” a partir de 1853 (Núñez, 1950, p. 157).
29 Para Florentino González, las “ideas de nación, de provincia y de cantón [tenían] algo de aéreo, de ideal” para el hombre; “pero en el distrito parroquial todo [era] realidad, todo se toca[ba], se ve[ía] y se palpa[ba]” (González, 1994, p. 87).
30 La argumentación que proporcionaba Florentino González al respecto era la siguiente: “El gobierno y la administración son tanto más perfectos cuanto más se acercan al modelo que el hombre tiene cerca de sí: la familia. Este modelo se va encontrando en razón que se estrecha el recinto en que debe ejercerse la autoridad. El recinto municipal es el que más se acerca a la familia. Pero como la autoridad del que dirige la gran familia, la nación, le viene de ella misma, es preciso que se le den los medios de influir en sus deliberaciones y decisiones” (González, 1994, p. 98).
31 Sin embargo, “el nuevo nombramiento” debía hacerse entre los dos individuos que no habían sido elegidos inicialmente (González, 1994, p. 241).
32 Estos tres planteamientos sintetizan a grandes rasgos los postulados del neogranadino; si se quiere profundizar en la materia, se recomienda remitirse a González (1994).
33 La asamblea cantonal asimismo debía auxiliar la acción de la administración nacional en las “operaciones de la conscripción y el reparto de las contribuciones” (González, 1994, p. 313).
34 Cabe anotar que el neogranadino opinaba que “la religión y el culto no [podían] ser un negocio administrativo, ni aún de competencia comunal”, así que debía ser “un negocio privativo de cada comunión de creyentes” (González, 1994, p. 327). Un tópico en el que también hacía hincapié, como buen liberal, era en la instrucción de las masas; para él nada era tan efectivo para producir el bienestar de la población como dotarla de instrucción primaria, ya que tenía la certeza de que “el hombre que [conocía] sus deberes, y la importancia y la utilidad de cumplirlos, probablemente [se extraviaría] menos que aquel que entregado al poder de sus pasiones y cegado por la ignorancia, no tenía medios de dominar su dañado corazón” (González, 1994, p. 323). La educación a la que se refería no suponía simplemente aprender a leer, a escribir o a tener nociones básicas de aritmética, sino que también comprendía la enseñanza de la moral y de los deberes sociales.
35 Mejía Pavony (2013) resalta la coincidencia de estos postulados con la teoría política de “Alexis de Tocqueville” (p. 100). Al respecto, Díaz Videla (1994) comenta que el libro que en concreto marcó esa injerencia fue “De la Democracia en América, publicado en 1835” (p. 45).
36 Florentino González también estuvo influido por las obras de Jeremy Bentham, de Benjamin Constant y de Jacques Necker (Mouchet, 1960, p. 86).
37 El alcalde era “el agente” del cual el concejo comunal “[podía] valerse para que se [ejecutaran] todas sus disposiciones” (González, 1994, p. 328). No obstante, Florentino González aceptaba y recomendaba que dicho concejo “[nombrara] administradores especiales para manejar cada uno de los negocios de su competencia” (p. 328). A su parecer, “esta idea de descentralización” iba a “[aliviar] la carga concejil de la alcaldía” (p. 328).
38 La obra de Florentino González no fue desconocida en su época; de hecho, según Víctor Alberto Quinche, citado por Cruz (2011a), “el ideario federalista anglosajón penetró en las mentes de los estudiantes del Colegio del Rosario, que se convertirían en dirigentes políticos radicales, por medio de la lectura de Tocqueville que hacía Florentino González en sus Elementos de ciencia administrativa (1840)” (p. 118).
39 Mouchet (1960) asevera que Florentino González llegó a la Argentina en 1868 (p. 84). El fallecimiento del neogranadino se produjo en Buenos Aires “el 12 de enero de 1875” (Tanzi, 2011, p. 89), y sus restos fueron repatriados en “noviembre de 1933” (Mouchet, 1960, p. 85).
40 Tanzi (2011) asegura que “el 27 de agosto de 1855”, Domingo Faustino Sarmiento se inscribió para dar gratuitamente la cátedra de “Derecho Constitucional”, pero no “hay constancias” de que “se hubiera dictado dicho curso” (p. 87).
41 Coincidiendo con el neogranadino, Domingo Faustino Sarmiento pensaba que “municipio, descentralización y democracia” eran “tres elementos interpenetrados” (Ternavasio, 1992, p. 61).
42 En su lenguaje: “Es muy posible que los privilegiados traten de guardar para sí la facultad de ejercer el sufragio y que no sean muy celosos de proporcionarlo á los que no tienen los medios de adquirirlo. Fácil es decir que la sociedad debe proporcionarles esos medios, educándolos; pero no me parece el mejor camino de llegar á ello, dando solamente á los instruidos el encargo de intervenir en la elección de los gobernantes; pues es muy probable que estos sientan mayor interés en mantener en la ignorancia á los excluidos á causa de ella, que en impartirles las luces que los harian hábiles para el sufragio” (González, 1871, p. 118).
43 Un interrogante que surgió dentro de su reflexión era si la mujer era apta para sufragar, cuestión a la que respondió diciendo que, siendo tan capaz como los varones “para ocuparse en los negocios públicos”, “no [había] razón para excluirla del manejo de ellos” (González, 1871, p. 124).
44 Florentino González se oponía a que fueran los ciudadanos los que solicitaran “ser inscritos en un registro para poder ejercer el sufragio” porque, según él, esto generaba que “el número de electores inscritos [fuera] muy inferior al de los individuos que la sociedad [designara] como encargados de elegir los gobernantes” (González, 1871, p. 137). Al respecto aseveraba, tomando en consideración la experiencia argentina y chilena, que solo se inscribían “aquellos á quienes [algún] circulo, clubs, ó clica [inducía] á ello para que [pudieran secundar] sus propósitos” (p. 137).
45 Los extranjeros que cumplieran estas cláusulas asimismo podrían votar para elegir a los “jueces de las córtes del distrito y del tribunal supremo”, pero no podían ser elegidos para estos cargos (González, 1871, p. 470).
46 Una gran parte de las redes clientelares que se fraguaron en la época se dieron a causa de la empleomanía, es decir, del uso de los cargos públicos como medios para conformar una maquinaria electoral. Sabato (1995) comenta, para la esfera porteña, que este accionar no supuso simplemente el intercambio de “un puesto por un voto”, sino que implicó la organización de un entramado complejo que involucraba “jerarquías laborales y políticas” en las que “los trabajadores/votantes formaban la base y los capataces/caudillos los escalones intermedios” (p. 123).
47 Este autor cuestiona la concepción apolítica de la administración, arguyendo que es más conveniente contrastar administración con gobierno que con política, pues así el discurso se desplegaría “en un mismo nivel de conocimiento” (Hernández Becerra, 1981, p. 28).
48 Maurice Hauriou (1856-1929) fue uno de los principales exponentes de este postulado.