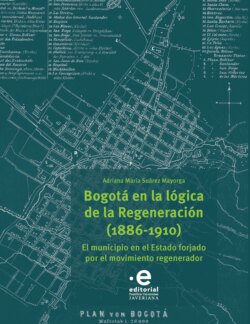Читать книгу Bogotá en la lógica de la Regeneración, 1886-1910 - Adriana María Suárez Mayorga - Страница 14
ОглавлениеCapítulo 2 | Los cimientos de la Regeneración
¿Qué hay de común entre el Departamento de Santander de hoy y el Estado de Santander de aquel caporal que autorizaba o encubría las bucaramangadas de septiembre […]? […]
No negamos que todo cuanto se hace en las regiones administrativas no es la perfección; pero, ¿dónde está en el mundo el gobierno intachable? Todos cometen faltas, todos tienen oposición delante, sin excluir el inglés ni el norteamericano que pasan por modelos, especialmente el primero.
En esta materia la perfección es relativa, comparativa; y sólo estando ciegos de alma y de cuerpo podrá ponerse en tela de duda el inmenso progreso cumplido a la sombra de la Regeneración tal como ha sido practicada por sus mandatarios. Seis años más de esfuerzos bien intencionados adelantarán seguramente la obra emprendida. (Núñez, 1946, pp. 252-253)1
La primacía que adquirió Bogotá en función de su capitalidad durante el lapso que va de 1886 hasta 1910 hace de ella un escenario idóneo para examinar la relación poder local-poder central que se produjo en el marco del centralismo instituido durante la Regeneración. Teniendo en cuenta lo anterior, en el presente capítulo se analizará ese nexo desde dos ángulos: por un lado, examinando cuál fue la lógica política que permeó la legislación expedida y las acciones puestas en marcha en lo concerniente a la esfera municipal, y, por el otro, dilucidando cuáles fueron las maniobras, las componendas y las estrategias que se maquinaron en la urbe con el propósito de mantener la injerencia del Gobierno sobre el entramado bogotano.
La explicación de ambos procesos constriñe a examinar el pensamiento político de los líderes del movimiento regenerador, en aras de entender el atraso exteriorizado por la ciudad desde finales del siglo XIX hasta comienzos del XX. Tal como lo acreditan las fuentes recopiladas, quienes la visitaron o vivieron en ella durante los años en estudio con frecuencia describieron su damero utilizando la palabra muladar. Inclusive, los viajeros extranjeros que arribaron a la urbe a principios de la década de 1880, al observar que no tenía una infraestructura acorde con su calidad de capital nacional resolvieron entonces exaltarla por aquello que no era visible a los ojos, pero sí al espíritu.
Inicialmente podría pensarse que con el advenimiento del régimen centralista este decurso cambió, pero lo cierto es que los problemas de insalubridad, inseguridad, falta de agua, etc., persistieron, con el agravante de que las necesidades de la población fueron en aumento. La consecuencia más palpable de ello fue que algunos letrados terminaron trazando un paralelo entre el deplorable aspecto que revelaba la capital colombiana y la degradación en la que se hallaba el país debido a la intolerancia política de los regeneradores.
La crisis generalizada en la que se sumió la patria al entrar al siglo XX generó a la postre que tanto desde la prensa como desde la academia se registrara un interés porque la administración municipal bogotana pusiera atención a ciertos elementos (la instrucción pública, la planificación, el carácter técnico de la gestión urbana) que eran indispensables para situar a Bogotá a la altura de las grandes capitales hispanoamericanas de la época.2 La tendencia de los lustros siguientes sería hallar la manera de crear los canales administrativos apropiados para alcanzar los adelantos materiales que se precisaban para demostrar, empíricamente, que la aspiración de modernización urbana podía ser una realidad.
Los problemas suscitados en razón del sistema político instituido por el liberalismo radical originaron que en los años setenta de la centuria decimonónica existiera “un cierto consenso” en el país “sobre la necesidad de introducir algunas reformas” a la Constitución de 1863, con miras a “moderar los excesos del federalismo” (González González, 2006, p. 63).
La carta magna firmada en Rionegro se había cimentado en la idea de restarle poder al gobierno nacional con el fin de conjugar la amenaza de una dictadura; sin embargo, tan pronto fue superado este riesgo, un grupo de radicales —denominado el Olimpo Radical— formó una “red de relaciones políticas” (González González, 1997, p. 45) para intentar “suplir la debilidad del gobierno impuesta por la Constitución” mediante el afianzamiento “de una maquinaria política que coaligaba a sus seguidores y aliados en las regiones”, permitiéndoles de esta manera obtener “el control del Congreso y de la Corte Suprema federal” (p. 46). Lo anterior causó que en zonas “como el Gran Cauca” y “la Costa Atlántica”, la población comenzara a quejarse de que “las obras públicas planeadas e impulsadas por los gobiernos radicales sólo favorecían a las regiones de donde eran oriundos sus principales líderes” (p. 46).3
Las desavenencias originadas a la luz de esta situación estimularon el surgimiento de enfrentamientos de carácter político y religioso que desembocaron en la guerra civil de 1876-1877, la cual le abrió el camino de la presidencia al general Julián Trujillo y preparó la llegada de Rafael Núñez al mando.
El primer mandato del cartagenero (1880-1882) se distinguió por la aplicación, “de manera intermitente”, de medidas económicas de índole “proteccionista” que buscaban “contrarrestar” las dificultades generadas “por la caída de las exportaciones” (Ortiz Mesa, 2010, p. 233). El aumento de “las tarifas aduaneras” en ciertos rubros, el establecimiento de “aduanas” en las ciudades de “Colón y Panamá, donde había libertad de aranceles”, y el incremento de “los ingresos del Gobierno en lo relativo a rentas”, así lo atestiguan (p. 233).
No obstante, la “heterogeneidad de fuerzas tan disímiles” (González González, 2006, p. 56) que se reunieron en torno al nuñismo, por ser la personificación del rechazo generalizado hacia la oligarquía radical, pronto evidenció su fragilidad: con el paso de los meses, “varios liberales independientes” (p. 56) le quitaron el respaldo o retornaron a “sus filas originales” (Posada Carbó, 2015, p. 34), lo cual propició que en abril de 1882 subiera a la presidencia Francisco Javier Zaldúa.4 La muerte de este último mientras desempeñaba el cargo ocasionó que por un día el procurador general, Clímaco Calderón Reyes, tomara la regencia para luego entregársela a José Eusebio Otálora, quien se encargó de terminar el período presidencial.
La “consiguiente alianza de Núñez con el partido conservador” (González González, 2006, p. 56) lo llevó de regreso a la presidencia en 1884.5 Las diferencias ideológicas, mezcladas con los intereses regionales y particulares, redundaron en una férrea polarización que a la larga fomentó que los liberales radicales se alzaran contra el cartagenero.6 La derrota del liberalismo en la guerra civil que se prologó de agosto de 1884 hasta noviembre de 1885 fue lo que permitió que él pudiera concretar el programa regenerador.7 Melo (1989) sostiene al respecto que el mandatario
habría podido mantener la ficción de la legitimidad, y aprovechar el triunfo para convocar, de acuerdo con [la carta magna] vigente, [a] una convención que la reformara: contaba con la unanimidad de los estados [soberanos], pues aquellos que habían secundado la rebelión habían sido derrotados y sus jefes civiles y militares habían sido nombrados por el gobierno central [...]. [Empero], Núñez prefirió romper toda continuidad con el 63 y evitar los riesgos de un resurgimiento de la oposición antes de que una nueva Constitución estuviera expedida. (pp. 43-44)8
El triunfo de las tropas oficialistas legitimó entonces al Gobierno para cambiar por completo el andamiaje institucional. La instalación del “Consejo Nacional de Delegatarios” (Posada Carbó, 2015, p. 34), que se encargó de abolir el federalismo para instituir en su reemplazo un régimen centralista, se asentó en la certidumbre de que al decretar la unidad nacional se pondría fin a las rencillas regionales que habían caracterizado la historia del siglo XIX colombiano.9
Tal accionar se tipificó por la instauración de “un neotradicionalismo político” que, a diferencia de lo sucedido en buena parte “del continente hispanoamericano”, provocó “que la consolidación de las instituciones” se diera “bajo el signo” de “un conservatismo político forjado en la lucha contra el adversario liberal” (Martínez, 2001, p. 46).10 La proscripción de la oposición como máxima fundacional de la República suscitó que en adelante predominara “la lógica del conflicto por el poder, haciendo inútiles los esfuerzos por reducir la violencia, e irrisorias las escasas tentativas de conciliación entre los partidos” (p. 162).
La labor de reconstrucción que necesitaba emprenderse en suelo patrio encarnaba, en el pensamiento nuñista, un “renacimiento social” (Núñez, 1986, p. 40). Consciente de que el país se encontraba “en el término de una era política decrépita” (p. 40),11 al comenzar los años ochenta de la centuria decimonónica Rafael Núñez definió algunas de las cuestiones que estimaba prioritarias para reformar la carta constitucional con miras a conseguir que los colombianos entraran “con paso seguro en la vía de la verdadera civilización, que [era] también la del verdadero progreso” (p. 53).12
La fórmula esgrimida por el cartagenero para lograr este cometido se condensaba en lo que él llamó “la perfección moral” (Núñez, 1945b, p. 135).13 La médula de su disquisición sugería que las transformaciones producidas en la dimensión moral de los hombres originaban el perfeccionamiento de la vida social, económica y política: “el progreso de los sentimientos morales” era, en consecuencia, “causa y efecto de civilización” (p. 82).
La plasmación de este precepto en un ordenamiento concreto se afincó en la idea de que “la sola sanción legal”, consistente en la “imposición de penas a los infractores de las leyes, no [era] suficiente para determinar la buena conducta de los asociados, ni la marcha regular de un cuerpo político” (Núñez, 1945b, p. 81), por lo que era preciso que también hubiera una “sanción religiosa o moral” (p. 85):
La sanción religiosa o moral es, además, portadora de una grande esperanza, porque nos enseña que el sufrimiento es medio de purificación y convierte con frecuencia la cólera en sonrisa. ¿Cómo encadenar la serpiente de la miseria, sino haciendo aparecer en el antro infecto algunos rayos de la celeste aurora? ¿Cómo salvar de la desesperación a la viuda y al huérfano, si se les quita la perspectiva de una futura reunión con el sér que les arrebata inevitable muerte? La grande esperanza de que hablamos, es, a un tiempo, saludable dique y consuelo. (Núñez, 1945b, p. 85)14
La postura nuñista se afincaba en la certidumbre de que “el desarrollo moral que tra[ía] consigo la civilización verdadera” (Núñez, 1945b, p. 85),15 “síntesis final del progreso en todas sus formas” (Núñez, 1945a, p. 357),16 era “obra inseparable del sentimiento religioso”, pues de “otro modo” despertaba “apetitos funestos, incontenibles y destructores” (Núñez, 1945b, p. 85). A juicio de Rafael Núñez, el desarrollo moral era el que había “venido refinando la sociedad, facilitando las relaciones, embotando las espadas” y alejando, “en una palabra”, a los colombianos “de la situación lastimosa en que vegetaban las tribus antropófagas, y otras que, sin serlo, [eran], no obstante, bárbaras” (p. 85).
Todo “progreso bien entendido” (Núñez, 1945b, p. 82) tendía en su argumentación hacia la formación de un hombre netamente espiritualizado que medía su comportamiento social según criterios morales y/o religiosos, pero que además relegaba su existencia material a su esencia espiritual.17 Fundamentándose en esta concepción, aseveraba que la manera más idónea de lograr “la moralización de los sentimientos”18 (p. 135) era imponer “el principio de la garantía del orden” (Núñez, 1986, p. 50)19 en todo el territorio, so pena de conducir al país “a la anarquía, al crimen, al sufrimiento social, a la ruina” (Núñez, 1945b, p. 135).20
En un discurso pronunciado el 11 de noviembre de 1885 ante los delegatarios de los estados soberanos encargados de la elaborar la Constitución de 1886, expresó este último postulado como sigue:
Hemos visto aun a individuos encargados de funciones públicas condenándose a sí mismos en el seno del hogar, donde de ordinario los hombres abandonan sus opiniones ficticias. La tolerancia que hemos, muchas veces, encomiado, no ha sido a la verdad sino irritante intolerancia; del mismo modo que la excesiva libertad concedida a los pocos degenera pronto en despotismo ejercido contra la mayoría nacional.
Nada tiene, pues, de pasmoso que no hayamos podido establecer el imperio del orden, puesto que hemos desconocido sistemáticamente realidades ineludibles [...]. Las Repúblicas deben ser autoritarias, so pena de incidir en permanente desorden y aniquilarse en vez de progresar. (Núñez, 1986, p. 76)21
Luego de ser aprobada la carta magna, el cartagenero escribió un artículo en el que aseguraba que este documento “satisfacía suficientemente la más apurada necesidad, que [era] el restablecimiento del poder público como entidad primaria del movimiento político y con independencia del gamonalismo local” (Francisco, 1983, p. 35). Lo que denota dicha aserción es que él ponía en el centro de “la problemática interna”, la ausencia de un gobierno capaz de contener el poder de las secciones, al igual que “de dirigir a la sociedad por [sí] mismo”, o sea, “sin claudicar ante [las] influencias” de la esfera regional (p. 35), razón por la cual resultaba imprescindible llevar a cabo una “Regeneración administrativa fundamental” para evitar caer en la “catástrofe” (Martínez, 2001, p. 433).22
Hay que aclarar, empero, que esta consigna base del programa regenerador había sido enunciada años atrás durante la posesión del general Julián Trujillo, acto en el que Rafael Núñez, en su calidad de “Presidente del Senado” (Francisco, 1893, p. 61), expresó lo que se transcribe a continuación:
El país se promete de vos, Señor, una política diferente; porque hemos llegado a un punto en que estamos confrontando este preciso dilema: regeneración administrativa fundamental o catástrofe. Demostrad, Señor, en una palabra, que la moral política es la fuerza social que domina todas las formas de progreso, y restableced por ese medio la confianza. (Francisco, 1983, p. 61)23
La política diferente por la que abogaba el nuñismo consistía en priorizar el bien común frente a los intereses de quienes detentaban el mando, rompiendo con esto “la tradición casi sin escrúpulos” de los funcionarios oficiales de anteponer el beneficio personal al de la comunidad (Francisco, 1983, p. 62). El Gobierno era, por ende, el responsable de hacer respetar el interés general de acuerdo con las normas establecidas, precepto en el que se apoyaba el cartagenero para argüir que la libertad de los colombianos debía asegurarse, como también lo creía Miguel Antonio Caro, mediante el ejercicio de la autoridad, tarea primordial del Estado.24 Los conceptos de libertad y orden eran entendidos, dentro de este marco, como equivalentes:
Libertad y orden, son en su esencia elementos sinónimos, y no antagonistas o diversos siquiera, como erradamente se ha pretendido por muchos. La libertad abstracta es el seguro ejercicio del derecho simplemente, y la libertad concreta es el seguro ejercicio de ese derecho en todos y cada uno; de donde resulta el orden político y social.
Pero ¿qué es el derecho? El derecho es el sér mismo, la vida moral y material: sentir, pensar, discutir, moverse, asociarse, creer, producir —cada cual en su órbita—, esto es, sin invadir ni embarazar la vida moral y material de otro. […]
[…] El Gobierno es la garantía del derecho de todos. (Núñez, 1945b, p. 46)25
Tanta era “la importancia y la exigencia que [tenía] el oficio de gobernar” que el “liderazgo político del presidente” debía asegurarse no solo a través del recto desempeño de sus funciones, sino también, cuando fuera necesario, por medio del uso de la fuerza, puesto que era “su deber supremo, reinstaurar la confianza, el reconocimiento y el respeto de la autoridad” (Francisco, 1983, p. 63).
La conclusión a la que Rafael Núñez arribaba por esta vía sugería que no todos los seres humanos eran aptos para dirigir los destinos de un país; únicamente lo eran quienes fueran competentes para sobreponerse “a lo particular, al apasionamiento, a la soberbia”, y poseyeran “al mismo tiempo, la firmeza de carácter y la capacidad de análisis frente a las circunstancias inmediatas y la previsión y oportunidad de acción” (Francisco, 1983, p. 63).26 La facultad de gobernar estaba en consecuencia restringida a unos pocos que comulgaban con el ideal regenerador. En los términos de María del Pilar Melgarejo Acosta (2007):
La idea de que exis[tía] un “espíritu de la regeneración” encargado de penetrar o irradiar el cuerpo nacional, [era] sin duda una retórica que le da[ba] fuerza al programa político del gobierno pero que al mismo tiempo deja[ba] a la intemperie a aquellos que no [querían] participar bajo sus directrices. La llamada “regeneración práctica” se [convirtió] en una regeneración metafísica, “espiritual”, esta condición, el estar de cierta manera por fuera del ámbito de lo terrenal la [erigió] en una idea inaprensible —solo algunos pose[ían] su verdad— y al mismo tiempo en una idea totalizadora, bajo cuya sombra se cobija[ban] todos los ideales del gobierno: autoridad, orden, disciplina, paz, ley y religión. (p. 76)
Inscritos en este ámbito, los regeneracionistas vieron en la Constitución de 1886 el comienzo de una nueva época: basados en que era imperioso emprender un resurgimiento frente “a las amenazas que [volvían] al hombre en un ser egoísta, soberbio y materialista” (Francisco, 1983, p. 67), le otorgaron al movimiento regenerador el carácter de revolución moral. Rafael Núñez explicaba esta cuestión como sigue:
En la general condición de las cosas al presente, la reacción religiosa —que es la reacción moral— se hará sentir en todos lados, porque no queda otra solución a tantas dificultades […] estamos en Colombia en época de revolución moral; revolución que no es sino breve rama de lo que ocurre en todo el mundo civilizado, al cual puede también aplicarse el lema de 1878: Regeneración ó Catástrofe. (Francisco, 1983, p. 67)27
Un elemento a destacar es que el papel que tanto Rafael Núñez como Miguel Antonio Caro le asignaron a la religión católica como “guía de los pueblos” fue el sustrato a partir del cual el filólogo bogotano acuñó su idea de virtud, asiento “de la felicidad privada y pública” (Mesa Chica, 2014, p. 93). Desde su perspectiva, “la virtud [era] la perfección de la vida moral, perfección de la conducta y de los propósitos, con base en los principios del cristianismo” (p. 94).
Las “doctrinas políticas”, por ende, debían derivarse de “principios morales” y estos, a su vez, de “verdades religiosas” (Mesa Chica, 2014, p. 98), precepto en el que se fundamentó para proponer un par de premisas que igualmente eran compartidas por el nuñismo: a) que “el progreso material”, “para ser ‘plausible’”, debía “estar subordinado al orden moral” cimentado en el credo católico (p. 95), y b) que el político tenía que ser un “hombre virtuoso y su acción desinteresada, porque le [correspondía] la tarea de educar y orientar a la sociedad” (p. 111).
La forma de lograr el bien común radicó para ambos en la conjunción de tres nociones (orden, justicia y perfección) que estaban estrechamente ligadas a la preponderancia del catolicismo en la sociedad.28 Instaurar el orden político y social que ambos pretendían requirió, por consiguiente, de la puesta en marcha de un par “empresas prioritarias”: por un lado, llevar a cabo una reforma legislativa de gran alcance, para lo cual se procedió a sancionar la carta magna de 1886, y por el otro, otorgarle a la “Iglesia” un papel primordial en la escena nacional concediéndole, entre otras cosas, la potestad absoluta sobre la instrucción pública y la vida familiar (Martínez, 2001, p. 432).
La firma del Concordato con el Vaticano en 1887 fue lo que garantizó que la Iglesia se erigiera en “un actor de primera importancia en la sociedad colombiana” al permitir que recuperara las propiedades que anteriormente le habían sido confiscadas y fuera indemnizada por aquellas otras que habían sido vendidas “a particulares en cumplimiento de los decretos de desamortización” (Martínez, 2001, p. 432). Igualmente, recobró “el fuero eclesiástico” y le fueron confiados “el estado civil, los cementerios y la inspección educativa” (p. 432).
La unión del poder temporal con el espiritual se explica, de acuerdo con el análisis efectuado por José David Cortés Guerrero (1997), tanto en virtud de las directrices trazadas por los regeneradores, como en función de los intereses particulares de la Iglesia.29 En su lenguaje:
Los gestores de la Regeneración fueron conscientes de que la Institución eclesiástica y la religión católica constituían elementos ideológicos fundamentales que no podían desestimar, máxime cuando se buscaba justificar el orden social existente por medio de las explicaciones respaldadas por leyes naturales y divinas, que la Iglesia argumentaba en defensa de sus privilegios y los de sus pares. […]
[La actuación seguida por los regeneradores coincidió, además, con] un proceso propio de la Iglesia católica a nivel mundial, la Romanización-ultramontismo […]. Ambos procesos tuvieron características similares: vieron un enemigo que debían combatir; lucharon por reconquistar privilegios perdidos o en peligro; [y] buscaron reafirmación a nivel de la sociedad […]. (Cortés Guerrero, 1997, p. 4)30
Téngase en cuenta que la “aspiración de los grupos dirigentes a ver fortalecida la autoridad social” para combatir “la anarquía que amenazaba con disgregar el país”, aparte de implicar que la Iglesia expandiera su control sobre la población, utilizando la mediación estatal, también supuso la construcción de una “formidable empresa retórica” que, negando el cosmopolitismo del mundo moderno, prohibía “la entrada de las ‘ideas disociadoras’ que llega[ban] de ultramar” (Martínez, 2001, p. 433).
La comprensión adecuada de este planteo obliga a recordar que, aunque en su primer mandato Rafael Núñez había recurrido a la experiencia europea como fuente de legitimidad de su programa político, al materializarse el proyecto regenerador, cuestionó su validez para dar cabida a una nueva legitimidad afincada en la “autenticidad” de los colombianos, dando con esto origen al “discurso nacionalista de la Regeneración” (Martínez, 2001, p. 363).
Europa se erigió de esta forma, para el cartagenero y para sus seguidores, en un lugar que encerraba una “honda complejidad” que podía resultar negativa para la consolidación del Estado (Francisco, 1983, p. 20). Factores tales como “el gran contraste de su desarrollo material, coexistiendo con la proliferación infinita de la miseria”, “la amenaza moral y religiosa del materialismo ateo” y “la ciega e inhumana competencia económica” (p. 20), ocasionaron que el imperio del orden fuera instituido sacando a la luz los errores provenientes del extranjero.
Francia fue el país que simbolizó para “las elites colombianas la quintaesencia del mal europeo y el arquetipo de la corrupción moral y social” (Martínez, 2001, p. 438), al grado que la “imagen de París como una nueva Babilonia, ciudad de placeres, vicios y corrupción” (p. 440) se volvió frecuente entre los connacionales.31
Inglaterra, en contrapartida, fue el modelo a seguir desde el punto de vista político, mientras que España lo fue desde el punto de vista moral: en cuanto a la primera, la reivindicación de “la sabiduría política” (Martínez, 2001, p. 451) de los ingleses se debió a que, en antítesis a la impronta desestabilizadora del modelo francés, en aquélla “el espíritu de libertad est[aba] contrabalanceado por la conciencia de la necesidad del orden” (p. 452). Frente a la segunda, el mundo hispánico fue enaltecido tanto por simbolizar a la madre patria, como por encarnar la fe católica, principio sine qua non de la Regeneración.
Fruto “del miedo a la contaminación europea” (Martínez, 2001, p. 449) fue igualmente el rechazo a la inmigración.32 En el discurso pronunciado por Rafael Núñez ante el “Congreso constitucional” (Núñez, 2014, p. 1217) instalado el 20 de julio de 1888 él arguyó al respecto lo siguiente:
Tampoco es dado á la mano del hombre acelerar el cronómetro providencial del destino de cada pueblo, como no le es posible anticipar el cambio de las estaciones. […]
La inmigración en larga escala debe, por consiguiente, ser precursora de la multiplicación de los rieles; y sólo Dios sabe —como lo hacen temer ejemplos contemporáneos— si el problema de la inmigración no guarda en su seno amenazadoras incógnitas, que pueden ser causa de relativo consuelo de su retardo, mientras logramos fortificar elementos propios suficientes para la defensa de nuestra nacionalidad. (Núñez, 2014, p. 1229)33
Lo interesante de este devenir es que la defensa de la nacionalidad llevó a ensalzar la autenticidad nacional, noción que en Carlos Holguín mutó hacia un encumbramiento de la felicidad nacional frente a la felicidad ficticia que exhibían otros países, ratificando así la ideología anticosmopolita que distinguió a la retórica oficial de las postrimerías del siglo XIX.
Hacia 1892, posiblemente influido por “las reflexiones de su cuñado Miguel Antonio Caro, quien predica[ba] sin cesar la paciencia frente a las ilusiones de la modernidad” (Martínez, 2001, p. 466),34 Carlos Holguín enunció cuáles eran a su modo de ver las condiciones bajo las cuales los connacionales podían ser felices:
Debemos aprender [...] a vivir con lo que tenemos, y a no vivir atormentados con el espejismo del extraordinario progreso material de otros países. Ni la riqueza es por sí sola elemento de felicidad para los pueblos, como no lo es tampoco para los individuos, ni a su consecución se pueden sacrificar otros bienes de orden superior. Colombia sería uno de los países más felices de la tierra, con sólo que nos diéramos cuenta de nuestra felicidad. […] Veo un peligro serio en la impaciencia que se ha apoderado de algunos espíritus porque lleguemos de un salto a ser millonarios, a decuplicar nuestras rentas, a ver nuestro territorio cruzado por ferrocarriles, y a decuplicar también nuestra población trayendo los sobrantes de otras regiones. […]. Yo querría que muchos de nuestros conciudadanos fuesen a los grandes centros de la civilización […] a penetrar algo en el fondo de aquellas sociedades, y nos dijeran si habían hallado la felicidad en el seno de aquellas multitudes […]. Yo las he visto de cerca durante años enteros y puedo deciros que somos muy felices, que no cambiaría nuestro atraso por la prosperidad de ninguno de los países que he visitado. Nuestra gran necesidad aquí es la paz, para que a su sombra se vayan desarrollando paulatinamente, pero de modo estable, los gérmenes de nuestras diversas industrias. Y esto sin gravar a las generaciones venideras con el pago de empréstitos, y sin poner en peligro nuestros derechos señoriales con grandes masas de emigrantes. (Martínez, 2001, pp. 466-467)35
Los planteamientos proferidos en la cita no solo exhortaban a reivindicar el progreso moral frente al progreso material, sino que además insistían en la amenaza que podría suponer para la élite colombiana la entrada al territorio patrio de numerosos inmigrantes que, con sus ideas y costumbres, pusieran en riesgo la estabilidad del orden regenerador.
Lógicamente, la postura de Carlos Holguín no era producto de la casualidad sino que constituía un testimonio tangible de la crisis en la que se hallaba el régimen: el inconformismo sentido por la población a causa de las penurias económicas que exteriorizaba el país, patentizadas en el exceso de papel moneda, en el exclusivismo político, en la represión estatal y en las irregularidades electorales perpetradas por el partido nacionalista, ocasionó que al iniciar los años noventa, desde distintos ámbitos, se clamara por reformar la Constitución de 1886.
Una petición semejante suponía para los líderes del movimiento un peligro inminente, pues sabían que en el pasado esa exigencia había marcado el comienzo del fin para el radicalismo liberal. En vista de lo anterior, ellos comprendieron que la manera de permanecer en el poder era cimentar el orden social en el afianzamiento de la autoridad estatal.
La urgencia era doble: a corto plazo, “contener la sociedad para evitar” la “explosión” de un conflicto mayor, y a largo plazo, "transformar” esa sociedad “inculcando a las generaciones futuras el respeto” a la institucionalidad plasmada en la carta magna (Martínez, 2001, p. 470). La conservación de la paz en la cual fundaba Carlos Holguín la prosperidad de la patria implicó, en consecuencia, hacer uso de todos los medios posibles para asegurar que la anarquía no se apoderara de Colombia.
Vale subrayar que las críticas elevadas al poder central, propiciaron que Carlos Holguín empezara a culpar a la oposición de tener “dos morales”, porque no aplicaba a “la cosa pública los mismos principios con que se [gobernaba] en lo privado” (Holguín, 1893, p. 5).36 Tal dualidad lo llevó a aseverar que existía una clara diferenciación entre la “conciencia” que se manifestaba en “la casa” (el ámbito de lo privado) y la que se mostraban en “la calle” (el ámbito de lo público) (p. 19), argumento que rememoraba la crítica proferida en 1885 por Rafael Núñez en contra de los funcionarios que en el seno del hogar abandonaban “sus opiniones ficticias” (Núñez, 1986, p. 76).
La materialización de un orden autoritario supuso entonces llevar a cabo cinco operaciones. La primera fue contratar congregaciones religiosas europeas para que a través de la educación disciplinaran a los colombianos, accionar que, si bien rindió sus frutos en cuanto al robustecimiento del catolicismo en el país, no obró de la misma forma en cuanto a contener a las masas. Una muestra de ello es que en la revuelta urbana que se produjo en 1893 en Bogotá, los artesanos culparon a los salesianos de representar una “competencia desleal” para “los modestos talleres de la ciudad” (Martínez, 2001, p. 491).
La segunda fue restringir la libertad de prensa aduciendo que los diarios eran los que incitaban a la gente a rebelarse en contra del oficialismo. La tercera, fue ejercer la represión política, proceder que alcanzó su máxima expresión en el panóptico bogotano: el miedo de los nacionalistas a una insurrección, paulatinamente generó que dicha cárcel se transformara “en una prisión política, en un símbolo del arresto arbitrario” y de la corrupción (Martínez, 2001, p. 500).37
La cuarta, fue “la profesionalización del ejército” siguiendo modelos militares extranjeros, objetivo que no pudo concretarse de forma exitosa por la falta de recursos (Martínez, 2001, p. 502).38 La quinta, finalmente, fue la “creación de la Policía Nacional” (p. 506), testimonio de lo cual es que el 5 de noviembre de 1891, Carlos Holguín expidió el Decreto 1000, por medio del cual se organizó “un Cuerpo” policial (Ministerio de Gobierno, 1892, p. 122).39
En el “reglamento general de la Policía Nacional de Bogotá”, la capital quedó “dividida en seis Circunscripciones”, cada una de las cuales poseía en “el punto más central posible” un “puesto de Policía” (Ministerio de Gobierno, 1892, p. 125):
La 1ª. formada por la parte de la ciudad comprendida dentro de los siguientes límites: al Sur, el río San-Agustín, desde el puente de “Bolívar” hasta los confines de la ciudad; al Oeste, su confluencia con el río San-Francisco; al Este, la carrera 4ª, desde el puente “Bolívar” hasta su cruzamiento con la calle 12; y al Norte, esta calle, en dirección al Occidente, hasta los límites de la ciudad.
La 2ª. formada por la parte de la ciudad comprendida dentro de los siguientes límites: al Sur, la calle 12, desde su cruzamiento con la carrera 4ª hasta los confines de la ciudad; al Este, la carrera 4ª, desde su cruzamiento con la calle 12, hasta encontrar el centro de la calle 18, y al Norte, el eje de esta calle, prolongada al Occidente, hasta los confines de la ciudad.
La 3ª. formada por la parte de la ciudad comprendida dentro de los siguientes límites: al Sur, la calle 18, desde el puente de “Colón”, en toda su prolongación, hasta los confines de la ciudad; el río San Francisco arriba hasta los confines de la ciudad, al Oriente; por el Norte, el río del Arzobispo; por el Occidente, los límites de la ciudad con los Distritos de Fontibón y Engativá.
La 4ª. formada de la parte de la ciudad comprendida dentro de los siguientes límites: por el Sur, el río San Agustín, desde el puente de “Bolívar,” hacia el Oriente, hasta su nacimiento; por el Occidente, la carrera 4ª desde el puente de “Bolívar” hasta su intersección con la calle 18; ésta, hacia el Oriente, hasta el puente de “Colón;” y de éste, por la margen izquierda del río San Francisco, hasta los confines de la ciudad.
La 5ª., [formada por] la parte de la ciudad que se [extendía] al Sur, desde la margen izquierda del río San Agustín en toda su extensión.
La 6ª., [formada por] todo el territorio que se [extendía] al Norte de la margen derecha del río del Arzobispo, hasta los límites del barrio de Chapinero con los Municipios de Usaquén, Engativá y Suba. (Ministerio de Gobierno, 1892, p. 125)40
La cristalización del proceso quedó a cargo del francés "Jean-Marie Marcellin Gilibert "(Martínez, 2001, p. 509). Los reportes elaborados por este funcionario para el ministro de Gobierno inicialmente fueron promisorios, pero progresivamente la entidad se tiñó de descrédito por los abusos cometidos por sus integrantes.41 El malestar social que reinaba en la capital bogotana originó que la Policía fuera usada por el poder central como órgano político. La “División de Seguridad”, compuesta de “miembros” que no estaban “obligados á llevar el uniforme como los demás empleados y agentes”, se erigió rápidamente en un instrumento de control gracias a que entre sus atribuciones figuraban:42 a) “recoger, con la mayor discreción, los informes conducentes á la averiguación de los delitos”; b) “vigilar á los vagos y gentes peligrosas”, y c) “tomar notas especiales de aquellos que [pretendieran] trastornar el orden y la tranquilidad por medio de maquinaciones secretas” (Ministerio de Gobierno, 1892, p. XLVII).43
Un acaecimiento que agudizó este devenir fue la llegada a la presidencia de Miguel Antonio Caro en 1892.44 Tras verificarse los comicios, la oposición arguyó que el oficialismo había ganado en las urnas gracias a los confinamientos, destierros y prisiones que había efectuado, denuncia en la cual se sustentaron quienes censuraban las prácticas regeneracionistas para reiterar su petición de reforma constitucional.
Insistiendo en que el Gobierno había sido imparcial en las elecciones, Carlos Holguín escribió una carta en la que dejaba ver la crisis sistémica en la que se encontraba la Regeneración:
De aquí la necesidad en que he estado de recordar lo que pasaba antes, á fin de que la generación que se levanta y los hombres olvidadizos no se dejen deslumbrar con promesas falaces de libertad, mil veces hechas y mil veces olvidadas por los mismos que hoy aspiran á tomar de nuevo la dirección de la cosa pública. Porque no es posible que ningún hombre patriota y honrado desée sinceramente que Colombia vuelva al estado de salvaje anarquía de donde logró sacarla la Regeneración. […]
Como la Nación entera está palpando las ventajas del nuevo orden de cosas, se trata de poner en duda las cosas más evidentes, aunque para ello sea preciso recurrir á los más descarados adefesios y falsedades. […] Que la prensa está amordazada, aunque nos inunden con periódicos, hojas y folletos en que dicen cuánto quieren sin ningún respeto á la verdad, y en ocasiones, ni á la decencia. Que el Ejército es malísimo porque se reclutan soldados, aunque [los radicales] los hayan reclutado siempre. Que los ciudadanos son víctimas de las facultades extraordinarias á fuerza de prisiones, destierros y confinamientos, aunque no haya ningún preso, ni un desterrado, ni un confinado por política. […] Que el país no ha progresado ni se ha enriquecido en estos años de paz, porque hay pobres en Colombia y miembros de partido triunfante que tienen casas y haciendas […].
Lo que se busca es mantener al país en agitación constante; que yá que no se puede hacer la guerra material á balazos, predominen la inquietud en los espíritus y la desconfianza en todo. Que el orden no se consolide, […] para que no se lleven á cabo las obras de progreso material que […] han de afianzar la paz y alejar toda esperanza de medros á la sombra de las revueltas. (Holguín, 1893, pp. 148, 151-153)45
La cita precedente adquiere su razón de ser dentro del contexto de las rebeliones anarquistas que se desencadenaron en suelo capitalino en las postrimerías del siglo XIX, ya que estas fueron interpretadas por los regeneradores como una degradación de la moralidad popular, como un signo de que el orden moral, social y civilizatorio que se había instituido en el país estaba siendo transgredido.
Las múltiples críticas proferidas en la prensa citadina por los abusos cometidos por el oficialismo se agudizaron ante la posibilidad de que Miguel Antonio Caro fuera reelegido en los comicios de 1898, temor que fue aplacado tan pronto el dignatario manifestó su respaldo a la postulación de Manuel Antonio Sanclemente. La precaria salud de este último, pero sobre todo, la debilidad que mostró para gobernar, propiciaron que el enfrentamiento con la oposición alcanzara su cúspide, hecho que fue claramente advertido por el filólogo bogotano cuando escribió: “Hoy el nacionalismo”, la “gran causa de la Regeneración de un país antes anarquizado”, se encuentra “amenazado de retroceso” (Valderrama Andrade, 1993, p. 17).46 La beligerancia alcanzada en virtud del clima político imperante tuvo, como se verá más adelante, una incidencia directa en el desarrollo urbano bogotano.
La capital colombiana fue concebida, durante la Regeneración, en función de dos caras contrapuestas: una, respaldada por quienes exaltaban el triunfo de la riqueza espiritual sobre la material con el fin de justificar el atraso y las deficiencias urbanísticas, y otra, apoyada por quienes exigían la puesta en marcha de diversas obras tendientes a exhibir en su traza los adelantos inherentes a una capital nacional. Los partidarios de este último criterio argüían que, a diferencia de lo que sucedía en otros países del continente (como en Argentina, Chile y México), en Colombia el progreso material todavía no se había alcanzado debido a la primacía que tenía el “reinado de las ideas” (La Opinión, 1900b, p. 210) en la sociedad.
La defensa de una u otra perspectiva repercutió en la manera en que por entonces se percibió la administración capitalina: para la primera, el poder local tenía que limitarse a solventar las necesidades básicas de dotación de servicios, policía, aseo y educación; para la segunda, en cambio, el poder local debía enfocarse en resolver de forma práctica y diligente los diferentes tópicos (sanitarios, rentísticos, habitacionales, arquitectónicos, etc.) que atañían a la esfera municipal, propósito que hacía indispensable que las localidades fueran ajenas a la “politiquería” (Aguilar, 1884, p. 72).47
La aceptación del principio precedente, aparte de propiciar que se clamara porque los negocios públicos no se atendieran bajo la óptica de los favoritismos de círculo, derivó en una preocupación por reivindicar la trascendencia del municipio en la consolidación de la República. La consecuencia más palpable de todo ello en el entorno bogotano fue que la falta de concordancia entre la ideología regeneracionista (entendida en función del proyecto político instaurado en la época) y el desarrollo técnico, ocasionó que la modernización urbana capitalina se erigiera en un proceso consecuente con el decurso del territorio patrio.
Vale advertir que la capital nacional sobre la cual se asentó el edificio de la Regeneración empezó a moldearse desde que Rafael Núñez subió por primera vez a la presidencia. Algunos de los extranjeros que visitaron Bogotá en los albores del decenio de 1880 se percataron de que el orden que él pretendía fundar tenía una traducción concreta en la dicotomía interior-exterior que denotaba el espacio físico citadino.48 La cultura e ilustración de los bogotanos, reflejada en los hogares de la élite, se erigió así en un elemento a exaltar frente a la falta de adelantos urbanísticos, ciertamente ostensibles en la apariencia de las calles, la carencia de infraestructura, etc.49
Quienes mejor señalaron esta realidad fueron los diplomáticos argentinos Miguel Cané50 y Martín García Mérou51 al arribar a la urbe en enero de 1882. La permanencia del primero en Colombia, como representante del gobierno del “general Julio A. Roca” (García Mérou, 1989, p. II), duró pocos meses, pero el segundo quedó “como Encargado de Negocios en Colombia y Venezuela” por “cerca de año y medio” (p. 6).
Hay que aclarar que el hecho de otorgarle preeminencia a estos dos autores no significa que fueran los únicos en esbozar esa correlación. Buena parte de los extranjeros que visitaron el espacio capitalino durante la segunda mitad del siglo XIX se encargaron de alimentar esa dicotomía interior-exterior al contrastar la miseria que reinaba en las vías citadinas, la precariedad urbanística y el desaseo, con la magnificencia de la élite que los acogía en su seno tan pronto pisaban suelo bogotano.52
La pertinencia de utilizar En viaje e Impresiones como fuentes primarias del análisis reside, no obstante, en que ellos fueron espectadores del “programa modernizador” producido durante “la pax roquista” (Terán, 2008, p. 14) y fue desde esta experiencia que interpretaron lo ocurrido en Bogotá.53 Los dos percibieron a la urbe como un claro reflejo de lo que era Colombia y delinearon, a partir de ello, una analogía entre la capital y el país, que permeó la historia colombiana en los lustros siguientes.
Tal como lo explica Terán (2008) para el caso específico de Miguel Cané, el progreso experimentado en el entorno porteño a partir de los años ochenta del siglo XIX originó que la “representación” del “fenómeno urbano” se ubicara en su pensamiento exactamente “en el punto de tournant” que iba, desde el “legado ilustrado”, que lo concebía como “ámbito virtuoso de la civilización”, hacia “la noción contraria de ‘la ciudad como vicio’” (p. 29), de manera que él pasó de observar con complacencia las transformaciones denotadas en la grilla a identificarlas poco después como un atentado no solo “contra la estabilidad del refugio hogareño” (p. 30), sino especialmente, contra el orden jerárquico tradicional.54
La llegada masiva de inmigrantes al territorio rioplatense se erigió de esta forma en el sustrato en el que Miguel Cané gestó su concepción de que las alteraciones sufridas en el entramado urbano comprobaban que la “modernidad acarrea[ba] un progreso material tan innegable como disolvente de viejas virtudes” (Terán, 2008, p. 49).55
La pérdida del respeto de los subalternos frente a sus superiores, los temores emergidos “ante el carácter mercantilista de la nueva sociedad” o la “creciente presencia de las masas”, fueron factores que lo llevaron a interrogarse por un par de cuestiones: a) “cómo definir” el concepto de “aristocracia en un país republicano”, y b) cómo dibujar “de ese modo el límite entre quienes [tenían] derecho a pertenecer a [ese grupo] y aquellos otros ante los que [debía] erigirse un muro de diferencias” (Terán, 2008, p. 39).56
Fundamentado en las respuestas que obtuvo frente a estas inquietudes, el diplomático argentino acabó expresando abiertamente tres postulados: el primero, su aversión por las ciudades (como París) en donde se juntaban “desde las alturas intelectuales que los hombres venera[ban] hasta los íntimos fondos de corrupción cuyas miasmas se esparc[ían] por la superficie entera de la tierra” (Terán, 2008, p. 42); el segundo, su “repugnancia por todas esas imbecilidades juveniles que se llama[ban] democracia, sufragio universal, régimen parlamentario, etc.” (p. 42), y el tercero, su certeza de “que el progreso de las sociedades no depend[ía] de la institucionalidad política sino de ‘la cultura moral del individuo’” que a la postre “‘determina[ría] la cultura y la inteligencia de la masa’” (p. 48).57
Interesa llamar la atención sobre tales preceptos porque fue con base en ellos que Miguel Cané construyó su descripción del entorno bogotano; en particular, lo que descubrió en suelo citadino fue un lugar en el que divisó un arquetipo para sortear los problemas inherentes al mundo moderno. Un sitio en donde se anteponían el orden y la autoridad ante el ansia de enriquecimiento o el afán por lo material, en donde la inmigración era casi inexistente debido al miedo de las autoridades a que ingresaran a la patria individuos sediciosos que pusieran en riesgo la estabilidad republicana difundiendo el “'elemento socialista'” (Terán, 2008, p. 46), y en donde se mantenía una segregación social bastante marcada que en ningún momento ponía en riesgo la legitimidad de la élite.58
La trascendencia de su reflexión reside, dentro de este marco, en que identificó que las deficiencias urbanísticas de Bogotá (su falta de modernización urbana) eran comprensibles y justificables a la luz de la naturaleza antimoderna del régimen. No en vano, la inferencia que sacó de su paso por la capital durante el primer mandato de Rafael Núñez sugirió que los males intrínsecos a las “expresiones de progreso material” (Solari, 2001, p. 82) únicamente podían resolverse “desde arriba”, es decir, desde lo que él consideraba “un sector legítimo en el ejercicio de la dirección” (Terán, 2008, p. 60).
La apuesta de Miguel Cané por dejar el destino del territorio argentino en manos de “una minoría dirigente” capaz de “constru[ir] una sociedad”, que se “autolegitima[ba] en el linaje, el saber y la virtud” (Terán 2008, p. 60), encontró en “el liberalismo conservador que conoció en Colombia” su asidero, llegando incluso a proponer como “diseño final de su perfil político” un “liberalismo templado”, que se resumía en la premisa de que “'los verdaderos y únicos principios de gobierno consist[ían] en armonizar el orden con la libertad'” (p. 65).
La paradoja que revistió este proceso fue, empero, que la aspiración canesiana de reconstruir la nación argentina sobre ese vínculo armónico para contrarrestar la decadencia propia del “materialismo reinante” (Solari, 2001, p. 81) se concretó en una patria que no era la suya y abrazó unas singularidades que posiblemente nunca imaginó: a diferencia de lo que Miguel Cané buscaba, el programa político implementado por la Regeneración no se enfocó en atenuar los efectos de las transformaciones acaecidas en el territorio colombiano, sino en impedir que el país transitara durante el período en estudio por la experiencia y la conciencia de la modernidad.
La dicotomía interior-exterior
La primera impresión que el mencionado diplomático recibió de Bogotá fue “más curiosa que desagradable” pues, convencido de que “a centenares de leguas del mar” era imposible encontrar “un centro humano de primer orden”, arribó a la urbe “con el ánimo hecho a todos los contrastes, á todas las aberraciones imaginables” (Cané, 2005, p. 179). A medida que “el carruaje avanzaba con dificultad” por los linderos de “la plazuela de San Victorino”, puerta de entrada por el occidente, el “cuadro” (p. 179) que acaparó su atención fue el de “una atmósfera pesada y de equívoco perfume” (p. 180), compuesta por un nutrido grupo de indios (entre los cuales había un número considerable de mujeres) que impedían el paso de su coche. El paisaje que contempló correspondía a un día de mercado, momento en el que los “agricultores de la Sabana, de la tierra caliente y de los pequeños valles” circundantes, iban a vender “sus productos” a la ciudad (p. 180).
Después de escuchar las explicaciones dadas por los capitalinos frente a esta percepción primigenia, la sensación de Miguel Cané cambió: pronto se halló “transportado a la España del tiempo de Cervantes” en donde primaban “las casas bajas y de tejas”, con “balcones de madera”, similares a los que podían apreciarse, dentro del territorio rioplatense, en suelo cordobés (Cané, 2005, p. 181). El frente de esas residencias estaba presidido por “puertas enormes” que daban paso a “calles estrechas y rectas, como las de todas las ciudades americanas” (p. 181), por donde circulaba un “arroyo” que bajaba de la montaña causando un “ruido monótono, triste y adormecedor” (p. 182).
La función principal de ese “caño” era transportar los desperdicios de los habitantes, pero en su recorrido obstaculizaba el tráfico, contaminaba con olores putrefactos el ambiente e incitaba la formación de focos de infección, ya que cuando el agua cesaba de correr los residuos domésticos se aglomeraban sin que “la acción municipal, deslumbrante en su eterna ausencia” (Cané, 2005, p. 182), tomara algún interés por remediarlo.
Un asunto que lo sorprendió fue que “la municipalidad” atendiera las tareas de “limpieza e higiene pública” con “un desprendimiento deplorable”, incluso a pesar de que “los vecinos” pagaban un alto impuesto de aseo que, en su concepto, bastaba para mantener a la capital en “inmejorable condición higiénica” (Cané, 2005, p. 182).59
La glosa que hacía a la mala administración municipal estaba estrechamente vinculada en su pensamiento a la reminiscencia del pasado hispánico que, según él, pululaba por todos los rincones: la ausencia de paseos urbanos, la austeridad de las pocas plazas que poseía el entramado, la inexistencia (con excepción del altozano)60 de sitios de reunión, la presencia de un damero reducido que en vez de extenderse a medida que iba creciendo la población, se densificaba provocando con ello problemas serios de salubridad, eran, desde su perspectiva, signos palpables de ese legado colonial.61
El panorama descrito se agudizaba aún más al constatar las pésimas condiciones habitacionales tanto de “la gente baja”, tipificadas en la proliferación de “cuartos estrechos” en donde dormían “cinco o seis personas por tierra” (Cané, 2005, p. 186), como de los extranjeros que llegaban a Bogotá de manera “transitoria”, pues los hoteles no solo eran lamentables a causa de que la ciudad no era “punto de tránsito para ninguna parte”, sino también porque el número de viajeros que arribaban a ella no era lo suficientemente alto para que fuera posible sostener “un buen establecimiento de ese género” (p. 211).
Las deficiencias urbanísticas que por entonces exhibía la capital nacional fueron contrapuestas por el diplomático argentino a la intimidad de los hogares de la élite en los cuales, a su modo de ver, el desenvolvimiento intelectual de la sociedad denotaba su superioridad incontestable:
Llegaba al frente de una casa, de pobre y triste aspecto, en una calle mal empedrada, por cuyo centro corre el eterno caño; salvado el umbral, ¡qué transformación! Miraba aquel mobiliario lujoso, los espesos tapices, el piano de cola Ehrard [sic] o Chickering y sobre todo los inmensos espejos, de lujosos marcos dorados, que tapizaban las paredes, y pensaba en el camino de Honda a Bogotá, en los indios portadores, en la carga abandonada en la montaña, bajo la intemperie y la lluvia, en los golpes á que estaban expuestos todos esos objetos tan frágiles. (Cané, 2005, p. 197)
Los notables atributos que ostentaban los bogotanos compensaban, en su narración, el atraso imperante que exteriorizaba el país: al observar a la “sociedad culta, inteligente” e “instruida” (Cané, 2005, p. 210) de la capital, él llegó a afirmar:
Colombia se ha refugiado en las alturas, huyendo de la penosa vida de las costas, indemnizándose, por una cultura intelectual incomparable, de la falta completa de progresos materiales. Es, por cierto, curioso llegar sobre una mula, por sendas primitivas en la montaña, durmiendo en posadas de la Edad Media, a una ciudad de refinado gusto literario, de exquisita civilidad social y donde se habla de los últimos progresos de la ciencia como en el seno de una academia europea. No se figuran por cierto en España, cuando sus hombres de letras más distinguidos aplauden sin reserva los grandes trabajos de un [Miguel Antonio] Caro o de un [Rufino José] Cuervo, que sus autores viven en la región del cóndor, en las entrañas de la América, a veces, y por largos días, sin comunicación con el mundo civilizado […].
Pero ¡cómo se allanan las dificultades materiales de la vida en el seno de aquella cultura simpática y hospitalaria! (Cané, 2005, pp. 210-211)62
Las descripciones efectuadas por Martín García Mérou (1989) con respecto a la urbe coincidían igualmente en remarcar esa diferencia entre el hogar y la calle. El planteo con el que inauguraba su relato sugería que solamente estando en el “interior” de la ciudad se podía distinguir su talante de “capital de una Nación” (p. 106), pues la imagen que de inmediato se quedaba en la mente del forastero al entrar a ella era la de una “turbamulta abigarrada y compacta” (pp. 106-107) conformada por una “baja población indígena, doblegada por la [pobreza]” (p. 107).63
El “espectáculo de la miseria”, término que él usaba para definir el pauperismo de la ciudad decimonónica, lo impresionó de tal modo que dedicó unas cuantas líneas a detallar la condición de los mendigos que, arrastrándose “por todas partes”, ocupaban cada esquina en busca del “óbolo de la caridad” (García Mérou, 1989, p. 108).
La fisonomía urbana también dejaba mucho por desear: la insalubridad de las vías estaba a la orden del día a causa de los “caños, especie de cloacas descubiertas y casi a flor de tierra” (p. 108), en las que se arrojaban “todas las inmundicias” de los moradores, lo cual propiciaba el surgimiento de enfermedades como la viruela que se propagaban sin cesar por las tiendas, una suerte de “tabucos sórdidos y mezquinos con una sola entrada”, donde habitaban “las clases pobres” (García Mérou, 1989, p. 109).
En el plano arquitectónico y urbanístico su estilo le recordaba nuevamente la herencia colonial, ejemplificada en la carencia de lugares de esparcimiento o de reunión, en la proliferación de monumentos que despertaban poco interés en los espectadores y particularmente, en el escaso atractivo de la traza.
La percepción anterior difería de la de Miguel Cané en que rescataba algo de esa marca ancestral; desde su perspectiva, la contemplación de Bogotá provocaba que “la curiosidad se desp[ertara], la imaginación se exalta[ra], y se pens[ara] que, después de todo”, eran tan valiosas “esas calles extrañas que conserva[ban] el sello del pasado, como las avenidas tiradas a cordel” de las “metrópolis mercantiles” que le eran familiares (García Mérou, 1989, p. 110).
Afincado en lo anterior estimaba que si bien había en “el pueblo” rasgos propios “de un salvajismo primitivo” (García Mérou, 1989, pp. 114-115), el espacio capitalino merecía destacarse por su excepcionalidad:
Perdida en un picacho de Los Andes, no es el exterior lo que conforta; es la cultura moral e intelectual, la sociedad amena y distinguida, el hogar lleno de franqueza y de virtud, la leal y cariñosa hospitalidad con que se acoge al extranjero; condiciones que existen en todos los pueblos americanos, pero que, en ninguno como este, están tan desarrolladas y se manifiestan de formas tan agradables. (García Mérou, 1989, p. 117)64
La médula de sus disquisiciones apuntaba a que en un “pueblo aislado y pobre” como el bogotano, sin teatro ni “ninguna de las [...] diversiones que hac[ían] la vida tan rápida en Europa” o en las “metrópolis modernas”, era “necesario buscar en el fondo del hogar, en ese home respetado y querido donde se complac[ía] la virtud” (García Mérou, 1989, p. 118).65 Un lugar en donde se encontraban
todas las mil comodidades […] que faltaban en el exterior. Así, y no de otra manera, se [explicaba] la originalidad y el poder de este espíritu bogotano, desde la más remota antigüedad, así se [comprendía] que, sin estímulo de ninguna especie, sin apoyo de ningún género, aquel pueblo se [enorgulleciera] de haber producido en épocas pasadas a sabios de la talla de [José Celestino] Mutis y [Francisco José de] Caldas, y en la presente [contara con] hombres distinguidos de toda especie y una literatura […] rica, original y propia. (García Mérou, 1989, pp. 118-119)
García Mérou revelaba en lo concerniente a este punto una agudeza que no se percibía en su compañero de recorrido: en su discurso, el interior de la ciudad, su alma o su “espíritu” (García Mérou, 1989, p. 118), encarnado tanto en la intimidad de la casa bogotana como en la cultura, los modales y la educación de los citadinos, era equiparable a la hegemonía que mantenía el centro en el ámbito nacional. La aserción precedente la ratificaba arguyendo que los “nombres distinguidos en la ciencia, en las artes y en la política” que habían llenado los anales de la “historia de Colombia” se habían “acogido” a su “seno cariñoso”, pues era usual que “los talentos más notables” acudieran “a ella del confín de la República, como creyendo indispensable su consagración” (p. 117).
El extranjero que logró enunciar de forma más explícita la importancia que tenía Bogotá en la esfera nacional fue el suizo Ernst Röthlisberger,66 quien curiosamente había coincidido a finales de 1881 en La Guaira con los dos diplomáticos argentinos.67 Las apreciaciones que efectuó sobre la realidad citadina trascendieron la dualidad interior-exterior para convertirla en una antítesis centro-región.68
Su llegada a la urbe se produjo porque había sido contratado por el Gobierno, gracias a las gestiones de “Carlos Holguín, Ministro Plenipotenciario de Colombia acreditado ante las cortes española e inglesa” (Röthlisberger, 1993, p. 17), para dictar en el “curso académico” (p. 18) que arrancaba en 1882 “la cátedra de Filosofía e Historia de la Universidad Nacional” (p. 17). Las discrepancias existentes entre las costumbres que observó en las regiones y la cultura que percibió en la capital no solo lo condujeron a certificar la primacía intelectual de esta última sobre el resto de la patria, sino que a la vez lo habilitaron para calificar a Colombia como un entorno “de violentos contrastes” (p. 85).
Usando la misma correlación capital-país identificada por Miguel Cané y Martín García Mérou, él aseveró que, aunque muchas casas parecieran insignificantes en su portada, adentro se distinguían “por la comodidad”, la “pompa de la instalación” y el lujo de los salones (Röthlisberger, 1993, p. 124). La otra cara de la moneda estaba personificada por los arrabales de la ciudad, donde era frecuente encontrar
a los indios […] agrupados a docenas en algunas de las muchas tabernas o tiendas, de pie junto al mostrador tomando la bebida popular, la chicha, un líquido amarillo y espeso, parecido al vino nuevo y hecho de maíz fermentado [que poseía] […] fuertes efectos embriagantes. (Röthlisberger, 1993, p. 107)69
Un tópico que es pertinente resaltar es que García Mérou no vio con la misma aquiescencia que Miguel Cané el hecho de que el entorno bogotano exteriorizara las carencias urbanísticas antes señaladas: aunque admitió en Impresiones que la urbe progresaba, fue reiterativo en que la forma en que lo hacía era demasiado lenta, bien fuera porque se encontraba “entrabada por mil causas extrañas”, o bien porque era “detenida por mil corrientes contrarias” (García Mérou, 1989, p. 119).
La legitimación de esa primacía del interior (el espíritu bogotano) sobre el exterior (el desarrollo de la capital) es palpable en su discurso, pero esto no le impidió cuestionar el papel cumplido por el poder central en la falta de modernización urbana que presentaba Bogotá. Llama la atención que la responsabilidad de ese devenir recayó en su relato en las “instituciones”, las cuales a su modo de ver “ha[bían] llevado el respeto y el anhelo de la libertad, hasta un extremo peligroso y perjudicial”, convirtiéndose así en “una amenaza constante para la tranquilidad pública y el desenvolvimiento de la riqueza nacional” (García Mérou, 1989, p. 119).
La génesis de tal situación se encontraba en “el afán de la política” (García Mérou, 1989, p. 119): los continuos debates que se fraguaban entre los habitantes alrededor del que iba a ser el próximo candidato presidencial, estimulando una “alarma” permanente en “los ánimos”, eran para él síntoma irrefutable de que la población padecía de ese “mal general” (p. 119), el cual se evidenciaba en la ciudad a través de los duelos que se disputaban a plena luz del día, en los “carteles insultantes” y en los “pasquines difamatorios y virulentos” que se exhibían “en las esquinas de las calles principales” (p. 120).
En su concepto, tales actitudes, en su condición de remanentes del legado español, de vestigios “de fiereza y de atraso bárbaros” (García Mérou, 1989, p. 119), debían ser extirpadas si se quería posicionar a Bogotá en un sitio destacado dentro de las capitales hispanoamericanas. La ausencia de modernización urbana respondía, en su pensamiento, por consiguiente, a un problema estructural en el que la política cumplía un rol cardinal.70
La explicación dada por Martín García Mérou a la inacción modernizadora gubernamental no pasó inadvertida para los letrados colombianos, testimonio de lo cual es que fue utilizada por los detractores de la Regeneración (aunque también por los defensores del régimen, cuando querían demostrar que el Ejecutivo era atacado de manera injusta por la oposición), para legitimar su petición de materializar un cambio de rumbo.
Esta constatación es cardinal para entender lo sucedido en la esfera bogotana porque afectó significativamente durante los decenios en estudio la actuación de los entes encargados de administrar la ciudad: a pesar de los intentos realizados tanto desde la Alcaldía como desde el Concejo municipal por mejorar el espacio citadino, las medidas adoptadas con ese fin fueron torpedeadas por una serie de intereses políticos que dificultaron su aplicación. Y fue precisamente en medio de esta atmósfera en donde el debate sobre la disyunción administración-política cobró una fuerza notable.
Los regeneradores se caracterizaron por reivindicar la instauración de un orden regido por la fe católica (a semejanza de un orden divino), por la tradición hispánica, por el anticosmopolitismo y por la antimodernidad. El país que emanó de la lógica regeneracionista se cimentó “en el predominio de la definición negativa, de la definición por el enemigo” (Martínez, 2001, p. 540), a través de la cual se impuso una distinción entre quienes eran ejemplo moral y espiritual de la sociedad (los que detentaban las virtudes) y quienes buscaban con su comportamiento conducir al territorio patrio al caos. Los primeros eran los únicos capacitados para gobernar, mientras que los segundos debían ser disciplinados para “exorcizar los defectos [y] las taras” (p. 541), labor que podía realizarse mediante la contención policial.
Los sucesos posteriores pusieron en evidencia los efectos perniciosos de este proceder, tal como lo demuestra la desazón mostrada por Rafael Núñez ante la “neurosis radical incurable” de los “anarquistas colombianos” que se manifestaba en un “incesante anhelo de cambios” (Núñez, 1950, p. 154),71 o como lo acreditan las cartas escritas por Carlos Holguín a El Relator para responder a los ataques proferidos en el diario a la Regeneración. La estratagema acuñada por Miguel Antonio Caro para frenar este devenir se plasmó, en cambio, en un afianzamiento de la autoridad a través del ejercicio de la represión, actuación que terminó dando origen a la Guerra de los Mil Días.
Hay que recalcar que las voces de inconformidad ante las circunstancias imperantes aparecieron casi de inmediato al ganar el partido nacionalista las elecciones de 1892, pero solo fue hasta después del estallido de la conflagración que la opinión pública exigió al unísono una reforma estructural del andamiaje institucional. La prensa capitalina, consciente de que debía suministrar una explicación verosímil con respecto a las penurias por las que estaba atravesando el país, llamó la atención sobre la urgencia de emprender un viraje en todos los niveles.
La instauración del orden moral, social y político que distinguió al movimiento regenerador fue tempranamente evidenciado por los extranjeros que visitaron la capital bogotana al comenzar la década de 1880, quienes describieron la ciudad en función de una dicotomía interior-exterior que se tradujo en la exaltación de la intimidad de las casas de la élite local frente al aspecto del damero bogotano. El muladar que por entonces personificaba la urbe fue, por consiguiente, minimizado para poder enaltecer la cultura de una minoría de sus habitantes.
Miguel Cané atribuyó este acaecer a la prácticamente inexistente gestión urbana citadina: carente de una municipalidad comprometida con el bienestar de la población, dirigida por un círculo político que se dedicaba a favorecer a sus copartidarios y luciendo una infraestructura que seguía atada a su pasado colonial, Bogotá se convirtió en su narración, en el símbolo por antonomasia del atraso colombiano.
La promulgación de la Constitución de 1886 fue, en efecto, el estandarte sobre el cual se legitimó esta situación: en vez de propiciar que se dieran las condiciones para cristalizar los adelantos que requería el territorio nacional, afianzó los principios que anteponían el desarrollo espiritual al material. Fruto de lo anterior fue que, en “un país caracterizado por su disciplina social y su cohesión cultural bajo las riendas del Estado y de la Iglesia” (Martínez, 2001, p. 538), el fomento a la inmigración extranjera se percibió como un riesgo para las costumbres, como una amenaza al establishment.
¿Cómo preservar el statu quo, cómo mantener en pie el edificio de la Regeneración? La respuesta esgrimida por los gobiernos regeneradores, especialmente a partir de los años noventa de la centuria decimonónica, cuando se agudizó el inconformismo social y aumentó el temor a un levantamiento del pueblo, fue controlando la política. Y justamente este control político ejercido desde el Gobierno fue el que impidió que se materializara la descentralización administrativa consignada en la carta magna y que se negara a los municipios la autonomía local.
La paradoja que encerró el proceso consistió, por ende, en que se asentó en un derrotero descentralizador que sirvió para robustecer la centralización; si bien es cierto que la Constitución de 1886 tenía como objetivo otorgarle mayor independencia al ámbito municipal, dotando para ello a las localidades de múltiples atribuciones para velar por el bienestar de sus habitantes, también lo es que, al mismo tiempo, las subordinó a que las decisiones tomadas por las autoridades municipales en pro de ese cometido fueran supervisadas por los diferentes agentes del Ejecutivo, circunstancia que en suelo bogotano causó que el poder local quedara supeditado a los intereses del poder central.
Las reflexiones que se harán en el apartado siguiente representan, dentro de este horizonte, una interpretación de la lucha que se vivió en Colombia desde finales del siglo XIX hasta la primera década del XX por plasmar en la realidad lo que estaba escrito en la norma. La no intromisión estatal en las facultades conferidas a las instituciones locales, el fin de la centralización practicada por los regeneradores, y la obtención, de facto, de la autonomía municipal, fueron los ejes centrales de la disputa.
Notas
1 La cita pertenece al artículo denominado “Quos vult perdere jupiter... (1)”, escrito en Cartagena el 27 de septiembre de 1891.
2 Esencialmente, los modelos a imitar fueron Buenos Aires y Ciudad de México, aunque en la prensa capitalina también se siguió de cerca lo sucedido en Santiago de Chile y Lima. Sobre este tema véase Suárez Mayorga (2017a).
3 Los Estados Unidos de Colombia, instituidos por medio de la Constitución de 1863, estaban integrados por nueve estados soberanos: Cundinamarca, Antioquia, Magdalena, Panamá, Bolívar, Santander, Boyacá, Tolima y Cauca.
4 Posada Carbó (2015) sostiene que “los independientes no eran una simple facción liberal”, sino que deben ser considerados como “un ‘partido’ más”. En su concepto, “cualquier análisis de la política colombiana durante este período debe partir, por consiguiente, del reconocimiento de un sistema partidista compuesto por tres actores principales: conservadores y liberales (radicales), establecidos desde mediados del siglo XIX, e independientes” (p. 33). Sobre esta cuestión, véase también Deas (1983).
5 Rafael Núñez no pudo asumir la presidencia en la fecha estipulada, así que por unos meses la asumió Ezequiel Hurtado (de abril a agosto de 1884). Hay que recalcar que, pese al respaldo conservador, en el discurso pronunciado por el cartagenero el 11 de agosto de 1884 al posesionarse como presidente él afirmó: “Miembro irrevocable del liberalismo colombiano, no omitiré cuanto de mí dependa para recomponer sus diseminadas fuerzas, considerándolo sinónimo de justicia en acción y de moralidad” (Núñez, 2014, p. 1214).
6 Es a raíz de esta guerra que Rafael Reyes (1849-1921) termina defendiendo la causa nuñista. Luego de “[sufrir] un atentado en Cali (1885)”, el boyacense se “une a los ejércitos que combatían” entre esta ciudad y “el paso de la Balsa” (Pantoja, Coral Bastidas, Goyes Moreno, Ibarra Martínez, Vallejo, 1986, p. 129). Los triunfos que obtuvo lo llevaron a ascender rápidamente a general y a ganar reconocimiento, circunstancia que generó que el propio Rafael Núñez le escribiera una “nota” pidiéndole que le ayudara a “recuperar el Istmo de Panamá” (p. 129). Tras conseguir “la rendición de los sublevados” (p. 130) regresó a Colombia, en donde alcanzó otras victorias que lo consagraron como estratega militar.
7 Rafael Núñez criticaba el clientelismo de los radicales, pero él mismo representaba el prototipo del hombre público “de origen pobre o modesto que se enrique[ció] gracias a un nombramiento diplomático” (Martínez, 2001, p. 159), pues había ascendido socialmente en virtud de “la obtención de los dos cargos consulares más lucrativos de Colombia: El Havre” (1864) y “Liverpool” (1870-1874) (p. 159).
8 En un artículo titulado “La reforma”, escrito el 25 de febrero de 1883, Rafael Núñez ya aseguraba que era preciso “reemplazar la muerta Constitución de 1863 con una nueva en consonancia con las necesidades sentidas” (Núñez, 1986, p. 49). Miguel Antonio Caro, por su parte, consideraba que los “derechos y libertades absolutas consagradas” en la Constitución de Rionegro “impedían ejercer el gobierno y habían sumido al país en la anarquía” (Cruz Rodríguez, 2011b, p. 100).
9 González González (1997) dice que la Constitución de 1886 acabó siendo un texto totalmente distinto al pensado por Rafael Núñez debido a la “influencia del doctrinario conservador Miguel Antonio Caro” (p. 49). El análisis de la ideología regeneracionista que se efectuó en el transcurso de la investigación pone en entredicho esta afirmación; si bien es cierto que el bogotano tuvo gran influencia en la redacción de la carta magna, también lo es que entre ambos siempre existió un mismo fin: construir un Estado fundado en el orden moral. Historiográficamente se presenta a Rafael Núñez como “el reformador modernizante, promotor de una idea pragmática y positivista del orden y progreso” y a Miguel Antonio Caro como “el tradicionalista hispanizante, defensor de un orden social orgánico y estratificado” (Múnera Ruiz, 2011, p. 15). Sin embargo, aquí se plantea que es equivocado seguir aseverando (en la línea trazada por Raimundo Rivas) que la Constitución de 1886 fue obra del filólogo bogotano, quien la apartó “sustancialmente de los anhelos regeneradores, de los de su jefe y de las causas que habían determinado, en lo social y en lo político, esa saludable orientación” (Restrepo, 1930, p. 52). De hecho, hace décadas Malcolm Deas llamó la atención sobre la necesidad de efectuar “una monografía con algo de sentido comparativo” (Deas, 1983, p. 56) sobre Miguel Antonio Caro para entender apropiadamente su gobierno. Todavía esta es una tarea pendiente.
10 Gómez Muller (2011) plantea que la Regeneración “no fue solo un programa de reconstrucción de la Autoridad pública”, pues para “Núñez y los demás regeneracionistas, la reconstrucción del Estado era en efecto indisociable de la reconstrucción de la Nación, esto es, de lo que Núñez denomi[naba] la ‘unidad moral’ de la sociedad colombiana” (p. 126).
11 Ambas citas pertenecen a un artículo denominado “Las amenazas” escrito en Cartagena el “14 de octubre de 1883” (Núñez, 1986, p. 36).
12 Esta última cita se extrae del artículo titulado “La reforma”. En un discurso pronunciado en 1881 en la Universidad Nacional, Rafael Núñez declaró: “Eso que comúnmente llamamos civilización y progreso, no es, en su objeto final, sino una simple obra de educación de las facultades morales, a la cual contribuyen toda categoría de elementos y circunstancias” (Francisco, 1983, p. 9). Interesa anotar que Francisco es un pseudónimo; basado en sus hallazgos, este autor también considera a Rafael Reyes como un regenerador, pues estima que la Regeneración comenzó con el Gobierno del general Julián Trujillo y finalizó con la salida al exilio del general boyacense.
13 Este concepto se encuentra en el artículo titulado “Regeneración o rehabilitación” (Núñez, 1945b, p. 131), escrito en Cartagena el 21 de octubre de 1883.
14 El artículo del que se toman las citas se denomina “Sanción moral” y fue escrito en Cartagena el 5 de agosto de 1883 (Núñez, 1945b, p. 81).
15 La cita pertenece al artículo titulado “Sanción moral”.
16 La cita pertenece al artículo titulado “La sociología” y fue escrito en Cartagena el 4 de marzo de 1883 (Núñez, 1945a, p. 353).
17 Melo (2008) afirma que Miguel Antonio Caro concebía al progreso como “un resultado lento del orden, la paz y la educación espiritual” (p. 23). Interesa insistir en las coincidencias de pensamiento entre el filólogo bogotano y Rafael Núñez; de hecho, el cartagenero manifestó en 1886 su deuda con las ideas caristas; como sigue: “Todas las grandes transformaciones tienen precursores. De la que se ha realizado en Colombia en los últimos años lo ha sido el Sr. D. Miguel A. Caro por medio del periódico El Tradicionalista, cuyo correcto estilo y nítido lenguaje todos o casi todos admiraron, pero cuyas ideas fundamentales parecieron a muchos inaceptables por atrasadas. El que escribe estas líneas fue de los pocos que prestaron seria atención a esas ideas como asunto digno de examen [...]. Cuando una pluma imparcial y competente narre con filosofía los hechos extraordinarios de la Regeneración de Colombia, tendrá que señalar en ellos al Sr. Caro el puesto más culminante” (Cruz Rodríguez, 2011b, p. 99).
18 La cita pertenece al artículo titulado “Regeneración o rehabilitación”, ya mencionado.
19 La cita procede de “La reforma”.
20 La cita pertenece a “Regeneración o rehabilitación”.
21 La cursiva es mía.
22 Según Deas (1983), “para Núñez la catástrofe que su Regeneración administrativa fundamental trataba de evitar era la catástrofe de una dictadura militar” (p. 62).
23 La cursiva es mía. Cabe acotar que Rafael Núñez, al igual que Rafael Reyes, fue un admirador de Porfirio Díaz, por la centralización del poder que este último alcanzó en suelo mexicano.
24 Miguel Antonio Caro (1843-1909), como se ha indicado, fue una figura medular del movimiento regenerador. Además de ejercer como presidente de la República, fundó y dirigió el periódico de carácter conservador El Tradicionalista y fue el propietario de la “Librería Americana”, “especializada en libros religiosos y en literatura española” (Martínez, 2001, p. 113).
25 Las citas pertenecen a “revistas —de 1868— escritas en Europa” (Núñez, 1945b, p. 46) referenciadas en el artículo titulado “El agua en el vino”, escrito en Cartagena el 3 de junio de 1883 (p. 41). Igualmente, en “La sociología”, Rafael Núñez aseguraba que las palabras “justicia, seguridad, orden, estabilidad, libertad y progreso [tenían] para el filósofo un mismo e idéntico significado” (Núñez, 1945a, p. 357).
26 Las citas corresponden al artículo titulado “El arte en el gobierno”, escrito por Rafael Núñez en 1879 (Tordecilla Campo, 2015, p. 51).
27 El texto en cursivas, en el original se encuentra subrayado. En la misma línea, Carlos Holguín (1893) escribió: “Habiendo visto ya cuál era la situación en que se hallaba Colombia, es claro que, ó llegábamos á la disolución ó á la barbarie, siguiendo las cosas como iban, ó se efectuaba una reacción que bien podía llamarse resurrección” (pp. 121-122). Carlos Holguín (1832-1894) fue otra de las figuras claves de la Regeneración. Ejerció en 1859 el cargo de magistrado de la Corte Suprema Federal de Justicia, fue congresista desde 1868 hasta 1877 y desempeñó, durante el primer mandato de Rafael Núñez, el puesto de “ministro en Londres y en Madrid” (Martínez, 2001, p. 450). Hacia 1887 fungió como ministro de Relaciones Exteriores. Colaboró asiduamente con los periódicos El Conservador, El Porvenir, El Tradicionalista, entre otros.
28 Melo (1996) sostiene que la Constitución de 1886 puso de manifiesto “hasta qué punto la sociedad colombiana seguía siendo tradicionalista, rígidamente jerarquizada y autoritaria y cómo la clase dirigente colombiana seguía alejada de una concepción liberal y democrática del Estado, pese al aparente liberalismo del período posterior a 1863” (p. 53).
29 No se va a entrar en el debate historiográfico de si el rol cumplido por la Iglesia católica fue positivo o negativo para el país; sin embargo, a la luz del pensamiento de los regeneradores, es errado afirmar que “el proyecto nacional regenerador trató de seguir la senda del progreso material” (Blanco Mejía, 2009, p. 29).
30 Este autor asegura que, para evitar ser excluidos de la sociedad, algunos liberales (como fue el caso de Rafael Uribe Uribe), quisieron acercarse a la “Institución eclesiástica”, “dándole a entender que era una Institución progresista y moderna” (Cortés Guerrero, 1997, p. 10). No obstante, “la esencia de la intransigencia católica defendió lo opuesto: Iglesia tradicional y antimoderna” (p. 10).
31 Rafael Reyes fue uno de los integrantes de esa élite que manifestó dicha repulsión por París; allí departió con varios colombianos de diversas regiones que, al no conocer otras urbes europeas, usualmente se consagraban a frecuentar “los boulevards, los teatros, los café-cantantes y todos los sitios de placer, muchos de los cuales [eran] como una feria de vicios” (Reyes Nieto, 1986, p. 96). El general llegó a declarar que el hecho de no quedarse en tierras parisinas “más de quince días” le había permitido evitar, como le sucedía a “la generalidad de nuestros compatriotas y de otras nacionalidades”, regresar “a su patria” llevando “enfermedades y malas ideas, encontrando ridículas y cursis las sencillas y patriarcales costumbres del hogar” (p. 97).
32 Laguado Duca (2004) comparte este planteamiento cuando dice que para la Regeneración “la necesidad de atraer la inmigración no fue considerada un valor superior para la unidad nacional, e incluso, existía temor sobre el papel disolvente que ésta pudiera tener” (p. 157).
33 La cursiva es mía. En 1888 Rafael Núñez anunció que se estimularía la inmigración de españoles, pero esta iniciativa fracasó. De hecho, los únicos inmigrantes que llegaron al país de forma continua desde 1890 fueron los clérigos europeos, gracias al respaldo gubernamental. “Este clero inspiró una corriente nacionalista conservadora que habría de desarrollar el tema de la identidad nacional en una perspectiva antiliberal y antiyanqui” (Palacios y Safford, 2002, p. 462).
34 Como lo expresa Sierra Mejía (2002), “el catolicismo no fue para don Miguel Antonio [Caro] sólo uno de los pilares de la nacionalidad, uno de los elementos cohesionadores del pueblo, sino además –y sobre todo– el cerrojo que no permitiría la introducción al país de ideas disolventes de su propia tradición. Y en esta forma, el mayor obstáculo para el avance hacia una cultura moderna, crítica de su pasado y dispuesta a recibir préstamos de fuera que obrasen como genes renovadores” (p. 28).
35 La cursiva es mía. Martínez (2001) asevera que el mensaje de Carlos Holguín no fue “escuchado por los propios dirigentes de la Regeneración” en la medida en que enfocaron “cada vez más sus miradas a Europa en busca de instituciones importables a Colombia” (p. 468). No obstante, si se miran esas instituciones en detalle, se evidencia que su aplicación en el país estaba orientada a hacer realidad los principios regeneracionistas. En otras palabras, se importaron aquellas instituciones que iban a permitir la materialización de esa felicidad nacional.
36 La cita pertenece al texto titulado “Dos palabras a ‘El Relator’”, escrito en Bogotá el 8 de marzo de 1893 (Holguín, 1893, p. 3). La activa participación de los líderes de la Regeneración en la prensa no es de extrañar; como lo plantea Posada Carbó (2010): “In Colombia, the number of presidents who attained ‘high rank as journalists’ was significant [...] some of the most active ‘political journalists’ were appointed as members of the presidential cabinet, or elected to congress” (p. 949).
37 El artículo K de la Constitución de 1886 había autorizado al poder central “para prevenir y reprimir los abusos de prensa mientras no se expidiera la ley de imprenta” (Melo, 1989, p. 51). En 1889 se promulgó “el decreto 286” que facultó “al ministro del Interior” para que prohibiera la “venta y circulación de algunos periódicos extranjeros, ‘perjudiciales a la paz pública, al orden social o a las buenas costumbres’” (Martínez 2001, p. 498). En 1898 el Congreso de la República aprobó la Ley 51 (15 de diciembre), en la cual, entre otras cosas, se estableció que para ser director de un diario que se ocupara “en política del país” era necesario ser “ciudadano colombiano” y no tener la condición de “empleado público” (Consejo de Estado, 1899, p. 73), clasificación en la que, de acuerdo con la legislación vigente, no se encontraban ni “los Senadores” ni los “miembros de Corporaciones de elección popular” (p. 74). Los empleados públicos, empero, podían “escribir como particulares”, fuera “con su nombre, [fuera] bajo el anónimo ó el seudónimo en periódicos políticos (p. 73).
38 Martínez (1996) sostiene que “las restricciones presupuestales iban, sin embargo, a dar pronto al traste con los sueños regeneradores de profesionalización del ejército” (p. 134).
39 La Ley 23 de 23 de octubre de 1890 fue el antecedente de esta norma, ya que en su artículo 3º se facultó al “Gobierno para emplear en el establecimiento, organización y sostenimiento de un Cuerpo de Policía hasta trescientos mil pesos” que debían incluirse “en el presupuesto para la vigencia económica de 1891 y 1892” (Congreso de Colombia, 1890, s. p.). Interesa subrayar que en las fuentes de la época cuando se mencionan precios, salarios, ingresos, egresos, etc., por lo general se utilizan las palabras pesos y centavos, pero a veces se explicita que son pesos oro (o pesos en oro) y centavos oro (o centavos en oro). En este libro se mantendrán las dos expresiones cuando se trate de citas textuales porque en la Regeneración regía el sistema del patrón oro, lo que significa que “el dinero en circulación” estaba respaldado “con oro” (Rivera Lozada, 2019, s. p.).
40 “Antes del establecimiento del Cuerpo de Policía Nacional, existían las entidades llamadas Policía Municipal, Policía Departamental y Cuerpo de Serenos, cada una con atribuciones distintas y diferente subordinación” (Ministerio de Gobierno, 1892, p. XXXI). Sobre este tema, véase asimismo Martínez (1998).
41 “El desprestigio de la función policial, el poco [margen] de selección en el reclutamiento, la mala calidad del personal de Policía y por fin su reducida cantidad generalizarán la idea de una Policía no solamente poco eficaz, sino sobre todo culpable de numerosos abusos” (Martínez, 1996, p. 136).
42 La “División de Seguridad” también fue puesta al servicio de “la Junta Central de Higiene” (Ministerio de Gobierno, 1892, p. XLVII) para “ejecutar las órdenes” relativas a la “detención y vigilancia de las mujeres de mala vida ó que [padecieran] enfermedades contagiosas, cuidando especialmente de que tales mujeres no se [estacionaran] en las inmediaciones de los Colegios, Liceos, Cuarteles y edificios públicos, ni [hicieran] en las calles, plazas y paseos provocaciones que [ofendieran] la moral pública” (p. XLVIII).
43 El ministro de Gobierno acordó con la Gobernación cundinamarquesa y con el alcalde de Bogotá que en el “Departamento de Cundinamarca” y en el “Distrito de Bogotá” igualmente operaría “la División Central”, la cual contaba con mayor número de guardias que las demás (Ministerio de Gobierno, 1892, p. XLVIII).
44 Rafael Núñez escogió como su fórmula vicepresidencial a Miguel Antonio Caro para postularse a las elecciones presidenciales de 1892. La contienda electoral los enfrentó con Marceliano Vélez y José Joaquín Ortiz. La victoria de la dupla oficialista fue contundente y el filólogo bogotano asumió el mando por los problemas de salud del cartagenero.
45 La cursiva es mía. La cita pertenece al texto titulado “Carta décimasexta” escita en Bogotá el 3 de junio de 1893 (Holguín, 1893, p. 146).
46 Las citas pertenecen al texto titulado “Los ladrones de la honra” (Valderrama Andrade, 1993, p. 17) y fue publicado en el periódico Bogotá el “11 de diciembre de 1898” (p. 26).
47 Federico Cornelio Aguilar responsabilizaba de la crisis que vivía el país a la “desbordada y ociosa democracia” que dominaba a los colombianos y “al consiguiente egoísmo que [habían] despertado los abusos de ella en las gentes de valer” (Aguilar, 1884, p. 73). Lo interesante de su disertación es que el presbítero antioqueño identificaba el atraso nacional en virtud de un componente idiosincrático: a su parecer, la naturaleza envidiosa de los connacionales era lo que explicaba que se enfrascaran en agitaciones políticas que generaban la ruina del territorio. Aunque no se profundizará en este tópico, es preciso decir que su postura fue ampliamente acogida por los letrados de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX; de hecho, tanto Rafael Núñez como Rafael Reyes la suscribieron, con el añadido de que ambos le adjudicaron a los demagogos de Bogotá la culpa de que Colombia se hallara permanentemente en conflicto. La postura de Federico Cornelio Aguilar fue divulgada al comenzar el siglo XX en el diario La Opinión.
48 La función esencial de las crónicas, memorias o notas de viaje era describir el ambiente de determinado lugar desde la mirada particular del observador, labor que suscitaba la utilización de diversas estrategias narrativas que estaban fuertemente ligadas a la condición personal de quien escribía.
49 Tómese en consideración que la “conciencia de las penurias materiales del país no sólo provino de las vivencias de los extranjeros. También estuvo presente en el tema de las exposiciones universales. [...] Los colombianos avisados sabían de sobra que las mercancías nacionales no entraban en la categoría de los fetiches exóticos, ni pertenecían al género de los verdaderamente industriales” (Martínez, 2001, pp. 22-23).
50 Miguel Cané (1851-1905) inició “su carrera de escritor en La Tribuna y el Nacional” y luego se desempeñó como “director general de Correos y Telégrafos; diputado; ministro plenipotenciario en Colombia, Austria, Alemania, España y Francia; intendente de Buenos Aires; ministro del Interior y de Relaciones Exteriores” (Terán, 2008, p. 14).
51 Martín García Mérou (1862-1905) se desempeñó como escritor, crítico literario, diplomático y político. Tras salir, “hacia julio de 1883”, de Colombia, estuvo en Venezuela y Buenos Aires por un corto tiempo, hasta que fue designado “secretario de la Legación en Brasil” (1883) y, un año después, en España (1884). Luego fue “nombrado ministro en Paraguay” (1886), Perú (1891) y Estados Unidos (1896) (García Mérou, 1989, pp. III-IV).
52 Un ejemplo de ello es Saffray (1984). Para profundizar en el tema de los viajeros extranjeros que visitaron el país remitirse a Martínez (1978), Carvajal (1979), Romero (1990), Deas (1993), Díaz Granados (1997) y Jaramillo Uribe (2002).
53 La lectura de ambas obras sin duda permite vislumbrar las similitudes existentes entre Miguel Cané y Martín García Mérou, o bien porque aluden prácticamente a las mismas temáticas, o bien porque emplean un orden semejante para efectuar la exposición de los acaecimientos. Sin embargo, a la vez es tangible que el tono usado por cada uno para narrar lo ocurrido proporciona una mirada ciertamente personal de la sociedad bogotana.
54 Terán (2008) asevera que el orgullo mostrado por Miguel Cané hacia 1888 por la cultura de Buenos Aires mutó poco después en desazón.
55 Cané creía que el “‘cosmopolitismo democrático’ que irrum[pía] fundamentalmente en los centros urbanos y la agitación anarquista que [quebraba] la paz social” eran fruto de la inmigración (Solari, 2001, p. 79).
56 Miguel Cané condensó “de modo insuperable dentro de su grupo socio-cultural el registro de la pérdida de la deferencia, así como el sentimiento fóbico frente a los avances del igualitarismo y la sensación de cercamiento de la elite; todo ello enmarcado en una mirada entre extrañada y severa respecto de las modificaciones estructurales que introducía la modernidad” (Terán, 2008, p. 25).
57 El temor a las masas se vio acentuado en la Argentina finisecular por el alto índice de inmigrantes que arribaron procedentes de diferentes naciones, con ideologías distintas y un nivel educativo dispar. En efecto, para Miguel Cané “el inmigrante encarna[ba] la ‘atrofia moral’ de una época volcada sobre todo al logro del beneficio material” (Solari, 2001, p. 79).
58 Domingo Faustino Sarmiento decía que “el predominio del afán de riquezas sólo [podía] generar un país sin ciudadanos” (Terán, 2008, p. 50), visión con la que concordaba Miguel Cané cuando declaraba que el “consumo ostentoso era la marca de un rumbo perdido” (p. 52). De aquí surgirá en el pensamiento canesiano una “tensión entre mercado y virtud” (pp. 52-53) que redundará en la conversión de Buenos Aires “de la Atenas del Plata” a “la Cartago Sudamericana” (p. 55).
59 Al respecto decía: “Pero ¿desde cuándo acá los impuestos municipales se emplean entre nosotros, nobles hijos de los españoles, en el objeto que determine su percepción? ¿Cuánto pagaba hasta hace poco un honrado vecino de los suburbios de Buenos Aires en impuestos de empedrado, luz y seguridad, para tener el derecho de llegar a su casa sin un peso en el bolsillo, tropezando en las tinieblas y con el barro a la rodilla?” (Cané, 2005, p. 182).
60 El altozano era el atrio de la catedral. Ocupaba “todo un lado de la Plaza [de] Bolívar”, estaba “colocado sobre cinco o seis gradas” y tenía “un ancho de diez a quince metros” (Cané, 2005, p. 191). Era, además, el sitio en donde los políticos y la élite bogotana se congregaban para discutir temas de actualidad o para conversar sobre la cotidianidad de la urbe.
61 Hacia 1907, Hiram Bingham (1875-1956) formuló la misma similitud de Bogotá con Madrid, en aras de demostrar el carácter provincial de la capital colombiana; en sus palabras: “Caracas is more like Paris, while Bogotá resembles Madrid. [...] Bogotá is of necessity more provincial” (Bingham, 1909, p. 248). Hay que indicar que este explorador y político norteamericano decidió emprender a comienzos del siglo XX una travesía por Venezuela y Colombia con el fin de recorrer la ruta de la campaña más celebrada de Simón Bolívar. Partió de Nueva York a mediados de noviembre de 1906 y llegó a Caracas a comienzos de diciembre; allí se juntó con Hamilton Rice, quien ya tenía cierta pericia en viajar por la parte austral del continente americano. Ambos duraron un mes en Caracas y cuatro más cruzando Los Llanos y Los Andes hasta arribar a Bogotá (p. 239). La traducción del inglés es mía.
62 La cursiva es mía. Téngase en mente que para esta época, académicos de la talla de Rufino José Cuervo, Miguel Antonio Caro y Jorge Isaacs, ya eran ampliamente reconocidos en el continente. Interesa indicar que Aguilar (1884) reprobó la exaltación del progreso espiritual sobre el progreso material. Lejos de coincidir con quienes enaltecían la majestuosidad de las residencias de la élite para anteponerla a las carencias urbanísticas que mostraba el espacio citadino, en su obra el presbítero explícitamente decía que “los versos y la literatura, solos, lleva[ban] á los hombres al hospital y á las naciones á la ruina” (p. 191). Usando la correlación capital-país, él aseguraba que la realidad colombiana era directamente proporcional al letargo en que se encontraba Bogotá, pues esta era la única gran urbe del continente que se había quedado atrás en el tiempo, o sea, que todavía conservaba “el aspecto, suciedad, atraso, estancamiento y preocupaciones” del pasado colonial (p. 69). La única, además, que carecía “de las comodidades, inventos y adelantos de las ciudades modernas” (p. 69), pese a ser una de las más “populosas” de “la América española” (p. 70). Desde su perspectiva, esto se debía a que en Colombia no se empleaban adecuadamente los impuestos, circunstancia que a la larga explicaba por qué se cancelaban “con repugnancia” (p. 71)
63 Cabe acotar que Antonio Gómez Restrepo (1938), quien conoció la obra de Miguel Cané, fue el colombiano que mejor expresó esa relación entre el interior y el exterior al aseverar: “Hemos entrado en todos estos pormenores sobre [la antigua ciudad], porque su recuerdo se va perdiendo entre las nuevas generaciones, las cuales no tienen ya término de comparación para apreciar lo que se ha avanzado en pocos lustros: y se exasperan al fijarse únicamente en las muchas cosas que aun nos faltan. Además, este aspecto oscuro del cuadro tiene su contraste luminoso; pues si el exterior de Bogotá en el pasado siglo era muy poco risueño, el interior, la vida social, el movimiento intelectual, compensaban con creces esa deficiencia. Las calles eran tristes y silenciosas; pero salvado el umbral de las casas de nuestra buena sociedad, todo era luz, animación, alegría” (p. 96). La cursiva es mía.
64 En 1902 Manuel José Patiño retomó en su Guía práctica de la capital esta dualidad interior-exterior al explicar cómo eran las residencias de “las familias acaudaladas” de la urbe. Allí planteaba que, más allá de “los muladares y sucios extramuros”, se entraba “a las habitaciones particulares”, donde “Bogotá [tenía] otra faz”: se hallaban “magníficos palacios, artísticamente decorados y ornamentados” que hacían que el visitante creyera que ya no estaba en Colombia (Martínez, 1978 p. 121).
65 Este autor aseguraba que no se podía llamar teatro a “un inmundo galpón en que, cada tres o cuatro años, berrea[ban] algunos cómicos de la legua que escapa[ban] en quiebra poco después” (García Mérou, 1989, p. 118).
66 Ernst Röthlisberger (1858-1926) se desempeñó como académico y político. Tras residir en Colombia regresó a Europa, en donde en 1888 se casó con “Inés Ancízar”, hija de “Manuel Ancízar”, cuya “familia había emigrado” a suelo europeo “a consecuencia de los cambios políticos” de la Regeneración (Röthlisberger, 1963, p. XI). Allí fungió como “Director de la Oficina Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual y de las Patentes Industriales” (p. XII). A finales de 1910 fue nombrado cónsul de Colombia en Berna por el Gobierno de Carlos E. Restrepo.
67 Tras “casi un mes de viaje” juntos, Röthlisberger se separó de Miguel Cané y de Martín García Mérou en Honda, puerto en el que empezaba el ascenso final hacia Bogotá (Melo, 1993, p. 9). Aunque los tres coincidieron prácticamente en el mismo período en la capital, aparentemente no entablaron “una amistad muy cercana” (p. 9).
68 Sobre este tema, véase también Suárez Mayorga (2020b).
69 El retrato presentado por “los barrios extremos” fue lo que generó que Cané exclamara al entrar a Bogotá: “'¡Mais c´est un faubourg indien!'” (Röthlisberger, 1993, p. 96).
70 Röthlisberger (1993) fue más allá al asegurar que la “caterva de los políticos” que residían en la capital eran la razón primordial de que en Colombia no fuera posible una verdadera democracia (p. 104). Los planteos que enunció al respecto partían de la convicción de que, como lo era “París para Francia”, Bogotá “[era] para Colombia el centro de la actividad política”, pues en la urbe confluían (particularmente en épocas electorales) “todos los hilos de la organización de los partidos” (p. 149). Una de sus críticas más agudas indicaba que la masa de “gentes desocupadas y sin profesión” (p. 104) que se reunían en el “mentidero” por excelencia (“el Altozano”) (p. 97), usualmente estaba conformada por quienes habían “ostentado un cargo oficial [...] bajo aquella o la otra administración” (p. 104), de manera que mientras se encontraban inactivos se dedicaban a “urd[ir] intrigas hasta que un nuevo período, de los que ordinariamente cambia[ban] la provisión de todos los [puestos, los] volv[iera] a colocar en algún empleíllo” (p. 104). Tal acaecer, según el suizo, era el que explicaba por qué en el país “se adver[tía] siempre la perspectiva de la cercana explosión de una guerra civil” (p. 151).
71 Las citas pertenecen al artículo titulado “Los sofistas”, posiblemente escrito a comienzos de la década de 1890 (Núñez, 1950, p. 154).