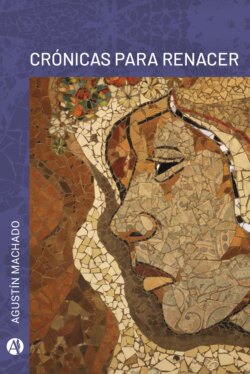Читать книгу Crónicas para renacer - Agustín Machado - Страница 6
Clínica Adventista
ОглавлениеAngie odia manejar, así que tomamos un taxi. Le pido al conductor que apague la radio, necesito que deje de retumbarme la cabeza. Al llegar, pedimos por la Dra. Portillo y esperamos. En la sala, un cuadro, paredes blancas y una fila de sillas con gente enferma esperando su turno. Al frente, un guardia mira aburrido a la nada, y en el mostrador, una recepcionista busca algo en una montaña de papeles.
María viene a recibirnos, está indignada con la médica especialista en fiebre. ¿Cómo que me mandó para casa diciéndome que era un virus? No hay tiempo que perder, afirma. Aún no sabe lo que tengo. Hay que realizar nuevos estudios de sangre, rayos X, ecografías y lo que sea para encontrar la respuesta. Podré hacer todo dentro del sanatorio y hay que empezar ahora. Angie acelera los trámites burocráticos, un enfermero me sube a una silla de ruedas y me lleva al primer pinchazo del día. La enfermera del laboratorio mira el pedido y nos dice que los resultados tardarán unos días, que son muchas cosas, aunque algunos los sabremos en unas horas. No sé qué tengo con las agujas; me duele cuando se clavan bajo la piel, pero me gusta ver cómo se llena la jeringa y el bulto del metal debajo de la vena. A veces pienso que ese aguijón podría atravesar el conducto de lado a lado. Siento escalofríos. De pronto, quiero irme. ¿Qué hago aquí? Angie me toma del brazo y me acompaña a la siguiente parada, que es la ecografía. El ecografista me dice que tendría que haber ayunado, se queja de que así no puede ver bien. Pareciera ser que tengo algunas piedritas en la vesícula y el bazo más grande de lo normal. Ahora debo esperar. Angie se va a trabajar y María me pide paciencia, pronto tendrá los primeros resultados.
Al rato me recibe el doctor Carlos González. Se presenta como el jefe de María, que está a su lado. Me cuenta que los primeros resultados no son buenos, aunque todavía no saben bien qué tengo, y que podría llegar a ser algún tipo de cáncer. Apenas balbuceo alguna pregunta sobre los pasos a seguir. De pronto, me doy cuenta que lloro. Lo hago con vergüenza, pero no puedo parar. Eso que siempre le pasa a otro, ahora me pasa a mí. Carlos responde que es muy probable que haya criterio de internación, o sea, internarme hasta descubrir qué tengo. Me enjugo las lágrimas. Acabo de entender que tengo algo grave.
Me llevan al shock room, una sala que se oculta detrás de la guardia y adonde llegan todos los casos urgentes. Salvo mi cama, todas están vacías. Me colocan suero y un enfermero en remera me trae una manta para darme calor. Ya voy varias horas temblando y razono que debe de ser algo bueno para los músculos. Me río al pensar que tengo electrodos gratis hace más de cuarenta y ocho horas.
Entra una mujer que sufrió un asalto a una cuadra de aquí. No la veo, cerraron las cortinas alrededor de mi cama y estoy aislado del exterior. Su voz es la de una anciana. Gime, tiene un fuerte dolor en el brazo. Le arrancaron la cartera, tropezó y la arrastraron varios metros durante el robo. Perdió el audífono y le cuesta escuchar a los enfermeros cuando intentan tranquilizarla. Le preguntan por algún pariente, alguien que pueda venir a acompañarla, pero nada, no tiene a nadie. Aguarda la muerte en un departamento a pocas cuadras de aquí, pero ya no tiene las llaves que estaban en su cartera y está sola esperando que un médico le arregle ese brazo que no deja de dolerle. Llora, lo hace casi en silencio. Repasa una y otra vez el momento en que le tiraron de la cartera y no encuentra explicación a lo que le sucedió. Se echa la culpa, quizá le dio a entender al ladrón que tenía dinero. Pero no, apenas unos pocos pesos para ir a la verdulería. Era un chico joven, ¿por qué no estaba en la escuela?, se pregunta.
La abuela solloza, tiene dolor y no tiene nietos que se preocupen por ella. Sus parientes viven muy lejos, dice. No se acuerda de sus números de teléfono. Pobre vieja. El enfermero se compromete a conseguirle un cerrajero para que pueda entrar a su casa. Le ofrece otro calmante y llega el doctor para ver el brazo. Alguien pregunta por la señora que sufrió un robo; han encontrado la cartera en la calle. Una persona siguió a los ladrones, que a los pocos metros tiraron la bolsa de la mujer sin haber encontrado más que los pocos pesos que la viejita iba a usar para comprar una calabaza, dos tomates y alguna fruta. Fue un señor el que encontró el bolso, juntó las cosas y vino para el sanatorio a encontrar a su dueña, que ahora podrá entrar a su casa con las llaves de siempre. La vieja gime y se pregunta por qué. La han venido a buscar. Es hora de ir a la sala de rayos X.
El enfermero me pone un termómetro debajo de la axila. La fiebre no baja. No pueden darme más paracetamol y lo que sea que me estén dando. Llega Angie. María la llamó al trabajo y le dijo que era mejor que me acompañara y estuviera a mi lado. Entonces el enfermero se va y vuelve con cuatro bolsas de hielo que me coloca debajo de las axilas. El celular marca que ya son las cuatro de la tarde, estoy acá desde las nueve de la mañana y apenas comí algo con gusto a nada, de esas viandas que comen los pacientes de los hospitales. El hielo me baja apenas la fiebre. Ahora está derretido. Llega María con otra tanda de resultados y me dice que van a internarme. En un rato me buscan con una ambulancia, no queda lugar aquí y me tienen que trasladar al Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento.
Nunca viajé en ambulancia. No es que alguna vez lo haya deseado, pero siempre me dio curiosidad. Aprovecho para sacarme una selfie y enviársela a mis amigos por WhatsApp. “Les mando un abrazo”, digo con una sonrisa. Miro mi entorno y me siento ajeno a la situación. Hace menos de una semana estaba jugando al tenis y ahora estoy rodeado de tubos de oxígeno, camillas y aparatos para revivir pacientes. Por momentos, siento que me divierto en esta aventura a lo desconocido. Desde donde estoy no puedo ver nada, ni siquiera a Angie, que se encuentra sentada detrás de mí y me sonríe cada vez que me doy vuelta. La ambulancia es un fiasco, respeta los semáforos y el chofer conversa con el enfermero que lo acompaña de copiloto. Siento escalofríos y estoy tranquilo. Mis amigos preguntan qué pasa y solo llego a contestar “Estoy jodido, amigos”.