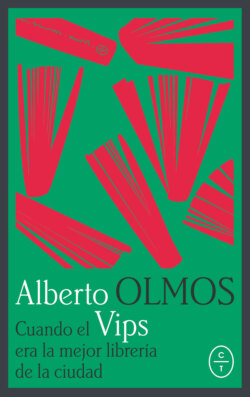Читать книгу Cuando Vips era la mejor librería de la ciudad - Alberto Olmos - Страница 26
La literatura de verdad va en autobús hacia Usera
ОглавлениеEn el momento en que Ida Vitale fue galardonada con el premio Cervantes de las Letras yo andaba leyendo extasiado a Rachel Cusk, una autora canadiense que se crio en Estados Unidos y que ahora vive en Inglaterra, meneo geográfico que a lo mejor hace difícil que algún día le caiga algún premio. Los canadienses no la considerarán canadiense, los estadounidenses no la considerarán compatriota y los ingleses la mirarán aún como a una intrusa. Para esto de los premios hay que estarse muy quieto y sujetar el palo de una única bandera.
Ida Vitale la tengo leída y mis notas sobre sus poemas dicen cosas horribles. Abrí esas notas cuando ganó el premio y me asusté. Parece que no me gustó nada, en su día. Tanto da. El caso es que Ida Vitale había ganado seis premios gordos en los últimos diez años y darle el Cervantes era fácil, la simple obesidad del éxito. Rachel Cusk, por su parte, luce en su entrada en la Wikipedia un encantador rosario de fracasos: en los últimos veinte años ha quedado finalista (shorlist o longlist, por sus humillaciones en inglés) de diez premios, de modo que, según la oficialidad, siempre ha habido alguien mejor que ella.
Por otro lado, me resulta simpático pensar en el jurado del premio Cervantes de este año. Se supone que es gente que se junta para dar un reconocimiento a aquel autor o autora que, entre todos, entiendan que ha completado una obra singularmente digna de publicidad, fama y dinero. Sin embargo, hay una ley tácita (dicen), como de ruleta amañada en el casino, según la cual un año da la casualidad de que el autor o autora es español y otro da la casualidad de que el premiado es latinoamericano. Además, este año feminista está claro que alguien (misterio, ministerio) ha decretado que se premien mujeres. Sumando ambas taciturnidades era lógico que el premio Cervantes recayera en una autora española. ¿No es curioso que este jurado haya sido incapaz de encontrar o ponerse de acuerdo en una autora española digna del premio Cervantes? ¿Qué nos dice eso? ¿Que no hay autoras españolas de calidad o que Belén Gopegui, Marta Sanz, Cristina Fernández Cubas o Anna Caballé son más difíciles de premiar —esto es, habría más rifirrafes por premiar a tu amiga antes que a mi amiga— que una señora uruguaya de noventa y cuatro años que ya tiene seis premios gordos?
Desde el Nobel hacia abajo, todos los premios literarios son perfectamente ridículos, eso es algo que me gustaría que tuvieran claro. Ningún verdadero amante de la literatura sabe quién ganó el premio Nobel hace dos años, hace tres o en 1984. Del mismo modo, la gente a la que le gusta de verdad el cine no hace aprecio alguno del Óscar, ni aquellos que llevan toda la vida escuchando y estudiando la música pop dan ninguna importancia a los Grammys. Estas cosas —Nobel, Óscar, Grammy— se hacen para la plebe, como el papel higiénico o las campanadas de fin de año.
Lo único que da prestigio en esta vida es ser leído, inmejorablemente por mí. Leía yo precisamente Prestigio, de Rachel Cusk, y lo hacía en un autobús en dirección a Usera. El placer puntual que recibí en ese viaje, pasando veinte páginas, fue en un momento dado tan insoportable que levanté la vista hacia el resto del pasaje. El autobús iba hasta los topes y miré a la gente, a ese 60% de gente que, según la encuesta falsa anual que hace no sé quién, lee libros en España (en el autobús no leía nadie, naturalmente), y quise decírselo: oigan, esto es realmente excepcional, como si hubiera recibido una buena noticia a través de mi móvil y, no teniendo con quien compartirla, optara por comunicársela a un extraño. Pero a la gente de camino a Usera no le interesaba Rachel Cusk; a lo mejor le interesaba un poco el premio Cervantes que se acababa de dar.
Entonces cabe preguntarse si ser leída (Rachel Cusk) con absoluta admiración en un autobús que va a Usera es mejor o peor que ganar el premio Cervantes, del que todos los que no leen en un autobús van a enterarse ese día, aunque luego no te lean y tu nombre lo olviden, y también tu cara y tu nacionalidad.
Prestigio es el cierre de una trilogía que empezó con A contraluz y siguió con Tránsito, trilogía que estoy leyendo al revés. Es difícil explicar la genialidad de esta trilogía si usted no ha leído absolutamente nada, pero lo intentaré.
En principio, Prestigio o Tránsito parecen un cruce de Joy Williams con W. G. Sebald: a lo mejor hay mil personas en España a las que esta frase les dice algo. De Joy Williams retiene la cotidianidad más grotesca, esas vidas ordinarias que de pronto caen en lo estrambótico. De Sebald toma el estilo indirecto, pues Rachel Cusk es una narradora testigo que recoge con aparente neutralidad las historias de los otros.
Enmarcada en el género de la autoficción, Rachel Cusk, sin embargo, deja hablar a todos menos a sí misma: ha inventado la autoficción modesta, que es como inventar el egoísmo generoso o la masturbación poliamorosa. Hay un momento muy apreciable en este sentido en Tránsito. Cusk asiste a un festival literario, da una charla junto a otros dos autores autobiográficos. Uno de ellos parece ser Karl Ove Knausgård. Los lectores asistimos a la intervención de ambos escritores durante una decena larga de páginas. A Cusk le ha tocado hablar la última y, después de mostrarnos lo que los otros han dicho, su propia intervención es elidida: «Leí en voz alta lo que había escrito. Cuando hube terminado, doblé los papeles y volví a meterlos en el bolso». Este hacer autoficción sin darse el menor protagonismo es lo que nos atrevemos a calificar aquí de genialidad.
Se habla mucho de literatura en Prestigio, aunque no sea un libro sobre el mundillo, sino un libro sobre la frustración y el victimismo: todos hablan para buscar al culpable de su infelicidad. Pero cerremos con esta curiosa reflexión:
Mientras tanto, el gigante imparable de la literatura comercial seguía triunfando, aunque tenía la sensación de que el matrimonio entre ambos principios —negocio y literatura— no pasaba por su mejor momento. Bastaría con un mínimo cambio en los gustos del público, con la decisión irreflexiva de gastarse el dinero en otra cosa, para que todo —la industria global de la edición de ficción y sus empresas auxiliares— se derrumbara en un instante, mientras que la pequeña roca de la auténtica literatura seguiría en pie, donde siempre había estado.