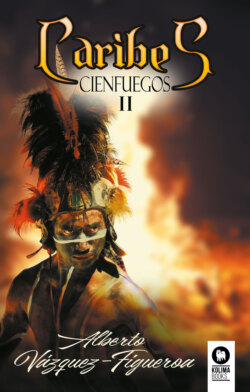Читать книгу Caribes - Alberto Vazquez-Figueroa - Страница 5
ОглавлениеEl viejo Virutas había sido honrado al admitir que sabía cómo conseguir que un barco avanzase, pero no cómo lograr que lo hiciera siempre en la dirección apetecida.
El viento alejó por propia iniciativa la nave de la costa, pero una vez en alta mar resultó tarea imposible aproarla hacia Levante y exigirle que se mantuviera en ese derrotero, pese a que un mar que de tan quieto semejaba una inmensa esmeralda ofreciese toda clase de facilidades para trazar sobre su pulida superficie los rumbos que quisieran.
Cansados pues de luchar contra su propia ineptitud y convencidos de que de continuar maniobrando con tan escasa pericia lo único que conseguirían sería zozobrar y convertirse en pasto de los tiburones que los seguían mansamente, optaron por permitir que la vela tomase el viento a su gusto por la amura de estribor para continuar alejándoles sin destino aparente de las costas de aquella inmensa isla de altas montañas que tan tristes y sangrientos recuerdos traía a su memoria.
–¿Adónde iremos a parar?
El carpintero se limitó a encogerse de hombros señalando el vacío horizonte que se abría ante la proa y sobre el que no destacaba ni tan siquiera la más diminuta de las nubes.
–Adonde Dios y el viento nos lleven –replicó–. Pero ten por seguro que cualquier lugar será mejor que el que dejamos a la espalda. ¡Toma! –pidió–. Coge el timón.
–La última vez que lo hice la Santa María se fue al garete.
–Aquí tan solo puedes chocar contra un tiburón.
Dejó la caña en manos del muchacho, se introdujo en la camareta, y al poco regresó con una gran caja que abrió sobre cubierta para comenzar a encajar cuidadosamente pequeñas piezas de madera en clavos que surgían del centro mismo de grandes cuadrados blancos y negros que conformaban un curioso tablero.
–¿Qué es eso? –quiso saber el canario.
–Un ajedrez de a bordo –replicó el otro con manifiesto orgullo–. Lo hice yo mismo.
–¿Y para qué sirve?
–Para lo que sirven todos: para jugar.
Cienfuegos tomó una de las figuritas, que constituía en verdad una auténtica obra de arte, y la observó con profundo detenimiento.
–¿Con quién vas a jugar?
–Solo. Casi siempre juego solo.
El muchacho pareció francamente desconcertado.
–Eso es estúpido –señaló–. Así siempre ganas y siempre pierdes.
–A veces empato.
–¿Contigo mismo? ¿Pretendes hacerme creer que juegas a algo con lo que puedes empatar contigo mismo? ¡Qué tontería!
–No es ninguna tontería –replicó el viejo malhumorado–. Mirándolo bien, mayor tontería resulta ganarse a sí mismo. ¿O no?
–Tal vez –se vio obligado a admitir el confundido cabrero, que optó por quedar en silencio y observar cómo su amigo comenzaba a mover las piezas, tan absorto que parecía haber olvidado que se encontraban prácticamente a la deriva sobre un lejano mar desconocido al otro lado de todos los mundos existentes.
Al poco le llamó poderosamente la atención el inconcebible grado de concentración que un hombre de apariencia tan tosca podía alcanzar sentado en silencio frente a aquellas caprichosas figuritas, y le sorprendió aún más el hecho de descubrir de improviso un extraño brillo de alegría en su mirada, un rictus de inquietud en su ceño o una sonrisa cómplice en sus labios, hasta el punto de que podría llegar a creerse que algún invisible contrincante se sentaba realmente al otro lado del tablero.
–¡Estás loco! –exclamó al fin.
–Calla.
–Rematadamente loco.
–O te callas o te tiro al mar. Ese caballo me quiere comer el alfil.
–¿El qué?
–El alfil…: el obispo.
–¡Ah! Un caballo te quiere comer un obispo… Yo siempre creí que los caballos solo comían hierba.
No obtuvo respuesta y continuó observando estupefacto al anciano carpintero que mascullaba por lo bajo maldiciendo las nefastas intenciones de un traidor caballo negro que había logrado infiltrarse en su férrea línea de defensa, preguntándose una vez más cómo era posible que una persona adulta y que no ofrecía aún síntomas de senilidad se dejase atrapar de tal forma por la fascinación de un tablero sobre el que correteaban una serie de pintorescas piececitas que él mismo se encargaba de mover a su antojo.
–¿Lo inventaste tú?
El otro ni le prestó atención, y tuvo que repetir molesto la pregunta para que se dignara alzar la cabeza y dirigirle una larga mirada de desprecio.
–Lo inventaron los chinos o los egipcios. Nadie lo sabe con exactitud, pero sí se sabe que tiene más de tres mil años de antigüedad y es el juego más inteligente que existe.
–¿Qué puede tener de inteligente hacer que un caballito de madera salte de aquí para allá como una pulga? ¡Es estúpido!
Tampoco en esta ocasión consiguió algo más que un gruñido, porque resultaba evidente que cuando el anciano carpintero se sumía en los avatares de una partida de ajedrez se aislaba hasta el punto de hacer creer que se encontraba en trance, por lo que el gomero acabó por encogerse de hombros y concentrarse en estudiar las oscuras aletas de unos tiburones que se habían convertido en el único signo de vida o movimiento de un mundo que parecía haberse detenido con la intención de tomarse un largo respiro.
–Me aburro… –masculló al cabo de un rato, y al comprobar que no le hacían caso, insistió–. Te digo que me aburro.
–Ahórcate.
–Enséñame a jugar. –Ante la forma en que el otro pareció estudiarle de arriba abajo, como si se tratara de un sapo o de un simple barril al que de pronto le hubiese sido concedido el don de la palabra, añadió desabridamente–: Fui capaz de aprender a leer…
–¿Qué tendrá que ver la lectura con esto? El ajedrez es una cosa muy seria. Es la guerra concentrada en un tablero.
–Inténtalo.
Bernardino de Pastrana, que era en realidad el verdadero nombre, apenas conocido, del deteriorado carpintero mayor de la Santa María, taladró con la mirada el hermoso rostro de enormes ojos verdes del musculoso gomero, intentando leer en el fondo de su mente o llegar a la conclusión de si valía o no la pena introducir en su aparentemente obtuso cerebro los maravillosos arcanos del conocimiento del bienamado juego de los reyes. Por último asintió resignado.
–Me temo que vamos a tener que pasar mucho tiempo juntos –dijo–. Y con lo plasta que eres, o te enseño o te degüello. Fíjate bien…: esto es un peón. Cada jugador tiene ocho, que son como soldados.
Horas más tarde el «Seviya» se balanceaba mansamente en mitad de un mar que apostaba a ser lago, con la ya inútil vela flameando al compás de la brisa, mientras un rojo sol que iniciaba su lento descenso hacia el ocaso recortaba contra el azul horizonte las siluetas de un anciano esquelético y un fornido muchacho, que sentados con las piernas cruzadas bajo los muslos, permanecían absortos en el estudio de un tablero de ajedrez.
Cayó la noche, y tumbado sobre cubierta contemplando las miríadas de estrellas de la bóveda de un cielo limpio y cálido, Cienfuegos se preguntó cómo era posible que encontrándose en la extremadamente difícil situación a que el destino le había conducido, flotando como una hormiga sobre un corcho a escasos metros de las fauces de dos hambrientos escualos y a la deriva en el corazón del mar de los caribes, su mente se encontrase sin embargo totalmente atrapada por el ficticio universo de aquellas figuritas de madera que evolucionaban a su capricho dentro de un mundo cuadriculado.
Aún no había conseguido captar más que una mínima parte de las prolijas explicaciones que el viejo Virutas le ofreciera, pero de algún modo comenzaba a intuir el fabuloso campo de nuevas sensaciones que se abría ante él cada vez que avanzaba una torre o capturaba un peón enemigo, y resultó evidente que el empedernido jugador que llevaba en su interior había descubierto aquella tarde un nuevo y ancho cauce por el que dejar escapar su caudaloso contenido.
Debido a una, hasta cierto punto hermosa coincidencia, aquella calurosa jornada caribeña reunió sobre la pesada y tosca embarcación a dos jugadores de muy opuestas características, dado que a la frialdad analítica y la suma prudencia del juego de Bernardino de Pastrana se opuso de inmediato la espontánea, clarividente y brillante agresividad del cabrero canario.
Dos hombres flotando sin destino durante cuatro días bajo un sol de fuego en mitad de una calma chicha y ajenos a nada que no fuesen jaques y enroques constituían en verdad un espectáculo incongruente, pero tal vez fue esa inconsciente evasión a la infinidad de problemas que los acuciaban tan de cerca lo que evitó que un pánico enfermizo se apoderara de su ánimo precipitándolos en un desastre inevitable.
Hasta los tiburones se aburrieron.
Silenciosos testigos de largas e incomprensibles contiendas en las que apenas se pronunciaban media docena de palabras, optaron una mañana por sumergirse en las calientes y limpias aguas a la busca de presas menos apetitosas pero más asequibles, con lo que la quietud alcanzó tal extremo que cabría imaginar que todo signo de vida había huido de la superficie del planeta o la maciza embarcación había traspasado los límites de lo real para penetrar sin proponérselo en una nueva dimensión desconocida hasta el presente.
El mar, al ganar profundidad, se volvió más azul y más denso, sin perder por ello su inmovilidad casi aceitosa, pero ninguno de los contendientes reparó en tal detalle, y si lo hizo no pareció importarle puesto que tanto daban aguas verdes que negras siempre que mantuvieran tranquila la cubierta.
Comenzó sin embargo a escasear el agua dulce.
De día un calor bochornoso recalentaba pesadamente la embarcación y las noches sin viento apenas contribuían a refrescar el ambiente, por lo que llegaron a la conclusión de que de no llover pronto correrían serio peligro de morir deshidratados.
El viejo Virutas aparentó no obstante no sentirse en exceso preocupado.
–Por lo único que lo siento –dijo– es porque al fin había encontrado un buen enemigo al que machacar. Por lo demás ya te dije que tanto da acabar de un modo u otro, y lo cierto es que yo ya estoy viviendo de prestado.
–Pero yo no. Busquemos tierra.
–¿Dónde?
–Donde la haya. ¿Recuerdas los caribes que atacaron el fuerte? Usaban una piragua, lo que quiere decir que no podían venir de muy lejos.
–Tal vez de Cuba.
El pelirrojo negó convencido.
–Cuba queda al Nordeste y aquella no es tierra de caníbales. Venían de otro sitio.
–Sea el que sea –puntualizó el carpintero con firmeza–. Mil veces prefiero morir de sed que caer en manos de esas bestias.
Cienfuegos, que había sido testigo de cómo los caribes devoraban a dos de sus amigos y aún le asaltaba en sueños el recuerdo de aquella terrible escena, se mostró en un principio de acuerdo con tal punto de vista, pero la sed se convirtió muy pronto en una exigente compañera de viaje y una pésima consejera, por lo que, cuando al amanecer del sexto día distinguieron en el horizonte la borrosa silueta de una alta montaña hacia la que les empujaba la corriente, decidieron aproximarse a ella aun a riesgo de caer en manos de tan feroces alimañas.
Era una isla verde y escarpada aunque no demasiado grande, en la que altivos farallones de negra roca alternaban con diminutas playas de arenas muy limpias, y pese a que la costearon por más de cinco horas atentos a cualquier rastro de presencia humana, no descubrieron choza, embarcación, ni sendero que permitiera sospechar que se encontrara habitada.
La sed se había convertido a aquellas alturas en un auténtico tormento, y el gomero llegó a la conclusión de que si el de Pastrana prefería morir a bordo era muy dueño de hacerlo, pero que por su parte se arriesgaría a saltar a tierra y buscar agua aun a costa de tener un mal tropiezo.
–Acércate a aquella cala –señaló–. Nadaré hasta la costa, me llevaré una barrica, y si al anochecer no he vuelto, vete.
–¿Adónde? Sin agua no llegaré muy lejos.
–Eso es cosa tuya, pero quiero que sepas que no te culparé porque te vayas. Cada cual es libre de morir a su gusto y yo prefiero arriesgarme.
Fondearon a unos cuarenta metros de la costa sobre un banco de arena blanca en el que no se distinguía rastro alguno de tiburones, y tomando sus armas, su inseparable pértiga y un barril vacío, Cienfuegos se deslizó al agua para tender desde allí la mano a su amigo.
–¡Deséame suerte, viejo! –pidió.
–¡Suerte, Guanche! –fue la respuesta–. Y recuerda: seguiré aquí mientras no aparezcan esos bestias y soporte la sed. Luego me ataré esa piedra al cuello y me tiraré al agua.
El canario empezó a nadar muy despacio, con los sentidos atentos a la más leve señal de peligro, y cuando al fin pisó arena seca se sintió extraño al advertir bajo sus pies suelo firme tras tantos días de vivir sobre una frágil embarcación.
Permaneció muy quieto aguzando el oído, pero todo cuanto le llegaba del interior de la foresta era el canto de los pájaros y el griterío de los monos, por lo que le reconfortó la idea de que tal vez su suerte había cambiado y aquella especie de paraíso terrenal se hallaba en verdad deshabitado.
Se volvió a mirar al viejo Virutas, que se encontraba sin duda tan en tensión como él mismo, se encogió de hombros como dando a entender que lo que quiera que ocurriese resultaba ya inevitable, y echándose al hombro el barril, agitó la mano en señal de despedida y se internó en la espesura con la afilada espada dispuesta a entrar en acción al menor movimiento sospechoso.
El terreno ascendía en un principio mansamente, pero poco a poco se iba haciendo más y más escarpado, en especial en las altas paredes laterales, como si se encontrara en el centro del cauce de un viejo barranco ahora invadido por una vegetación primaria y selvática que le obligaba a cortar a menudo las lianas o la hierba más alta, sufriendo al propio tiempo los arañazos de aguzadas espinas y la feroz picadura de innumerables insectos.
Pronto comenzó a sudar y la sed le acució de tal forma que temió seriamente que el esfuerzo sería excesivo y en cualquier momento caería para no volver a ponerse en pie nunca.
Se le nubló la vista y tuvo que detenerse unos instantes con la boca muy abierta y la lengua fuera, jadeando como un perro agotado, buscando apoyo en la pared de piedra, espantado ante el hecho de que una empinada pendiente se abría a pocos metros de donde se encontraba y no se sentía con fuerzas ni como para dar media docena de pasos por terreno llano.
Tuvo que recurrir una vez más a su indomable voluntad y sus infinitos deseos de sobrevivir a toda costa, y tras un corto descanso en el que experimentó la sensación de que había perdido el conocimiento por un brevísimo período de tiempo, reanudó la marcha apretando los dientes decidido a encontrar agua aunque fuera lo último que consiguiera hacer en esta vida.
Nunca supo cómo se las ingenió para alcanzar la cima sin rodar mil veces hasta el fondo del barranco, pero fueron sin duda unos trescientos metros desesperantes y angustiosos, y cuando al fin se dejó caer de bruces sobre la hierba lanzó un hondo sollozo de animal moribundo.
Aguardó una vez más a que el corazón dejara de machacarle el cerebro con su furioso golpear, se hundió de nuevo en la nada, regresó casi por milagro al mundo de los vivos, y en su ansiedad extendió la mano cortó el tallo más cercano y chupó ávidamente la amarga savia sin encontrar luego saliva suficiente como para escupir aquel pringoso líquido hediondo.
Necesitó aferrarse a un tronco para lograr asentar nuevamente las temblorosas piernas, y avanzó de árbol en árbol como un borracho incapaz de mantenerse por sí solo en equilibrio, advirtiendo cómo el cerebro se le iba poblando más y más de fantasmas, a su mente volvía repetidamente la imagen de la hermosa y quieta laguna en que conociera a Ingrid, y a sus oídos llegaba la fresca risa de su amada cuando le hacía apasionadamente el amor sobre la hierba.
Pero esa risa volvió.
Una y otra vez, tan insistente que temió haberse vuelto loco puesto que al poco se le unieron nuevas risas y confusas voces, gritos y chapoteo, y al fin reaccionó agitando la cabeza, convencido de que no era que su cerebro le jugara malas pasadas, sino que, efectivamente, tenía que haber seres humanos cerca.
Se deslizó por entre la maleza, atraído como un imán por el rumor de voces, y al apartar unas espesas ramas descubrió la laguna, tan idéntica a la de sus montañas de La Gomera que casi costaba admitir que no fuera la misma, con un agua limpia que llegaba saltando de roca en roca y media docena de muchachas que jugaban en ella.
Las observó sin ser visto, admirando lo que conseguía distinguir de sus cuerpos y los lacios cabellos que les caían chorreantes sobre la espalda, se cercioró de que la mayoría eran muy jóvenes y no se distinguía presencia masculina alguna por los alrededores, y a pesar de que se había propuesto extremar la prudencia, la sed pudo más que su fuerza de voluntad, y dando tres últimos pasos, se lanzó de bruces sobre la orilla sumergiendo la cabeza en el agua.
Bebió y bebió hasta reventar y casi atragantarse, ajeno a todo lo que no fuese satisfacer su ansiedad, y cuando al fin alzó el rostro descubrió siete pares de ojos muy negros que le observaban con extraña fijeza.
No hubiera sabido decir si era miedo, furia o sorpresa lo que se reflejaba en ellos, y durante unos minutos que se le antojaron interminables se estudiaron en silencio, como si ni las muchachas ni el canario tuviesen la más mínima idea de qué era lo que tenían que hacer en tan extraña e imprevista circunstancia.
Luego, dos de las mujeres comenzaron a salir del agua por la margen opuesta de la laguna, y Cienfuegos reparó en los hermosos pechos de la más joven, su estrecha cintura, las bien torneadas caderas, los poderosos y fuertes muslos que enmarcaban un prominente pubis carente de vello, y por último unas anchas y deformes pantorrillas que conferían a sus piernas un aspecto insólito y monstruoso, lo que le obligó a dejar escapar un sollozo y exclamar aterrorizado:
–¡Dios bendito! ¡Son caribes!
Su compañera mostraba igualmente las pantorrillas atrofiadas, tal como las recordaba de aquella partida de crueles caníbales que devoraron ante su atónita mirada a dos de sus amigos, y si alguna duda le quedaba, pronto quedó despejada porque el resto de las bañistas fueron saliendo una tras otra del agua y todas ofrecían el mismo espantoso aspecto, al tiempo que sus rostros mostraban ahora una bestial ferocidad que contrastaba con las risas y la alegría de momentos antes.
Distinguió entonces las hachas de piedra, las lanzas y las pesadas mazas que descansaban sobre la alta hierba, y al advertir que las empuñaban como si se tratara más de experimentados guerreros que de débiles muchachas, tomó plena conciencia del peligro, y dando un salto echó a correr por donde había venido.
Aunque había conseguido beber hasta saciarse, le fallaban las fuerzas, tan débil y desorientado que no se sentía capaz ni de encontrar el camino de regreso, por lo que muy pronto descubrió aterrorizado que vagaba sin rumbo por entre la espesa maleza seguido por media docena de mujeres desnudas que no hacían más que gruñir y emitir una especie de cortos e incomprensibles chillidos con los que parecían transmitirse secas órdenes.
A menos de quinientos metros de la laguna se le doblaron las piernas y el aire se negó a continuar descendiendo a sus pulmones, por lo que decidió acurrucarse bajo un montón de helechos, ocultándose lo mejor que pudo e intentando evitar perder el conocimiento ya que el recuerdo del terrible fin de Dámaso, Alcalde y Mesías el Negro le atenazaba el corazón como una zarpa de acero, obligándole a echar mano de toda su entereza para no romper a llorar presa de un ataque de histeria ante la tenebrosa idea de acabar de idéntica manera.
Le tenían acorralado, y cuando el furioso jadear de su respiración se calmó levemente y el estruendo de su propio pulso cesó de retumbarle como cañonazos en las sienes, le llegó muy claro el rumor de los pasos de sus perseguidoras.
Avanzaban por todas partes, al frente y a la espalda, a diestra y a siniestra, y lo hacían golpeando la maleza con sus afiladas hachas como el batidor que busca hacer saltar de su escondite al jabalí, dispuestas a destrozarle el cráneo en el momento mismo de iniciar su nueva huida.
Atisbó entre las hojas del helecho y pudo distinguir con toda claridad una figura que se aproximaba muy despacio y que de tanto en tanto se detenía a escuchar e incluso venteaba el aire abriendo mucho las aletas de la nariz, como si intentara atrapar un olor distinto que lo condujera hasta su víctima.
Se trataba de una mujer sin duda alguna, aunque más bien podría catalogarse de hembra joven de alguna especie de extraña bestia ligeramente emparentada con los seres humanos, puesto que la ancha cara sobre las que destacaban las enormes fosas nasales, los diminutos y acerados ojos, y la boca gruesa y carnosa de amarillos y afilados dientes, le conferían un aspecto simiesco pese a que el color de su piel fuera notoriamente claro contrastando con una mata de cabello negro y lacio que le caía, aún chorreante, por la espalda.
Sus gestos carecían igualmente de aquella feminidad que cabía encontrar incluso en las más primitivas indígenas de las restantes islas, puesto que denotaban una agresividad propia de fiera de la jungla, a la par que una marcada felinidad hacía recordar en determinados momentos un enorme gato al acecho de su presa.
Cienfuegos se supo más cerca que nunca de una muerte cruel e ignominiosa, y al abrigar la absoluta certeza de que en cualquier instante acabaría siendo descubierto, experimentó de nuevo aquella invencible sensación de laxitud que hacía que cada músculo del cuerpo le pesase como el plomo, incapaz por completo de reaccionar pese a que menos de seis metros lo separasen de su enemiga, que se detuvo, aventó el aire, pareció cerciorarse de que se encontraba sobre una buena pista y emitió uno de aquellos cortos y guturales gritos que constituían probablemente una especie de orden.
El canario comprobó que nuevas voces llegaban de los cuatro puntos cardinales, por lo que hizo un supremo esfuerzo de voluntad y dando un salto se lanzó hacia delante buscando tan solo algún tipo de muerte que no fuera aquella, tan espantosa, que parecía tenerle reservado su amargo destino.
Esquivó como pudo el hacha de piedra que voló hacia su cabeza y que fue a quebrar la gruesa rama de un árbol, y continuó su enloquecido galopar saltando sobre matojos y troncos caídos sin prestar atención más que a lo que tenía ante él y a una desesperada necesidad de encontrar una improbable salida a aquella inmensa trampa.
Una nueva mujer se cruzó en su camino blandiendo un arma, pero no le dio tiempo a alzar el brazo, lanzándose sobre ella y derribándola de un empellón para seguir adelante ciegamente.
Esquivó a una tercera.
Luego a una cuarta.
Dos más lo perseguían muy de cerca en el momento mismo en que el azul del mar hizo su aparición ante sus ojos y una leve luz de esperanza nació en su ánimo, pero de improviso sintió un fuerte golpe en la cabeza, el mundo estalló en su interior sonoramente, y dando un último traspiés cayó de bruces como aniquilado por un rayo.
En el instante mismo de perder el conocimiento, por su cerebro cruzó, muy fugazmente, la escena del sangriento festín del que había sido testigo meses antes.