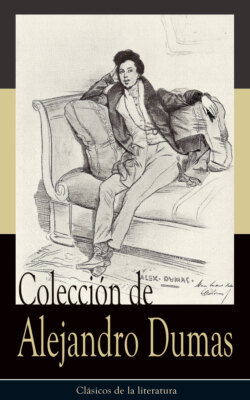Читать книгу Colección de Alejandro Dumas - Alejandro Dumas - Страница 47
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo 43
ОглавлениеÍndice
El 1.º de mayo hacia las once de la mañana como tenía de costumbre, llegó Antoñita a Ville d'Avray, encontrando al doctor Avrigny inclinado un grado más, hacia la sepultura.
Desde algún tiempo acá notaba en aquella inteligencia, antes vigorosa, extrañas distracciones y algo así como un principio de insania.
El espíritu se perturba como la vista a fuerza de mirar siempre hacia un mismo objeto y así la única idea que irradiaba en las tinieblas de aquella triste existencia, la arrastraba como un fuego fatuo hacia los abismos de la locura a fuerza de contemplar la muerte.
No obstante, el 1.º de mayo, haciendo un supremo esfuerzo, y como estimulado por la rapidez del tiempo, quiso informarse con mayor solicitud aún que en las anteriores visitas de la vida presente y de los proyectos que su sobrina había trazado para el porvenir.
Antonia procuraba evadir la conversación siempre enojosa; pero el doctor insistió diciendo con alegre y serena sonrisa:
—Oye, Antoñita, no trates de engañarme, hazte cargo de la realidad. Presiento ya mi fin, y mi alma que, en efecto, está más impaciente que el cuerpo, empieza por abandonar a intervalos este mundo para volar al otro en ensueños y divagaciones. Este es mi estado y podrás creerme que me congratulo de ello, porque el hecho de que un cerebro se rebele contra mi voluntad es un síntoma de lúcido y antes de que me abandone del todo, quiero pensar en ti, querida hija de mi hermana, para que tu madre me reciba allá arriba con satisfacción. Primeramente: ¿A quién sueles recibir en tu casa, Antoñita?
La sobrina del doctor empezó a nombrar a aquellas de sus antiguas amistades que no habían cesado de visitar la casa de la calle de Angulema, citando por último a Felipe Auvray.
El enfermo recapacitó.
—¿Ese Felipe Auvray no es amigo de Amaury?
—Sí, señor.
—¿Uno muy elegante?
—¡Oh! no, tío.
—Pero joven y de gran posición, ¿no es eso?
—Sí.
—¿Noble?
—No.
—¿Te ama?
—Lo sospecho.
—¿Y tú a él?
—Ni un comino.
—A eso se llama contestar categóricamente. Pero, ¡vamos! ¿no amas a otro?
—Mi pecho no alberga otro amor que el de usted, tío—respondió la joven suspirando.
—Antoñita, eso no basta. Dentro de un mes o dos yo voy a dejar de existir, y si sólo me amas a mí no quedará nadie que te ame.
—¡Oh! tío de mi alma, espero que se habrá usted equivocado.
—No lo creas, hija mía; no me equivoco: mis fuerzas me abandonan de día en día. Todas las mañanas cuando voy a despedirme de mi pobre Magdalena, me da el brazo José, que tiene cinco años más que yo. Afortunadamente—prosiguió volviéndose al cementerio,—esa ventana abre por casualidad sobre su tumba, de suerte que a lo menos podré contemplarla en el momento de morir.
En aquel momento dirigió los ojos hacia el lugar donde reposaba Magdalena, y levantose de súbito, apoyando la mano sobre uno de los brazos de su butaca con una fuerza insólita, exclamando con visible emoción:
—¿Quién es aquel que está ante la tumba de Magdalena? Dime, ¿quién es?
Después sentose de nuevo, diciendo:
—¡Ah! no es un extraño: es él.
—¿Quién?—exclamó Antoñita precipitándose al exterior.
—¡Amaury!—respondió el doctor.
—¡Amaury!—repitió Antoñita, apoyándose en el muro, porque se sintió desvanecer.
—Sí. A su vuelta, ha querido hacer a esa tumba su primera visita.
Y dicho esto volvió a quedar el doctor en su inamovilidad y silencio de costumbre.
Antoñita quedó asimismo muda e inmóvil, mas por una causa totalmente diversa. El doctor no sentía nada; ella, en cambio, sentía excesivamente.
El que acababa de llegar era, efectivamente, Amaury, quien se había hecho llevar en seguida al cementerio. Una vez allí se arrodilló sobre la tumba, oró durante diez minutos y luego dirigiose hacia la la puerta con ánimo de retirarse.
Antoñita experimentó un extraño desfallecimiento, pues comprendió que iba a entrar en la estancia.
Efectivamente, unos segundos después, oyéronse los pasos de alguien que subía la escalera, abriose la puerta y apareció Amaury.
A pesar de estar advertida, Antoñita no pudo reprimir un grito que pareció despertar al doctor de su letargo y de su postración.
—¡Amaury!—exclamó Antoñita.
—¡Amaury!—dijo tranquilamente el doctor, cual si se hubiese separado la víspera de su pupilo.
Tendiole la mano y Amaury se le acercó y se postró ante él de hinojos.
—Bendígame, padre mío,—dijo.
El doctor puso, sin decir palabra, las manos sobre su cabeza.
Amaury permaneció unos momentos en esta posición mientras sus ojos vertían abundantes lágrimas. Antoñita hacía lo mismo; sólo el viejo permanecía impertérrito.
Por fin, levantose el joven y acercándose a Antoñita le besó la mano. Luego, los tres se contemplaron un instante en el mayor silencio.
El efecto que el doctor produjo a Amaury era de los más deplorables. Después de ocho meses de ausencia le encontraba más cambiado que si hubiesen transcurrido ocho años. Su pecho se había encorvado, su frente estaba llena de arrugas, la voz le temblaba, y sus cabellos se habían puesto blancos como la nieve.
No era ya más que una ruina.
Respecto a Antoñita, no parecía sino que el tiempo, al trazar cada día una nueva arruga en el rostro del anciano, había añadido una gracia más al bello semblante de la joven.
En efecto, Antoñita estaba más encantadora que nunca y nada había más hechicero que la elegante y ondulosa línea de su talle. Las rosadas ventanas de su graciosa nariz, aspiraban ávidamente la vida, y sus negros y rasgados ojos, parecían tan capaces de expulsar la melancolía como el gozo, tan fáciles para la ternura como para la tristeza. Su cutis tenía la frescura y el aterciopelado del albérchigo; su boca el carmín de la cereza; sus manos eran diminutas, blancas, mórbidas y venosas; sus pies minúsculos.
Amaury la estaba contemplando y no acertaba a reconocerla. Era una hurí, una musa, un hada, que aparecía de pronto ante sus ojos.
Consistía esto en que antaño, cuando Antoñita estaba cerca de Magdalena, la miraba raras veces y sin ninguna atención.
Por su parte, Antoñita le encontraba muy cambiado, quizá mejorado. La soledad no le había perjudicado, y el pesar, en vez de ajar su semblante, había impreso en él un sello de gravedad que no le sentaba mal. El hábito de pensar, que su turbulenta ociosidad no conocía, había dotado su mirada de una expresión más profunda y ensanchado su frente. Además las largas excursiones por las montañas, habían fortificado su organismo, como las ideas y reflexiones lo habían hecho a su vez con su energía moral y su voluntad. La palidez de su rostro le hacía más espiritual, más serio y sencillo, más hombre, en una palabra.
Al través de sus entornados ojos, Antoñita le contemplaba y sentía agitarse en su espíritu mil confusos pensamientos.
El doctor rompió el silencio.
—Te encuentro mejor, Amaury—dijo,—y tú también debes encontrarme mejor a mi, ¿no es verdad?—añadió con intención.
—Efectivamente—respondió el joven:—es usted muy dichoso y le doy por ello mi enhorabuena. ¡Qué le vamos a hacer! Es la voluntad de Dios manifestada por la Naturaleza que no tiene el hábito de obedecerme como a usted. Ahora—añadió con gravedad,—estoy resuelto a vivir mientras al Señor le plazca.
—¡Oh! ¡Gracias, Dios mío!—dijo Antoñita con las lágrimas en los ojos.
—¡Vas a vivir!—repuso el doctor.—Está bien. Así te he conocido yo siempre, sincero y animoso. Apruebo tu resolución. ¡Vive!
A decir verdad no ocultaré que casi me avergüenza el pensar que el dolor del padre ha sido más intenso y más mortífero que el del novio, pero al reflexionarlo con detención pienso que quizá no es cosa tan admirable, el sucumbir de pena, como el vivir en la viudez solo, grave y resignado, tratando con generosa, bondad a los demás hombres, tomando parte en sus actos sin menospreciarles, y en sus ideas sin que ejerzan en el ánimo influjo alguno.
—Esa, padre, es la vida, que quiero llevar, ése es el papel que en efecto me está reservado para el porvenir—dijo Amaury.—¿No es verdad que el que haya aguardado más, será el que más habrá apurado el cáliz de amargura?
—Perdónenme—exclamó Antoñita, sintiéndose conmovida, por aquel pugilato de estoicos.—Bien está que hablen así dos hombres, fuertes, grandes y superiores, pero, tengan en cuenta que yo estoy aquí y no puedo oír estas cosas sin gran pesar de mi alma. Atiendan a que están ante una mujer débil y medrosa, que no entiende nada de estas cosas, pero a quien trastorna el tono en que están pronunciadas.
Dejemos a Dios estas altas cuestiones de la vida y de la muerte, y hablemos de su regreso, Amaury, de la alegría con que le vemos después de haberle esperado tanto tiempo.
Y diciendo esto la encantadora joven estrechó candorosamente las manos de Amaury. Luego estampó un beso en las pálidas mejillas del doctor, logrando así que aquellos dos filósofos se atemperaran a su humor más plácido y más sereno.
—¡Vamos!—exclamó el doctor,—ya que este día pertenece a mis hijos por entero, hay que aprovecharlo bien. Muy pronto me veré en la imposibilidad de repetir semejante oferta.
De este modo pudieron Amaury y Antoñita renovar sus antiguas conversaciones. Enterose el doctor de los propósitos del joven, poniendo freno con la exquisita benignidad del talento reflexivo a las exageraciones e instransigencias de la mocedad, y acogiendo las ilusiones y ensueños con la amable sonrisa de la duda a que le daba derecho su experiencia. En fin, no podía menos de ver con singular contento cuán nobles cualidades atesoraba aquel corazón de valor inestimable, que no podía apreciar su propio poseedor.
Con acento de entusiasmo hablaba Amaury de su desilusión, con vehemencia de sus extinguidas pasiones, diciendo que no quería vivir más para sí, sino para los demás, pues no aceptaba la existencia ni podía comprenderla sin una total consagración al amor del prójimo.
El doctor aprobaba, tácitamente todas estas utopías y movía la cabeza con grave continente al oír tales ensueños. Su discreción ocultaba su juicio, pero su penetración lo veía todo y lo apreciaba en su justo valor.
Después de comer tocole el turno a Antoñita, que estaba entusiasmada de ver a Amaury, tan noble, tan generoso y tan vehemente. Trató de su suerte como había tratado antes Amaury de la suya. Por la noche cuando volvieron a encontrarse solos, dijo el doctor las siguientes palabras:
—Amaury, el infortunio ha madurado completamente tu juicio. A ti te la confío para cuando yo haya dejado de existir. Lejos del mundanal bullicio podrás en adelante juzgar a los hombres con mayor serenidad, aconséjala, guíala, sé su hermano, en una palabra.
—¡Su hermano, sí!—exclamó Amaury con efusión,—un hermano adicto en cuerpo y alma, se lo juro. Acepto, querido tutor, con gratitud, estos deberes paternales que me impone su tierna solicitud, y a pesar de mi juventud, prometo no abandonarla hasta que tenga a su lado un marido digno de ella, que la ame de corazón.
Al oír estas palabras bajó Antoñita los ojos con aire triste y meditabundo, mientras el doctor decía con viveza.
—Cabalmente de eso estábamos hablando a tu llegada, Amaury. Sería para mí la dicha más grande verla ante de abandonar este mundo, feliz y amada en casa de un esposo amante y digno de ella. Vamos a ver, Amaury, ¿no conoces a alguno que pudiese llenar este fin?
Amaury permaneció silencioso.
—¿Qué contestas a eso?—insistió el anciano.
—Que es ésta una cuestión muy grave y vale la pena de meditarla con calma. Conozco a la mayoría de los jóvenes de la nobleza…
—Vamos a ver: nombra algunos.
El joven buscó los ojos de Antoñita para interrogarla, pero ésta apartó rápidamente la mirada.
—Arturo de Lancy, por ejemplo—dijo Amaury al verse en la precisión de contestar.
—No me disgusta—respondió el doctor;—es joven capaz y arrogante, tiene buen apellido y además brillante posición.
—Es verdad: pero no me atrevería a recomendar este partido a Antoñita; es un libertino de costumbres muy relajadas que cifra todo su orgullo en la pretensión de pasar plaza de seductor como Novelace o don Juan Tenorio. Eso podrá satisfacer a los alocados como él; pero, francamente, sería una garantía muy débil para la futura felicidad de Antoñita.
Esta respiró, dirigiendo a Amaury una mirada de agradecimiento.
—No hablemos más de él—dijo el doctor.—Cítanos otro.
—Gastón de Sommervieux…
—Tampoco me desagrada, es tan noble y rico como franco, y tengo entendido que es un joven modesto, serio y de buenas costumbres.
—Ciertamente, pero ya que le enumeraron a usted todas sus cualidades podían haber añadido un defecto capital. En toda su afectación y aparatosa dignidad no hay más que un brillo superficial, y puedo garantizarle que es un necio completo y un personaje vulgar.
—¡Calla!—exclamó el doctor como evocando un remoto recuerdo.—¿No me presentaste un día a un tal Leoncio de Guerignou?
—Sí—respondió Amaury, sonrojándose.
—Ese joven me parecía destinado a hacer brillante carrera. ¿No es consejero de Estado?
—Es cierto; pero no es rico.
—Antoñita lo es por los dos.
—Además—prosiguió Amaury, no sin cierta acritud,—parece que su padre no desempeñó un papel muy honroso en la Revolución.
—Su abuelo, querrás decir en todo caso; y además, aunque esas hablillas tuviesen fundamento, hoy no se hace ya a los hijos responsables de las faltas de los padres. Así es que puedes presentar ese joven a Antoñita por medio del señor de Mengis y si le place…
—¡Ah! ¡qué olvidadizo soy!—exclamó Amaury, dándose una palmada en la frente.—Está visto que unos meses de ausencia han bastado para hacerme perder por completo la memoria. Olvidaba que Leoncio juró vivir y morir en el celibato. Es un propósito monomaníaco y las más adorables y aristocráticas beldades del barrio de San Germán se han estrellado en su sistemática esquivez.
—¡Pues bien!—dijo el doctor.—¿Tendremos que acudir a Felipe de Auvray?
—Ya le he dicho, tío mío… —interrumpió Antoñita.
—Deja hablar a Amaury, hija mía.
—Querido tutor—contestó Amaury con visible malhumor,—no me pregunte nada que ataña a ese Felipe a quien no volveré a ver en mi vida. Antoñita le ha recibido a pesar de mis consejos y puede recibirle todavía, si le parece bien, pero yo no podré perdonarle su indigno modo de olvidar.
—¿Olvidar a quién?—preguntó el anciano.
—A Magdalena, señor.
—¡Cómo! ¿Magdalena?—exclamaron a un tiempo el doctor y Antoñita.
—Sí. En dos palabras van a conocer a ese hombre: Amaba a Magdalena; él mismo lo confesó y hasta me suplicó que la pidiese para él en matrimonio, precisamente el mismo, día en que acababa usted de concederme su mano. ¡Pues bien! hoy ama a Antoñita como había amado a Magdalena y como había amado a otras diez. Juzgue, pues, de la confianza que puede merecer un carácter tan voluble que borra en menos de un año una pasión que él aseguraba ser eterna.
Antoñita bajó la cabeza ante esta profunda indignación de Amaury y permaneció como aterrada.
—Eres muy severo, Amaury—dijo el doctor.
—¡Oh! sí muy severo—añadió tímidamente Antoñita.
—¿Le defiende usted, Antoñita?—exclamó vivamente Amaury.
—Defiendo a nuestra pobre naturaleza humana—contestó la joven.—No todos los hombres, Amaury, tienen su alma inflexible y su inmutable constancia. Debe usted ser más generoso compadeciendo las debilidades de que no participa.
—Según eso—replicó Amaury,—Felipe encuentra indulgencia en su corazón… Y es Antoñita…
—Quien tiene razón—dijo el doctor terminando la frase.—- Condenas con demasiado rigor, Amaury.
—Pero me parece… —replicó éste con vehemencia.
—Sí—interrumpió el anciano,—tu apasionada edad no es clemente, lo sé, y no quiere transigir con las debilidades del corazón humano. Yo en mi vejez, he aprendido a ser indulgente y ya experimentarás quizá algún día a tu costa que las más indomables voluntades se doblegan con el tiempo y que en el juego terrible de las pasiones el más fuerte no puede responder de sí mismo; el más orgulloso no puede decir: «Yo seré el mismo mañana.»
No juzguemos, pues, severamente a nadie, a fin de no serlo a nuestra vez; el destino es el que nos conduce y no nuestra voluntad.
—¿De ese modo—exclamó Amaury,—me supone capaz de olvidar algún día a Magdalena?
Antoñita palideció.
—Nada supongo, Amaury—dijo el anciano meneando la cabeza;—- he vivido, he visto y sé. Sea de esto lo que quiera, puesto que has aceptado el papel de padre joven de Antoñita, procura, amigo mío, ser ante todo misericordioso y bueno.
—Y no me reprenda—añadió Antoñita con ligero acento de amargura,—el haber confesado un instante que después de haber amado a Magdalena podía amarse a otra. No me reprenda: estoy arrepentida.
—¡Ah! ¿Quién puede reprenderla, Antoñita, ángel de dulzura?—dijo Amaury, que no había reparado en el amargo sentimiento que habían inspirado sus palabras en la joven.
En aquel momento José, fiel a la consigna dada, vino a anunciar que ya era la hora de partir y que estaba listo el coche que debía conducir a Antoñita.
—¿Acompaño a Antoñita?—preguntó Amaury al doctor.
—No, amigo mío—replicó el doctor.—A pesar de tus funciones paternales, eres muy joven todavía, y es preciso conservar ante el mundo el más estricto decoro.
—Pero le advierto—dijo Amaury.—que ya he despachado el carruaje en que he venido.
—No tengas cuidado: queda otro coche a tus órdenes. Aun hay más: como no puedes continuar viviendo en la calle de Angulema y como sin duda quieres visitar a Antoñita en París, te suplico que no le hagas visita alguna sin ir acompañado de alguno de mis más íntimos amigos. Mengis, por ejemplo, va a verla tres veces por semana y a horas fijas. El puede acompañarte y lo hará con mucho gusto, como lo ha hecho siempre con Felipe.
—De ese modo, ¿se me considera como una persona extraña?
—No, Amaury; eres mi hijo, a mis ojos y a los de Antonia; pero a los del mundo, eres un joven de veinticinco años y nada más.
—No dejará de ser divertido, encontrarme sin cesar a ese Felipe que no puedo sufrir y que pensaba no volver a ver jamás.
— ¡Oh! déjele venir—exclamó Antoñita,—aunque no sea más que para hacerse cargo del recibimiento que le hago y convencerse de que es muy difícil el tratar de desanimarle cuando persiste en sus visitas.
—¿De veras?—dijo Amaury.
—Juzgará usted mismo.
—¿Cuándo?
—Desde mañana, el conde de Mengis y su esposa quieren consagrar a su pobre reclusa las tertulias de los martes, jueves y sábados. Venga mañana que es sábado.
—Mañana… —murmuró Amaury vacilando.
—¡Oh! venga, venga, se lo suplico—insistió Antoñita.—Hace tanto tiempo que no nos vemos que debemos tener muchas cosas que decirnos.
—Ve, Amaury, ve—dijo el anciano.
—Pues bien, hasta mañana, Antoñita—dijo el joven.
—Hasta mañana, hermano mío—respondió Antoñita.
—Y yo, hijos míos, hasta dentro de un mes—dijo el doctor, que había escuchado su discusión con melancólica sonrisa;—y si durante este mes soy necesario por cualquier motivo, tendré abierta mi casa para ambos.
Y apoyado en el brazo de José, los acompañó hasta sus coches respectivos.
Cuando se disponían a partir, les dio un abrazo, y les dijo:
—Adiós, amigos míos.
—Adiós, nuestro buen padre—contestaron los jóvenes.
—¡Amaury—exclamó Antoñita, en tanto que José cerraba la portezuela,—acuérdese de los martes, jueves y sábados!
Y dirigiéndose al cochero, le dijo:
—Calle de Angulema.
—Calle de Maturinos—dijo Amaury al suyo.
—Y yo—murmuró el doctor, después de haberlos visto alejarse,—y yo al sepulcro de mi hija.
—Y apoyado en el brazo de su fiel criado, el anciano tomó el camino del cementerio para ir, como todos los días, a dar las buenas noches a Magdalena.