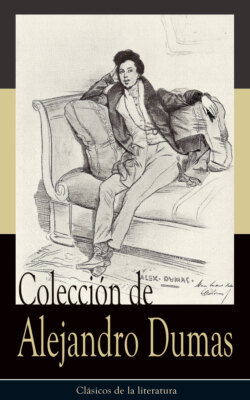Читать книгу Colección de Alejandro Dumas - Alejandro Dumas - Страница 50
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo 46
ОглавлениеÍndice
Creemos haber hecho en el último capítulo el elogio del constante buen humor de Antoñita, y, una de dos; o han sido prematuras nuestras apreciaciones, o la llegada de los flamantes huéspedes turbó el estado de beatitud y calma de su espíritu, que repentinamente se tornó caprichoso y versátil.
Es lo cierto que en el breve, transcurso de un mes cambiaron tres veces de objeto las atenciones y preferencias de Antoñita, y a fuer de meros cronistas nos limitaremos a consignarlo así.
Como reinaron los emperadores bizantinos, cuya historia está formada por tres períodos, a saber: triunfo, decadencia y ruina, así Amaury, Raúl y Felipe gozaron sucesivamente durante diez días cada uno la privanza de Antoñita.
De tan efímeros reinados vamos a dar algunas noticias incompletas, que seguramente el lector sabrá complementar con discreción y perspicacia.
En las cuatro veladas que siguieron a la ya consignada, el que obtuvo mejor acogida fue, sin duda, Amaury, a pesar de la inteligencia y habilidad con que Raúl desplegó las galas de su ingenio para hacerse agradable. En cuanto a Felipe, diremos que pasó inadvertido, anulado en absoluto, por el brillo de sus dos rivales, y por lo que toca a Antoñita será justo consignar que, otorgando el premio de sus atenciones a tenor del mérito de los solicitantes, estuvo encantadora con el primero, graciosamente amable con el segundo, y fríamente cortés con el tercero.
Organizadas las partidas de juego y generalizada la conversación, procuraba siempre Amaury ocupar el asiento más próximo a Antoñita, y acontecía que en medio de la garrulería de los demás, ellos dos, conversando en voz baja parecían silenciosos; tan quedamente departían.
Como Antoñita manifestase deseos de leer un libro italiano titulado Le Ultime Lettere di Jacopo Ortis, Amaury, que tenía esa obra en su biblioteca, y entre las más estimadas por cierto, fue al día siguiente a entregársela a la señora Braun; pero habiéndose encontrado por casualidad con Antonia en la antesala, no pudo menos de cambiar con ella algunas palabras.
Otro día, encargose Amaury de buscar autógrafos notables para llenar un álbum de Antoñita; algún tiempo después, como tardase mucho Froment Messrice, el Benvenuto Cellini de la época, en cincelar una pulsera para la joven, Amaury se la llevó triunfalmente después de arrebatársela al artista, y por fin, cierta noche que jugaba distraído con una llavecita de oro se la guardó por distracción en el bolsillo, viéndose obligado al otro día por la mañana a devolverla por si Antoñita la necesitaba.
No paró todo en esto. Durante su viaje por Alemania, Amaury no había montado a caballo, o por lo menos no lo había hecho en caballo de su gusto y estaba deseoso de cabalgar, tanto como puede estarlo un buen jinete privado por largo tiempo de su ejercicio favorito; así, todas las mañanas salía a pasear sobre su fiel Sturm, dando sus matinales paseos a capricho del noble bruto que parecía seguir con fruición el mismo camino que en otro tiempo. Así, pues, nadie extrañará, que Antoñita, ya que ella madrugaba más que la pobre Magdalena, contestase cotidianamente desde la ventana por donde pocos meses antes había presenciado la partida del joven y de su tío, al amable saludo de Amaury, saludo siempre acompañado de una seña o de una sonrisa.
Desde aquel instante el inteligente Sturm disponíase a cambiar la marcha, y apenas doblaba la esquina partía al galope, repitiéndose los mismos hechos a la vuelta. El instinto de Sturm era admirable.
Después del interminable invierno que había pasado Amaury en Alemania, sentíase renacer a nueva vida y era su corazón tan sensible como en la adolescencia. Se sentía feliz, aunque no acertaba a dar con la causa de su dicha, y alzaba con gallardía su frente tanto tiempo inclinada bajo el peso del dolor y el desengaño, hallándose más dispuesto a la indulgencia con los demás y más enamorado de la existencia.
Pero un día desvaneciose el encanto. Habiéndose mostrado Amaury más galante que nunca y más delicadamente afectuoso con Antoñita, renovando sus apartes con más frecuencia que otras veces y prolongándolos como nunca, el conde, que aunque parecía absorto en el juego, lo veía todo, acercose a Antoñita al despedirse y le dijo después de besarla en la frente:
—Oiga, usted, hipocritilla: ¿Por qué tenía tan callado que Amaury, el inconsolable disfrazado de hermano, procedía como novio tratando de pasar por tutor para mejor cortejar a su pupila? ¡Qué diantre! Todavía no es tan viejo que pueda asemejarse a un Bartolo, ni yo tan necio que me resigne a desempeñar el papel de Geronte. ¡Vaya! ¡vaya!… Pero no se sonroje usted por eso, porque nada de censurable hay en que él la ame.
—Si fuese cierto, señor conde, lo que usted dice—afirmó con entereza. Antoñita si bien cubrió su semblante una fugitiva palidez,—no haría bien en ello, porque yo no le amo.
Un movimiento repentino del conde reveló en éste la sorpresa y la duda que le produjeron las palabras de su interlocutora; pero al ver que alguien se les acercaba, se retiró prudentemente sin hablar más. Desde aquel momento empezó el período de triunfo para Raúl, y el de decadencia para Amaury. Como aquél era después de éste el más próximo y asiduo de todos los admiradores de Antoñita, ella le dedicó sus más amables sonrisas, sus más insinuantes miradas, sus más expresivas palabras y animadas conversaciones. Esto causó desde luego la estupefacción de Amaury, quien al siguiente día, al llevar a Antoñita una romanza que ella le había pedido hacía una semana, fue recibido por la señora Braun; y aunque no dejó de volver los días siguientes con varios pretextos, no pudo ver a la graciosa y tornadiza joven, sino a la fría y enjuta señora de compañía.
Por más que siguió pasando como antes todas las mañanas por delante de la ventana, ésta no se abrió, y sus cortinas siempre corridas parecían indicar que tenían la misión de velar el rostro de su bella propietaria. No hay que decir si Amaury estaría desesperado, mientras Felipe representaba como siempre su papel secundario, pasivo y silencioso.
Amaury se aproximó a él en cierto modo y le mostró algo mejor semblante, por lo cual el buen muchacho no sabía cómo demostrar su agradecimiento, pues en presencia de su antiguo compañero parecía un culpable necesitado de ajena indulgencia: le oía con respetuosa y afectada atención, aprobando en silencio cuanto Amaury le contaba.
Este no paraba mientes en tan deferente amabilidad y no tenía ojos sino para fijarse en los galanteos cada día más asiduos de Raúl de Mengis, y en sus progresos, visibles por momentos.
Antoñita se preocupaba de él casi exclusivamente, y le trataba con más intimidad que a los otros, al paso que colocaba en segundo lugar a Felipe; y por lo que toca a Amaury casi no podría decirse que fuese el tercero en la serie de las preferencias de Antoñita, por lo que el grave tutor juzgó que era impertinente semejante conducta, y a la quinta noche, aprovechando un momento de general distracción, acercose a Antoñita, y en voz baja y con amargo acento le dijo:
—¿Sabe usted, Antonia, que manifiesta honrar con muy poca confianza a un amigo y a un hermano, ya que tal me considero? Conoce usted, sin duda, el proyecto del conde de Mengis y aprueba su plan de casarla con su sobrino…
Antoñita manifestó su desagrado con un ademán.
—¡Si no lo censuro! pero entiendo que no hay motivo para que se aparte usted de mí, rehuyendo mi presencia como la de un importuno que la molestase, sólo por haber hallado el hombre que sin duda llena sus aspiraciones. Yo apruebo su elección, pues opino que no es posible hallar un hombre a la vez más inteligente, noble y rico que el vizconde de Mengis.
Escuchaba estas palabras con asombro Antoñita, pero no sabia con qué razones interrumpirlas ni impugnarlas; sólo cuando Amaury hubo concluido pudo exclamar:
—¡Casarme con el vizconde!…
—¿Y por qué no? ¿A qué fingir así?—dijo Amaury.—Yo no he de hallar extraño que le haya dicho a usted lo mismo que a mí me ha revelado; máxime, cuando sus propósitos armonizan con los de usted y también, según parece, con sus inclinaciones.
—Pero, Amaury, yo le juro a usted…
—¡Extraño tesón! no hay para qué jurar ni negar nada; insisto en que tiene usted razón y en que no podía ser su elección más acertada.
Por más que quiso replicar Antoñita, no le fue posible, pues sus invitados se aproximaron para despedirse, y se fue Amaury con ellos sin que le fuese dable agregar a lo dicho una palabra.