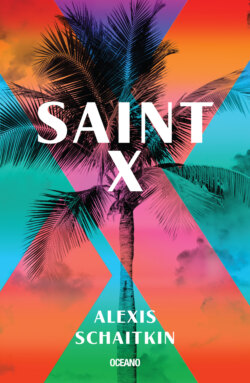Читать книгу Saint X - Alexis Schaitkin - Страница 4
ОглавлениеIndigo Bay
Comienza con una vista aérea. Deslízate bajo las nubes y allí está, la primera mirada al archipiélago: un instante, un vistazo, un espectáculo de color tan repentino e intenso que impacta tanto como sumergir un cubo de hielo en agua caliente y verlo estallar en mil pedazos: el mar cerúleo, las islas esmeralda anilladas por arena blanca y quizás, en este día, en la esquina de la imagen un buque carmesí.
Baja un poco más y las islas revelan su topografía, valles, planicies y los picos cónicos de los volcanes, algunos de ellos aún activos. Allí está el Monte Scenery en Saba, el Monte Liamugia en Saint Kitts, el Monte Pelée en la Martinica, el Quill en San Eustasio, La Soufrière en Santa Lucía y en San Vicente, el Grand Soufrière en la capital Basse-Terre de la isla de Guadeloupe y Soufrière Hills en Montserrat, así como el Grand Soufrière en la pequeña Dominica, rodeado por no menos de nueve volcanes. Los volcanes suscitan una intranquila sensación de apareamiento entre la cotidianidad de la vida y la amenaza de una erupción. (En algunas islas, ciertos días, copos de ceniza sobrevuelan suavemente en el pálido y fino aire, antes de aterrizar en las laderas cubiertas de hierba y en los aleros de los tejados.)
En algún lugar del archipiélago, se encuentra una isla de unos cuarenta kilómetros de largo y doce de ancho. Es un lugar plano, de un color deslavado y polvoriento; su tierra es fina y árida, el terreno está punteado por estanques salinos y la vegetación nativa consiste básicamente en maleza tropical, uva de playa, cactus y franchipán salvaje. (Aquí también hay un volcán, el Devil Hill: es pequeño y el magma asoma a la superficie algunas veces, sin embargo resulta poco interesante como una posible amenaza o como una atracción.) La isla alberga a dieciocho mil residentes y recibe casi a noventa mil visitantes al año. Visto desde arriba se asemeja a un puño cerrado con un dedo señalando al oeste.
La parte norte de la isla mira al Atlántico. Aquí la costa es delgada y rocosa, y el agua está sujeta a los cambios de temporada, a veces es demasiado tempestuosa. Casi todos los residentes viven en esta parte de la isla, y la mayoría de ellos en la pequeña ciudad capital, Basin, en donde las escuelas de bloques cenizos, las tiendas de alimentos, las iglesias y gasolineras se entremezclan con edificios coloniales color pastel, ahora deslavados: la mansión georgiana color rosa pétalo del gobernador general, el Banco Nacional verde menta, la Prisión de Su Majestad azul cáscara de huevo (una prisión junto a un banco, uno de los chistes locales favoritos). De este lado de la costa, los nombres de las playas susurran sus defectos: Salty Cove, Rocky Shoal, Manchineel Bay, Little Beach.
En la parte sur de la isla, las suaves olas del mar Caribe acarician la fina arena. Aquí los complejos turísticos o resorts puntúan la línea costera. El Oasis, el Salvation Point, el Grand Caribee y la joya de la corona de la isla, Indigo Bay. Cada uno de estos complejos está adornado con buganvilias, hibiscos y framboyanes, hermosos engaños intencionados para sugerir que la isla es un sitio exuberante y fértil.
Repartidos por el mar que rodea la isla, existen unos doce cayos deshabitados; los más conocidos son el Carnival Cay, Tamarind Island y Fitzjohn (famoso, al menos localmente, por ser el hogar de la lagartija Fitzjohn). Estos cayos son sitios populares para hacer excursiones: buceo con snorkel, días de campo románticos o expediciones guiadas a las cavernas de piedra caliza. El cayo más cercano a la isla es el irónicamente llamado Faraway Cay (Cayo Lejano), a unos quinientos metros de la costa de Indigo Bay. Su playa nacarada, sus vistas salvajes y una diáfana cascada en el centro, podrían hacer de este cayo un destino popular como sus vecinos, si no fuese por la plaga de cabras salvajes que viven allí y se alimentan de verdolaga de playa y tunas.
Los visitantes tienen poco sentido de la geografía. Si se les pregunta, pocos sabrían hacer un bosquejo de la forma básica de la isla, no serían capaces de ubicarla en un mapa, ni distinguirla de otras masas de tierra pequeñas que puntean el mar entre Venezuela y Florida. Cuando un taxi los transporta del aeropuerto al hotel, o del hotel al restaurante caribeño de comida fusión en la avenida Mayfair; o cuando hacen un paseo para ver una puesta de sol en el catamarán Faustina, o bien al desembarcar de un crucero en Hibiscus Harbour; o cuando una lancha los lleva a toda velocidad desde Britannia Bay a la antigua finca de azúcar, no saben si viajan de norte a sur o bien de este a oeste. La isla es un encantador no-lugar suspendido en agua tan clara como la ginebra.
Cuando vuelven a casa, rápidamente se olvidan de los nombres de las cosas. No recuerdan siquiera el nombre de la playa en donde su resort estaba situado, o el cayo donde fueron a la excursión de snorkel. (Aquella playa regada de dólares de arena, tan poco valorados.) Olvidan cómo se llamaba el restaurante que les gustó más; lo que queda es sólo el recuerdo de algo parecido a una flor exótica. Incluso olvidan el mismo nombre de la isla.
Mira a Indigo Bay más de cerca y los detalles del resort quedan a la vista. Un largo camino alineado con palmeras perfectamente verticales, el lobby de mármol con su techo abovedado, el pabellón abierto en donde se sirve el desayuno hasta las diez de la mañana, el spa, la piscina con forma de alubia, el centro de fitness y de negocios (la palabra CENTRO grabada en una placa afuera de cada uno de los salones; a los turistas americanos les encanta que esté escrita a la manera británica, algo tan pintoresco y serio para una isla tan alejada de Inglaterra). En la playa las tumbonas se organizan en forma de una parábola que sigue la curva de la bahía. Allí las mujeres locales colocan tambos, antiguamente usados para transportar leche, debajo de sombrillas azules, para trenzar el cabello a las niñas. La fragancia del ambiente es típica del trópico, franchipán y protector solar con olor a coco, así como el suave aroma a sal del océano ecuatorial.
En la playa están las familias, alrededor de sus sillas se ve la arena esparcida entre palas, flotadores, pequeñísimos zapatos de playa; parejas en su luna de miel debajo de los búngalos; jubilados a la sombra leyendo gruesos thrillers. No tienen idea de los sucesos que están a punto de ocurrir aquí, en Saint X, en 1995.
La hora: entrada la mañana. Mira. Una chica camina por la arena, su andar es perezoso, como si eso no tuviese ninguna consecuencia para ella, cuando llegue a donde se dirige. Mientras camina, varias cabezas voltean: hombres jóvenes, de manera evidente; hombres mayores, sutilmente; mujeres mayores, con añoranza. (Alguna vez tuvieron dieciocho años.) Lleva una túnica larga y ondulante sobre el bikini, su modo adolescente de portarla tiene un aire provocativo. Pecas color albaricoque se reparten a lo largo de su piel lechosa tanto en su rostro como en sus brazos. En un tobillo lleva una pulsera de plata con un amuleto en forma de estrella, y sandalias de plástico en sus largos y delgados pies. Una bolsa de rafia de playa cuelga de manera casual de su hombro. Su cabello rojizo, grueso y lustroso como el de un caballo, está amarrado con una banda elástica en un peinado aparentemente desordenado.
—Buenos días, dormilona —le dice su padre cuando llega a las tumbonas donde se encuentra su familia.
—Buenas… —dice ella bostezando.
—Te perdiste un crucero enorme que pasó justo por aquí. No te imaginas lo gigantesco que era —dice su madre.
(A pesar de que los huéspedes de Indigo Bay se quejan de los enormes barcos que impiden la vista, es verdad que sienten una orgullosa satisfacción en estos momentos: criticar el mal gusto de los otros les hace reafirmarse, ellos no han elegido hacer sus vacaciones en un lugar de vulgar opulencia como un barco, que es tan hermoso como un conjunto de oficinas.)
—Suena fascinante —dice Alison al arrastrar hacia la zona soleada una silla que se encuentra bajo la sombrilla. De su bolsa de playa saca un walkman amarillo. Se recuesta, se pone los audífonos y los lentes oscuros.
—¿Vamos a la piscina? —pregunta su padre.
Alison no responde. Finge escuchar otra cosa en vez de hacer caso a lo que su padre quiere hacer, simplemente lo ignora.
—Bueno, quizás en otro momento cuando todos estén con más ánimo —dice su madre con una sonrisa cómplice.
—Hey, Clairey —dice Alison—. Voy a una búsqueda de tesoros y voy a traer una estrella de mar.
Le habla a la pequeña niña que se sienta en la arena, entre las sillas de su madre y su padre, quien hasta ese momento estaba muy concentrada apilando arena en pequeños montículos.
—Voy a una búsqueda de tesoros y voy a traer una estrella de mar y un perro —dice la pequeña.
Es tan peculiar su apariencia como lo es atractiva la de su hermana mayor. Su cabello es casi blanco, su piel extremadamente pálida. Ojos grises, labios blanquecinos. Estas características combinadas dan una impresión tan llamativa como sencilla. Ésta es Claire, de siete años; Clairey, para su familia.
—Voy a una búsqueda de tesoros y voy a traer una estrella de mar, un perro y un piccolo.
—Un piccolo —susurra Claire. Sus ojos se agrandan con sorpresa.
El padre hace señas a uno de los hombres que atiende en la playa. Hay dos, ambos de piel oscura, con pantalones y camisetas tipo polo blancas, con la insignia del resort bordado al frente con hilo dorado. El “flaco” y el “gordo”, eso es lo que viene rápidamente a la mente de los huéspedes. El hombre que se acerca a la familia es el flaco, Edwin.
Cuando se acerca, Alison se sienta y se alisa el cabello.
—¿Cómo se encuentran esta mañana? —pregunta.
—Excelente —dice animada la madre.
—¿Primera vez en nuestra isla?
—Sí —confirma el padre—. Llegamos ayer por la noche.
Las vacaciones familiares las hacen en un resort diferente en una isla distinta, cada invierno, por una semana. Esto les proporciona el respiro suficiente, fuera de su suburbio nevado, para enfrentar lo que queda por venir en los próximos meses de oscuridad y frío. Han visto palmeras doblarse para besar la arena. Han visto el agua tan pálida como los glaciares y han caminado sobre arena tan suave como la crema. Han visto el sol transformarse hasta ser una yema gigante anaranjada que se rompe y se desparrama sobre el mar al final del día. Han visto el cielo nocturno triunfante con finas estrellas azules.
—Hoy nuestra isla está mostrando su día más hermoso para ustedes —hace un gesto con su delgado brazo hacia el mar—. ¿Qué puedo traerles esta mañana?
—Dos ponches de ron y dos ponches de frutas —dice el padre.
Alison suspira ligeramente.
El flaco regresa un rato después. (Demasiado tiempo, piensa el padre, como piensan todos los padres que están en esta zona de la playa, el flaco es un parlanchín y además lento.) Trae en una bandeja las bebidas adornadas con cerezas de Maraschino y flores de hibiscos.
—Tenemos un partido de voleibol esta tarde —dice—. Espero que nos puedan acompañar.
—¡Oh, cariño, eso te gustaría! —la madre le dice a Alison.
La chica se voltea para mirarla. A pesar de que trae los lentes oscuros, la madre sabe que su mirada es fulminante.
El flaco aplaude.
—Excelente. ¿Contamos con usted, señorita?
La chica se ajusta los lentes oscuros:
—Quizás.
(Últimamente ha desarrollado un gran talento para expresar las palabras más inocentes como veladas insinuaciones. Su madre se ha dado cuenta de ello.)
—¿O más bien somos de las que tomamos el sol, no? —dice el hombre.
Alison se sonroja.
El padre toma su cartera y extrae algunos billetes del grueso fajo que sacó ayer del banco. (¿Fue realmente ayer? Ya estaba empezando a sentir el efecto mágico y rejuvenecedor de la isla.)
—Gracias, señor.
El flaco mete el dinero en su bolsillo y sigue su camino por la playa.
—Tipo agradable —dice el padre.
—Sí, amigable —coincide la madre.
—¿Bueno? —dice el padre levantando su copa.
La madre sonríe. Clairey mira detenidamente su cereza. Alison revuelve su bebida con una estudiada desgana.
—¡Por el paraíso! —dice el padre.
Bajo el hiriente sol de la tarde, el gordo hace su recorrido por la playa, deteniéndose en cada grupo de sillas: “El partido de voleibol comienza en cinco minutos”, dice suavemente. Mueve la cabeza de manera incómoda, ajusta el cuello de su camiseta y continúa su marcha. Los huéspedes lo miran. Es grande, de ese tipo grande que llama la atención. Éste es Clive, Sasa, para quienes lo conocen.
—¡Más te vale vender bien mi partido, man! ¡Nos faltan cuatro jugadores! —el flaco le grita con las manos alrededor de la boca desde la cancha de voleibol—. ¡Voleibol para campeones! ¡Última llamada!
La gente que despierta lentamente de la siesta o está leyendo agita la cabeza frente a ese griterío y sonríe indulgentemente. Asume que este flaco es un elemento importante en estos ambientes, él garantiza la energía necesaria en la playa y el sentido de la diversión con sus pretenciosas y al mismo tiempo pegajosas palabras.
Alison se quita los auriculares y se pone de pie.
—¿Quieres venir a verme jugar, Clairey? —le tiende la mano a su hermana.
Mientras las hermanas cruzan por la playa hacia la cancha de voleibol, hombres jóvenes también se levantan de sus sillas y se dirigen casualmente tras ellas. Al final, sí tenían ganas de jugar voleibol.
El flaco va contando el número de jugadores: uno, dos, uno, dos. Claire se sienta en la orilla.
—Tú eres mi par extra de ojos, pequeña señorita —le dice haciendo una mueca mientras le revuelve el pelo; ella se estremece con este contacto.
Justo antes que el partido comience Alison se quita la túnica, la saca por encima de su cabeza y la deja caer en la arena junto a su hermana. Los ojos de los demás jugadores se dirigen hacia ella, percibiendo, mientras tratan de aparentar que no miran, la gran cicatriz rosa con forma de caracola en su vientre. Por un momento ella se queda totalmente quieta, todos participan en este instante de su espectáculo secreto. De repente da un golpe a la pelota que está en la arena y la lanza por los aires.
En realidad, no es un gran partido. Algunos preparatorianos, universitarios y padres jóvenes con evidente aptitud física; una mujer que esquiva la pelota cada vez que le llega; un marido y su mujer, ambos treintañeros, él con una pequeña barriga visible sobre el resorte del traje de baño color rosa con diseño de delfines, ella con un cuerpo perfecto, clara evidencia de frenéticas horas invertidas en el gimnasio; también hay un hombre muy hábil cuyo exagerado compromiso con el juego (clavadas innecesarias y agresivas, y una incómoda y frecuente repetición de la frase “un consejito” cada vez que pretende motivar a su equipo para que no pierda el ritmo) comienza a poner muy nerviosos a los demás jugadores en poco tiempo.
Mientras el juego avanza, los participantes van comentando los típicos temas. Se ha dicho que dos parejas son de Nueva York, una de Boston y otra de Miami. La mujer que esquiva constantemente la pelota es de Minneapolis. Un hombre que viene de Chicago para celebrar su luna de miel ha dejado a su esposa en la habitación; aparentemente el langostino de la cena estaba pasado, lo que la obligó a quedarse refugiada.
—Me dijo que la dejara sola —añade de inmediato—. Dijo que no tenía sentido que los dos nos perdiéramos el día, si de todos modos no iba a ser de ninguna utilidad mi presencia en la habitación —repite las palabras de su esposa, mientras frunce el ceño, en ese momento se le ocurre que quizá pudo haberla entendido mal y está cometiendo el primer gran error de su matrimonio.
—Bienvenido a los próximos cuarenta años de tu vida —dice el hombre súper comprometido. Él y su mujer llevan dos días en Indigo Bay. No lo malinterpretes, él está bien, pero ellos preferirían estar en Malliouhana en Antigua, ¿o era Anguila?, ese lugar donde estuvieron el año pasado. La pareja de Miami tiene amigos que dan la vida por Malliouhana—. ¿Somos los únicos que creemos que la comida aquí es bastante mediocre?
La mujer de Minneapolis dice que la comida aquí es deliciosa pero exageradamente cara.
—Eso es porque tienen que traerlo todo en barcos —dice el hombre del traje de baño con diseño de delfines.
—Eso es lo que ellos dicen. Pero en realidad es porque somos público cautivo —corrige su mujer.
—Y el servicio es un asalto.
—Cuando llega la cuenta, yo ni miro. Solamente me limito a firmar.
—¡Tipo listo!
—¡Casi, cariño! —dice la mujer del hombre del traje de baño de los delfines cuando él saca y estrella la pelota en la red. Este traje de baño lo avergüenza, pero fue un regalo de ella, y estaba tan emocionada cuando lo vio, que no quería ofenderla si lo regresaba, aunque él sospecha que ella estaba emocionada no porque creyera que a él le haría feliz, sino porque a ella le hacía feliz. En el fondo ella quería un marido con quien no tuviese que ser tan seria. Él se dio cuenta de esto, pero no dijo nada, sabía que sería cruel y no tendría sentido hacerle ver que, a veces, el resultado de ciertas intenciones es terrible aunque su origen fuera bienintencionado. Cuando se separen dentro de tres años, él se dará cuenta de cuántas cosas había percibido en silencio, de cuánto tiempo perdió sonriéndole mientras en su mente no paraba de criticarla.
Se inició una discusión sobre los pros y los contras de la variedad de excursiones ofrecidas por el resort. Alguien pregunta si el viaje para hacer snorkeling en Carnival Cay merece la pena.
—Fuimos ayer. Verás tantos peces que te sentirás enfermo —dice uno de los maridos de Nueva York.
Alguien ha escuchado que la excursión de buceo al sitio donde hay un barco que se llama Lady Ann, y que se hundió debido a un huracán hace cincuenta años, no deberían perdérsela. Alguien más estuvo por la mañana jugando al golf y puede reportar que es fantástico el campo. La mujer del hombre del traje de baño de delfines ha decidido no ir al tour de la plantación de azúcar y la destilería de ron. Otro esposo de Nueva York recomienda un pícnic romántico en Tamarind Island. La playa es exquisita. Él y su mujer tuvieron todo el lugar sólo para ellos. Él no menciona los pétalos de rosa falsos que constantemente se encontraba en la playa enterrados en la arena, así como restos de otras excursiones de pícnics románticos; tampoco cuenta cómo ha tenido que enterrar este recuerdo en su mente, amargando su memoria, cuando sabe que fue una experiencia agradable.
Los chicos que seguían a Alison por la playa incluyen a un chico bajito y musculoso que trae anudada al cuello una gargantilla de fibras de cáñamo; un chico con una camiseta con las letras griegas de su fraternidad universitaria; un chico rubio alto, quien bajo presión, acepta que estudia en Yale. También hay una chica que estudia Comunicaciones. Por algunos minutos intercambian nombres de gente conocida para ver si alguien tiene algún amigo común. La exnovia del chico de la gargantilla de cáñamo está en la clase de Psicología del Desarrollo con el chico de la fraternidad.
El compañero dormilón de la chica que estudia Comunicaciones forma parte de una orquesta junto con el chico rubio de Yale. El chico rubio toca el violonchelo. Se irá de gira a San Petersburgo en marzo.
—Qué pequeño es el mundo —dice el chico rubio cuando se da cuenta de que un compañero suyo de futbol soccer del bachillerato está en el dormitorio de Alison en Princeton.
—En el sentido de que nuestros mundos son pequeños —replica Alison.
Él ríe.
—Buen punto, Ali.
—Alison.
—Buen punto, Alison.
Los jugadores sacan y clavan la pelota, de fondo tienen un paisaje dicromático de arena y cielo. Se agarran las rodillas y dicen “Uf” después de alguna jugada aeróbica. Miran a Alison. Ella salta y clava, se lanza por la pelota sin miedo. Su cuerpo es ágil y atlético. Incluso cuando está sin moverse, hay una energía a punto de estallar. Cuando la mujer del hombre con el traje de los delfines descubre que está viéndola, él finge estar muy concentrado observando el océano.
Desde su sitio en la playa, Claire mira y se pregunta si ella tendrá de mayor esa belleza contenida en los movimientos de su hermana. Lo duda, pero eso no la pone realmente triste. Es suficiente con disfrutar la calidez de la luz que emana su hermana.
Cuando termina el juego (victoria para el equipo del caballero súper comprometido, que ahora dice que lo importante es divertirse), el rubio se acerca a Alison. Hablan un poco. Los otros chicos los miran con recelo y cierta autorrecriminación, recapitulan y cambian su foco de atención a la chica de Comunicaciones. El chico rubio toca el hombro de Alison y luego se va andando lentamente por la playa. Cuando se ha marchado, ella pone su mano en el exacto lugar que él ha tocado y sacude su delicada piel con la punta de los dedos.
Mientras la tarde se desliza hacia la noche, los huéspedes se van alejando de la playa. Las horas anteriores a la cena las dedican a recuperarse del día, del sol, del calor y la bebida, tanta es la belleza que sus ojos requieren descansar de ella. Se duchan. Se ponen en contacto con sus oficinas. (Sus conocimientos son necesarios para resolver alguna situación espinosa, proveen la solución con alivio; o bien se les dice que disfruten las vacaciones, que las cosas van lentamente saliendo adelante sin ellos, lo que provoca que el resto de la velada se queden molestos y algo enojados.) Tienen sexo en las blancas y mullidas camas del hotel. Después se comen los mangos de las cestas de bienvenida, dejando que el cremoso jugo escurra entre sus dedos. Investigan las botellas en los pequeños minibares de la habitación. Cambian los canales de la televisión más por hábito que por interés, miran por pocos minutos un programa de noticias de Saint Kitts, una repetición de Miami Vice, un documental de algún cantante de reggae, que no es Bob Marley ni Jimmy Cliff. Se sientan en los balcones, fuman porros flojos de hierba mediocre que han conseguido en la isla y observan la noche hacer su entrada frente a ellos: antes que el sol desaparezca del todo, las palomillas relucen en la oscuridad, las palmeras se convierten en borrosos molinos de viento y las primeras desdibujadas estrellas perforan el cielo.
Las hermanas se encuentran juntas en la cama de Claire y dejan que el aire acondicionado bombardee sus cuerpos. Un día en la playa y Alison casi está color nuez tostada. Sus pecas, ligeramente color albaricoque en esta mañana, ahora son chispas bermellón. La piel de Claire se mantiene de un rabioso color rosa.
—¡Ay, pobre cosita! —dice Alison.
Toma una botella de aloe vera del botiquín del baño y derrama el líquido sobre su palma. Frota a su hermana, centímetro a centímetro. Claire cierra sus ojos y se deja ir como en un sueño por el contacto con su hermana.
Alison ha estado estudiando fuera, en la universidad, durante cuatro meses. Algunas veces, en casa, Claire va a la habitación de su hermana y se sienta sobre su cama. La sensación en el dormitorio de Alison es como si se hubiese marchado apenas un minuto antes. En el escritorio hay pilas desorganizadas de fotos, y junto con lápices y plumas dentro de una taza azul de cerámica, un tubo de brillo de labios sabor fresa. (Una vez abrió el tubo y chupó un poco, de ese modo pudo inhalar el olor de su hermana en sus propios labios. No se ha atrevido a hacerlo otra vez.) Hay carteles de diferentes bandas en las paredes. La ropa que su hermana no se llevó a la universidad está descuidadamente doblada en el armario. Pero la alcoba no se siente deshabitada. Algunas veces, cuando cierra los ojos, no es capaz de recordar la cara de su hermana. No puede escuchar su voz y cuando esto pasa la inunda una ola de pánico.
Ahora en el cuarto de hotel que comparten ambas, se percibe cierta humedad con la presencia de Alison, y todo aquello que Claire ha echado de menos reaparece rápidamente. Ese modo de morderse la uñas, tan salvaje. Su costumbre de frotar su cicatriz entre la ropa mientras está pensando. El modo en que baila, pequeños movimientos privados, cuando se mueve por una habitación. Su hermana es un secreto murmurado en su oído.
¿Cuál es el pensamiento de un padre al ser despertado al amanecer en el segundo día de las vacaciones? Los malditos pájaros: los gallos cantan a lo lejos, allá en algún sitio detrás del resort; un persistente pájaro de pecho amarillo grazna de manera muy aguda en el balcón. (Éste es el bananaquit o pájaro platanero, una molestia de la isla.) Lanza una bata, sale al balcón, asusta al pájaro y regresa a la cama. Pero está de vuelta al minuto. Lo hace tres veces, pensando con desesperación en algún huésped anterior, que seguramente le habrá ofrecido los restos de su pain au chocolat del desayuno. Se dice a sí mismo que debe relajarse. Ya está totalmente despierto ahora, será mejor comenzar el día. Besa a su mujer, quien sigue profundamente dormida y sale al balcón para evaluar la mañana. Es un día claro. Algunas nubes bajas se mueven lentamente como cruceros a través de un cielo azul puro. Faraway Cay parece tan cercano que tiene la sensación de poder alcanzarlo y tocarlo. Es capaz de identificar cada palmera en la orilla de la playa. Puede ver la superficie de la roca negra del cayo cubierta por musgo y las sombras de sus barrancos. Estos verdes tan intensos del cayo no existen donde él vive. Un padre que piensa, por un momento, que hay gente que vive toda su existencia sin llegar a ver un sitio tan hermoso como éste. Se recuerda a sí mismo, como lo hace a menudo, que es afortunado. Hizo una pausa para hacer una reflexión similar en el trayecto del aeropuerto al resort, en cuyo recorrido vio ciertas situaciones —niños jugando en patios polvorientos, mujeres adormiladas detrás de tenderetes con botes de hojalata, casas de concreto que alguna vez fueron color turquesa, amarillo, rosa, pero que ahora están descascaradas, perros callejeros— que evocaron las de su propia vida: sus hermosas hijas, su mujer, su casa (los aleros ahora cubiertos de nieve reluciente), Fluffernutter, el perro.
Sus pensamientos se ven interrumpidos por un ruido mecánico. Un tractor está abriéndose paso en la playa: se da cuenta de que ahora la arena, que estaba inmaculada ayer, es un revoltijo de matas de algas marinas color marrón. Dos hombres con overoles de trabajo están rastrillando el alga y colocándola en montones. El tractor los sigue para recogerlos. Detrás del tractor, un cuarto hombre va con una escoba alisando el camino.
Un padre de pie en el balcón mira el procedimiento por un tiempo. Comprende ahora que la playa no es naturalmente pulcra, lo que, admite, debería haber sido evidente para él y este descubrimiento le empaña el gozo de lo que ve. Su reacción le molesta. ¿Por qué el trabajo de estos hombres le provoca apreciar menos la playa en vez de que sea al revés?
Conforme va desenvolviéndose el segundo día en Indigo Bay y se va acostumbrando a la belleza del resort, a los arbustos con lacrimosos retoños de flores rosas por doquier y al agua descaradamente color turquesa, comienza a percibir nueva información, se da cuenta, por ejemplo, de que la leche en el buffet del desayuno en el pabellón al aire libre está un poco más agria y deja un cierto sabor desagradable en la lengua. No dice nada al respecto. No le solicita a la mujer, que lo recibió tan calurosamente en la entrada del pabellón, que arregle esta situación. Simplemente lo registra para sí mismo. También registra que en algunos sitios del resort es capaz de percibir cierto vaho de olores inequívocos. En la zona alejada de la piscina: basura caliente. A la vuelta del camino de grava que lleva de su habitación a la playa: aguas residuales. Jamás se le ocurriría quejarse de esas cosas, como quizás algunos otros huéspedes sí lo harían. A él le gusta pensar que luce su opulencia con buen gusto. No se mueve por el mundo esperando que las cosas sean perfectas. Intenta que le guste todo y todos, lo más que se pueda. Incluso reconoce que esta postura que ha adoptado frente al mundo es lo menos que podría esperarse de él, dada la posición que ocupa. Es fácil hacer concesiones cuando tienes una vida afortunada.
Aunque ahora todo está un poco deteriorado, ¿o no? La misma decepción cada año; pueril, lo acepta, pero allí está. No. No ha encontrado el paraíso, no todavía. Porque así es en cualquier lugar: cuando te das cuenta, al final todo se trata de cuerpos y su variedad de desperdicios, y dónde se coloca todo eso. Esta situación sólo será molesta por dos días antes de en realidad tener todo bajo control. La semana previa a tomar el vuelo hasta acá, una tormenta de nieve impidió en Manhattan que se recogiera la basura por algunos días. En su camino de la estación Grand Central a su oficina, las aceras se encontraban llenas de montones de bolsas negras de basura de un metro y medio de alto. En las esquinas, los basureros estaban rebosantes y el suelo alrededor cubierto de huesos de pollo, hot dogs a medio comer, pañales, ríos de café viejo chorreando por el concreto. Vio a un pequeño terrier cubierto con un jersey rojo orinando en la base de un montículo de bolsas de basura, vio también un charco color beige oscuro al lado de una pila de basura, estuvo contemplándolo con curiosidad por un momento antes de que un olor lo golpeara de repente y se diera cuenta de que se trataba de vómito. Mientras caminaba a través de todo esto tenía una idea fija en su mente, la imagen de una playa tropical y pensó: Gracias a dios que me largo de aquí. Pero ahora que está fuera, ahora que está aquí, no puede más que preguntarse si la única maldita diferencia no serán sólo las buganvilias, si no será este lugar igualmente horrible, pero salpicado por un barniz poco convincente de belleza.
Una pelota de plástico amarilla vuela por los aires. Una docena de niños corren a través de la playa para atraparla. Son las diez de la mañana, el comienzo de la hora diaria de juegos y carreras para los niños en el resort. Mientras que los niños juegan, sus padres aprovechan el tiempo libre. En el momento en que la pelota amarilla alcanza el punto más alto, una madre se estremece con la fuerza de su primer orgasmo en un mes. Otra madre está cerca y desea ferozmente que su marido aguante. Un marido y su mujer, con la intención de practicar sexo, roncan en la cama. Otras parejas toman cocteles de tequila sunrise dentro de la bañera, leen en la playa, se esmeran juntos en las cintas de correr del gimnasio. Una mujer posa para su marido frente al océano, tratando de esconder sus muslos flácidos. Por un momento, sus hijos desaparecen de su vista. Brevemente, parece que no existen.
Claire no es buena para estos juegos, se cae en el juego del cangrejo. “Vamooos”, le apremia su compañero en la carrera de tres piernas. Dos vueltas en la carrera de la cuchara y el huevo, el huevo se cae de su cuchara y se estrella en su pie. Pero sobre todo no es nada buena en el misterioso proceso por el cual niños y niñas seleccionan compañeros para hacer grupitos, garantizando tener colegas para jugar esa semana. Incluso Axel, que viene de Bélgica, quien no habla inglés, se hace amigo de otro niño ruidoso. Los niños y niñas son capaces de encender tan rápido la llama de la amistad que ella se queda mareada, como si el mundo hubiese estado dando vueltas y cuando finalmente se detiene, todo se acomoda otra vez y ese negocio de hacer amigos queda resuelto, ordenado, y ella fuera.
El gordo trae el almuerzo de la familia. Lo miran subir por la playa intentando equilibrar sobre su hombro la pesada bandeja. Tropieza. Las papas fritas caen a la arena.
—Lo siento —dice cuando llega con ellos—. Ahora traigo más chips.
—Oh. No se moleste. Hay suficientes —dice la madre en tono alentador—. Clairey, cariño, no escribir.
La pequeña se paraliza, atrapada con su dedo índice en el aire. La palabra que estaba tratando de escribir era chips. Ya iba por la p. Pone la mano a su lado. Puede sentir en el dedo un picor, un calambre, porque se ha quedado la p a la mitad y falta la s. Ya lo terminará después.
—Déjala en paz —Alison le grita a su madre. Toma la mano de Claire, la acerca a sus labios y le da un pequeño beso.
La madre suspira. Esta costumbre de su hija pequeña apareció hace unos meses: su dedo índice meneándose y saltando por el aire: “Estoy escribiendo”, murmuraba Claire cuando su madre le preguntaba qué ocurría. Se reunieron con el psicólogo de la escuela, un error; después de esto, Claire comenzó a hacerlo a escondidas, sigilosamente, cuando creía que nadie le estaba prestando atención. Es una lucha constante para las madres: ¿cómo saber cuándo es simplemente una rareza y cuándo es algo por lo cual preocuparse? ¿Cuánto daño le puedes hacer a tu hijo si tratas algo de un modo y no de otro?
Una vez que Clive ha colocado la comida en las mesas bajas entre las sillas, toma una pequeña toalla de su bolsillo y se limpia el sudor de la frente.
—Se debe sentir mucho calor con pantalones largos —dice el padre.
Alison fulmina a su padre con una mirada, él la ignora. Si los padres únicamente dijeran lo que sus hijas adolescentes aprueban, nunca hablarían; la madre y el padre intercambian miradas. Un cambio ha ocurrido en su hija últimamente: su humor adolescente está revestido de un tufillo de juicio moral. Más reciente es este suspirar displicente, como si apenas mereciera la pena el esfuerzo por juzgarlos. No nos equivoquemos, ahora ya es una estudiante universitaria.
—No es tan malo —murmura el gordo—. ¿Tienen un invierno frío, allá en casa?
—Brutal —dice el padre—. No para de nevar. Lo envidio, despertar con esto diariamente.
—Tenemos huracanes —dice el gordo.
—Tuvieron uno bastante malo, esta temporada, ¿verdad? ¿José, puede ser?
—Luis.
El padre aplaude.
—¡Luis! ¡Eso es!
—Se destruyeron seiscientas casas y casi todas nuestras escuelas.
—¡Qué terrible! —dice la madre.
El padre no comprende cómo puede la gente desear vivir en un lugar donde algo como eso puede ocurrir. Se da cuenta de que un sentido de supervivencia frente a la perpetua destrucción en potencia, que podría implicar una pérdida total, debe de formar parte de la naturaleza del temperamento desde el nacimiento, sólo así resulta más fácil para ellos vivir aquí. Lo que no implica un déficit en su carácter, porque de haber nacido aquí también tendría esa personalidad, capaz de soportar lo impredecible con una ecuanimidad estoica. Se imagina a sí mismo como alguien con la capacidad de perder plácidamente quien es para entrar en un yo más conectado y en paz con las vicisitudes del planeta.
—Una pregunta —dice el padre—: ¿dónde nos recomendaría comer algo local? Ya sabe, algo auténtico.
El gordo le da el nombre de un restaurante en el pueblo. Su amigo trabaja allí y hace recorridos por la isla y a los cayos también. “A buenos precios.” La madre y el padre sonríen y le agradecen, pero algo no dicho se cuela entre ellos: disfrutan cuando reciben información local, pero también están en guardia por cualquier situación de abuso local.
Arriba y abajo en la playa, los padres firman cuentas de almuerzos y bebidas. Tratan de no pensar en números. Cinco dólares por la Orangina de su pequeño, dieciocho por la ensalada de queso de cabra de su mujer. No quieren perder mucho tiempo en contar centavos en el paraíso. Además, ¿cuál es el precio que se puede poner a momentos como estos? Aquí está el mar, el agua azul y la lechosa espuma. Aquí está la suave arena calentada por el sol. Los granos de arena de la Tierra —un padre ha leído en algún lugar— son menos numerosos que las estrellas en el universo. Qué probabilidad habría, si no fuese solamente por un increíble golpe de suerte, de que su familia se encontrase en esta playa.
Algún tiempo después el flaco se acerca para recoger los platos de la familia.
—¿Qué están planeando las hermanas hacer el resto del día? —pregunta.
—Vamos a construir un castillo, ¿verdad que sí, Clairey? —dice Alison.
—¿Sabes que este año fui el campeón del concurso de castillos de arena en el Carnaval?
—Ah sí, ¿no me digas? —Alison se recoge el pelo y se hace un cola de caballo.
—De verdad. Bueno, mención honorífica —sonríe—. Si necesitan mi ayuda para el diseño, me lo dicen.
—Nos gusta construir nuestros propios castillos de arena, pero muchas gracias —dice Alison con una mueca pícara.
Edwin se agacha frente a Claire.
—¿Y usted, pequeña señorita? ¿Usted también prefiere construir sus castillos de arena solita? —le sonríe.
Claire asiente, rígida.
Él se ríe.
—De acuerdo, pequeña señorita —le revuelve el cabello—. Nos vemos después, hermanas.
Mientras camina hacia la playa, la madre percibe que su hija tiene los ojos puestos en él, mirando cómo se marcha.
El flaco es el rey de la arena. La jerarquía social de los huéspedes fluye a través de él. Aquellos que él ha ungido con su aprobación gregaria parecen ser poseedores de un estatus invisible. Es verdad que se toma demasiados descansos y que su tendencia a detenerse y conversar retrasa todo el servicio en la playa, pero se le perdona, incluso se le agradece. ¿Cuál es la prisa? Están en “tiempo-isla”. Es adorado, también, por los niños pequeños, quienes lo siguen como un club de fans.
También está el gordo, Sasa, torpe en la arena, torpe con la bandeja de cocteles sobre su hombro, torpe ajustando las sombrillas para seguir el movimiento del sol, su voz raramente sobrepasa el sonido de un murmullo. Pero es amigo de Edwin. La cercanía entre el flaco y el gordo es evidente. Cuando se encuentran en la arena, chocan las manos y se dedican insultos familiares. A menudo, Edwin regresa de su descanso con una bolsa de papel manchada de grasa, un almuerzo para Sasa.
Cuando un huésped le pregunta a Clive por su amistad, él simplemente dice: “Somos mejores amigos”.
—Yo y el Sasa —dice Edwin, cuando le hacen la misma pregunta— estamos juntos desde pequeños. Estuvimos años antes en la primaria. ¿Quién crees que le puso el nombre de Sasa? Te lo contaría, pero seguro me mata.
En uno de los atardeceres, el hombre del traje de baño de delfines sale a correr a la playa y ve a Edwin intentando arrastrar una pila de sillas a través de la arena. Clive corre a ayudarle y, sin una palabra, levanta toda la carga por él. El hombre siente que algo se rompe en su interior. Ama a su mujer, no lo malinterpretes, pero por alguna razón había olvidado hasta este momento —quizá se ha forzado a sí mismo a olvidar— la dulzura de la amistad.
Las hermanas hacen muchas cosas juntas. Recogen conchas marinas. Intercambian mensajes debajo del agua: “La mayonesa es asquerosa”, “Fluffernutter es el mejor perro del mundo”. En el mar, Alison levanta a Claire y ella la rodea con sus brazos.
—Nuestro barco se hundió y mamá y papá y todos los demás han muerto —dice Claire—. Estamos a mitad del océano.
—¿Ves esa isla de allá? —dice Alison apuntando a Faraway Cay—. Tenemos que nadar hasta allá, es nuestra única oportunidad. ¿Podrás hacerlo?
Claire asiente, seria y valiente.
Construyen castillos, Claire acepta la propuesta y la dirección de su hermana. Ella es quien va a buscar los cubos de agua, recoge ramitas y piedras mientras que Alison escarba puentes y arcos y escaleras espirales hacia el cielo.
Edwin aparece y evalúa su progreso.
—Mira nada más ese puente escarbado. Veo que estas chicas no han tenido mucha suerte haciendo el castillo solas —dice con una mueca.
—Es una ruina —replica Alison—. Estamos construyendo algo antiguo.
Una ruina, susurra Claire para sí misma mientras va a buscar más agua. Una ruina. Una ruina.
Una celebridad ha llegado a Indigo Bay. Es un actor, un hombre de mediana edad, conocido por hacer personajes poco convencionales, sobre todo secuaces, con un toque de misantropía. Ha traído consigo una novia joven, flexible, de cabello negro, con andares perezosos.
La noticia de esta llegada se esparce rápidamente entre los huéspedes, quienes hacen un gran esfuerzo por parecer que no lo reconocen. Las sillas de cada lado, tanto del actor como de su novia, permanecen vacías. Cuando los recién casados (la esposa ya se encuentra recuperada de aquel mal langostino) se topan en el jacuzzi con el actor, el marido llega al punto de preguntarle a qué se dedica.
Alrededor del actor las risas de los huéspedes suenan más fuertemente. Los hombres se enderezan cuando están de pie y tocan más a sus mujeres. Las mujeres balancean sus caderas. (Se dicen a sí mismas, casi presumiendo, que no irían a la cama con él. Era un hombre guapo, sin embargo se ha abandonado y ahora está fofo y descuidado. Han escuchado rumores de que por años ha estado entrando y saliendo de instituciones de rehabilitación en el desierto de California.)
A pesar de que ha sido una figura pública por más de tres décadas, el actor nunca se ha acostumbrado al modo en que la gente se comporta en su presencia. Él lo percibe, una cortesía estridente como una corriente de aire. Mientras su novia recibe un masaje, él se sienta en el bar de la piscina y pide un vodka con un twist. La pareja que está sentada al lado, calla. Y de repente el hombre dice casi gritando que le gustaría que hubiese olas más grandes en esta playa, que le encantaría ir a hacer surf. Comienza a contar una historia de hace mucho tiempo: en Hawái, tomó una ola gigante en el momento perfecto y cabalgó el rizo de espuma hasta la orilla. El actor comprende que es uno de los momentos de grandeza personal de este hombre. Una de las peculiaridades de su vida es escuchar por casualidad estas historias.
Este hombre no podría saber que el actor posee un miedo paralizante al agua. Este viaje es idea de su novia. (Cualquier idea de su novia siempre es un misterio. Por alguna razón, que no puede explicarse a sí mismo, siempre se topa con problemas y se mantiene aferrado a ellos. Siempre le pasa.) Si dependiera de él, se iría de vacaciones a la comodidad de su propia casa, sólo tomaría una semana, lejos de las personas. Después de todo, es de la gente, no del trabajo, de quien anhela descansar.
Cuando llegaron aquí, su novia descorrió las cortinas de su habitación y lo instó a salir al balcón. Más allá de la arena, el océano se ordenó en bandas de azul profundo. El sol parpadeó en el agua en infinitas luces estroboscópicas.
—¿Ves? No es tan aterrador, ¿o sí? —ella le dio una palmadita en el brazo como si reconfortara a un perro nervioso.
Entonces sucedió como siempre. El mar se elevó en una pared, más y más alta, hasta que no tuvo fin. Abrió la boca y el agua lo inundó.
Cada familia tiene su documentalista. Digamos que es el padre. Se agacha en la arena, en una posición en la que sus fastidiadas rodillas apenas pueden soportar y captura a sus niñas trabajando en su castillo. En la cena, lograr atrapar el momento en que Alison rompe la pinza de una langosta con sus manos. Atrapa a Clairey maravillada con las espirales de una concha marina. Esta labor es exclusiva de él, su mujer nunca toma fotografías, ella dice que lo hará, pero siempre se olvida, o no le interesa; él no está muy seguro de cuál versión sea cierta. Sea como sea, ha encontrado un pasatiempo y se ha convertido, se lo dice a sí mismo, en un fotógrafo amateur bastante decente. Qué alivio encontrar, a la mitad de la vida, que hay más intereses esperando dentro de ti a que los descubras, que quizá sí tienes una vena más artística después de todo.
En casa las paredes están decoradas con fotografías de sus viajes, el padre y la madre fueron a un safari a África el año pasado para celebrar su aniversario número veinte. Una cadena de elefantes negros frente a un atardecer anaranjado. Una parvada como un manto de seda por el aire. Un grupo de niños locales apretujando sus caras en la cámara. Su guía, Buyu, pateando las brasas de campamento con sus botas de plástico negras.
Y qué descorazonador es ver en las paredes de las casas de sus amigos, su propia silueta de fauna frente al amanecer, su propia reunión de niños locales atrapados por la cámara, su propio guía diminuto con botas de camping negras. (Parece que en todo el mundo, en Tanzania y Vietnam y Perú, los guías son hombres pequeños y con cabellos rizados que recorren montañas, junglas y sabanas con las mismas botas de plástico negras.) Por momentos fugaces, ha sido testigo de algo hermoso; pero eso de ver esos momentos de santidad personal duplicados… Un padre sabe que no debería importarle tanto.
Es un alivio estar en una típica vacación de playa. Sin especies en peligro de extinción o paredes de ciudades antiguas para fotografiar. Clairey jugando. Su mujer tranquila y hermosa bajo el suspiro de la tarde. Después de varios días de desinterés y negativas, convence a Alison para hacerle unas fotografías. Se deshace la cola de caballo y deja que su pelo le caiga sobre los hombros, se recarga en una palmera y mira a la cámara con una expresión de concentración, sus labios algo separados. Está tan conmovido por su esfuerzo para dar una buena imagen que por un momento se retira la cámara de la cara y simplemente se dedica a mirarla.
A lo lejos se ven el gordo y el flaco caminando por la playa. El padre atrapa los ojos del flaco mirando a su hija. Si el padre es honesto, si todos los padres de hijas adolescentes aquí son honestos, a ninguno le gusta la mirada de este hombre sobre sus hijas. Es tan alocado. En su mirada hay cierto desprecio, como si la hija del padre, aunque atractiva, no fuese tan especial.
Hay que decir que, quizá, su preocupación tiene algo que ver con el color de piel, pero no es que estén tan preocupados realmente, están simplemente pensando en que podrían preocuparse. No es nada. La gente aquí es simplemente muy amigable. Es su cultura, la calidez y la forma de ser abierta de la gente de una isla pequeña. Si ya has estado demasiado tiempo sin vacaciones sabes cuando ya comienzas a ver lo amigable como algo problemático.
Una tarde, el chico rubio del juego de voleibol se acerca a las sillas de la familia en la playa. La madre mira a Alison saludándolo mientras se acerca, hace un delicado gesto casual.
—¿Qué te pasó en la pierna? —le pregunta él, de pie junto a la silla de Alison.
La madre mira por encima y observa que su pantorrilla está raspada y tiene sangre.
—Me tropecé —dice Alison y se estremece.
La madre quiere decirle a su hija que busque un desinfectante y una venda en la recepción del hotel y se limpie la herida. Incluso quiere ella misma ir a buscar el desinfectante y curar la herida de su hija, pero se muerde la lengua.
—Voy a jugar un poco de golf en la laguna. ¿Te gustaría venir conmigo? —dice el chico.
La madre lo observa. Su cabello cae descuidadamente en su cara, lo trae largo y está enredado. Su piel es dorada, como el exterior de un pastel de vainilla perfectamente horneado. Trae un traje de baño flojo a la altura de la cintura, en su pecho ve algunos cabellos rubios con tonalidades en color fresa.
—Claro —dice Alison—. ¿Por qué no?
La madre la mira ponerse de pie. Va andando junto al chico en la playa, su andar es un pavoneo desabrido, justo lo que debe ser. Esta edad, este momento. Una mujer radiando luces ultravioletas sobre la superficie caliente de su hija.
Hacia el cuarto día en Indigo Bay, la madre y el padre se pierden tranquilamente en el sopor de la playa. A veces dan una cabezada con los libros en las manos. Cuanto más tiempo pasan en la isla, más fácil y frecuente es el descenso a los sueños. Todos alrededor, los demás huéspedes, experimentan el mismo relajamiento psíquico. En sus vidas diarias, toman decisiones con grandes implicaciones, cuarenta millones de dólares, la vida de un paciente, miles de trabajos de manufactura en el Medio Oeste americano. Si la sorprendes en un momento vulnerable, la mujer del hombre del traje de baño de delfines te confesará que en el momento que deja su oficina por la noche, la sencilla decisión de dónde ordenar comida puede desarmarla. En Indigo Bay se relajan tanto que son capaces de hacer elecciones sin consecuencias. ¿Playa o piscina? ¿Cerveza o margarita? Se someten agradecidos al régimen vigorizador de estos días. Comienzan a fantasear con despedirse de sus vidas cotidianas. Podrían renunciar a sus trabajos, comprar una pequeña villa aquí, y nunca más volver atrás. Podrían pasar cada día en la playa y nunca cansarse de ello. Podrían quedarse aquí para siempre.
—No dejes que se metan en ningún problema mientras no estoy —dice Alison a Claire, señalado con un gesto a sus padres que duermen. Claire observa a su hermana mientras desaparece por la playa, de repente mira la cubeta llena de conchas que ha recogido con su hermana hace un rato. Las tira en la arena y las organiza en filas de acuerdo con su tamaño, las amontona y las vuelve a acomodar según la forma, el color, la favorita, la menos. Baja a la orilla y deletrea el nombre de su hermana en la arena. Mira cómo una ola borra las letras. Regresa con sus conchas. Agarra su favorita y la aprieta en la palma de su mano, cierra los ojos.
La madre abre los ojos y bosteza.
—¿Dónde está tu hermana?
—¿Baño? —dice Claire. Aunque para este momento su hermana ya tiene mucho tiempo que se ha ido. Cuando finalmente regresa, la madre le pregunta dónde ha estado.
—Sólo fui a dar un paseo. Es muy bonito, allá al final de la playa —y apunta a donde termina Indigo Bay hacia una barrera de rocas negras—. Hey, Clairey, voy a una búsqueda de tesoros y voy a traer una lima.
Su hermana ha dicho una mentira. La tiene muy cerca de su cara cuando le ha dicho lima, su aliento huele a humo. Es su turno, pero no puede pensar en una palabra.
—Ahora vuelvo —dice Alison al día siguiente. Es la hora justo entre la playa y antes de la cena, y Claire está coloreando en la mesita del café de su habitación cuando su hermana se va. Claire cuenta hasta diez y después la sigue.
Mantiene su distancia. Su hermana regresa a la playa. Va muy cerca de la orilla del agua, rozando sus pies en la espuma. Claire tiene que dar pasos largos, e intenta meter sus pies en las huellas de su hermana que se van borrando. Alison no va a la piscina o al bar. Pasa la cabaña de los deportes acuáticos: los kayaks y los veleros Sunfish están alineados y ordenados sobre la arena. Camina hacia el final de la playa y continúa por un camino estrecho y desaparece entre la uva marina.
Cuando Claire llega al camino, duda. Está oscureciendo. ¿Qué pasaría si sus padres abren la puerta, que conecta ambas habitaciones, y descubren que se ha ido? Toma aire y entra al camino. Después de un minuto, o poco más, el camino se termina y llega a un estacionamiento de asfalto repleto de coches destartalados, con acordeones plateados en el parabrisas.
Escucha risas, la de un hombre, sigue el sonido. El asfalto le quema los pies, pero se mantiene en silencio. Allí junto a un coche color berenjena, su hermana está parada entre el gordo y el flaco. El flaco busca en su bolsillo, saca una caja y de ésta extrae un cigarrillo. Su hermana se acerca a él y él le pone el cigarrillo entre los labios.
Maridos y mujeres han perdido el rastro del tiempo. Es martes o miércoles, o quizás es apenas lunes. Han estado en la isla cuatro días, no, cinco, quizá seis. En estos días también hay momentos, horas y mañanas perdidas. Los minutos se difuminan como perfume en el aire, el paso del tiempo es sólo una consecuencia de los espectáculos que revela: la transformación del mar en un líquido plateado conforme el día se va despidiendo. El atardecer se convierte en un rebaño de luz color lavanda. Las estrellas parpadean despertándose.
Noche: en el bar del hotel las parejas beben elaborados cocteles mientras la cadencia rítmica del reggae flota entre las palabras. Una viuda, algo mayor, se encamina a la piscina para un chapuzón nocturno. (Ella no nada por la mañana. La piscina es demasiado molesta con los salpicones y risas de tanta gente.) Un guardia de seguridad con el cabello blanco parecido a una corona recoge, de entre un macizo de portulaca, una bolsa de plástico de papas y la pone en el bote de basura.
En su cuarto, las hermanas están recostadas en la cama de Claire. Alison peina el cabello de su hermana para hacerle una trenza, lo ata y desata, una y otra vez, con la punta de sus dedos.
—Voy a una búsqueda de tesoros y voy a traer una perla —dice Alison.
—Voy a una búsqueda de tesoros y voy a traer una perla y una pizza.
—Voy a una búsqueda de tesoros y voy a traer una perla, una pizza y las estrellas.
—No puedes traer las estrellas.
—¿Por qué no?
—No puedes cargarlas.
—Yo traigo lo que me da la gana.
Un día lluvioso. Los huéspedes cambian sin éxito los canales de la televisión con el control remoto. Se sientan en los balcones y miran la lluvia. Ordenan servicio a la habitación. Se dejan llevar por el sopor y hacen el amor, hacen el amor y se dejan llevar por el sopor. Algunos piensan que la lluvia es un desaire personal por parte del universo, un impuesto a su felicidad. Otros están secretamente agradecidos. La lluvia les absuelve de la carga de aprovechar el día correctamente, se refugian en sus habitaciones con cierto alivio.
Por la tarde, Alison le busca a Clairey una serie de dibujos animados en la televisión.
—Voy a la tienda de regalos a dar una vuelta. Regreso pronto —dice, sin preguntarle a su hermana si le gustaría acompañarla.
A pesar de que no le gustan los dibujos animados Claire los mira obedientemente. Termina el programa y Alison no ha regresado. Claire se asoma por el balcón. La lluvia cae como cortinas de plata. Las palmeras se mueven con el viento. Mira a lo lejos al mar. Hay una persona nadando, puede ver la cabeza balanceándose entre las olas. Aparece y desaparece en el oleaje, allá y acá, muy lejos, se ve y ahora no se ve. Allá en la distancia esa persona que nada, se detiene. La cabeza se agita, mirando al lado contrario de la orilla, en dirección a la pequeña isla que está envuelta en la niebla, como un lugar en un cuento de hadas. Mientras Claire observa esta escena, su corazón se agita, y recuerda otra vez el desencanto de la niebla: jamás puedes estar dentro de ella: tan pronto como te metes, se desvanece entre tus dedos, esa isla pequeña así como aparece ahora, desde este sitio, es un lugar al que nunca podrás llegar, no importa cuánto lo intentes.
La persona empieza a nadar otra vez. Claire ve cómo la figura se mueve alrededor de las rocas negras que sobresalen en la orilla de Indigo Bay, y después desaparece.
—Te traje algo —dice Alison cuando regresa más tarde al cuarto.
De una bolsa de compra saca un collar puka de conchas. Claire agacha la cabeza y su hermana se lo coloca, dando una doble vuelta.
—Mírate, ¡qué bonita! —dice Alison.
Su cabello está mojado.
Esa noche, Claire se despierta por el sonido de una llave girando en la puerta. Va saliendo de sus sueños cuando mira que la puerta de su habitación se abre. Su hermana entra sigilosamente al cuarto y se desliza dentro de su cama. Por la mañana Claire se despierta con el amanecer y encuentra la cama de su hermana vacía. Está en el balcón, sus ojos miran fijamente algo en la distancia, parece que su hermana no ha dormido mucho.
El actor no puede estar relajado. El océano está demasiado cerca. Su novia lo pone a prueba. Juguetea en las olas, se sumerge en las crestas. Cada vez que ella desaparece, el miedo lo paraliza. Ella lo sabe, y lo disfruta; para él, el placer que le provoca a su novia su miedo, es una invitación para querer ahorcarla.
Ella constantemente lo fastidia para alquilar un bote e ir a Faraway Cay. El conserje del hotel les ha advertido que no es una buena idea, dada la población de cabras, en cambio les recomienda el viaje a Tamarind Island, pero ella ya ha decidido que irán, que Faraway Cay es algo fuera de lo común y por lo tanto más deseable. Ella dice que la playa es más hermosa que la de Indigo Bay. (¿No es Indigo Bay lo suficientemente bonito? ¿Qué no hay un límite para la belleza, como si pudieras tenerlo todo?) En el interior de Faraway Cay hay una cascada. Deben verla. Él debe sobreponerse a su absurdo miedo de una vez por todas. Ella lo va a ayudar. (¡Qué amable de su parte!)
Por la noche él sueña con la muerte en el agua. Un remolino lo succiona dentro de sus fauces. Los mares profundos se hinchan y se lo tragan. Muerte, bajo el agua; él siente que su cuerpo se expande y se hace rígido. Escucha los gritos errabundos de las gaviotas.
En Año Nuevo, en Indigo Bay se hace una cena tipo parrillada en la playa. Hay un grupo de música calipso en vivo: tres hombres con fedoras color canela a juego con camisas de manga corta con diseños florales, reverberaciones alegres de los tambores metálicos. Antorchas tipo tiki. Un buffet con especialidades de la zona, cangrejo de mar asado, conch creole, puré de malanga, nuggets de pollo y espagueti para los niños. Los huéspedes beben piñas coladas. Agarran el cangrejo con las manos para chupar el dulce sabor del mar directamente desde sus propios dedos. Los niños pequeños intentan sus primeros pasos de baile, se marean de felicidad, bailando frente a las caras de la banda iluminadas por las antorchas.
Cuando la banda comienza a tocar, “Day-O. La canción del barco de bananas”, Alison canta también.
—Vamos, Clairey. Te sabes la letra —le da un empujoncito con el codo.
Claire lo hace al tanteo primero, su voz es apenas un murmullo, pero conforme avanza la canción, se va haciendo más fuerte.
Six foot, seven foot, eight foot bunch…
La madre y el padre sonríen. Su pequeña y tímida Clairey está dejando que se escuche su voz. Parece que Alison finalmente ha logrado aflojar algo. La madre y el padre se les unen. Por un momento son una familia, cantando.
Daylight come and me wan’ go home…
Un padre que lo sabe: esto ya es un recuerdo.
Conforme la noche avanza, la gente lanza las sandalias a la playa. Los maridos tocan a sus mujeres. Ellos bailan y beben, y se divierten bajo el cielo plagado de estrellas. Mientras tanto, aunque no lo perciban, las moscas de la arena devoran sus carnes. A la mañana siguiente, en el desayuno, se rascarán furiosamente las piernas.
—¡No sentí nada!
—Pequeños chupadores sigilosos.
A Claire le han picado terriblemente. Todas las piernas y los pies. Un piquete en el párpado le ha causado tal hinchazón que apenas puede abrir el ojo. La madre compra Benadryl en la tienda del resort y Claire pasa el día entero mareada, rascándose.
Alison toma la mano de su hermana y la aleja de la cara.
—No lo hagas —presiona la palma de su mano en la piel de su hermana, por un momento. Claire se siente aliviada—. Pobre Clairey. Es que eres demasiado dulce.
En los últimos días de las vacaciones, los adultos ya comienzan a hablar de su regreso.
—Cuando lleguemos a casa, recuérdame de llevar el coche a arreglar.
—Tenemos que llamar a los Vital para cenar.
—No dejes que me olvide de apuntar a los niños a la Liga Infantil.
Los padres de las hermanas no son diferentes. Dos días antes de su salida, mientras descansan en la playa, la madre recuerda que tiene libros de la biblioteca que no ha leído sobre su mesita de noche. Cuando vuelvan a casa los regresará y sacará algunos nuevos, y esta vez sí que los va a leer. Estas vacaciones le han recordado lo mucho que le gusta leer. El padre anuncia que en cuanto lleguen va a empezar a ir al gimnasio por las mañanas antes de ir a trabajar, así como lo hacía antes, no hay excusas. Están vigorizados. Emocionados incluso, por salir de esta isla y volver a su hogar. Llevar a cabo sus planes, dar marcha a toda esta energía. Estas vacaciones han cumplido su propósito, están ansiosos por volver a casa.
Hace unos días, se imaginaban dejando atrás sus trabajos, sus casas, sus vidas y mudarse a vivir aquí. Algunos incluso estuvieron alguna tarde visitando casas con un agente inmobiliario. Ahora se dan cuenta de que estaban dejándose llevar por una fantasía, que, así como todas las fantasías, no es lo que realmente desean. Se aburrirían aquí. Los colores brillantes se derretirían frente a sus ojos. El sonido del mar los atormentaría.
Los huéspedes se van marchando, poco a poco, diariamente. El autobús del resort los lleva de regreso, de la avenida surcada de palmeras a la carretera pública que atraviesa las casas de concreto, los gallos y las vacas, la ropa tendida aleteando sobre los patios polvorientos. En el aeropuerto internacional Sir Randall Corvin caminan cruzando la pista, y suben las escaleras del avión, que tomará a toda velocidad la pista y se elevará por los cielos. Aterrizarán en Boston o Nueva York o Chicago, entre la suave nieve, para dirigirse a casa por oscuras carreteras.
Inevitablemente, dejan cosas atrás, en sus habitaciones, en la piscina, enterradas en la arena. El personal recoge estos objetos y los coloca en la zona de objetos perdidos, pero rara vez son reclamados. Una vez al mes, Gwendolyn, la chica del spa, los lleva a la iglesia bautista Bartholomew. Un collar de oro con un colgante de amatista. Una chamarra de mezclilla. Un chal rojo. Infinidad de lentes. Una cámara fotográfica (con el rollo dentro que nunca será revelado). Un thriller de abogados. Un reloj con una carátula verde.
Un día antes de volver a casa, Alison, Clairey y su padre caminan por la playa, en donde una mujer de la zona hace trenzas sentada bajo una sombrilla azul deslavada. El padre le da a la mujer sesenta dólares, le toma una foto a las chicas (la mujer mira hacia arriba brevemente, sin mucho entusiasmo piensa el padre, mientras cepilla el fino pelo blanco de Claire), y regresa a su camastro de la playa.
Mientras la mujer trenza el pelo de Claire, las hermanas buscan en la cesta de las cuentas de colores, escogiendo las de color morado y blanco.
—Luego vuelvo para ver cómo vas —dice Alison. Le da un pequeño beso en la frente y se marcha.
El peinado dura casi dos horas. La mujer no la incita a hablar, lo que es un alivio para Claire. Le gusta sentarse allí, el silencio y la sensación de las manos de la mujer trabajando rápidamente pero con suavidad en su pelo. Hace calor, las picaduras en sus piernas le hacen sentir ganas urgentes de rascarse, pero se mantiene quieta, la anima la idea de volver a la escuela con esas trenzas, con las cuentas de colores tintineando mientras camina, y saber que por un tiempo corto y fuera de lo normal, las demás niñas van a envidiarla.
Cuando la mujer termina, le da a Claire un espejo de plástico, algo empañado. Se ve mucho mejor de lo que ella esperaba.
La mujer la mira: “Oh, sí que eres una niña paciente”.
Esa noche, Claire se desgarra mientras duerme. No importa cuánto se rasque, no logra que pare el picor. Entra y sale de sus sueños. Cuando se despierta al amanecer, apenas hay luz. Los piquetes en sus piernas están llenos de costras secas y rastros de sangre color óxido. La sangre ha manchado también las suaves sábanas blancas, estas marcas intensamente rojas la marean. Mira alrededor. Alison no está.
¿Qué pueden hacer una madre y un padre cuando son despertados por una hija que da la noticia de que la otra ha desaparecido? Primero, se dicen a sí mismos, no deben entrar en pánico. Su hija debe haberse ido simplemente por allí, a los alrededores del resort. Es una gran extensión de tierra y hay muchos lugares en donde podría estar. Quizá fue a correr o a pegar algunas pelotas de tenis contra la pared de las canchas. Esa punta roja de kayak que se ve a lo lejos en el mar podría ser ella, quizá decidió aprovechar hasta el último momento para hacer algún deporte acuático antes de su partida. Quizá se emborrachó tanto la noche anterior en el bar del hotel que está sobreponiéndose a la resaca en el cuarto de alguna de las otras chicas de su edad. (Los padres no son ingenuos, saben que una adolescente puede tomarse un daiquirí, o algunos más, después de que ellos se han ido a dormir la última noche de la vacación caribeña.) Seguramente llegará algo mareada por la playa en cualquier momento, y ¡cómo estarán de furiosos! Y qué placer será estar así de furiosos con una hija que se encuentra perfectamente bien, y que estará de mal humor y grosera cuando le digan lo preocupados que han estado.
Pero ella no está en ninguno de estos sitios haciendo ninguna de estas cosas. Al mediodía, la fe de la madre y del padre en que su hija pueda aparecer en cualquier momento se ha transformado en terror. Todo se ha olvidado, menos Alison. El desayuno, el almuerzo… Claire se muere de hambre, pero no dice nada.
Rápidamente los rumores corren entre los huéspedes.
—¿Han escuchado? La chica guapa con el cabello pelirrojo ha desaparecido.
—¿La que tenía la cicatriz?
—Dicen que no volvió anoche.
Se ha llamado a la policía. El jefe de la policía les hace, a la madre y al padre, una serie de preguntas, y ellos responden todo sobre las vacaciones de una manera ordenada y precisa. Mientras tanto, los demás huéspedes toman el sol junto a la piscina o suben por las escaleras mecánicas del gimnasio hacia el olvido, la Real Fuerza de la Policía de Saint X peina la zona. La hora de la familia para tomar el vuelo de vuelta a casa llega y así se va.
En la primera noche de la desaparición de Alison, el atardecer más hermoso de todos los vistos hasta ahora hace acto de presencia, una muestra brillante de escarlata y violeta profundo, el sol va deslizándose bajo el horizonte hasta convertirse en la sombra de un moretón. En el balcón la madre mira al sol que baja y desaparece. Se abraza a sus rodillas y siente arcadas, abandonada en el frío de los azulejos de terracota. El padre se dirige a ella, la abraza. Él dice que todavía podría estar todo bien. Ella lo repite. Todo podría todavía estar bien. Escuchando el eco de sus palabras, el padre se quiebra. Se quedan en el balcón, entrelazados, por un rato. Al tomar distancia de los eventos ocurridos ese día, la madre, se pregunta a sí misma, con cierta curiosidad indiferente, si se estará convirtiendo —si no es que ya lo es— en algo que ninguna madre quisiera ser. El padre queda atrapado por un recuerdo inexplicable: Alison, con un año, pelona, soplando a unas frambuesas pegadas en su mejilla.
Desde el interior, donde ha sido colocada frente al televisor, Claire mira a sus padres. Más tarde la acuestan entre ellos en la cama. A mitad de la noche se despierta porque siente una mano sobre su espalda; por un momento, cree que es Alison. Entonces recuerda. Es la mano de su padre que está comprobando cómo es su respiración, dentro, fuera. Claire se queda despierta, sus ojos totalmente abiertos en la oscuridad.
En el segundo día, el jefe de policía les pide una vez más, a la madre y al padre, que repasen con él todo lo que hicieron durante el tiempo que han estado en la isla. El padre le repite otra vez sobre su llegada, diez días antes, en un vuelo de TWA desde el aeropuerto Kennedy. Alison se quedó dormida hasta tarde la mañana siguiente a su llegada. Tomó un ponche de frutas.
—Estuvo toda la semana detrás de ella —interrumpe la madre. Su cuerpo tiembla—. El chico rubio. No la dejaba en paz —mientras habla, una película de horrorosas posibilidades se presenta en su mente. A ella le gustaba este chico, le parecía dulce su modo de dar vueltas alrededor de su hija, por un lado engreído pero también inseguro. ¿Y si lo juzgó mal? Qué tonta había sido, creyéndose una mamá buena, divertida, por haber dejado a su hija ir con él. Cómo se había permitido, a sí misma, olvidar que al final una madre solamente tiene una única ocupación. De repente, siente que no puede respirar. El aire caliente del trópico se le atraganta. Cuando comienza a hiperventilar, el jefe de policía llama al médico del hotel, quien rápidamente aparece, examina a la madre con suavidad y le escribe una prescripción para darle un calmante. Un mensajero es enviado a la farmacia a buscarlo. El médico pide al padre hablar aparte con él:
—Me gustaría sugerirle que busque una niñera para la pequeña —le dice en voz baja, señalando con gestos a Claire, quien está sentada en una silla de mimbre, con los ojos fijos en su madre—. Un poco de tiempo y espacio para ustedes dos.
—Si usted cree que vamos a dejar a nuestra hija fuera de nuestra vista, si usted cree que vamos a dejarla con cualquiera, está usted totalmente equivocado.
—Por supuesto. Lo siento.
—Aquí todos pueden ser cualquiera. Usted puede ser cualquiera.
—Me retiro ahora mismo, señor.
La pareja en la habitación vecina a la de la familia pregunta al gerente de Indigo Bay, con no mucho tacto, si podrían ser reubicados en el hotel.
—Es tan terrible lo que ha pasado. La verdad es que podemos escucharlos —dice el marido.
—Por lo que están pasando… es que lo que están pasando… —añade la mujer. Coloca su mano sobre su vientre, tiene cuatro meses de embarazo, éste es su último viaje de diversión antes de que su vida cambie por completo. Enlaza con su otra mano a su marido y la aprieta un poco, un gesto que significa: algo así podría pasarnos. El marido le aprieta un poco a su vez, asegurándole de algún modo que eso no ocurrirá y, sobre todo, que esto que ha sucedido no es un mal agüero, no es de ningún modo un presagio de cosas terribles en el horizonte. (A largo plazo él estaba en lo correcto. Algunas veces, en las décadas siguientes, mientras su hijo crece y los pequeños problemas de su familia se hacen presentes, la mujer recordará que esa nefasta vacación había sido la más oscura de las bendiciones posibles, porque no importa cuánto su hijo intente desafiarla, lastimarla, nada importa para ella, porque a su mente acuden los sonidos indelebles de la desgracia de otra madre.)
El gerente les asignó una habitación de un nivel superior en una villa privada.
Los demás huéspedes hicieron lo mejor que pudieron para equilibrar la preocupación con los placeres de sus días. Después de todo no conocían a la chica. Su preocupación estaba matizada con la emoción. Rumores.
—Dicen que la policía está interrogando al chico rubio.
—¿Escucharon que están hablando con el gordo y el flaco?
—Escuché que la policía los detuvo por alguna razón la misma noche que ella desapareció. La gente dice que pasaron la noche en la cárcel.
—Siempre es así con las guapas, ¿o no?
La isla está en completo desorden por la búsqueda. A los miembros de los servicios civiles se les dan días libres para ayudar a rastrear por todas partes. Avionetas de apoyo proporcionadas por una isla más grande buscan en las aguas menos profundas. La laguna, en la cual hace apenas unos días la hija miraba al chico rubio pegarle a unas pelotas de golf, está siendo escudriñada sin éxito.
La búsqueda revela otros viejos misterios. El cuerpo de un amado perro familiar, que desapareció durante una tormenta la temporada pasada, se esconde en unos matorrales junto al estanque de sal. Un anillo de matrimonio aparece en un terreno polvoriento detrás de Paradise Karaoke. En una cueva de piedra caliza en Carnival Cay, un trabajador de aduanas desentierra un pequeño cuaderno negro donde se han registrado las deudas de un hombre de la zona, quien abandonó la isla inexplicablemente el año pasado. Pero no hay ninguna señal de Alison.
Cuando el jefe de policía llega al cuarto de hotel de la familia el tercer día después de su desaparición y da su informe, el padre observa alrededor, mira el piso de mármol, la orquídea color escarlata dentro de una vasija blanca, la cama con dosel, una mirada veloz y desenfocada, como si la coherencia entre estas cosas se desmoronara frente a sus ojos:
—No lo entiendo. ¿Qué los está demorando tanto? ¿Dónde está?
—Le aseguro que estamos desplegando todos los recursos a nuestro alcance. Nuestros oficiales están haciendo turnos de quince horas. Nos estamos coordinando con la Oficina Federal de Investigación. Tenemos unidades de busca y rescate en tres islas y un barco patrulla de la marina británica únicamente dedicado a la búsqueda de su hija.
—Pero esta isla es pequeña. No lo entiendo —el padre entrecierra los ojos—. ¿Por qué demonios no pueden encontrarla?
La novia del actor finalmente lo convence, a regañadientes, para hacer un paseo en bote a Faraway Cay. Mientras el bote va rascando la superficie del agua, él mantiene los ojos cerrados fuertemente, escucha cómo su novia parlotea con el capitán. (“Me encanta el reggae. Toda esta espiritualidad rasta, ¿sabe? Siempre me ha parecido súper interesante. Soy una chica de L. A. Pero él… —haciendo muecas—, él… ya sabe… él, se crio en un pueblo muy pequeño en Kentucky.” Él sabe lo que ella dirá a estos hombres, ella menciona Kentucky a cualquiera que esté dispuesto a escuchar. Lo lastima. Su niñez no fue muy feliz. Si le pidiera que no hable sobre esto, él sabe que ella lo haría pero no comprendería por qué tendría que hacerlo, por lo tanto no se lo pide.) Cada vez que el bote da un salto, el tiempo le parece un cubo de hielo, y él atrapado en su interior.
El cayo está únicamente a unos quinientos metros de la costa, por lo tanto el viaje solamente toma cinco minutos; sin embargo, a él le parece mucho más largo. Desembarcan a poca distancia de la orilla, por lo que tiene que bajar por la escalerilla de metal y vadear por las partes poco profundas, su espalda da al mar abierto, sus ojos fijos en tierra. Ella tiene razón: es hermoso. Los acantilados están cubiertos por un verdor tan vívido que provoca vibraciones. La playa es una media luna de arena tan brillante que tiene incluso que proteger sus ojos. Las palmeras se curvan para ofrecer una invitación.
Mientras los hombres preparan un pícnic para ellos en la playa, el actor y su novia exploran hacia dentro de la isla camino de la cascada. Cuando el océano se pierde de vista, él se siente nuevamente vivo. En un principio escalan a través de una zona con vegetación húmeda, el sonido de los pájaros es tan intenso que difícilmente se podría identificar a alguno de ellos. El sotobosque es una dispersión de helechos y viñas con raíces enredadas de árboles que se elevan formando un dosel. (Los árboles son ceibas y han estado allí por siglos.) Después de casi un kilómetro, se detienen abruptamente en una planicie árida, matorrales plateados, cactus, polvo, una transición similar a la de abandonar un sueño para entrar en otro. Algunos árboles nudosos sobresalen de la tierra fragmentada, sin hierba, yerma. Lagartijas que parecen hechas de nada más que aire corren entre los matorrales. Una mariposa pequeña flota sobre la tierra caliente.
No lejos del camino, un grupo de cabras bufan y mordisquean la maleza.
—Qué horror —dice el actor.
—A mí me parecen monas.
—A mí, tú me pareces mona.
Dice esto, ya sea porque lo siente realmente o porque no lo siente pero le gustaría o simplemente porque sabe que es el tipo de cosas que a ella le gusta que él diga, en verdad no tiene idea.
El camino desciende otra vez a unos matorrales densos y vaporosos. Él huele el crecimiento, la tierra, esas dulces rocas húmedas. Escucha el agua que cae. Están cerca.
Una vuelta, y allí está. El agua que se escurre por las rocas es brillante y vaporosa. El estanque al cual cae es circular y vidrioso. A la orilla de ese estanque, el musgo recién nacido cubre como una piel las piedras y las flores blancas florecen, emanando un ligero perfume vaporizado por la caída del agua. Él tiene la sensación que está viendo algo que no debería, que quizás esto es demasiado hermoso, tanto que nunca podría irse de aquí.
—¿Te gusta? —le pregunta su novia. Él nota ese aire triunfal en su voz y le asalta una urgencia, ya conocida, de cogérsela por días enteros hasta que sufra. Pero entonces la mira y ve que hay lágrimas en sus ojos. Se ríe de sí misma, se las limpia—. Lo sé. Soy una boba.
Él ha sido poco amable. Todo lo que ella quiere es su felicidad. ¿Es eso tan terrible? La abraza percibiendo esa descarnada autenticidad que la caracteriza. Pero ¿qué demonios le está ocurriendo? ¿Dónde está el problema? La lleva a la orilla del agua y tomándola del brazo por si pudiese resbalar en las rocas, se sumergen. Él se rinde. Nadan juntos hasta el centro del estanque. El agua es tan fresca y limpia que entiendes cómo es que un bautismo puede cambiarlo todo. Él junta sus manos y le lanza un chorro de agua.
—Hey —ella le salpica de vuelta.
Él la abraza.
—Eres mía.
Ella se remolonea y protesta divertida:
—¡Déjame ir! ¡Déjame ir!
—Nunca —hace una promesa silenciosa. De ahora en adelante cuando ella le pida hacer cosas, él las hará, las dará, las dirá.
Nadan hasta la cascada. Sumergen las cabezas bajo la caída del agua y se dejan aporrear por ella. Se deslizan bajo una cortina de agua. Se besan. Ella lo abraza pero él niega con la cabeza.
—Acuéstate —dice él. Él le sostiene la cabeza al recostarla sobre las rocas húmedas. Cuando ella termina, sus gritos se pierden bajo el rugido del agua.
Más tarde, flotan, agotados y distendidos sobre la superficie del agua.
—Estarán esperándonos —dice él finalmente.
—Es verdad, ¿tenemos que ir? —ella se queja.
Juntos, bracean hacia la orilla.
Muchos años después de este momento, la novia, que para ese momento ya habrá sido novia de algunos cuantos hombres de Hollywood, publicará un libro de memorias (prometiendo en la contraportada revelar “los detalles más jugosos de la vida privada de algunos de los hombres favoritos de Estados Unidos”). En el capítulo sobre este actor, esos detalles incluirán su talasofobia y sus varias dependencias químicas, lo que ella habría teorizado como fruto de una infancia sin amor. No hace falta decir que esa memoria también hablará de este día: el viaje en el bote a través de las aguas bajas color topacio del cayo, el canto de los pájaros, las cabras, la cascada y cómo, justo antes de salir de ésta, la novia miró hacia abajo y se topó con un brazo, hinchado y blanco, que intentaba subir hacia la superficie, como si se hubiese congelado justo en el momento de pedir ayuda.