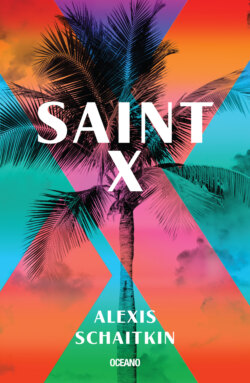Читать книгу Saint X - Alexis Schaitkin - Страница 6
ОглавлениеEmily de Pasadena
En mi primer día de jardín de niños, después de que mi padre me tomara una foto frente a las escaleras de la entrada de casa, vestida con una falda morada con peto y antes de subirme al autobús amarillo, mi madre me preparó para Cody Lundgren. Se agachó mucho para que sus ojos y los míos coincidieran y me dijo que en mi clase habría un niño que era diferente a los demás niños, y que… bueno… no debía tenerle miedo, más bien debía tratarlo con mucha amabilidad. Con la lógica de una niña, me imaginé que esto era simplemente una parte más de ir a la escuela. Cuando una va al jardín de niños se sube a un autobús, aprende a leer (aunque yo ya sabía y lo presumía bastante), tiene recreo y tareas, y una es especialmente amable con un niño que es diferente. Yo era una niña tímida, pero en un principio sí estaba emocionada y atraída por la idea de comenzar a dar esos primeros pasos.
Tan pronto como llegué a la clase esa mañana lo vi. Supe, en ese momento, que no podría hacer lo que mi madre me había pedido. Cody Lundgren me aterrorizaba. Sus piernas temblaban. Su boca siempre abierta, colgando. La saliva hacía un charco dentro de su labio inferior y chorreaba como telas de araña brillantes, que oscurecían su camisa. Lo peor de todo eran los sonidos que hacía, gorgoteos viscosos marcados por lamentos agudos. Cada día, mientras todos los demás aprendíamos los números o estudiábamos sobre las mariposas: larva, pupa, volar… Cody se sentaba con su monitora personal, haciendo sonidos y colapsándose a veces en berrinches espantosos.
Ocurrió un lunes de febrero, Cody Lundgren no apareció en la escuela. Nuestra maestra, Ms. D’Elia, nos reunió en un círculo y nos contó que Cody había muerto el fin de semana. Nos pidió a cada uno que dijéramos alguna cosa agradable sobre Cody para recordarlo. Esto me afectó mucho a pesar de ser un simple ejercicio, erróneo desde su concepción, como si los niños de cinco años fuésemos capaces de construir una ficción amable sobre lo que pudo ser Cody. (Ms. D’Elia era nueva ese año y más de una vez escuché a mi madre en el teléfono hablando con otras madres y la describía como alguien que estaba rebasado por su trabajo, “en agua demasiado honda”, fue la expresión. Lo que me hizo imaginarla con una gorra de baño amarilla, haciendo una rutina de natación sincronizada, y sus piernas pataleando rabiosamente bajo el agua.) Todos los niños tenían el mismo recuerdo, los cupcakes que trajo la madre de Cody el día de su cumpleaños. No eran los típicos hechos en casa, esos que todas nuestras madres guardaban en envases de plástico para nuestros cumpleaños. Éstos eran de una pastelería, con flores de azúcar y perfectas espirales de crema de queso. Es un recuerdo que realmente no tiene nada que ver con Cody, pero sí tiene mucho que ver con el amor de su madre por él. Cuando llegó mi turno, dije que siempre recordaría cómo le gustaba cantar a Cody. Cada mañana durante la hora de música, hacía ruidos raros y murmullos con la canción de “Funga Alafia” o la del “Canal de Erie”, sonidos terroríficos de un placer inequívoco. En realidad esto no lo recordaba con cariño, pero me daba cuenta de que esto era el tipo de cosas que Ms. D’Elia quería que dijéramos. A continuación nos leyó un libro con ilustraciones, una parábola en la cual una familia de ratones llora y hace un duelo cuando uno de ellos es comido por un gato, y eso fue todo.
La verdad es que me sentí aliviada cuando murió Cody Lundgren. La muerte significaba no volver a ver a alguien jamás y yo estaba contenta con la idea de no volver a ver a Cody o de volver a escuchar sus sonidos y gorgoteos que me molestaban tanto.
Unos meses después, mi madre y yo nos topamos con la madre de Cody en el supermercado. La señora Lundgren era alta, con pelo negro sedoso, mucho más guapa que cualquier otra madre que yo conociera, mucho más hermosa de lo que para mí podría ser una madre.
“¡Mira qué grande estás!”, me dijo. Su sonrisa era tan dura y desesperada que tomé la mano de mi madre como si fuera una niña muy pequeña. Salí del supermercado con dolor de estómago y mareada por una emoción tan nueva que no era capaz de identificar, aunque ahora que lo pienso me doy cuenta de qué era: vergüenza.
Ésta era toda mi experiencia respecto de la muerte cuando el cuerpo de mi hermana fue encontrado en un cayo deshabitado en el Caribe. Mirando hacia atrás, las cosas que recuerdo más claramente de los días posteriores a la desaparición de Alison, y antes de que fuese encontrada, son curiosamente insignificantes. Por ejemplo, el hambre que tuve el primer día cuando mis padres se olvidaron por completo del desayuno y de la comida, y cómo sentí pena por mí misma de aquella manera tan banal, de ese modo que sólo puede sentir una niña cuando ha sido ignorada en medio de un vendaval de atención dedicado a su hermana. Recuerdo haberme escondido en el baño para devorar una barra de chocolate Toblerone y una lata pequeña de nueces mixtas que me robé del minibar. Me escondí porque quería ver cuánto tiempo pasaría antes de que mis padres se percataran de que se habían olvidado de alimentarme, y así poder medir realmente su negligencia. De repente se dieron cuenta, tengo recuerdos muy vívidos de la comida que pidieron al servicio de la habitación, con la que fui atiborrada, o tranquilizada, o distraída (realmente no sabría cómo llamarlo) en los días subsiguientes; hamburguesas con queso y papas fritas y helados y una pizza individual con deliciosos pepperonis miniatura. Dejaba mi plato limpio en cada comida; si mis padres se llegaron a dar cuenta de esto, estoy segura de que pensaron que mi apetito no había sido afectado por lo que estaba ocurriendo, dado que era demasiado pequeña para comprender la situación, pero eso no era exactamente así. Viví aterrorizada esos días, pero no por lo que le había pasado a Alison. Incluso a pesar de que la gente a mi alrededor estaba verdaderamente histérica, yo no estaba preocupada por ella. Yo no entendía, en toda su dimensión, que lo que le había pasado a Cody Lundgren le podría pasar a mi hermana mayor. Pensaba, lo sabía, que ella estaba jugando a algo muy enrevesado con nosotros. Ella lo veía todo —a los policías impecables con sus hombreras de trenzas doradas, al personal del resort muy atareado, el espectáculo entero que ella había creado— desde algún lugar escondido y con una amplia sonrisa. No, no era por la desaparición de Alison, pero sí por el miedo de mis padres por lo que estaba yo aterrorizada. Su distracción y su angustia agitaron las bases de un mundo que había parecido, hasta ese momento, absolutamente estable.
Otros recuerdos de esos días menos nítidos: se parecen a los sueños que se tienen con fiebre, nebulosos e inconsistentes, como si el mundo girara y ofreciera por breves instantes una claridad cristalina. Recuerdo estar entre mis padres recostada en la cama, y la mano de mi padre en mi espalda comprobando cada inhalación, cada exhalación. Sus palabras al médico. Si usted cree que vamos a dejar a nuestra hija lejos de nuestra vista. Recuerdo al jefe de policía interrogando a mis padres y mi madre contándole sobre el chico rubio que se había interesado tanto por mi hermana. Mientras habla, los ojos de mi madre tienen un reflejo salvaje, acechan, el tono de voz salta de una palabra a otra, de repente se vuelve ronca, por momentos sin emoción alguna y luego ronca otra vez. No entiendo realmente lo que está diciendo, de qué está acusando a ese chico del partido de voleibol. Lo único que sé es que en ese momento frente a mis ojos mi madre se estaba transformando y que nunca podría comprender en quién se estaba convirtiendo.
Para resumir, una certeza aterradora me resultó clara en esos días. Era la certitud de que nunca estaría segura otra vez, porque nunca lo había estado, ni una sola vez en mi vida; aunque apenas ahora me daba cuenta de ello, puesto que siempre había confiado absolutamente en el poder de mis padres.
El jefe de policía me interrogó a mí también. Mi padre me sentó sobre su regazo y mi madre me explicó que este señor tan amable nos estaba ayudando a encontrar a Alison y quería hablar conmigo. Éste fue el primer momento que recuerdo sentirme realmente asustada por mi hermana, creo que comprendí que si la policía estaba buscando la ayuda de una niña, algo debía estar muy mal. Sentí ese extraño cosquilleo en las puntas de mis dedos, y al sentarme en el regazo de mi padre comencé a trazar en el aire A-L-I-S.
Mi madre estiró su mano y la colocó sobre la mía, deteniéndola: “No escribimos, Clairey. Por favor. Esto es importante”.
En el momento de nuestras vacaciones familiares esta compulsión ya llevaba un año. No sé muy bien cuándo ni cómo comenzó. Yo escuchaba una palabra, y sentía la imperiosa necesidad de escribirla en el aire. Cuando mi madre colocó su mano sobre la mía, sentí una gran tensión en mis dedos luchando contra esa necesidad, el nombre de mi hermana vibraba en mis huesos, impaciente por salir. Alison. Alison. Alison.
El jefe de policía me sonrió. Me alejé de él. No me gustaba que me sonrieran extraños. Me preguntó si sabía algo sobre lo que mi hermana había estado haciendo, si había visto algo fuera de lo normal.
¿Qué sabía yo? Sabía que mi hermana iba y venía, estaba allí y no estaba. Sabía que había ojos siguiéndola adondequiera que fuera. No dije nada y escondí mi cara en el pecho de mi padre. Él sonrió débilmente y me dijo que estaba haciéndolo muy bien, había sido muy valiente, ni siquiera a esa edad le creí. Me dieron un helado de vainilla con cerezas de Maraschino. Odiaba cómo ese rojo brillante sangraba sobre mi helado, pero lo comí.
En la tercera mañana de la desaparición de Alison, mi padre nos dijo con una alegría muy poco convincente que me llevaría a nadar. Llevaba en la habitación de mis padres refugiada todo ese tiempo, y comprendí que era algo bueno que hubiera tomado la decisión de llevarme a nadar y que esto me serviría. Me puse el traje de baño, me coloqué mis flotadores y salimos. Cuando llegamos al patio de mármol que bordeaba de la piscina, se hizo un silencio entre los huéspedes. Los miré viéndonos y tragué saliva. Tuve la sensación de que ellos sabían algo que nosotros no, y que si nos miraban por un largo tiempo tendríamos también que saberlo.
—Todo está bien —dijo mi padre, dándome un pequeño empujón.
Estuvimos poco tiempo en el agua, a lo mucho veinte minutos. Mi padre me tomó en sus brazos y me lanzó al aire. Nadamos a lo largo de la piscina. Jugamos a aguantar la respiración bajo el agua y a hacer piruetas, mi padre realizó una elegante plancha con los dedos de los pies muy rectos. Ahora me doy cuenta de que sólo estábamos tratando de rebobinar el tiempo. Si sólo hubiésemos podido olvidar lo que estábamos empezando a saber, quizá podríamos volver a jugar a que estas vacaciones eran solamente unas vacaciones. Cuando salimos del agua, mi madre me enrolló en una toalla blanca esponjosa. Hay que verte, monito de agua, diría Alison.
Unas horas más tarde, alguien llamó a la puerta del cuarto de mis padres. Cuando mi padre la abrió, vi al jefe de policía muy firme con su traje con hombreras de trenzas doradas. Algún tiempo después, ellos me habrán dicho lo que les dijeron a ellos: Alison había sido encontrada y ya no estaba con nosotros. Pero esa parte, no la recuerdo. Me acuerdo de esas hombreras, cómo me parecían parte de una historia muy bonita.
Lo que se sabe de la noche en que desapareció Alison: aproximadamente a las 8:00 p.m. se le vio caminando de la piscina hacia el bar del hotel, este hecho lo confirmó el guardia de seguridad llamado Harold Moses. En el bar se encontró con el chico rubio, corroborado por el mismo chico y otros tres testigos. Alison y el chico se fueron al estacionamiento y se fumaron un porro. A las 8:45 p.m., el chico regresó al bar sin Alison. A las 10:15 p.m., aproximadamente, Alison regresó al estacionamiento, donde Edwin Hastie y Clive Richardson la recogieron en el coche de Edwin, un Vauxhall Astra 1980, de color berenjena, y los tres cruzaron la isla rumbo a Basin. Estuvieron dos horas en el tugurio llamado Paulette’s Place, donde mi hermana fue vista con los dos hombres fumando marihuana, tomando ron y bailando. Algunos de los clientes del Paulette’s Place ratificaron que se fue con los dos hombres cerca de las 12:45 a.m.
A la 1:30 a.m. un oficial de policía llamado Roy Cannadine detuvo al Vauxhall Astra en la avenida Mayfair por mostrar una conducción errática. Solamente estaban Edwin y Clive dentro del coche. El oficial Cannadine hizo lo que siempre hace con los jóvenes que encuentra dando tumbos por las carreteras ya tarde por la noche. Los condujo a la prisión color azul cáscara de huevo para que se recuperaran de la borrachera. A la mañana siguiente se les permitió salir y les entregaron las llaves del auto, tuvieron que caminar hasta la avenida Mayfair los más de tres kilómetros que los separaban del coche. Llegaron a tiempo a su trabajo.
¿Lo ves? Un bar, PAULETTE’S PLACE pintado en blanco en un trozo viejo de madera colocado en la entrada. Baile y bebida y una niebla de humo de cigarrillos y marihuana, y en medio de todo, una chica pelirroja. Baila con los hombres. Bebe lo que le dan.
Cuando se va con ellos le dicen que la van a llevar a un lugar especial.
—Es una sorpresa —le dicen.
—Te va a encantar.
Borracha y drogada, pero sobre todo ingenua, deja que ese vuelco en el estómago la empuje en vez de hacerla retroceder. Conducen hasta la playa que está más allá de las rocas negras, al final de Indigo Bay, donde les espera un bote. Se dirigen a Faraway Cay lentamente, ella salta a la parte baja del agua, sonríe, el mar está cálido y agradable, y ella sabe que se ve preciosa dentro del mar, sus muslos expuestos a la luz de las estrellas, el borde de su falda mojada por las suaves olas. Le dicen que hay una cascada en el centro de la isla, y se dirigen hacia allá andando. Ella todavía cree que están divirtiéndose.
—No está muy lejos.
—A seguir caminando.
Sus voces, aunque amigables aparentemente, muestran cierta frialdad. No, se dice a ella misma. Se lo está imaginando nada más. Todo sucede tan vertiginosamente que para el momento en que se da cuenta de lo que está ocurriendo, ya es demasiado tarde para pensar en qué hacer. (De cualquier modo, ¿qué podría hacer?)
La empujan a los matorrales. Se defiende al principio, pero uno de ellos le da una bofetada. Después de esto tiene demasiado miedo para pelear. Sobre todo porque no le ve sentido. Ellos lo querían desde el primer momento que la vieron en la playa de Indigo Bay con su túnica blanca, esa que ella cree que la hace verse tan atractiva. Le desabrochan la parte de arriba de la camiseta, le levantan la falda de mezclilla y le bajan los calzones. Probablemente éste fue el plan desde el principio. O quizá la noche se les ha ido de las manos. Acaso mientras intentan penetrarla, empujando su cuerpo contra las duras raíces de un árbol de manzanillo, el suelo plagado de su fruta ácida y podrida, ellos no están sintiendo ningún placer sino terror, porque cuando el amanecer los alcance, después de lo que han hecho, no podrán dejar que siga viviendo. Cuando todo esto termine, arrojarán su cuerpo desnudo a la cascada. En el viaje en el bote de vuelta a la isla, tirarán su ropa al agua para que nadie la encuentre.
O quizá fue un terrible accidente. Estaban de juerga en Rocky Shoal cuando ella se tropieza y se golpea la cabeza contra una de esas rocas volcánicas puntiagudas, las que dan el nombre a la playa. O tal vez ella se resbala y cae al mar y se dan cuenta demasiado tarde que no está en condiciones de nadar. Les entra el pánico. Y hacen lo primero en lo que pueden pensar, arrastran el cuerpo sin vida de la playa al auto, del auto al bote y de allí al cayo.
Uno puede imaginar cualquier cosa. Uno puede imaginar que ocurrieron muchas cosas, los detalles podrían variar, el resultado: el mismo. Clive Richardson y Edwin Hastie son llevados bajo custodia.
La noche siguiente al descubrimiento del cuerpo de Alison, me quité la ropa para ponerme el camisón y vi que mis hombros ya se estaban despellejando. Pocos días antes, mi hermana me había untado aloe; si me concentro en este recuerdo, puedo incluso sentir la punta de sus dedos. Ahora estaba mudando esa piel. Pronto no quedaría nada en mí que ella hubiera tocado.
Por primera vez desde que ella desapareció, lloré. Ahora era una hija única, desesperanzadoramente insuficiente. Me arranqué los pellejos, deseando con intensidad esa nueva tristeza que sentiría cuando todo desapareciese. Quería todo el dolor que pudiera reunir.
Unos días después, mientras mis padres estaban ocupados arreglando el funeral y el transporte del cuerpo de mi hermana de vuelta a Nueva York, el jefe de policía llegó con una terrible noticia: Edwin Hastie había sido liberado y Clive Richardson seguía detenido, no como sospechoso por la muerte de mi hermana, pero sí con cargos por asuntos relacionados con drogas que se habían revelado durante la investigación. A pesar de las circunstancias alrededor de la muerte de Alison, el jefe de policía explicó que no tenían suficiente evidencia para acusar a los dos hombres, y no podían detenerlos si no había cargos contra ellos. Aparentemente se había determinado que el lapso entre que los clientes del Paulette’s Place los vieron marcharse con Alison y cuando los detuvo el oficial Cannadine en la avenida Mayfair no era suficiente para ir y volver de Faraway Cay.
Como podrás imaginar, mis padres no creían nada de esto. Recuerdo estar sentada con mi madre en su cama, ella dándome unas palmadas en la espalda con cierta fuerza y subiendo el volumen de la televisión, mientras en el balcón mi padre discutía cada vez más fuerte con el jefe de policía.
—Explíqueme, si le es posible, cómo puede estar tan seguro que ese lapso no fue suficiente —dijo mi padre. Caminaba de ida y vuelta con las manos metidas en los bolsillos.
—En el curso de nuestra investigación hemos realizado varios simulacros, con botes partiendo de todos los lugares posibles. El periodo durante el cual dichos sujetos pudieron haber actuado es simplemente insuficiente.
Mi padre bufaba.
—¿Cómo puede estar tan seguro de ese lapso? ¿Cómo puede asegurar que no fue una media hora más o incluso más tiempo?
—Tenemos tres testigos corroborando las horas de su partida del Paulette’s Place. Uno de los testigos que estuvo sentado junto a ellos es uno de nuestros oficiales.
—¡Vaya, qué conveniente para usted!
—Le puedo asegurar que su testimonio no está influido.
—Bueno, su aseveración me hace sentir mucho mejor, ahora tengo una fe absoluta en… ¿cómo es que lo ha llamado? El curso de su investigación.
—Así es.
Mi padre dejó de caminar. Dio un paso para acercarse al jefe de policía y mantuvo su mirada fija sobre él.
—Esos hombres son parte de esto. Quizá no estaban trabajando solos. Quizás alguien más la sacó de la isla, no lo sé. No es mi trabajo saberlo, es su trabajo. Lo que sí sé es que de un modo o de otro ellos son culpables, y usted lo sabe también.
—Comprendo que se sienta muy alterado.
—¡Oh, claro, alterado! Así es justo como me siento.
—Tengo algunas preguntas para usted, señor, pero quizá deberíamos continuar esta conversación mañana.
—No, por favor, continuemos —mi padre extendió su mano con un gesto de invitación.
El jefe de policía dudó por un momento y continuó.
—¿Notó algún cambio reciente en su hija?
—¿Qué tipo de cambio?
—Por ejemplo, ¿estaba nerviosa? ¿Tenía alguna conducta temeraria? ¿Actuó de manera diferente a la de toda la vida? ¿O quizá mostró algún signo de depresión?
Mi padre rio y luego fríamente, con una falsa sonrisa, dijo:
—Ya veo, ésa es la historia que usted quiere, ¿no? No podemos tener un asesinato, ¿no es eso? Malo para el negocio, seguramente.
—La única historia que queremos es la verdad.
—La verdad es que Alison es la definición de una hija por la que no hay que preocuparse —hizo una pausa—. Era.
—Lo comprendo.
—¿En verdad? Porque no estoy seguro de que lo comprenda, quiero que me escuche con atención. Mi hija fue asesinada aquí, en su isla, y me parece que ustedes no están en realidad buscando la verdad. Le prometo que van a aparecer en todos los canales de noticias de Estados Unidos, lo que va a generar un boicot absoluto para su hermosa pequeña isla, y no voy a descansar hasta que cada tienda de buceo y cada bar de ron cierren sus puertas.
—Lo comprendo, señor. Gracias por su tiempo.
Una semana después de que Alison fuera encontrada, volamos de vuelta a casa. Mi padre arrastró dos maletas por el aeropuerto de Saint X, la suya y la de Alison. Qué pequeños éramos, nosotros tres, apenas una familia.
—Tiempo para volver a la realidad —el hombre que estaba sentado junto a mi madre lo comentó amigablemente mientras el avión se movía hacia la pista.
Mi madre sonrió de manera educada. Cerró los ojos y no volvió a abrirlos hasta que tocamos Nueva York.
Yo tenía un asiento junto a la ventana, y mientras el avión se elevaba por el cielo, presioné mi nariz contra el vidrio. En un principio la isla era todo lo que se veía, rápidamente se fue reduciendo a una pequeña cuchillada en el pálido océano. En pocos segundos desapareció y nos sumergimos en un enorme matorral de nubes.
Mis trencitas ya estaban flojas y sucias. Los rizos sobresalían formando un halo en mi cuero cabelludo. No tendría mi gran momento de presumirlas en la escuela y esta decepción me lastimaba casi tanto como lo que había ocurrido. La mayor parte del tiempo mis padres parecían no darse cuenta de lo salvaje de mi pelo. En algunos raros momentos, uno u otro me veía vívidamente, veían las trenzas y las tocaban como si se tratara de una curiosa reliquia.
Finalmente, la noche antes del funeral de Alison, mi padre me puso frente al espejo del baño. Quitó las ligas, colocó las cuentas de colores en un bote de plástico y fue deshaciendo cada trencita, una por una. Lo hizo con un cariño exquisito. Creo que éste era un ritual necesario para él, algo que había aplazado hasta ese momento, hasta estar realmente listo para ello. Mi pelo estaba enredado entre sus dedos. Mechones por el suelo.
“Listo”, dijo con voz ronca cuando todas las trencillas estaba desechas. Desganado caminó por el pasillo.
Cientos de personas vinieron al funeral. Compañeros de Alison de la escuela y de la universidad, la mujer que trabajaba en los comités escolares de voluntariado con mi madre, colegas y clientes de mi padre. Incluso, como un gesto bastante inapropiado, el embajador de Saint X en Estados Unidos.
El funeral está borroso en mi mente. Demasiada gente. Mucho perfume en el aire. Un vestido que me picaba, color gris, comprado a toda velocidad por una amiga de mi madre. Lo que más recuerdo eran las chicas guapas que lloraban. Después del servicio, se reunieron en grupitos en la acera de la iglesia. Las chicas traían vestidos negros que dejaban ver sus piernas y su escote. No tendrían ropa apropiada para un funeral o quizás eligieron esa ropa tan escasa para saborear la rara oportunidad de explorar una sensualidad triste y trágica. Lloraron en los brazos de chicos solemnes, quienes, presos del momento, parecían haberse transformado de manera espontánea en hombres. Entre ellos, el más hermoso de todos era Drew McNamara. Drew había sido el novio de mi hermana en el bachillerato. Empezaron a salir en la primavera de su primer año escolar y fueron inseparables hasta que mi hermana rompió con él una semana antes de irse a la universidad. Mi corazón se resquebrajó con esa decisión, yo creía que iba lanzar pétalos de rosa en el pasillo de su boda. Ahora él estaba aquí, entre ellos. Yo los miraba a todos, estas chicas y chicos tan vivos, tan atractivos en su pena, mientras yo me sentía tan equivocada, tan rara, dentro de mí misma.
Los primeros meses después de la muerte de Alison, la investigación consumió a mis padres, pero de manera distinta a cada uno. Mi padre pidió un permiso en su trabajo, Alison se convirtió en su ocupación de tiempo completo. Estaba en comunicación frecuente con el FBI y llamaba constantemente a Saint X para monitorear el progreso de la investigación, sobre la cual se convenció a sí mismo de que no estaba mal hecha, sino que más bien era una farsa. No arruinar la reputación de la isla, mantenerla como ese sitio al que podías llevar a tu familia, a tus hijos, a tus mujeres y a tus preciosas hijas. El escritorio en el sótano estaba cubierto con papeles y archivos. Llegó incluso en un momento a contratar a un investigador privado para excavar en las vidas de Clive Richardson y Edwin Hastie, aunque creo que nunca salió nada en claro.
Mi madre se retrajo en sí misma. Aunque no hablaba de ello, era evidente para mí que jamás dudó de sus teorías sobre lo ocurrido. Podía ver sus preguntas y afirmaciones girando detrás de su mirada distante. Algunas veces la escuchaba hablándose a sí misma: “Lo sé. Lo sé”. En libros y películas, las habitaciones de niños muertos se convierten en templos: intactos, todo preservado, idéntico a como lo dejaron. Pero mi madre vivía en la habitación de Alison. Yo volvía de la escuela y llegaba a una casa silenciosa, sabía que ella estaba allí, enroscada en las sábanas de Alison. Un día abrí la puerta del cuarto y la encontré sentada frente al escritorio con algo en sus manos. Era un nido de cabellos de Alison sacados del cepillo amarillo.
Por mi parte, si ya de por sí antes de la muerte de Alison tenía un comportamiento un poco compulsivo, en ese momento lo mío era un problema genuino. Sentía el picor en mis dedos, tenía la necesidad constante de escribir en el aire. Alison. Alison. Alison. También desarrollé una segunda compulsión que mezclaba con la de la escritura en el aire: imaginaba escenarios en donde la gente que quería se moría. Era un ritual de protección: si me imaginaba una muerte específica entonces me parecía casi imposible que pudiera realmente ocurrir de ese modo, así cuantas más escenas me imaginara, más segura estaría toda la gente a la que yo quería. Cada noche, después de que mi madre me metiera en la cama, me quedaba despierta por horas, trazando en el aire el nombre de Alison mientras conjuraba visiones de mis padres, por ejemplo ambos acostados en camas paralelas en un hospital, víctimas de una rara infección, o a nuestro perro Fluffernutter aplastado por una rama de árbol. Largas noches llorando porque estaba exhausta, desesperada por no dormir y sin ningún poder frente a estos rituales que me aterrorizaban. Me hubiera gustado ir a despertar a mis padres, pero sabía que no debería añadir algo más a sus preocupaciones. Enfrentaba sola esas largas horas nocturnas hasta que el cielo empezaba a clarear, y mi turno de vigilancia nocturna terminaba, mi mente finalmente me liberaba para dormir.
Dependiendo dónde vivieras en aquel tiempo, quizá recuerdes cuán brutales eran los inviernos a mediados de los años noventa: la costa este soportaba aquellos ciclones extratropicales que provenían del oeste del océano Atlántico norte, desde diciembre hasta abril; durante esos inviernos gran cantidad de norteamericanos se encontraban atrapados por meses sin fin, arremolinados alrededor de los televisores y desesperados por encontrar entretenimiento. Si fuiste alguno de ellos, recordarás cómo Alison estaba en todos los noticieros ese invierno en el que fue asesinada, así como lo habían sido Nancy y Tonya y JonBenét en otros inviernos por esa época. Parecía como si el apetito nacional tuviera ganas, más bien una demanda, de tener una historia dramática sobre alguna belleza americana. (Nancy con todos esos cristales brillando en el hielo de Lillehammer. JonBenét de ese modo que me encantaba, sans makeup, como mi madre solía decir, su pelo natural color marrón, ondeando fuera de un sombrero de cowboy, un pañuelo rojo en su fino cuello.) Camionetas que repartían boletines de noticias que abarrotaban nuestro correo suburbano por semanas. Tenía prohibido jugar en nuestro patio frontal. Pero un día desobedecí esa orden. Había nevado la noche anterior. Mientras mis padres dormían, me puse los pantalones de nieve y mi abrigo de plumas dorado y me escapé por la puerta principal. Me hundí en la nieve hasta las rodillas, me tiré de espaldas y agité mis brazos y piernas hacia arriba y hacia abajo. Miré al cielo. Estaba blanco, pero era un color que parecía no estar del todo. Era como el agua turquesa de Indigo Bay, colores que están en todos lados y en ninguno. ¿Habrá mi hermana caído en el infinito entre el color y los objetos? ¿Estaría allá, en algún incomprensible lugar, mirándome? Dentro de mis mitones, mis manos trabajaban furiosamente. Alison. Alison. Alison.
Unos minutos después mi padre abrió la puerta y me gritó para que entrara en casa. Esa noche mientras mi madre colaba la pasta para la cena, en la pequeña televisión de la cocina sintonizada en el canal local, de repente aparecí yo, agitando mis brazos y piernas en la nieve. “La búsqueda de respuestas por la muerte de la adolescente local, Alison Thomas, continúa”, dijo una mujer con un saco color magenta. “Mientras tanto, en este nevado día, su hermana puede ser observada haciendo ángeles.”
En abril, el jefe de policía de Saint X llamó a nuestra casa. Justo nos acabábamos de sentar para cenar. Mi padre contestó la llamada en el teléfono que estaba colgado en la pared junto a la estufa; lo miré escuchando, enredando y desenredando el cable. El jefe de policía le hablaba para avanzarle que daría una conferencia de prensa al día siguiente, en la cual se anunciaría que todos los sospechosos del caso de mi hermana estaban libres de cargos, y que el departamento había concluido que no había evidencia suficiente de que Alison hubiese muerto como resultado de un crimen violento, por lo que no seguirían con la investigación.
Mi padre se enfureció. No recuerdo qué fue lo que dijo, pero me acuerdo de sus alaridos, y cómo yo miraba la pata de pollo y los ejotes de mi plato como si con tan sólo mirarlos fuese suficiente para que todo desapareciera, este momento y todos aquellos desde que me di cuenta de que mi hermana se había ido. Cuando los gritos de mi padre se ahogaron entre sus sollozos me sentí enferma. Comencé a trazar furiosamente el nombre de mi hermana en la mesa de la cocina.
—Para ya, Clairey —dijo mi madre.
De verdad que quería parar, por ella, pero no podía. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Puso su mano sobre la mía, pero la quité. Lloré más fuerte, presioné la punta de mi dedo tan fuerte sobre la mesa que me dolió.
—Clairey, por favor —me rogó.
Mi cuerpo comenzó a temblar. Entonces mi madre se arrodilló junto a mi silla y me miró directamente a los ojos. Por primera vez en meses sus ojos parecían animados con algo diferente a la película que se representaba en su mente; ahora sí con algo que ocurría en ese presente, el que estábamos compartiendo. A pesar de que ya era demasiado mayor, levantó mi cuerpo rígido fuera de la silla. Me dejé ir como un saco y me cargó hasta mi cuarto para meterme en mi cama. Se quedó conmigo, acariciándome el pelo, hasta que me quedé dormida.
Unas semanas después, mis padres me dieron una sorpresa: mi tía Caroline me llevaría a París. Un regalo por mi cumpleaños número ocho, me dijeron. Mi tía Caroline era la hermana mayor de mi madre. Nunca se había casado y no tenía hijos. Vivía en el East Village y era la única persona adulta que yo conocía que fumara. Por una semana ella y yo compartimos una pequeña chambre en el Marais. Cada mañana comíamos pan con mantequilla y mermelada de frambuesas y un café exprés en una cafetería en la Place des Vosges. (“Mira cómo aquí la mantequilla sabe a mantequilla”, me decía la tía Caroline). Yo me esforzaba por tragar el café exprés, convenciéndome a mí misma que me gustaba su sofisticada intensidad. No fuimos a la Torre Eiffel o a Versalles, ni a ninguno de esos sitios atractivos para niños que mis padres hubiesen buscado: museos de cera, espectáculos de marionetas. Lo que hicimos fue lo que la tía Caroline llamaba “ser flâneuses”. Vagábamos. Si pasábamos cerca de una fromagerie, con barras de queso de cabra prensadas con lavanda en la ventana las comprábamos. Nuestras cenas eran largas y lujosas, durante las cuales la tía Caroline agotaba jarras de vino color ciruela oscura. Pasábamos toda la tarde en los parques.
Alison nunca fue a París. Yo había mordisqueado un brioche aux pralines en los jardines de Luxemburgo y ella nunca lo haría. Yo cargaría con esto por ella para siempre. Yo la llevaría cada día por el resto de mi vida. En París con la tía Caroline, finalmente comprendí que mi hermana no se había ido de ese modo como cuando se marchó a la universidad, desaparecida de mis días, pero todavía en algún lugar por allí, viviendo su vida. Ahora se había ido no sólo para mí y para mis padres y para Drew McNamara, también y sobre todo para ella misma. La pena de mis padres podría reducirse. Yo podría curarme, Drew podría seguir adelante, pero la pérdida de Alison, de un futuro, de una vida, nunca cambiaría.
En el vuelo de vuelta sobre el Atlántico, la tía Caroline durmió con la boca abierta como un cocodrilo por siete horas seguidas. Yo estuve despierta. Estaba nerviosa por regresar a casa. Estaba nerviosa por mi padre y, quizá más, por mi madre: cómo, ya en casa, me apretaría tan fuerte que yo sería capaz de sentir su fino y velado terror de que yo también pudiese desaparecer.
Pero cuando vimos a mis padres en el aeropuerto, la sonrisa de mi madre era ligera y limpia. Se había cortado el pelo. Toda mi vida la había visto con el pelo largo, más abajo de los hombros; ahora apenas pasaba de la barbilla. Traía un vestido azul cambray y sandalias.
—¿Cómo estuvo? ¿Increíble? —me preguntó.
Las cosas cambiaron mucho después de eso. Mi padre volvió al trabajo. Si siguió en contacto con la policía de Saint X, se lo guardó para sí mismo. Cuando yo volvía de la escuela, mi madre ya no estaba en el cuarto de Alison, me estaba esperando en la cocina con un vaso de leche y un plato de galletas Oreo. Siempre había sido una lectora voraz, y ahora volvía a casa con libros de la biblioteca otra vez. Mi padre regresó a jugar squash los domingos. Por la noche en mi habitación escuchaba a lo lejos el sonido de sus risas: miraban el show de Murphy Brown en su cama.
A veces, en los años posteriores, mis padres recibían alguna nueva información de la policía. Alguna vieja empleada de Indigo Bay había recordado algo que podría servir. Un hombre de Chicago hablaba para dar una pista que parecía falsa, pero que la policía podría cursar con diligencia y conveniencia. Mis padres ya no se preocupaban mucho por estos supuestos avances y al final ninguno de ellos sirvió para nada. Cuando alguien le preguntaba a mi madre cuántos hijos tenía siempre respondía lo mismo: “Teníamos dos hijas pero la mayor fue asesinada”.
Esto, en nuestra casa, era la palabra final. Ella fue asesinada. Voz pasiva. Como si Alison fuese la destinataria de una fatalidad causada por nadie.
Ese verano mis padres vendieron nuestra casa y nos mudamos al otro lado del país, al condado de Pasadena. Estaba enojada con mis padres por esta mudanza. Creía que querían olvidarse de Alison. Ahora me doy cuenta de que no teníamos muchas opciones. Las víctimas de las tragedias casi siempre terminan por irse, tarde o temprano.
Todo el mundo en nuestro pequeño suburbio sabía lo que nos había pasado. La madre de Cody Lundgren me había puesto triste e incómoda cuando la encontramos en el supermercado, y ahora nosotros nos comportábamos así frente a otras personas siempre que íbamos a algún sitio. Quedarse hubiera sido, francamente, inconsiderado. (La familia Lundgren se habían mudado a Filadelfia no mucho tiempo después de la muerte de Cody.)
En Nueva York vivíamos en una casa grande tipo colonial, con pasillo central. Había cinco cuartos, una piscina detrás, tanto Alison como yo teníamos nuestro propio baño. Toda la gente que conocíamos vivía así, yo era lo suficientemente pequeña para creer que ése era el modo de vida de la mayoría de la gente. Pero en Pasadena nuestra vida fue diferente. Nos mudamos a una casa tipo búngalo, pequeña, color verde salvia, en las montañas. Mi madre colgaba campanas de viento en los aleros de la casa. En Nueva York teníamos un terreno enorme siempre en crecimiento y aquí un pequeño jardín que parecía una cajita de joyas. Nuestra casa en Pasadena no era de ningún modo barata, seguíamos viviendo en un tipo de barrio que podría ser considerado de “prestigio” en términos de valor inmobiliario. Pero este pequeño búngalo era intencionadamente modesto. Cuando iba con mi madre en el coche y pasábamos por una súper moderna McMansión o una imitación española en Oak Knoll, ella se burlaba y decía: “¡Qué mal gusto!”, yo sabía que eso significaba algo más, que la gente que vivía allí estaba tentando al universo, dejando su buena suerte a la mano de dios, cuando deberían esconderse.
La noche previa a mi primer día de tercer grado de primaria, les dije a mis padres que en mi nueva escuela quería que me llamaran por mi segundo nombre. Pude percibir cómo se intercambiaban miradas sobre mi cabeza.
—Inténtalo —dijo mi padre—. Siempre puedes volver a ser Claire si cambias de parecer.
Jamás lo hice. Desde aquel día fui Emily.
Todo cambió para mí en Pasadena. Siempre había sido una niña retraída y susceptible, más cómoda en compañía de mi familia que de mis pares. Me costaba trabajo hacer amigos y me acostumbré a pasar el tiempo sola. Pero en Pasadena era la nueva y por lo tanto les parecía interesante. En poco tiempo ya me encontraba jugando a la escuelita y a los huérfanos en los recovecos morados de las habitaciones de otras niñas. Para mi sorpresa, también me encontraba compartiendo con otras niñas la intimidad y la amistad. Nos confesábamos nuestros secretos; sacábamos la lengua para tocar la punta de otra, riéndonos con el contacto de ciertos meneos de nuestros músculos flojos; espacios sagrados protegidos por la suavidad de nuestro mundo suburbano: fuertes y casas club, escondites en los rododendros. Las obsesiones que me habían invadido por tanto tiempo desaparecieron, evaporándose en el aire seco de mi nueva vida. Pasó mucho tiempo, no volví a pensar en ellas para nada, hasta el invierno de mis veinticinco años, en el cual ya me encontraba en Nueva York; en ese momento algunos acontecimientos ocurrirían y otra vez cambiarían toda mi vida, de manera irrevocable.
En algún momento mi padre debió revelar los rollos de fotografías de nuestras vacaciones, porque algunos meses después de nuestra mudanza a Pasadena, encontré las fotografías en uno de los cajones del escritorio de la oficina que tenía en casa. De vez en cuando me colaba en su oficina y veía las fotos. Mi padre las había copiado por triplicado, no me saltaba ninguna, veía cada una de ellas sin creérmelo del todo. ¿Cómo todo aquello pudo ser real? En una foto Alison y yo estábamos construyendo un castillo de arena. En otra, las dos sonreíamos para mi padre mientras una mujer, debajo de una sombrilla azul deslavada, me trenzaba el pelo. Había una serie de fotos donde Alison posaba junto a una palmera. Al reverso de una de ellas estaba escrito con su letra perfecta todo en mayúsculas: MI ALI. Había fotos de Alison y de mi madre caminando por la playa, y mías examinado conchas marinas con mirada de asombro… nadando, juegos y viajes en bote, y docenas de hermosos e incomparables atardeceres. En un principio veía las fotos cuando echaba de menos a mi hermana. Conforme pasó el tiempo, las veía cuando no la había extrañado por un tiempo y quería hacerlo.
La diferencia de once años entre Alison y yo es importante, y requiere una explicación. No fui un accidente ni tampoco es que mis padres hubiesen intentado por varios años concebir otra vez demorándose en conseguirlo. Lo sé porque cuando estaba en quinto grado de primaria le pregunté a mi madre porque mi hermana y yo teníamos tantos años de diferencia, cuando no era así entre mis amigos y sus hermanos. Me contó que ella y mi padre habían pensado en tener solamente un hijo. Pero cuando se dieron cuenta de lo mucho que les había gustado ser padres decidieron tenerme a mí. Ésas fueron sus palabras exactas: “Decidimos tenerte a ti”. Como si ellos hubiesen sabido, cuando decidieron tener otro hijo, que ése sería yo.
Cuando me dijo esto sentí nauseas. Recordé algo que mi padre había dicho al jefe de policía, cuando le preguntó si mi hermana parecía tener algún tipo de problemas antes de su muerte: “Alison es la definición de la hija por la cual uno no tiene que preocuparse”. Sus palabras se quedaron muy dentro de mí, apareciendo de vez en cuando como una punzada de dolor. Porque, para decir algo así, debes saber lo que es ser padre de un hijo por el que sí tienes que preocuparte. En las palabras de mi madre percibí una insistencia que la traicionaba con la frase de que exactamente a mí es a quien habían querido tener. No quiero decir que no me amaran, me amaban, todo el mundo quiere a sus hijos. Pero me querían diferente de como querían a Alison. No creo que mis padres comprendieran sus propios deseos cuando decidieron tener otro hijo. Ellos creyeron que querían criar a otro hijo. En realidad lo que ellos querían era criar a Alison otra vez.
Conforme avanzaban los años, mi madre y mi padre cumplían sus deberes de padres. Me apuntaban a clases en la AYSO (Asociación Americana Juvenil de Futbol Soccer) y a cursos de cerámica. Colocaban mi interminable producción de jarras en las repisas de la sala. Hacíamos viajes a Yellowstone, Londres, Washington, D. C. Me ayudaban con las divisiones largas y me retiraban los privilegios de la televisión cuando decía groserías. En resumen: cumplían. Siempre justos, siempre razonables. Maravillosos padres, en un sentido. Vivíamos en la superficie, patinando y haciendo ochos sobre un mar congelado.
Cuando tenía diez años, una cadena de televisión para mujeres que transmitía programas sobre peleas de reinas de belleza y madrastras psicópatas, presentó una serie de ocho películas sobre crímenes reales llamada Dying for Fun. Se trataba de mujeres jóvenes cuyas búsquedas hedonistas —fiestas alocadas, años sabáticos, vacaciones— hubiesen terminado de muy mala manera. Cada episodio era una representación dramática de la historia de alguna de estas mujeres. En ese momento solamente sabía que se había hecho algo sobre mi hermana y que mis padres estaban muy disgustados, sin embargo su abogado había dicho que no había nada que se pudiese hacer al respecto.
La noche en que se presentó el programa Dying for Fun: Alison Thomas, mis padres me llevaron a un partido de beisbol de los Dodgers. Comimos hot dogs bañados en cátsup y mostaza. Saltamos de los asientos y gritamos cuando Mike Piazza hizo un jonrón. Cantamos “Take Me Out to the Ball Game” demasiado fuerte, nos reímos largo rato, y en general tratamos de no pensar en el hecho de que, en millones de hogares en todo Estados Unidos, la gente estaba sentada en sus sillones, comiendo cheetos, mientras veían a alguien, que no era mi hermana, morir en una versión de la muerte de mi hermana.
Me resulta difícil recordar exactamente qué se me dijo sobre los detalles de la muerte de mi hermana en el momento en que ocurrió, y cuáles adquirí posteriormente. Estoy segura de que yo no sabía que fue un actor quien la encontró, o siquiera quién era él. Pero en algún momento debí de haberme enterado de esto, porque hubo dos periodos en mi adolescencia en que me obsesioné con ese actor. El primer periodo fue cuando estaba en quinto grado, a veces iba a dormir a casa de mis amigas los fines de semana, lo que siempre implicaba ver una película. Si ese fin de semana era en mi casa y eran mis padres quienes nos llevaban a Blockbuster a elegir la película, me comportaba como siempre y llevaríamos una película como Free Willy o Homeward Bound o algo similar. Pero si era en casa de alguna amiga y otros padres nos llevaban a escoger la película, intentaba que eligiéramos alguna película de ese actor. No era un actor de películas para niños, esto implicaba que tenía que convencer a mis amigas que teníamos que ver una película de un robo a un banco o de la época de la prohibición en Chicago. “Dicen que es una película muy divertida”, les decía, o: “Me han dicho que es la película favorita de Sean Sawyer”. Sean Sawyer era el chico del que todas estábamos enamoradas. “¿Están seguras?” La mamá o el papá nos preguntaba cuando les dábamos nuestra selección, y si había hecho un buen trabajo de convencimiento, mi amiga asentía tan entusiasta como yo. Las películas no nos interesaban realmente, a menudo mis amigas se quedaban dormidas después de un rato, entonces me sentaba sola sobre un puf en la oscuridad del sótano, buscando algo que no me podía explicar a mí misma.
El segundo periodo fue unos años después, cuando tenía trece o catorce años; mis amigas y yo estábamos obsesionadas con grupos juveniles como YM y Bop y por la noche en mis sueños vaporosos y suaves aparecían los miembros tímidos y sensibles de estas bandas. Por algún tiempo, jugué con ciertas escenas en mi mente, como que el actor buscaba a mi familia para encontrar ciertas respuestas que solamente hallaba hablando conmigo. Esta poco probable amistad nos llevaba a ser invitados por él a ser sus acompañantes en entregas de premios, donde yo usaba vestidos elegantes y era fotografiada en la alfombra roja, una belleza estoica emanaba de mí como un aura, y así me ganaba la atención y simpatía de todas las estrellas que yo adoraba. Me avergonzaba de estas fantasías, pero era incapaz de detenerlas, incapaz de resistir el poder sensiblero de mi propia historia. Pensaba que era horrible, pero ahora pienso que no era peor que cualquier adolescente: simplemente tenía más potencial para darle vueltas a la cabeza.
Perdí la virginidad en décimo curso. Mi novio tocaba el bajo en una banda que se llamaba Skar Tissue, también era un incipiente caricaturista y me dibujaba con ojos enormes como de anime y con el pelo hecho de flores. Su cabello era negro con mechones color violeta. Yo le ayudaba a teñírselo en su baño cada tanto. Casi siempre mis manos estaban manchadas de color morado, como si me atiborrara de moras. Todo el tiempo que estuvimos juntos yo era una chica patinadora; esto no quiere decir que en realidad patinara, más bien que siempre estaba junto con otras chicas mientras los chicos patinaban. Cuando Skar Tissue tocaba en los bailes de la escuela me ponía delineador de ojos negro grueso y brazaletes y me recargaba en la pared del gimnasio del colegio como si fuera de mi propiedad. Al comienzo del curso escolar presentaron una canción llamada “Emily”. Yo era esa chica a quien su novio le escribe canciones y las toca para toda la escuela. Me maravillaba con esto, me sentía muy orgullosa.
Cuatro meses después de empezar a salir, una noche en que mis padres estaban en una cena en Toluca Lake, le dije que ya estaba lista. Me trató como si estuviera hecha de cristal, y eso me gustó. Abordó el tema del sexo con la seriedad que se trata la muerte, y eso me gustó también. Después se me ocurrió que si Alison hubiera estado viva, le habría contado cada detalle. Y de repente pensé: Si Alison estuviera viva, esto no habría pasado. Sería otra mi vida, una vida en que no sería Emily de Pasadena, sería Claire. Veía esta otra vida corriendo paralela a la mía, como si el escenario se fuera desmoronando con el paso de un tren veloz. Mientras Emily tenía sexo en el sur de California, Claire escribía un reporte sobre el gusano de harina en un laboratorio en Nueva York. Emily tenía una piel rosada por el sol de California, su pelo blanco tenía un corte a la moda. Claire era pálida como el harina, su corte de pelo era el mismo desde que tenía cinco años. ¿Qué era lo que se suponía que debía hacer, dado que estaba encantada, que me sentía muy liberada, de ser Emily y no Claire?
Sabía exactamente el día en que sobreviviría a Alison. Dieciocho años, tres meses, doce días, calculé la fecha cuando tenía quince, meditando sobre ello en la parte de atrás de mi cuaderno mientras la Magistra Kouchner repetía las conjugaciones. Io credo, tu credi, lui crede. Por años, temí ese día. Lo tenía marcado en secreto y finalmente llegó. Pensé en contarle a mis amigos, quienes se encontraban en ese momento empacando y compartiendo tristes adioses, estábamos a punto de marcharnos a las diversas, prestigiosas, universidades en las que estudiaríamos. (Yo sería la última en irme, iba a una universidad de alto nivel en artes liberales en el Medio Oeste.) Al final no lo comenté con nadie. Desconfié de mi impulso por calcular y marcar una fecha exacta. Parecía algo teatral y demasiado autocomplaciente. Quizá parte de lo que significa tener dieciocho años es sentirse perpetuamente atrapada entre la intensidad de los propios deseos y el nacimiento de ese yo quien los juzga.
La mañana en que superé a Alison me desperté descubriendo que mi vida estaba invadida por una falsedad extraña. La transmisión de la luz solar a través de la ventana de mi cuarto parecía incorrecta de algún modo, una sombra demasiado amarillenta. Cuando llegué a la cocina, donde mi madre comía un plato de cereal y me dijo buenos días, su voz, también, parecía haberse desplazado, como un piano que se hubiese ido desafinando imperceptiblemente a lo largo del tiempo. Durante todo el día no pude evitar la sensación de haber sido transferida desde mi sueño hasta un simulacro gigante. Iba de habitación en habitación, recogiendo y colocando libros, empezando a arreglar mi cuarto y luego dejando de hacerlo, me sentaba en el jardín, y después me sentía inquieta por haber permanecido por mucho tiempo allí, luego de vuelta a la sala. Incluso mi propia cara no me parecía una muy buena imitación: me estudié en el espejo y vi los rasgos de Alison delineados apenas, distorsionados y poco armoniosos, mi piel pálida y mi pelo parecían una imagen fantasmal, residual. Llevaba esperando este día por años, pero realmente nunca pensé que llegaría. La coyuntura crítica estaba aquí, la tensión desplazó todo. Mi mundo se descolgó como una vela sin viento.
Cuando llegué a la universidad, por primera vez desde que me había mudado a Pasadena siendo una niña, me encontré rodeada de gente que no me conocía ni sabía nada de mi historia. Los cambios típicos y los retos del primer año —hacer amigos, consolidar la propia identidad frente a los demás (con algunos giros y arreglos novedosos a la reiteración del bachillerato)— fueron muy complicados para mí, sabía que en algún momento tendría que decirle a esta gente quién era realmente, lo que significaba decir quién era mi hermana. No puedo expresar cómo me disgustaba hacerlo. A pesar de haber salido de mi concha en Pasadena, todavía era tímida y no había alguna manera de decirle a la gente que era la hermana pequeña de Alison Thomas, sin que eso implicara llamar demasiado la atención sobre mi persona.
La peor parte era ver las reacciones de sorpresa de la gente. No me refiero a la inevitable sorpresa de darse cuenta de que alguien que tú conoces está conectada a un incidente tan desafortunado. Me refiero a la sorpresa inmediata en sus rostros, visible, de que esto me hubiese ocurrido a mí. Que esta historia era mi historia. Qué tan confundidos parecían, qué tan desilusionados: algo me había pasado a mí, algo grande, y sin embargo había conseguido no hacerme la interesante por ello.
Salí con algunos chicos en la universidad. Estaba Nick, un jugador de futbol soccer y aspirante a médico, que lo que más amaba era verme sin ropa, únicamente vestida con sus pantalones cortos del uniforme de soccer. Avi, que era un fumador de hierba originario de Toronto. En medio de estas dos largas relaciones tuve algunos interludios con Dave y Jordan y Zeb (su nombre real era Richard), todos muy distintos entre sí; para mí era algo así como ir a probarse sombreros divertidos en una tienda. Con cada uno de ellos fui cambiando, sufrí una transformación constante hasta que logré ajustarme al mundo. Me enorgullecí de mis cambios camaleónicos, y de no tener un “estilo”, lo que me parecía que indicaba que estaba abierta al mundo, y que mi ser esencial era tan sólido que era capaz de habitar cualquier número de formas.
Cada uno tenía su modo particular para hacerme hablar de ella. De una manera o de otra, todos lo intentaban.
—Sólo quiero que sepas que puedes ser totalmente abierta conmigo. Quiero decir, si alguna vez quisieras hablar de cualquier cosa.
—Mi tío murió cuando yo tenía siete años. Era casi mi segundo padre. Eso me jodió bastante la vida, ¿sabes?
—No tienes que hablar de eso si no quieres.
Nunca pude superar la humillante sensación, ya sea que se dieran cuenta de ello o no, de que estos chicos estaban enamorados de una idea, es decir, de una idea de mí, como de algo trágico, de una chica herida, que cuando me veían estaban observando una especie de doble revelación —yo y la hermana que había perdido—, una segunda yo fantasmal cuya presencia podían percibir cada vez que estaban conmigo, y que era ella, no yo, lo que en realidad estaban buscando, como si me besaran y me chuparan y me estrujaran a mí, pero intentando acercarse a ella, al toque del infinito, el vacío exquisito de una hermosa niña perdida.
(Pero cuando me negaba a abrirme a estos chicos con el tema de Alison, ¿era en realidad porque no podía hacerlo, porque me dolía demasiado?, ¿o lo retenía para ganarme su admiración con mi estoicismo? ¿En realidad disfrutaba ser la novia trágica, herida? ¿En el fondo, me servía la muerte de Alison para poder ser más que yo misma para estos chicos? ¿Hasta qué punto mi dolor era una cosa cultivada por mí, algo que yo utilizaba? ¿Eran estas relaciones, estos chicos, al final de cuentas, algo más para mí que una plataforma para mostrar mi sufrimiento, y con esto apuntalar mi reclamo personal dentro de esta tragedia, por la muerte de una hermana a la cual apenas conocí?)
A pesar de estas dificultades, describiría mi “experiencia universitaria” como bastante normal, lo que quiere decir que todo lo que hice, ya fuese un día de invierno encerrada en la biblioteca, o una noche de baile que culminaba a las tres de la mañana con una pizza, todo resultó saludablemente formativo para mí. Obtuve mi grado principal en Inglés y el menor en Estudios Ambientales. Hice muchos amigos, aunque a quien merece la pena mencionar, porque es la que reaparecerá en mis días en Nueva York, es Jackie. Jackie era la amiga que conseguí en los primeros tiempos de la universidad, más que nada por una situación de proximidad: vivía al otro lado del pasillo. A pesar de tener muy poco en común, nuestra amistad resultó ser poderosamente estable. Jackie era actriz (“no de musicales”). No veía pretencioso el hecho de referirse a sí misma como “trágica” y aunque esto me parecía ridículo, siempre me impresionó su audacia natural. Nuestra relación consistía básicamente en que ella desnudaba su alma frente a mí y yo la escuchaba y le daba consejos.
Alguna vez me pregunté si, cuando no estaba conmigo, Jackie explotaba su conexión con el asesinato de Alison Thomas como una moneda de cambio con la gente. Me la podía imaginar, en su casa en Bethesda en las vacaciones de Navidad, con sus amigas, sentada en el sótano de alguien bebiendo vino Yellow Tail:
—Saben, mi buena amiga Emily, les he contado de ella, ¿no? Su hermana mayor era Alison Thomas. Recuerdan esa historia de cuando teníamos ¿ocho años? (Se referiría a mí como una “buena amiga” no porque no fuésemos buenas amigas —de hecho éramos más que eso, éramos muy cercanas—, sino para enfatizar la conexión con Alison.)
—Wow, ¿en serio?
Jackie asentiría seriamente, como si para ella resultara algo pesado de llevar a cuestas, mientras para sus amigas fuera simplemente una información novedosa.
No me preguntaba a mí misma si esto podría haber sucedido. Seguramente sí pasó. No tenía ninguna duda de que Jackie usaba mi historia para su beneficio propio. Ni siquiera me sentía mal por ello, de verdad, porque era evidente que no podía evitarlo, ¿y cómo puede uno enojarse con alguien por ser quien es? Al menos en ese tiempo yo pensaba que no merecía la pena enfadarse por ese tipo de cosas. Pensándolo ahora, de hecho, la razón me parece diferente. Jamás me permití enojarme con nada en aquel tiempo.
Al terminar la universidad, encontré un trabajo como asistente de una editora en una casa editorial en Manhattan. Cuando les dije a mis padres que me iría a Nueva York, me apoyaron de una manera respetuosa, justo como me lo esperaba. Junto con Jackie y dos extraños, que conocimos por Craiglist, también recién graduados de la universidad, encontramos un departamento en Prospect Heights: la cocina era del tamaño de un armario y mi habitación no tenía armario. El departamento estaba en la planta baja y tenía un patio de piso de concreto resquebrajado, lleno de objetos que los inquilinos de los pisos superiores lanzaban por las ventanas: latas de cerveza, colillas de cigarrillos, boletos rasgados. Nos imaginábamos que con unas luces de colores colgando por las paredes aquello sería un paraíso. Firmamos el contrato de alquiler en ese momento.
Antes de mudarme y comenzar a trabajar, volé al oeste para pasar con mis padres un último verano. Dos meses en casa con mi mamá y mi papá, mientras mis amigos trabajaban en empleos divertidos bajo el rayo del sol en resorts de pueblos de Nueva Inglaterra o volvían sobre los pasos del Che Guevara en un recorrido en motocicleta a sitios tan lejanos como Valparaíso. Mis padres no me habían pedido que estuviera con ellos ese verano, tampoco es que yo quisiera hacerlo. Pero es que sin Alison sentía que tenía que cumplir el papel de dos hijas. Hacía cosas que, de haber estado Alison viva, ninguna de las dos habría hecho. Me daban lástima mis padres, en un sentido en el que no sentía lástima por mí. Es fácil discernir los contornos del dolor ajeno, pero mucho más difícil reconocer el propio.
Mis padres estaban a la mitad de su cincuentena. El pelo de mi padre era muy fino y casi blanco. A mi madre recientemente le habían colocado su primera prótesis de rodilla. Insistían constantemente en lo felices que eran porque yo estaba allí, en lo maravilloso que era pasar juntos “tiempo de calidad”. Mi madre cocinaba mis platillos favoritos. Mi padre compraba entradas para las cosas que solíamos hacer cuando yo era una niña: partidos de los Dodgers, películas de ciencia ficción. Su insistencia los traicionaba. No quiero decir que no fueran felices porque yo estuviera allí. Podía verlo en sus ojos: un amor tan fuerte que dolía. Eso es a lo que me refiero. Sentirían alivio cuando me fuera. La casa estaría en silencio otra vez, y se sentirían mejor.
Un día, al volver del gimnasio, entré en silencio a casa, y antes de avisarles que había llegado, los observé. A través de la ventana de la cocina pude ver a mi padre afuera, ocupado en ese jardín suyo que parecía una caja de joyas. Mi madre estaba sentada en una ventana soleada en la sala, con una manta sobre sus pies, leyendo. Los veía sin mí: dos personas que viven por separado su soledad, pero uno al lado del otro.
Unos días antes de mi vuelo a Nueva York fui a la oficina que mi padre tenía en casa. En el cajón de su escritorio encontré las fotografías de nuestro viaje a Indigo Bay. Estaban borrosas y manchadas con huellas de dedos, y me pregunté si el hecho de mirarlas le habría provocado a mi padre cierta obsesión. Sería posible que de haberlas visto tantas veces ya no fuera capaz de ver a Alison, que todo el poder de esas imágenes se hubiera drenado por completo hacía años. Quizás en su subconsciente, ésa había sido la razón de haberlas hecho por triplicado: para mirar a mi hermana fijamente hasta que se perdiera la coherencia, como leer una palabra una y otra vez hasta que comienza a desmoronarse. Saqué una copia de cada una y las llevé conmigo a Brooklyn. Las puse en una caja de zapatos debajo de mi cama junto con otros recuerdos: la borla de mi graduación, el corsage de mi baile de fin de cursos. La caja se iba cubriendo de polvo; servía de soporte para mi laptop cuando veía Netflix y comía papas con vinagre y sal; estaba presente cuando me acurrucaba con Jackie después de que su novio la dejara o cuando tenía sexo, a veces demasiado alcoholizada, con amigos de amigos. Rara vez sacaba las fotos. Era suficiente con saber que allí estaban.
Mirando hacia atrás, me sorprende la normalidad con la que mi vida se desarrolló después de la muerte de Alison. Tuve amigos y novios. Destaqué académicamente. Experimenté con todo tipo de drogas, en cantidades aceptables para una chica temerosa al riesgo, es decir, con lo que era capaz de sentirme cómoda: fumaba marihuana los fines de semana, mordisqueé una vez hongos en Prospect Park, di unos tragos al ajenjo en una fiesta. Me inquieté por mi peso, por lo que iba a la máquina elíptica del gimnasio a dar vueltas como un hámster después del trabajo, me encerraba en casa y cenaba dos rollitos primavera. En el trabajo decoré mi cubículo con una fotografía mía en la orilla del Gran Cañón y un boceto mediocre de una catedral que había dibujado durante un semestre que pasé en Grenoble. Ganaba una miseria en mi trabajo pero era glamoroso, y encajaba perfecto con la idea de lo que una chica en sus primeros años en Nueva York debe aparentar: llevaba el café a alguno de los genios merecedores de la beca MacArthur; transportaba alguna carpeta de ilustraciones a través de la nieve a una casa de ladrillo del West Village a un escritor que adoraba; hablaba en la oficina sobre autores de renombre con familiaridad, por ejemplo Astrid Teague, quien era sólo “Astrid”, o bien sobre el próximo libro de Ian Mann al que me refería simplemente como el “nuevo Mann”. En mis primeras citas practicaba un pequeño truco: entraba con el chico a una librería, tomaba una novela de la mesa de novedades, la abría y le enseñaba, en los agradecimientos, mi nombre. Las tardes de domingo me sentaba en una cafetería, con un lápiz en la mano y las páginas de algún manuscrito apilado frente a mí. Y cuando atrapaba las miradas de la gente a mi alrededor rápidamente bajaba la vista haciéndoles creer que estaba muy ocupada haciendo una importante contribución a la economía creativa.
Casualmente la editora para la que empecé a trabajar se especializaba en novelas de misterio. Ian Mann publicaba un libro al año sobre un detective privado con problemas psicológicos. Astrid Teague escribía novelas policiacas-atmosféricas situadas en Cornwall, en donde se había criado (y donde ahora estaba reformando con todo su esplendor shabby chic una mansión decrépita, según la revista Martha Stewart Living: “Astrid Teague llega a casa”). Muchos de los libros que tenía que editar trataban sobre el misterio de la muerte de una chica. Un hermoso cuerpo joven aparece en un pequeño pueblo de Maine o en la habitación de un octava piso de un hotel en Shanghái. A veces las chicas no aparecen, se desvanecen sin rastro, se evaporan en los alrededores como fantasmas. En mi novela favorita de Astrid, The Girl in the Picture (La chica de la fotografía), el cuerpo de una mujer es descubierto por un chico y su setter inglés en una cueva en la costa de Cornish. La mujer no lleva consigo cartera ni algún tipo de identificación. Nadie se presenta para reclamarla ni tampoco aparece en algún reporte de personas desaparecidas. Lo que sí tiene es una cámara fotográfica. Y las imágenes que ha tomado antes de su muerte se convierten en las claves que el detective local usa para descubrir la identidad de esta cautivante y hermosa mujer, a la que nadie parece echar de menos.
Era pura coincidencia que yo acabara trabajando con este tipo de libros. Solicité una docena de trabajos en diferentes áreas. No había buscado este género intencionalmente, no había hecho algo distinto que la chica del cubículo vecino que trabajaba el tema de ciencia popular, o la otra chica sobre el pasillo, la cual estaba encargada del área de historia militar y ocasionalmente de memorias de deportistas. Mi jefa no conocía mi historia personal, y yo estaba orgullosa de mi profesionalismo en este trabajo. Por ejemplo, una de mis tareas era escribir las preguntas de discusión sobre estas novelas para los clubes de lectura.
¿Qué piensas que habría ocurrido si Leah hubiese sobrevivido al fuego? ¿Ella y Colin se habrían reconciliado? ¿Por qué sí, por qué no?
Mientras Rose Von Kleef creía que Emmaline podría seguir viva, Orrin sabía que ella estaba muerta. ¿Qué crees que es más doloroso: saber que una persona amada está muerta o mejor no saberlo?
¿Cómo reaccionaste a los momentos cómicos en esta novela más bien negra?
Yo escribía este tipo de preguntas, y mi jefa me decía que había hecho un buen trabajo y su reconocimiento me hacía feliz. Si en algunos momentos, más bien fugaces, mis actividades editoriales me comenzaban a afectar, me recordaba que la gente tenía todo el derecho de disfrutar estas historias, así como yo disfrutaba libros de cosas terribles que les pasaban a otras personas y no a mí. ¿Si no, para qué existían las historias? Esta reflexión inmediatamente me hacía sentir mejor; no —me parece ahora— porque lo creyera realmente, sino más bien porque parecía una postura muy adulta.
En todo caso, también mis elecciones de vivienda confirmaban una apariencia de lo que debía ser la vida urbana a los veintitantos. Estuve dos años en ese asqueroso departamento de Prospect Heights. (En las tardes frescas de verano, cuando el cielo se convertía en un camino de terciopelo peinado después de un atardecer a las nueve de la noche, las estrellas brillantes ofrecían una preciosa perspectiva celestial desde el patio resquebrajado.) De allí me fui a una casa de piedra rojiza en Bed-Stuy, donde una docena de tipos creativos habían organizado un sistema de vida en comuna: rotación de cocina y limpieza, “reuniones familiares” semanales. Cuando lo novedoso de esta forma de vida se transformó en un hastío —por ser un drama perpetuo—, subarrendé ilegalmente el sótano de una mansión, antes grandiosa y ahora decrépita, en la zona este de lo que podría considerarse, con cierta confusión, el Ditmas Park, a unas pocas manzanas del corazón del Caribbean Flatbush. Mi estudio tenía dos y media ventanas en la parte alta de una pared, con vistas a una acera a nivel de la calle, o sea, que desde mi escritorio podía observar los pies sin cuerpo de los que pasaban por allí: botas negras de stilleto, zapatos deportivos Adidas parchados con cinta canela, sandalias verdes. La habitación estaba iluminada por la chillona luz amarilla de dos focos desnudos que colgaban del techo.
No tenía por qué vivir así. Mis padres me depositaban una cantidad considerable en mi cuenta de cheques cada mes. Supongo que escogí este tipo de vivienda porque yo era una chica privilegiada con ganas de probarme a mí misma que no necesitaba las comodidades que siempre había tenido (y también con ganas, he de añadir, de hacerlo antes de que fuese demasiado mayor y ya no poderlo disfrutar). Es el tipo de cosas, en otras palabras, que uno hace no porque quiera hacerlas, pero sí porque quiere haberlas hecho para tener una historia que contar dentro de unos años en una fiesta o en las gradas de una cancha de futbol soccer (pura magia, el zapateo de tu hijo con sus pequeños tacos).
Debo admitir que estaba algo impresionada conmigo misma por vivir en un edificio donde era una de las pocas inquilinas blancas. Qué orgullo tan sagaz el mío, hacer un viaje de ida y otro de vuelta, de casa al trabajo, e ir viendo cómo los demás pasajeros blancos iban vaciando el autobús, y qué triunfo tan dulce aquellas noches cuando los sobrevivía a todos. Cuando seis meses después de haberme mudado allí se comenzó la construcción de un condominio de lujo a tres manzanas de mi estudio, me sentí genuinamente agraviada. Creo que también habré pensado que poseía un nivel mental superior por vivir allí, entre esa gente, a pesar de lo que le había ocurrido a mi hermana. Esto debió ser parte de la razón por la cual escogí vivir allí, en la frontera del barrio caribeño más grande de la ciudad, ¿o no? Llegué a pensar todas estas cosas sobre mí misma.
Asumí que para mis vecinos mi presencia no era del todo bienvenida, por lo tanto siempre sonreía muy amablemente a todos, pero no hablaba con nadie, yo lo veía como “no molestar a nadie”. En resumen, pensaba que estaba haciendo un trabajo bastante bueno trazando una estrategia de vida en Nueva York de una manera que podía, además, disfrutar. Decidí no vivir en el barrio adormecido color blanco-lila de los posgraduados en Murray Hill. Mi decisión de vida podría considerarse un acto de gentrificación, pero era discreta, eso creía. Ahora me doy cuenta de que no era tan sencillo, que al mantenerme alejada de mis vecinos estaba intentando aumentar mi capital moral para vivir allí sin estar realmente viviendo allí, y que eso se relacionaba con una serie de equivocaciones: esa discreción significaba para mí una especie de gran virtud, que era todo lo necesario para poder habitar en este edificio, en este municipio, en esta vida, sin remover demasiado las cosas. Pero tenía veinticinco años: no tan joven como para no darme cuenta, pero lo suficientemente joven para no dejar de hacerlo.
Debido a esto, solamente conocía a mis vecinos por sus peculiaridades. Una mujer jorobada de al menos ochenta años que recogía su correo cada tarde en camisón y unos zapatos deportivos Reebok blancos brillantes. Un viejo que hablaba español y usaba una gorra de NASCAR e iba siempre con su perro terrier, Jefe, una criaturita temblorosa de ladridos agudos con ojos nebulosos de cataratas. Supongo que mis vecinos me identificaban de manera similar. Yo era la chica blanca que llegaba del trabajo a casa cargando una bolsa con una ensalada. El otro inquilino blanco era un hombre con una barba desaliñada y gusto por las bufandas, quien vivía en el primer piso y tocaba la guitarra de las 2 a las 3 a.m. cada noche. Una costumbre que podría haber sido molesta en cualquier otro lado, pero que a mí, aquí, me parecía relajante, y estaba convencida de que justo eso hablaba muy mal, no solo de él, sino también de mí misma, de ambos.
A lo largo de aquellos primeros años en Nueva York yo estaba, en pocas palabras, viviendo un periodo de actuación, sobre todo de una pobreza autoinfligida caprichosa —fiestas improvisadas con platos que no combinaban, los sábados explorando en tiendas de segunda mano para encontrar la blusa perfecta de dos dólares—, tan típico de los jóvenes ricos. La palabra con la que me podía haber descrito a mí misma no era la de feliz —no, eso no era yo; yo era, o por lo menos pensaba que era, libre. Creía que estaba disfrutando mi vida presente al estar anticipando, con muy poca ansiedad, la siguiente etapa de mi vida, y la que seguiría posteriormente. Mi alquiler ilegal en “Ditmas Park” se podría convertir en la renta de un espacio con una habitación en Boerum Hill, que se transformaría algún día en la compra de una casa de piedra rojiza en Park Slope, o de un condominio en Upper West Side. Algunos comentarios míos, sustanciales, en reuniones editoriales podrían dar pie a que adquiriera mis propios libros, y, por qué no, a lanzar algún best seller. Lo que realmente me sorprende, me imagino, de aquella época, es esto. No que mi vida fuese normal, sino más bien que me engañaba a mí misma, que hubiera tardado tanto en darme cuenta de que las corrientes oscuras estaban insertas dentro de mí desde siempre.
Llegué a pensar algunas veces que había visto a Alison. Escogiendo una caja de cereales en el Flatbush Co. y revisando la información nutricional. Haciendo jogging frente a mí en Prospect Park arrastrada por un sabueso con correa roja. Entrando en un taxi bajo la lluvia. Me atacaban las Alison. Se me colaban por las esquinas. Estaban y no estaban allí. Siempre eran adolescentes.
Un día me escapé de la oficina a las once de la mañana para mi revisión dermatológica anual. Era uno de los primeros días de octubre, uno de esos días con cielo azul, anormalmente frío, en el cual las bulliciosas aceras del centro de la ciudad parecen zumbar. En la consulta del dermatólogo aguardé una hora en la sala de espera, leyendo cualquier tipo de revistas, de ésas a las que inexplicablemente estaba suscrito el consultorio. En la sala de revisiones, me puse la bata de papel. “Siento mucho el retraso. Estaba ocupado con un pie con gangrena.” Me dijo el doctor Schwartz cuando finalmente entró en la sala. Mientras revisaba mi piel con una pequeña lupa, charlaba de manera superficial. ¿Tuviste un buen verano? ¿Cómo van las cosas en el trabajo? Tenía una estrategia para parecer como que se acordaba de quién eras. “Te pones protector solar.” Lo decía de ese modo que emplean los doctores: no como pregunta, más bien como una petición para que mi respuesta fuese afirmativa, fuese verdad o no, para poder seguir adelante.
“Nos vemos dentro de un año”, me dijo cuando terminó mi revisión. Me quité la bata y me vestí. Había estado fuera de la oficina por casi dos horas, mucho más de lo que pretendía y tenía mucha prisa por regresar. Caminé rápidamente hasta Lexington, esquivando a una chica con la nariz pegada al teléfono, a una familia rubia apuntando al edificio Chrysler. En la calle Cincuenta y Cuatro extendí el brazo justo cuando un taxi giraba en la esquina; una pequeña, deliciosa victoria.
Todo el trayecto dentro del taxi estuve revisando mis correos electrónicos del trabajo: una misiva nerviosa de Kris del departamento de publicidad sobre el fracaso de una entrevista de un autor, una nota del director de marketing invitándonos a los asistentes editoriales a comer los bocadillos sobrantes en la cocina. Unos minutos después el taxi se detuvo en la acera enfrente de mi oficina, pulsé la pantalla táctil y pasé mi tarjeta de crédito.
—Gracias —me dijo el conductor suavemente desde el otro lado de la división de Plexiglas.
Mis ojos aterrizaron en la licencia del taxista colocada sobre el cristal, una fotografía de muy mala calidad, de un hombre de piel oscura de espaldas a un fondo blanco. Debajo de la foto, el nombre del conductor: Clive Richardson.
¿Podría ser? Quería hacer algo, decir algo, pero mi mente se quedó en blanco. El taxi estaba parado en la acera. Mi puerta estaba ya abierta, detenida por mi pie.
Lo que hice a continuación fue más instintivo que intencional. Mientras bajaba del taxi, dejé mi teléfono celular debajo del asiento del conductor fuera de la vista. Entonces cerré la puerta. A los pocos segundos, el taxi se incorporó al mar amarillo que corría por la ciudad.