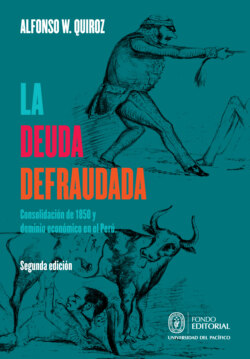Читать книгу La deuda defraudada - Alfonso W. Quiroz - Страница 7
ОглавлениеPrólogo
La deuda defraudada fue el primer libro de Alfonso Quiroz, a quien conocí como compañero de estudios en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. De hecho, el texto de dicho libro fue su tesis de bachillerato en 1980, aunque hoy bien podría haber servido sobradamente para titular a un doctor. Pero así discurrían las cosas en el país de las letras hace algunas décadas y Alfonso se caracterizó por dar siempre más de la medida, sobre todo cuando de trabajo intelectual se trataba. El libro fue publicado en 1987 por el Instituto Nacional de Cultura, convertido hoy en el Ministerio de Cultura, y le dio a su autor un temprano y justo reconocimiento cuando apenas había llegado a los treinta años.
El trabajo enfocó el tema de la consolidación de la deuda interna del Perú durante la era del guano. Se trataba de la deuda pública que el Estado mantenía con ciudadanos peruanos o personas residentes en el Perú por distintos conceptos, tales como préstamos no cancelados, expropiaciones no indemnizadas o salarios no liquidados. Se diferenciaba de la externa en tanto podía cancelarse en moneda nacional y bajo las leyes peruanas. Durante la guerra de Independencia y en los años posteriores hubo un gran desorden fiscal, contable y financiero. Apremiado por gastos urgentes, el Estado se financió de la forma más primitiva: embargando bienes a los particulares o tomando préstamos en condiciones gravosas. Sin poder afrontar estos pagos, la deuda quedó en suspenso desde 1826. Cuando llegó la hora de las vacas gordas del guano, la presión de los atribulados acreedores, y la idea de que era justo y necesario reconocer y cancelar dicha deuda, dio paso a la operación llamada «consolidación» de la deuda interna, que implicaba ordenarla bajo una misma ley y con una misma denominación monetaria y tasa de interés.
Los historiadores de la República se referían por entonces al tema de la consolidación de la deuda en los años del guano como si estuviera envuelto en un grave escándalo de corrupción y desorden, pues se pensaba que había servido de fuente (fraudulenta) de fortuna de los grupos económicos privilegiados de la era posterior. Pero no existía una monografía que distinguiera la historia de la leyenda, y todos seguían hablando del «fraude» de la consolidación como si se tratara de un estribillo. Y los expedientes para estudiarla estaban a mano en el Archivo General de la Nación, aunque se trataba ciertamente de unos gruesos y enormes volúmenes que intimidaban al más corajudo. Esos libros contenían los expedientes de reconocimiento de la deuda y la contabilidad de los pagos. Eran una maraña de nombres de personas, documentos y cantidades, cuya identidad y lógica había que establecer mediante un estudio paciente de las leyes y los manejos de la hacienda pública de la época.
Alfonso hizo el trabajo solo, sin asistentes que hiciesen la labor de hormiga, lo que resulta admirable para una época en la que no existían computadoras personales ni la posibilidad de reproducir los documentos con un clic. Había que hacer las cuentas in situ con una calculadora y los gráficos se dibujaban a mano sobre papel milimetrado. Dicha investigación fue uno de los primeros trabajos sólidos sobre la historia económica y política del siglo XIX, y permitió ir más allá de las frases crípticas de Jorge Basadre acerca de una «prosperidad falaz», o las alusiones vagas a una carencia de élite dirigente o de consciencia nacional a las que nos habían acostumbrado los intelectuales de los años setenta.
Para acogerse a la ley de 1850, dictada por el Gobierno de Ramón Castilla, los acreedores del Estado debían llevar los documentos que probaban su acreencia o, en su defecto, presentar testigos. La ley no fue exigente con las pruebas porque en los años de guerra, que corrieron hasta 1826, no siempre se firmaron los documentos en regla o se tomaron las precauciones que dicta la seguridad de los negocios públicos. Esta facilidad dio pie a muchos reconocimientos fraudulentos, facilitados en parte por la venalidad de los funcionarios que analizaban los expedientes. En su folleto La orjía [sic] financiera del Perú, que Arnaldo Márquez publicó en Santiago de Chile en 1888, este dio cuenta de varios casos de fraude; y reseñó cuán bien fue aprovechado el excedente de papel sellado de la década de 1820, que aún existía en las notarías, para fabricar documentos que probasen falsas acreencias. Quienes conseguían la aprobación de sus expedientes, recibían bonos o títulos de la deuda consolidada, llamados «vales», que ganaban un interés que iba creciendo mientras demorase su amortización o pago.
Alfonso distinguió, sin embargo, dos clases de acreedores: unos, a quienes llamó en el libro «los marginados», que fueron hacendados o mineros del interior, o sus descendientes, quienes sufrieron exacciones forzadas por parte de los ejércitos de la Independencia o de los caudillos que vinieron luego bajo la forma de animales, esclavos, cosechas o dinero; y otros, que fueron los «privilegiados prestamistas», quienes –de modo semejante a los «agiotistas» de México– prestaban sumas de dinero al Estado, pero –con mayor poder de su lado– reclamaron garantías del fondo de arbitrios, la Casa de Moneda o los fondos de las aduanas. Aparte de esta distinción entre los acreedores, la investigación de Alfonso encontró que los vales o títulos de la deuda consolidada se repartieron entre 2000 personas, lo que representaba ciertamente un grupo pequeño para el reparto de los 24 millones de pesos, que fue el fondo que al final montó la deuda interna reconocida. Esto era tanto como cuatro presupuestos de la República de aquel entonces.
Los vales no se repartieron de forma igualitaria entre los acreedores, sino, naturalmente, de acuerdo a la cantidad que cada uno pudo probar que se le debía. De los 2000 acreedores, 1500 recibieron menos de 5000 pesos. Habría que aclarar, sin embargo, que en aquel tiempo el salario mensual de un empleado de mediana jerarquía era de solo unos 100 a 150 cincuenta pesos, y que con 5000 pesos se podía llegar a comprar una vivienda, si bien algo modesta. Asimismo, un grupo selecto de 126 personas recibió vales de 31 000 o más pesos. ¡Esos sí que la hicieron! Hubo quienes recibieron un millón de pesos o sumas similares, como los familiares de Simón Bolívar, la señora Ignacia Novoa –viuda de Arredondo–, Fernando Carrillo de Albornoz, Felipe Coz y Gregorio Videla. Por último, un número de 43 personas recibió sumas mayores a los 100 000 pesos.
La investigación de Alfonso da cuenta, además, de que, como los bonos o vales eran al portador, rápidamente se creó un mercado en el que los más apurados por el dinero los vendían a quienes podían darse el lujo de esperar y, probablemente, disponían de mejor información acerca del pago de los intereses y la amortización. Los que recibieron menores montos (los «marginados», digamos) muy probablemente vendieron vales a los más acaudalados (los «privilegiados prestamistas»), lo que habría acrecentado todavía más la concentración de la riqueza.
Resulta interesante revisar la lista de los «consolidados». Prácticamente no hay persona importante en el mundo de la política o la economía del siglo XIX que no esté ahí presente. Generales y presidentes del momento o del futuro, como José Rufino Echenique, Antonio Gutiérrez de la Fuente, Miguel San Román o Juan Crisóstomo Torrico; empresarios y comerciantes como Francisco Quirós, Nicanor González o Pedro González Candamo; obispos como Manuel Teodoro del Valle; sabios, como Mariano de Rivero… La galería es impresionante. De hecho, con aquel grupo de 126 personas, que formaron el núcleo más favorecido con la consolidación de la deuda, Alfonso hizo un estudio de biografía colectiva, identificando sus nombres, oficios y procedencia. Se trató principalmente de comerciantes, hacendados y funcionarios públicos (entre estos, mayormente se trató de militares). Rastreó qué hicieron con el dinero recibido de la consolidación y encontró que no todo fue despilfarro, como rezaba la leyenda. Algunos invirtieron en tierras, en sanear las deudas que aquejaban a sus fundos o en ampliar sus negocios. De tal inversión surgiría más tarde el auge del azúcar y el algodón que permitió al Perú aprovechar los trastornos del mercado de dichos productos, con ocasión de la Guerra Civil en los Estados Unidos y la Revolución cubana de 1868.
Sin embargo, Alfonso tituló el libro La deuda defraudada. En parte, creo que fue un tributo a su maestro Heraclio Bonilla, quien había dirigido la tesis. Junto con otros autores, como Ernesto Yepes y Julio Cotler, Heraclio había esgrimido en los años setenta la tesis de la falla de la burguesía como un elemento clave del «problema nacional» y del fracaso en el desarrollo económico. ¿Por qué, a pesar de haber contado con la riqueza del guano, el Perú no pudo impulsar su crecimiento económico en el siglo XIX como las grandes naciones del mundo? La tesis de estos autores era que ello había ocurrido debido a que la élite peruana beneficiada con la riqueza guanera no pudo convertirse en burguesía; vale decir, no pudo hacer la transición de una oligarquía de comerciantes y hacendados enriquecidos gracias al monopolio y la explotación de los siervos, a una clase emprendedora que abriese nuevos mercados e industrias, fundase talleres de manufacturas e implantase así el capitalismo por estos lares.
La consolidación de la deuda interna fue una oportunidad que el Estado le dio a esa élite dirigente, poniendo en sus manos una cantidad de dinero que podría haberse invertido en fundar una base industrial peruana. Sin embargo, Alfonso razonó (más tímidamente en este libro, pero con más seguridad en sus obras posteriores) que el primer deber de una élite económica es la racionalidad en los negocios. Solo debe invertir cuando cree que va a ganar, y las condiciones económicas y sociales para obtener ganancias invirtiendo en una producción industrial en el Perú no estaban dadas, ni por asomo, en la era del guano. Antes, había que hacer todo aquello que Flora Tristán le recitó al coronel San Román en un pasaje memorable de Peregrinaciones de una paria: difundir el consumo «civilizado» abriendo el mercado a las importaciones, asalariar las relaciones laborales fomentando el hábito del trabajo, y comunicar el territorio para hacer viable el comercio. Hoy, cuando la economía del desarrollo ha comprendido los problemas que una nación tiene para aprovechar los auges exportadores con vistas a una diversificación de la economía en el modelo llamado de la «enfermedad holandesa», resulta comprensible la actitud más cauta y sensata de la élite de los consolidados de orientar sus inversiones hacia la agricultura y el comercio, antes que a la aventura de la industria.
Con el título La deuda defraudada tal vez Alfonso quiso subrayar que la élite de los consolidados no cumplió el papel histórico al que el pago (al parecer generoso) de la deuda la invitaba, y que sería aquel que Bonilla reclamaba: enrumbar al país hacia el desarrollo económico moderno. En el libro hay una cita preciosa de las Memorias de Echenique, en la que este reclama que la idea de la consolidación era, en el fondo, distribuir el dinero del Estado entre los particulares para que la economía se desahogase después de la larga crisis que había supuesto la Independencia, y que volviesen a fluir los capitales y a aflorar los negocios. Que hubiesen ocurrido episodios de corrupción, fraude o acaparamiento eran daños colaterales más o menos inevitables, pues el fruto grande y de largo plazo era poner fin al languidecimiento de la economía y volver a encender la chispa del progreso. Ciertamente, en El capital, Karl Marx había incluido la corrupción en el pago de la deuda pública como una de las vías de las que históricamente se había servido el capitalismo para conseguir su acumulación originaria, pero, en Europa, las élites que lucraron con ella sí habrían cumplido ese papel que en el Perú nuestro de cada día se vio defraudado. Quizás ese fue el sentido de la frase que lleva por título el libro que aquí prologamos.
Otro elemento valioso de este libro de Alfonso fueron las imágenes que lo acompañan. Él siempre tuvo un gusto especial y fecundo por las ilustraciones. Estas eran una parte importante de su investigación, y por ello sus libros llevaron siempre imágenes gráficas de gran valor. En este caso se trató de algunos grabados del Atlas geográfico del Perú, de Mariano Paz Soldán, impreso por el Gobierno peruano en París en 1865; y de las caricaturas del francés Leon Williez, que este publicó en Lima en 1855 en un álbum titulado Adefesios. Hoy son imágenes más conocidas que en los años ochenta, ya que el Atlas de Paz Soldán fue hace pocos años reeditado por el Instituto Francés de Estudios Andinos, la Universidad de San Marcos y la Embajada de Francia, y las caricaturas de Williez han sido difundidas en exposiciones y libros posteriores, precisamente a partir del hallazgo de Alfonso, quien no solo las publicó en este libro, sino que les dio el contexto que las volvía elocuentes.
Es una pena que no esté Alfonso entre nosotros para aclarar los debates que suscita su libro e iluminarnos con su talento y conocimiento profundo del Perú del siglo XIX, pero contamos con la compañía invalorable de sus obras, que son hitos sólidos en el camino de la comprensión de nuestro pasado económico y político.
Carlos Contreras Carranza
Lima, junio de 2019