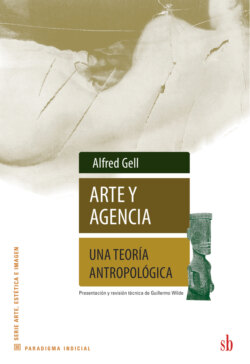Читать книгу Arte y agencia - Alfred Gell - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление2
La teoría de la trama de arte (Art Nexus)
2.1. La construcción de una teoría: términos y relaciones
Para diseñar esta teoría, en primer lugar, necesitamos definir ciertas entidades –términos– y relaciones teóricas. En apartados anteriores, he propuesto que debería «parecerse» a otras teorías antropológicas como la del intercambio o la del parentesco, pero que debería sustituir algunos de sus términos con los «objetos de arte».
Sin embargo, esto nos pone ante ciertas dificultades inmediatas. Los «objetos de arte» u «obras de arte» ya constituyen una clase identificable de objetos en algunos sistemas de arte, pero no sucede así con todos ellos, sobre todo, en los contextos antropológicos. Si ubicamos la «obra de arte» como piedra angular, la teoría antropológica del arte en sí misma se vuelve inmediatamente inútil por razones que ya hemos argumentado. Tratar las «obras de arte» es analizar entidades a las que de antemano se les ha otorgado una definición institucional como tal. El reconocimiento institucional (o «legitimación») de los objetos de arte es el tema principal de la sociología del arte, que trata cuestiones que complementan a la antropología del arte, pero que no coinciden con su objeto de estudio. Claro está, algunos de los objetos (de hecho, muchos, o todos, incluso) abarcados por la sociología del arte también se pueden considerar, «antropológicamente», entidades alrededor de las cuales se forman relaciones sociales, pero, en este ámbito, el estatus de «obra de arte» es irrelevante. Si hemos de distinguir entre la antropología del arte y la sociología del arte, la primera no puede restringir su alcance a las instituciones «oficiales» del arte y a las obras reconocidas. De hecho, no le es posible hablar sobre «obras de arte» en absoluto, no solo por las implicaciones institucionales que conlleva tal estatus, sino también porque porta connotaciones excluyentes no apropiadas. Un objeto que se haya «legitimado» como un objeto de arte se convierte en esto de manera exclusiva. De ello trata la «legitimación» en este sentido. La teoría antropológica del arte no puede permitirse que su término teórico principal sea una categoría o taxón de objetos que son «exclusivamente» objetos de arte, pues la tendencia de esta teoría, como he aclarado, es estudiar el dominio en que los «objetos» se funden con las «personas» a causa de las relaciones sociales entre las personas y las cosas, y entre las personas y otras personas por medio de las cosas.
Dicho esto, no prometo que nunca más se mencionen los objetos de arte. De hecho, recurriré a esas palabras repetidamente, pues la consistencia terminológica excesiva es enemiga de la inteligibilidad, mi objetivo principal en este trabajo. No obstante, no pretendo usar «objeto de arte» u «obra de arte» como términos técnicos, ni detallar cuándo un objeto es o no «de arte». El término que emplearé es «índice», lo que requiere una explicación.
2.2. El índice
La antropología del arte no sería tal a menos que se limitara a un subconjunto de relaciones sociales en las que algún «objeto» se vinculara a un agente social de una manera diferencialmente «artística». Hemos desechado la idea de que los objetos se relacionan con los agentes sociales «de una manera artística» si y solo si tales sujetos los valoran «estéticamente». En este caso, ¿qué otro medio puede proponerse para distinguir las relaciones artísticas entre personas y objetos, de las que no lo son? Para simplificar el problema, en adelante confinaré el discurso al arte visual o, por lo menos, al «visible». Excluyo el arte verbal y musical, aunque reconozco que en la práctica estos tipos son generalmente inseparables. Por tanto, las «cosas» de las que hablo pueden considerarse reales, físicas, únicas e identificables. No son actuaciones, lecturas, reproducciones, etc. Tales estipulaciones estarían fuera de lugar en la mayoría de análisis sobre el arte, pero en este trabajo resultan necesarias, aun solo porque tratar las dificultades de una en una facilita que las superemos. En efecto, es tarea muy difícil proponer un criterio para diferenciar las relaciones sociales abarcadas por la «antropología del arte», de cualquier otra relación social.
Defiendo que las «situaciones artísticas» se definen como aquellas en las que el «índice» material –la «cosa» visible y física– suscita una operación cognitiva que identifico como la abducción de la agencia. En la semiótica peirceana, un índice es un «signo natural», es decir, una entidad de la que el observador realiza una inferencia causal de algún tipo, o una inferencia sobre las intenciones o capacidades de otra persona. El ejemplo típico de «índice» es un humo visible que indica «fuego». El fuego causa el humo, por lo que el humo es «índice» de fuego. Otro ejemplo muy común es la sonrisa humana, índice de una actitud amable. Sin embargo, como todos sabemos, puede producirse humo sin que exista un fuego, y se nos puede engañar con una sonrisa. La operación cognitiva por la que inferimos la presencia de un fuego a causa del humo y de amabilidad a causa de una cara sonriente no es aquella por la que «sabemos» que 2 + 2 = 4, o por la que, si alguien pronuncia la palabra «perro», quiere decir «can», y no «ferrocarril» ni «mariposa». Los índices no forman parte de un cálculo –un conjunto de tautologías como las matemáticas–, ni son componentes de un lenguaje natural o artificial en el que los términos poseen significados fijados por convención. Tampoco llegamos a las inferencias de los índices por inducción ni deducción. No hemos llevado a cabo una prueba y determinado que, por leyes de la naturaleza, el humo significa fuego. De hecho, sabemos que el humo puede no implicar fuego, pues conocemos formas de producir humo o algo que se le parezca sin encender una hoguera. Ya que el humo como índice de fuego no sigue una ley natural conocida a la que se llegue deductiva o inductivamente, y tampoco es una tautología ni una convención del lenguaje, necesitamos otro término que designe el modo de inferencia u operación cognitiva del que nos valemos para generar índices.
2.3. La abducción
El término que emplean la lógica y la semiótica para tales inferencias es «abducción». Eco se refiere a ellas con estas palabras: «La abducción es un caso de inferencia sintética ‘en que encontramos una circunstancia muy curiosa que podría explicarse por la suposición de que es el caso específico de una regla general, y, por tanto, adoptamos dicha suposición’»21 (1976: 131, citando a Peirce ii. 624). En otro trabajo, el autor escribe: «(…) [L]a abducción representa el intento aventurado de trazar un sistema de reglas de significación que permitan al signo adquirir su propio significado. Con más razón aún [la] hay (…) en el caso de los signos naturales que los estoicos llamaban indicativos, cuyo carácter de signo se sospecha, sin saber todavía de qué son signos»22 (Eco 1984: 40). La abducción cubre la zona gris en la que la inferencia semiótica –producida por los significados de los signos– se funde con la inferencia hipotética de carácter no semiótico –o no convencionalmente semiótico–, como cuando Kepler infirió, a partir del movimiento de Marte en el cielo nocturno, que el planeta se desplazaba siguiendo una trayectoria elíptica:
La abducción es la «inducción puesta al servicio de la explicación, en la que se crea una nueva ley empírica para hacer predecible lo que, de lo contrario, sería un misterio» (…). Es una clase de inferencia no demostrativa, basada en la falacia lógica de afirmar el antecedente a partir del consecuente («si p, entonces q; pero q, entonces p»). De premisas verdaderas lleva a conclusiones que no son necesariamente verdaderas. Sin embargo, la abducción es un principio de inferencia indispensable, pues comprende el mecanismo básico para limitar el número infinito de explicaciones compatibles con cualquier suceso (Boyer 1994: 147, citando a Holland et al. 1986: 89).
Tengo un motivo particular para usar los términos «signo indexicalizador» y «abducción» en este razonamiento. Ninguna persona sensata supondría que las relaciones artísticas entre las personas y las cosas no implican, por lo menos, alguna forma de semiosis. Enfoquemos como enfoquemos el tema, parece subyacer en el arte una base irreduciblemente semiótica. Por otra parte, procuro con todas mis fuerzas evitar cualquier idea que sugiera en lo más mínimo que el arte –visual– es «como la lengua» y que las formas relevantes de semiosis son lingüísticas. Descubrir la órbita de los planetas no es en absoluto análogo a interpretar una oración en cualquier lengua natural. Kepler no descubrió la «gramática» de los movimientos planetarios, pues no existe equivalente a la gramática en la naturaleza. Sin embargo, los científicos suelen referirse, metafóricamente, a sus datos como si estos «significaran» tal o cual cosa; es decir, como si permitieran inferencias que, si no se remiten a las leyes establecidas de la física, son abducciones. La utilidad del concepto de abducción radica en que designa una clase de inferencias semióticas que, por definición, son totalmente distintas de las que usamos en la comprensión de la lengua, cuyo entendimiento «literal» es cuestión de respetar ciertas convenciones semióticas, no de formular hipótesis derivadas ad hoc del «caso» en cuestión (Eco 1984: 40). Aunque la abducción es un concepto semiótico (en realidad, pertenece a la lógica más que a la semiótica), resulta útil para fijar límites a la semiosis lingüística propiamente dicha. Así, ya no nos tienta la posibilidad de aplicar modelos lingüísticos donde no son apropiados, a la vez que mantenemos la libertad de plantear inferencias no lingüísticas.
En nuestro caso, un ejemplo más perspicuo de inferencia abductiva a partir de un índice sería la sonrisa con «significado» de simpatía. Gran parte de la teoría que propongo consiste en la idea de que tomamos los objetos de arte –y los miembros de una categoría más amplia, los índices de agencia– como si tuvieran una «fisonomía» al igual que la gente. Al ver la imagen de alguien que sonríe, atribuimos una actitud simpática a la «persona de la foto» y, si lo hay, a su modelo o «sujeto». Nuestra respuesta se debe a que una apariencia sonriente desencadena la inferencia –limitada– de que la persona es amiga, a menos que finja, de la misma manera que la sonrisa de una persona real. Dicho de otro modo, tenemos acceso a «otra mente», una real o imaginaria. En cualquier caso, se trata de la mente de una persona con buena disposición. Sin detenerme a desenmarañar la muy difícil pregunta sobre la naturaleza de la relación entre las personas reales y las imaginarias, lo que quiero enfatizar es que el medio que por norma general usamos para formarnos una idea de la disposición y las intenciones de los «otros sociales» es un alto número de abducciones de índices que no son ni «convenciones semióticas», ni «leyes de la naturaleza», sino un punto intermedio. Además, los esquemas inferenciales –abducciones– que empleamos ante los «signos indexicales» son a menudo muy similares, cuando no idénticos, a los que usamos para tratar con los otros sociales. Esto puede parecer de un nivel muy elemental, pero, en realidad, se trata de fundamentos esenciales de la antropología del arte.
En consecuencia, la definición mínima de la situación de «arte» –visual– conlleva la presencia de algún índice del que se puedan extraer abducciones –de muchos tipos–. Esto por sí mismo no limita lo bastante nuestro estudio, pues es de inmediato evidente que, fuera del razonamiento formal y la semiosis lingüística, la mayor parte del «pensamiento» consiste en abducciones de una clase u otra. Para continuar delimitando el alcance de nuestro análisis, propongo que la categoría de índices relevante a nuestra teoría es aquella que permite la abducción de la «agencia», en concreto, la «agencia social». Con esto excluimos casos como los de inferencias científicas sobre la órbita de los planetas (a menos que uno se imagine que estos son agentes sociales, como muchos hacen). Sin embargo, la restricción es todavía más fuerte que la hasta ahora expuesta, excluyendo más que la formación de hipótesis científicas. La condición que planteo insta a que se vea el índice en sí mismo como el resultado o instrumento de la agencia social. Un «signo natural» como el «humo» no se considera el producto de una agencia social, sino como el de un proceso natural causal, la combustión, así que, como índice de su causa no social, no reviste interés alguno para nosotros. En cambio, si se ve como el índice de una hoguera encendida por agentes humanos (por ejemplo, al quemar la vegetación de una zona para agricultura itinerante), entonces sí se produce la abducción de agencia, y el humo se convierte en un índice artefactual, así como un «signo natural». Para situar otro ejemplo, supongamos que, mientras paseamos por la playa, encontramos una piedra tallada de manera muy sugerente. ¿Se tratará de un hacha de mano prehistórica? Se ha transformado en un «artefacto» y, por tanto, es apta para que la consideremos. Es una herramienta y, por lo tanto, un índice de agencia, tanto de su creador, como de la persona que la utilizó. Puede que no sea un objeto muy «interesante» de analizar teóricamente en el contexto de la «antropología del arte», pero sin duda se puede aseverar que cumple las condiciones mínimas, pues a priori no tenemos medios para diferenciar los «artefactos» de las «obras de arte» (A. Gell 1996). Esta afirmación tendría validez aun si concluyera que la piedra, en realidad, no la talló un artesano prehistórico, y, habiéndomela llevado ya a casa, la decidiera usar, de todos modos, para decorar la repisa de mi chimenea. Desde ese instante se convertiría en un índice de mi agencia, y de nuevo cumpliría los requisitos (además, ahora sería, evidentemente, una «obra de arte», es decir, un «objeto encontrado»).
2.4. El agente social
Sin embargo, como suele ocurrir con las definiciones, la idea de que el índice debe verse «como el resultado o instrumento de la agencia social» depende de un concepto aún no determinado: el «agente social», quien ejerce la agencia social. Claro está, no es difícil formular ejemplos de ambas nociones. A cualquier ser humano se lo ha de considerar agente social, al menos en potencia.
Se puede atribuir agencia a aquellas personas (y cosas, como veremos más adelante) que provocan secuencias causales de un tipo particular, es decir, sucesos causados por actos mentales, de voluntad o de intención, en lugar de por simple concatenación de hechos físicos. El agente es quien «hace que los sucesos ocurran» en su entorno. Como resultado de ejercer la agencia, suceden cosas, que no necesariamente tienen que ser las que «quería» el agente. Mientras que las cadenas de causa-efecto en el terreno físico y material consisten en «hechos» explicables por medio de leyes que, en última instancia, gobiernan el universo entero, los agentes provocan «acciones» que «inician» ellos mismos por sus propias intenciones. Son la fuente, el origen, de los sucesos causales de manera independiente al estado del universo físico.
De hecho, se puede debatir largo y tendido acerca de la relación entre las creencias, intenciones, etc., del agente y los sucesos externos que provoca al actuar. Los filósofos están muy lejos de llegar a un acuerdo sobre la naturaleza de las «mentes» que albergan «intenciones», y sobre el vínculo entre las intenciones internas y los acontecimientos reales. Asimismo, los sociólogos tienen razones de sobra para indicar que con mucha frecuencia las acciones tienen «consecuencias no deseadas», así que no puede afirmarse que los sucesos –sociales– del mundo real sean simples transcripciones de lo que los agentes querían que ocurriera. Afortunadamente, para llevar a cabo este análisis, no necesito resolver los problemas que han traído de cabeza a los filósofos desde hace siglos. Para el antropólogo, el problema de la «agencia» no es cuestión de determinar la definición más racional o justificable de tal concepto. Su tarea es describir las formas de pensamiento que no resistirían el embiste del escrutinio filosófico, pero que, al menos, pueden ponerse en práctica social y cognitivamente, de todos modos.
A ojos de la antropología, las nociones «comunes» de la agencia, extraídas de las prácticas y los discursos cotidianos, son objeto de estudio. No reviste importancia que sean «sustentables filosóficamente» o no. Algunos consideran que tales conceptos de agencia, intención, mente, etc., sí pueden justificarse desde la filosofía, pero eso no nos preocupa. Me propongo tomar en serio las concepciones sobre la agencia que ni siquiera estos académicos querrían defender, por ejemplo, la idea de que la agencia puede ser inherente a los ídolos, por no mencionar a los automóviles (como comprobaremos en apartados posteriores). Me marco esta línea discursiva porque, en realidad, la gente de verdad atribuye intenciones y conciencia a tales objetos. La idea de agencia es un marco establecido culturalmente para pensar la causalidad, cuando se supone que lo que ocurre sigue las intenciones previas de una persona agente o una cosa agente. Cuando pensamos que algo pasa a causa de la «intención» de la persona o cosa que inicia la secuencia causal, estamos ante un ejemplo de «agencia».
En cierto sentido es redundante situar la palabra «social» delante de «agente», pues el término «agencia» sirve, en primer lugar, para diferenciar entre los «hechos», causados por leyes físicas; y las «acciones», iniciadas por intenciones previas. El término «intención previa» supone atribuir al agente una mente similar a la humana, si no idéntica. Se puede pensar que los animales y los objetos materiales poseen mentes e intenciones, pero estas siempre son, aun mínimamente, de carácter humano, porque solo tenemos acceso «desde dentro» a las mentes humanas. De hecho, solo a una mente, la de cada uno. La mente del ser humano es indefectiblemente «social», tal que solo conocemos nuestra propia mente en un contexto social. Es imposible concebir la «acción» salvo en términos sociales. Más aún, el tipo de agencia atribuido a los objetos de arte o índices de agencia es social de modo inherente e irreducible, ya que solo surgen como agentes de manera relevante en entornos sociales muy específicos. Los objetos de arte no son agentes «autosuficientes», sino solo «secundarios», que funcionan en conjunción con asociados –humanos– específicos cuya identidad trataré más adelante. La teoría filosófica de los «agentes» presupone la autonomía e independencia del agente humano, pero a mí me interesa más la agencia secundaria que adquieren los artefactos cuando se engarzan en un tejido de relaciones sociales. Dicho esto, en tal red se puede tratar a los artefactos como agentes de muchos modos.
2.5. Las «cosas» como agentes sociales
En una relación social, el «otro» inmediato no tiene por qué ser «humano». En efecto, mi teoría depende por completo de que no lo sea. La agencia social se puede ejercer sobre las «cosas», y la pueden ejercer las «cosas» mismas, así como los animales. Este concepto ha de formularse de manera tan permisiva por motivos tanto empíricos como teóricos. Resulta patente que las personas fundan evidentes relaciones sociales con las «cosas». Supongamos el caso de una niña y su muñeca. La chiquilla adora al juguete, que, según ella, es su mejor amiga. ¿Estaría dispuesta a tirarla por la borda de un bote salvavidas para salvar al mandón de su hermano mayor, que se está ahogando? En absoluto. El ejemplo puede parecer trivial, y las relaciones que las niñas construyen con sus muñecas no son «típicas» de la conducta social humana. Sin embargo, no se ha de tomar este caso a la ligera ni por un momento, ya que se trata de un ejemplo arquetípico del tema principal de la antropología del arte. Solo pensamos lo contrario porque ofende nuestra dignidad hacer comparaciones entre las niñas que sienten un afecto inmenso por sus muñecas, y nosotros, almas maduras que admiramos el David de Miguel Ángel. ¿Qué es el David sino un muñeco para adultos? No se trata tanto de despreciar la escultura, como de revaluar las muñecas, objetos verdaderamente destacables, todo sea dicho. Son seres sociales que forman «parte de la familia», aun solo durante un tiempo limitado.
La distancia que separa las muñecas y los ídolos es muy corta, y la que separa a los segundos de las esculturas de Miguel Ángel no es mucho más larga que aquella. No obstante, no pretendo limitar las «relaciones sociales entre las personas y las cosas» a ejemplos de este orden, en los que la «cosa» es una representación de un ser humano, como una muñeca. La concepción que pretendo presentar es mucho más amplia. Las vías por las que se otorga agencia social a las cosas o por las que la agencia emana de las cosas componen un abanico en extremo diverso (léase Miller 1987 para un análisis teórico de la «objetivación»).
Tomemos, por ejemplo, la relación entre los humanos y los automóviles. Un coche es solo un bien y un medio de transporte; intrínsecamente no es un locus de agencia ni del dueño ni del coche mismo. Sin embargo, a quien tiene el automóvil le cuesta mucho no verlo como una parte de su cuerpo, algo a lo que imprime con su propia agencia social ante otros agentes sociales. Un vendedor confronta a un cliente potencial con su cuerpo (unos dientes limpios y un buen peinado son índices de habilidad en los negocios), así como con su coche –un Ford Mondeo negro, de inscripción tardía–. Este es otra parte del cuerpo, pero puede separarse si alguien desea examinarlo y valorarlo de cerca. Igualmente, que el coche reciba daños constituye una agresión personal, una ofensa, aunque se pueda reparar y la compañía de seguro cubra los gastos. El automóvil no es solo un locus de la agencia del dueño y una vía a través de la que puede afectarle la agencia de otros –malos conductores, vándalos–, sino también un locus de una agencia «autónoma» del coche en sí mismo.
El vehículo no solo refleja la personalidad del dueño, sino que también posee una personalidad propia como coche. Por ejemplo, tengo un Toyota al que profeso cierta estima más que un amor absoluto, pero, como los Toyota son coches «sensatos» y ciertamente desapasionados, al mío no le importa (es japonés, al fin y al cabo; los automóviles tienen dimensiones étnicas bien distintas). En mi familia, le hemos puesto nombre propio: Toyolly, «Olly» para abreviar. Es un coche fiable y considerado que solo sufre averías relativamente leves y cuando «sabe» que no causará graves inconvenientes. Si, Dios no lo quiera, se averiara en mitad de la noche todavía lejos de casa, lo consideraría un acto de alta traición cuyo único culpable personal y moral, para mí, sería él y nadie más, ni yo ni el mecánico que lo revisa. Desde la razón, sé que esa forma de pensar resulta un tanto extraña, pero también que el 99 por ciento de los dueños de coches atribuyen una personalidad a sus vehículos igual que yo, y que esas imaginaciones contribuyen a un modus vivendi satisfactorio en un mundo de máquinas. En efecto, se trata de una forma de «creencia religiosa» –animismo vehicular– que acepto porque forma parte de la «cultura automovilística», elemento relevante de la cultura de facto del Reino Unido en el siglo XX. Ya que sí practico habitualmente esta variedad de animismo, considero que hay razones de sobra para utilizarla como base sobre la que concebir otros animismos que no comparto, por ejemplo, la adoración de ídolos (léase el capítulo 7, en particular los apartados 7.8 y 7.9, para profundizar en detalle sobre la «agencia» de las imágenes).
2.5.1. La solución a la paradoja
Se define al agente como quien ejerce la capacidad de provocar que ocurran cosas a su alrededor, capacidad que no se puede atribuir al estado común del cosmos material, sino solo a una categoría especial de estados mentales: las intenciones. Es una contradicción aseverar que las «cosas» como las muñecas y los coches pueden actuar como «agentes» en interacciones sociales humanas porque, por definición, no albergan intenciones. Además, los sucesos causales que ocurren a su alrededor son «hechos» –producidos por causas físicas–, no «acciones» relacionadas con la agencia de la cosa. Quizá la niña se imagine que su muñeca es otra agente, pero nosotros estamos obligados a ver el error en ese pensamiento. Podríamos ocuparnos de detectar los factores cognitivos y emocionales que engendran tales formas de pensar, pero es una tarea muy distinta de proponer una teoría (estoy absolutamente resuelto a formular la teoría) que acepte como postulados básicos unos errores tan palpables en cuanto a la atribución de la agencia. En efecto, parece que caminamos por una senda peligrosa. Una «sociología de la acción» que toma como premisa la naturaleza intencional de la agencia se socava a sí misma de manera irremediable al introducir la posibilidad de que las «cosas» puedan ser agentes, pues la empresa entera se funda en la separación estricta entre la «agencia» –ejercida por los seres humanos conscientes inmersos en una cultura– y la causalidad física que explica el comportamiento de las cosas. Sin embargo, podemos mitigar la paradoja al tener en cuenta las siguientes consideraciones.
Ocurra lo que ocurra, la agencia humana actúa en el mundo material. Si no estuvieran en juego las cadenas de causa y efecto que nos son familiares, la acción intencionada, que se inicia en un contexto social y se orienta hacia unos objetivos sociales, sería imposible. Podemos aceptar que tales cadenas nacen como estados mentales y que se dirigen a los estados mentales de los «otros» sociales –es decir, los «pacientes», como veremos después–, pero, a menos que exista una mediación física que se aproveche siempre de las diversas propiedades causales del entorno material –el medio ambiente, el cuerpo humano, etc.–, el agente y el paciente no interactuarán el uno con el otro. En consecuencia, las «cosas», con sus propiedades causales particulares, resultan tan esenciales para ejercitar la agencia como los estados mentales. Reconocemos la presencia de otro agente únicamente gracias a que el entorno causal que lo rodea adopta una configuración determinada de la que se puede abducir una intención. Detectamos la agencia, ex post facto, en la estructura anómala de tal entorno, pero no podemos hacerlo por adelantado. Es decir, no es posible diferenciar que alguien es un agente antes de que actúe como tal y modifique el entorno causal de una manera que solo pueda atribuirse a su agencia. Como esto último no se basa en intuiciones producidas sin que haya habido mediación alguna, no es una paradoja considerar la agencia un factor del ambiente en su totalidad, una característica global del mundo de los humanos y las cosas que habitamos, y no una propiedad exclusiva de la psique humana. La muñeca no es un agente autosuficiente como un ser humano –ideal–. Ni siquiera la niña lo cree. Sin embargo, sí es una emanación o manifestación de la agencia –en concreto, la de la chiquilla–. Es un espejo, vehículo o canal de la agencia y, por tanto, origina experiencias tan intensas de la «copresencia» de un agente, como lo hace un ser humano.
Sí acepto la siguiente diferenciación. Tenemos a los agentes «primarios», seres intencionales categóricamente distintos de las «simples» cosas o artefactos, que son los agentes «secundarios» –artefactos, muñecas, coches, obras de arte, etc.–, a través de los cuales los primarios distribuyen su agencia en el entorno causal y, por tanto, la hacen efectiva. No obstante, denominar «secundarios» a los agentes artefactuales no implica conceder que no sean agentes, o que lo sean solo «por decirlo de algún modo». Por ejemplo, pensemos en las minas antipersona que tantas muertes y mutilaciones han causado en Camboya en estos años. Sin lugar a dudas, fueron los soldados de Pol Pot que colocaron las minas los agentes responsables de estos crímenes contra los inocentes. Las minas fueron solo los «instrumentos» o «herramientas», no los «agentes de la destrucción» en el sentido en que decimos esas palabras al hablar de los hombres de Pol Pot. Los soldados podrían haber tomado otro curso de acción, mientras que las minas no tenían más opción que explotar en cuanto alguien las pisaba. Parece inútil atribuir «agencia» a un simple aparato mecánico letal en vez de a quien lo usó.
Sin embargo, no nos apresuremos. Un soldado no es un simple hombre, sino uno armado con un rifle o, en este caso, con una caja repleta de minas que sembrar. Las armas del soldado son partes de sí mismo y le hacen ser lo que son. No podemos hablar de los soldados de Pol Pot sin referirnos en la misma oración a sus armas, así como al contexto social y las tácticas militares que conlleva poseerlas. Los hombres de Pol Pot eran capaces de ser los agentes –muy malignos– que eran solo a causa de los artefactos que tenían y que, por así decirlo, transformaban a simples hombres en demonios con poderes extraordinarios. Su agencia sería imposible de concebir a no ser que se conjugara con la habilidad para la violencia expandida en el espacio-tiempo que permite la posesión de las minas. Los soldados de Pol Pot tenían, como todos nosotros, lo que luego detallaré bajo el término de «personalidad distribuida». Como agentes, no estaban solo donde yacían sus cuerpos, sino también en muchos sitios (y tiempos) simultáneamente. Las minas eran componentes de su identidad como seres humanos, al igual que sus huellas digitales y las letanías de odio y miedo que inspiraron sus acciones.
Si pensamos en una mina antipersona no como una «herramienta» utilizada por un «usuario» –en teoría independiente–, sino, desde una perspectiva más realista, como un componente de una identidad y una agencia sociales, entonces vemos con más claridad por qué la mina puede considerarse «agente». Si no estuviera el artefacto, el agente –el soldado más la mina– no existiría. Al hablar de los artefactos como «agentes secundarios», me refiero a que el origen y la manifestación de la agencia tienen lugar en un entorno que consiste, en mayor parte, en artefactos. Los agentes, por lo tanto, no solamente «utilizan» los artefactos, sino que también «son» los artefactos mismos, que conectan a los primeros con los otros sociales. Claro está, las minas antipersona no son agentes –primarios– que causen hechos por medio de actos de voluntad de los que son moralmente responsables, pero sí son encarnaciones objetivas del poder o capacidad de desear su uso y, en consecuencia, entidades morales en sí mismas. Describo los artefactos como «agentes sociales» no porque pretenda promulgar una especie de misticismo de la cultura material, sino solo porque la objetivación en forma de artefacto es como se manifiesta y realiza la agencia social, o sea, a través de la proliferación de fragmentos de agentes «primarios» intencionales bajo sus formas «secundarias» artefactuales.
2.5.2. Agentes y pacientes
Se ofrecerán más ejemplos de agencia social atribuida a «cosas» conforme avance el análisis, pero primero tenemos que tratar otra cuestión en este razonamiento. Debo destacar cierta particularidad del concepto de agencia que desarrollo. La «agencia» se suele estudiar en relación con las características permanentes de la disposición de determinadas entidades: «Tenemos X; ¿es un agente, o no?». Y la respuesta suele ser esta: «Depende de si X tiene intenciones, mente, conciencia, etc.». De este modo, se trata la «agencia» en un contexto de clasificaciones. Se dividen todas las entidades del mundo entre las que «cuentan» como agentes y las que no. La mayoría de los filósofos considera que solo los humanos son agentes genuinos; unos pocos añadirían a algunos mamíferos como los chimpancés; y otros sumarían a los ordenadores con una programación lo bastante «inteligente». De nuevo, enfatizo que no planteo la cuestión de la «agencia» en un sentido similar a esta tarea de «clasificación». El concepto que empleo es relativo a las relaciones y depende del contexto. Así las cosas, regresemos al ejemplo del coche. Si bien atribuiría de manera espontánea una «agencia» a mi automóvil si se averiara en mitad de la noche lejos de mi casa, no creo que Olly tenga objetivos ni intenciones, como agente vehicular, fuera del uso que mi familia y yo hacemos de él, coopere o no. Mi coche es un agente –potencial– ante mí como «paciente», no ante sí mismo como coche. Solo es agente en la medida en que yo soy paciente, y solo es «paciente» –el complemento de un agente– en la medida en que yo soy agente con respecto de él.
Mi noción de agente es exclusivamente relacional. Para todo agente hay un paciente, y para todo paciente hay un agente. Esta premisa mitiga considerablemente el caos ontológico de atribuir sin medida ni control agencia a cosas inertes como los coches. Los vehículos no son seres humanos, pero actúan como agentes y sufren como pacientes «en el entorno causal» de las personas: su dueño, los vándalos, etc. Por esta razón, no caigo en paradojas ni misticismos al describir, como sucede más adelante, una pintura realizada por un artista como «paciente» con respecto de la agencia del artista, o a una víctima de una caricatura cruel como «paciente» en relación con la imagen –la agente– que la calumnia. Los filósofos descansarán tranquilos sabiendo que, en tales razonamientos, los únicos agentes reales son los humanos, y que los coches y las caricaturas –agentes secundarios– nunca serán agentes genuinos. Por el contrario, no me preocupa la definición filosófica de la agencia sub specie aeternitatis. Me interesan más las relaciones agente-paciente en los contextos y los conflictos fluctuantes de la vida social, en la que, sin duda, desde un punto de vista transaccional, atribuimos agencia a los coches, las imágenes, los edificios y muchas otras cosas inertes.
En los siguientes apartados, nos ocuparemos de los «agentes sociales», que pueden ser personas, cosas, animales, deidades y, en realidad, todo. La única condición es que, con respecto a toda transacción entre «agentes», uno ejerce la «agencia» mientras el otro es «paciente» por un momento, premisa que derivamos de las implicaciones en esencia relacionales, transitivas y causales de nuestro concepto de «agencia». Para ser «agente», se ha de actuar en relación con el «paciente». Este es el objeto que resulta afectado causalmente por la acción del agente. A efectos de la teoría que desplegamos, se toma como suposición que, en toda transacción en la que se manifiesta la agencia, existe un «paciente» que es otro agente «potencial» capaz de actuar como agente o de ser un locus de agencia. El «agente» está en posición de «paciente» de manera transitoria, así que, tomando el ejemplo de antes, si mi coche se avería, yo estoy en posición de «paciente», y el coche es el «agente». Si reaccionara a la situación gritándole a mi desafortunado automóvil, golpeándolo o, incluso, dándole patadas, entonces el agente sería yo; y el coche, el paciente. Así sucesivamente. Más adelante, se describirán las distintas posibilidades y combinaciones de agencia y paciencia con más detalle.
A pesar de ello, es crucial comprender que los «pacientes» en estas interacciones no son totalmente pasivos, ya que pueden oponer resistencia. La noción de agencia implica que se ha superado la resistencia, las dificultades, la inercia, etc. Los objetos de arte son típicamente «difíciles»: cuesta esfuerzo elaborarlos, diseñarlos, negociarlos. Fascinan, atraen, cautivan y deleitan a quien los ve. Su peculiaridad, intransigencia y extrañeza es un factor clave para que sean eficaces como instrumentos sociales. Además, en las inmediaciones de los objetos de arte, se producen luchas en las que los «pacientes» intervienen durante el encadenamiento de intención, instrumento y resultado como «agentes pasivos», es decir, como intermediarios entre los agentes y los pacientes definitivos. Las relaciones agente-paciente construyen jerarquías anidadas cuyas características se detallarán en el momento adecuado. En resumen, el concepto de «paciente» no es sencillo, pues ser «paciente» quizá es una forma derivada de agencia.
2.6. El artista
Sin embargo, todavía no hemos especificado la situación en suficiente detalle para delimitar el alcance de una «teoría antropológica del arte». La agencia se puede atribuir a las «cosas» sin remitirse directamente a la producción y circulación del «arte». Para hacerlo, parece necesario especificar la identidad de quienes participan en las relaciones sociales alrededor del «índice» con mayor precisión.
Los «índices» que trata la antropología del arte son artefactos generalmente (lo que no significa siempre). Estos poseen la capacidad de ser índices de sus «orígenes» en un acto de manufactura. Todo artefacto, por ser una cosa manufacturada, propicia una abducción que indica la identidad del agente que lo fabricó o creó. Los objetos manufacturados son a «causa» de sus creadores, al igual que el humo es a causa del fuego. Por lo tanto, son índices de sus hacedores y están en posición de «paciente» en la relación social con ellos, que son agentes. Sin la agencia de quien los creó, los objetos no existirían. Ya que la creación artística es el tipo de manufactura del que nos ocupamos principalmente, resultaría muy conveniente llamar «artista» a quien se atribuye la autoría del índice (como cosa física). Cuando sea apropiado, así obraré, pero es de importancia anotar que la antropología del arte no debe limitarse a estudiar los objetos cuya existencia se debe a la agencia de los «artistas», sobre todo, los «humanos». A muchos objetos –en realidad, objetos de arte– fabricados por artistas –humanos– se les atribuyen orígenes muy distintos. Se cree que los crearon los dioses, o que se elaboraron a sí mismos por vías misteriosas. Puede que se hayan olvidado u ocultado los orígenes del objeto de arte, con lo que se bloquea la abducción que conduce de la existencia del índice material a la agencia de un artista.
2.7. El destinatario (recipient)
Los objetos de arte viven vidas muy transaccionales, en las que el ser «producto de un artista» es solo una fase, la primera. A menudo un objeto de arte no es índice del tiempo y el agente de su manufactura, sino de otro «origen» posterior y puramente transaccional. Vemos, por ejemplo, el caso de los enseres ceremoniales melanésicos como las conchas Kula, cuyos auténticos creadores –que no pertenecen al sistema del Kula– caen en el olvido. Las conchas se «originan» en la mano de quien las poseyera como kitoum, es decir, como bien ceremonial libre de cargas (Leach y Leach 1983).
De manera similar, en el Victoria and Albert Museum, podemos contemplar la hermosa copa de ónice tallado que encargó el emperador mogol Sha Jahan.23 La copa es su kitoum, pero hoy en día es propiedad del gobierno de Reino Unido. Dicho esto, podemos anotar cierta diferencia. En la copa de Sha Jahan, en primer lugar, vemos su poder para poner a su servicio a los artesanos, poseedores de una habilidad y una creatividad mayores que las que pueden encontrarse entre sus homólogos actuales. La agencia de Sha Jahan se manifiesta en él no como creador, sino como «mecenas» del arte. La copa es índice de su gloria, que los soberanos de hoy en día solo pueden tratar de emular de maneras despreciables y vulgares.
Así, un índice artefacto también suele propiciar una segunda abducción de agencia, la relativa a su «destino», la recepción deseada. Por norma general, los artistas no elaboran los objetos de arte sin alguna razón. Los crean para que los vea un público o los adquiera un mecenas. Al igual que cualquier objeto de arte es índice de su origen en la actividad de un artista, también lo es de su recepción por el público «para» el que se hizo principalmente. Un deportivo Ferrari aparcado en la calle es índice de los «playboys millonarios» para quienes se fabrica esa clase de vehículo, y también del público general que solo puede admirarlo y envidiar a su dueño. Una obra de arte contemporáneo es índice del público correspondiente, que son sus destinatarios. Si la obra se expone en la Saatchi Gallery, es índice de su famoso coleccionista y el mecenazgo de este en favor del arte contemporáneo. Etcétera. A lo largo de su vida, los objetos de arte pueden tener muchas recepciones. Si bien siento que formo parte, como visitante asiduo de galerías y lector ocasional de la revista Art Now y publicaciones similares, del público al que se dirige el arte contemporáneo, soy perfectamente consciente de que el arte egipcio expuesto en el British Museum no se elaboró para mis ojos. Este arte permite la abducción indirecta de su recepción original o intencionada como componente de la recepción actual, no intencionada.
El público o los «destinatarios» de una obra de arte –índice– participan, según la teoría antropológica del arte, de una relación social con este, bien como «pacientes», pues el índice los afecta de alguna manera; o como «agentes», puesto que, si no fuera por ellos, el índice no existiría (lo han causado). La relación entre el índice y su recepción se analizará en mayor profundidad más adelante. Por lo pronto, bastará con afirmar que un índice siempre está en función de una recepción específica, muy probablemente diversa, ya sea esta activa o pasiva.
2.8. El prototipo
Para completar la red de relaciones sociales que surgen alrededor de los objetos de arte, solo necesitamos un concepto más, que no siempre aparece, pero sí muy a menudo. La mayor parte de la literatura sobre el «arte» versa, en realidad, sobre la representación, el problema filosófico y conceptual más complicado, sin duda, que se deriva de la producción y circulación de obras de arte. Por supuesto, de ningún modo todo el «arte» es una representación, hasta en el sentido más amplio del término. Con mucha frecuencia, el mismo «contenido representativo» del arte resulta trivial, aun si es verdaderamente una representación –por ejemplo: las botellas y guitarras de los bodegones cubistas, y los patrones botánicamente arbitrarios de flores y hojas en los tejidos–. No pretendo tratar la representación como cuestión filosófica en absoluto. No obstante, sí debería aclarar que apoyo la perspectiva antigoodmaniana que ha ganado terreno recientemente (Schier 1986). No considero que la iconicidad se base en una «convención» simbólica, similar a la que dicta que «perro» signifique «animal canino». En un famoso tratado filosófico, Goodman (1976) asevera que todo icono, en las condiciones adecuadas para su recepción, podría funcionar como una «representación» de cualquier objeto elegido de manera arbitraria o «referente». No es necesario señalar la analogía entre esta idea y el conocido postulado de Saussure sobre la «naturaleza arbitraria del signo». Yo rechazo este inverosímil aserto, una generalización excesiva de la semiótica lingüística. Al contrario, de acuerdo con la perspectiva tradicional, defiendo que la iconicidad se fundamenta en el parecido real de forma entre la representación y las entidades que esta representa o que se cree que representa. La imagen de una cosa se parece a ella en suficientes aspectos para que se la reconozca como representación o modelo suyos. Una representación de algo imaginario como un dios se asemeja a la imagen que sus creyentes tienen de él. Han extraído su apariencia a partir de otras representaciones de ese mismo dios al que se parece la imagen en cuestión. No es de importancia si la «idea» de que tales creyentes tienen de la apariencia del dios verdaderamente se deriva de las imágenes que ellos recuerdan que lo representaban. Lo que me interesa en realidad es que la gente cree que la flecha solo se orienta en un sentido y que el dios, como agente, «causó» que la imagen –índice–, como paciente, haya tomado un aspecto particular.
Es verdad que algunas «representaciones» son muy esquemáticas, pero solo se necesitan unas pocas características visuales de la entidad representada para que se produzcan abducciones del índice relativas a la apariencia –en una forma mucho más específica– de tal entidad. El «reconocimiento» a partir de señales muy poco concretas es una parte bien estudiada del proceso de percepción visual. Cabe destacar que «muy poco concretas» no equivale a «en absoluto concretas» ni a «puramente convencionales».
Solo podemos hablar de la representación en el arte visual cuando existe un parecido que provoca un reconocimiento. Tal vez necesitemos que nos digan que tal índice es una representación icónica de un tema pictórico particular, y puede que el «reconocimiento» no se dé espontáneamente, pero, una vez se ha proporcionado la información necesaria, las señales visuales han de estar presentes; de lo contrario, no tendrá lugar el reconocimiento.
Además, existen índices que se refieren a otras entidades –por ejemplo, dioses, de nuevo– que a) son visibles, pero que b) no propician abducciones sobre su apariencia, pues no poseen señales a partir de las que realizar el reconocimiento visual. A veces una piedra «representa» a un dios, pero este no se «parece» a la piedra a ojos de nadie, creyente o no creyente. La antropología del arte ha de tener en cuenta esos ejemplos de representación «anicónica» al igual que considera los casos que presentan señales visuales más o menos aparentes relativas a la entidad representada. Se pueden hallar muchas formas de «representación», de las cuales solo una es la de forma visual. Dicho de manera aproximada, la imagen anicónica del dios en la forma de una piedra es un índice de su presencia espacio-temporal, no de su aspecto. Sin embargo, en este caso, el lugar espacial de la piedra no se asocia «arbitraria» o «convencionalmente» al del dios. La piedra funciona como «signo natural» del lugar del dios al igual que el humo es un signo natural del lugar espacial del fuego.
En los siguientes apartados utilizaré el término «prototipo» –de un índice– para identificar la identidad a la que representa el índice visualmente –un icono, una representación, etc.– o de manera no visual, como en el ejemplo más reciente. No todos los índices poseen un prototipo, ni «representan» algo que no sean ellos mismos. Los patrones geométricos abstractos no muestran un prototipo discernible o relevante, pero las formas abstractas decorativas sí revisten gran importancia para nuestra teoría, como describiré más adelante. En cuanto al artista como creador de un índice y al receptor de este, defiendo que se pueden observar varios tipos de relaciones sociales agencia-paciencia que vinculan a los índices con los prototipos si los hay. Es decir, existe una clase de agencia abducida del índice, tal que el prototipo se toma como «agente» en relación con el índice (por ejemplo, al causar que tenga el aspecto que muestra). Por el contrario, el prototipo puede quedar en posición de «paciente» por medio del índice –por ejemplo, en la «hechicería por imagen», que detallaremos posteriormente–.
2.9. Resumen
Recapitulemos nuestro análisis hasta el momento. La «teoría antropológica del arte» es una teoría de las relaciones sociales que prevalecen alrededor de las obras de arte o índices. Estas forman parte del tejido de la vida social dentro del marco biográfico –antropológico– de referencia y solo pueden existir mientras se manifiesten por medio de acciones. Los agentes son los que llevan a cabo las acciones sociales, que surten efecto sobre los «pacientes» (estos también son agentes sociales, solo que en posición de «paciente» ante el agente actuante). A efectos de la teoría antropológica del arte, las relaciones entre agentes y pacientes sociales se despliegan entre cuatro «términos» –entidades que pueden relacionarse–. Son los siguientes:
1 Índices, entidades materiales que propician abducciones, interpretaciones cognitivas, etc.
2 Artistas u otros creadores, a quienes se les atribuye por abducción la responsabilidad causal de la existencia y las características del índice.
3 Destinatarios, sobre los que los índices ejercen la agencia, o quienes manifiestan agencia a través del índice, conclusiones a las que se llega por abducción.
4 Prototipos, entidades que se piensa por abducción que están representadas en el índice (a menudo, pero no necesariamente) por semejanza visual.
21 N. del T.: tomado de Tratado de semiótica general. Trad. C. Manzano. Barcelona: Lumen.
22 N. del T.: tomado de Semiótica y filosofía del lenguaje. Trad. R. Pochtar. Barcelona: Lumen.
23 N. del T.: En realidad, la copa de Sha Jahan exhibida en el Victoria and Albert Museum está elaborada en jade blanco.