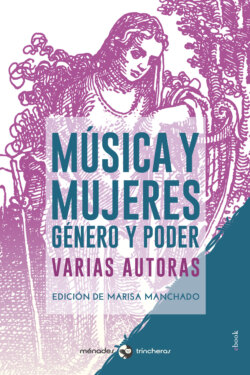Читать книгу Música y mujeres - Alicia Valdés Cantero - Страница 5
ОглавлениеPrólogo a la primera edición1
Marisa Manchado Torres2
¿Por qué no ha habido «grandes» compositoras? Esta es una pregunta muy común, cuya respuesta no tiene misterio. En el pasado, el talento, la educación, la habilidad, los intereses o la motivación eran irrelevantes, ya que el solo hecho de ser mujer suponía una única cualificación para el trabajo doméstico y para la continua obediencia y dependencia de la autoridad masculina
Pauline Oliveros (1984: 47)
Antecedentes: la historia reciente
En 1990, un grupo de compositoras madrileñas (Consuelo Díez, Zulema de la Cruz y yo misma) decidíamos organizar un concierto de compositoras exclusivamente, contando también con algunas de nuestras colegas que residían fuera de Madrid —las que entonces conocíamos (Merçè Capdevila, Teresa Catalán, María Escribano)— junto con la también madrileña Alicia Santos. El concierto, que titulamos «Compositora en los 90», fue posible gracias al apoyo incondicional del director de orquesta y director del grupo de música contemporánea «Círculo», José Luis Temes. Fue un rotundo éxito y abrió por primera vez en España un debate público, en prensa, radio y televisión sobre música y género. Aunque naturalmente hubo notas discordantes. La retransmisión en diferido del concierto por R.N.E., Radio Dos, la hoy llamada Radio Clásica, incluyó comentarios dignos de ser escuchados,3 y en prensa también se cometieron algunos «errores».4 Pero conviene resaltar la pregunta que se hacía el musicólogo Antonio Gallego en el periódico madrileño El Sol: «Y ahora hemos podido volver a preguntarnos sobre la existencia, o no, de una música específicamente femenina».
Casi 10 años antes, en 1981, Amelia Die Goyanes, entonces redactora jefa de la revista musical Ritmo, Pao Tanarro Escribano, abogada, feminista y aficionada estudiante musical y yo misma nos embarcamos en la aventura de investigar, reflexionar y reelaborar nuestro pasado musical desde nuestro presente como mujeres y feministas. En ese mismo año, y gracias a Amelia Die, se publicaba el primer artículo en un medio español sobre mujeres y música (Labajo, 1981: 23-25). En 1983, Amelia, Pao y yo firmábamos un contrato indefinido con R.N.E.-Radio Dos para la emisión del programa «Mujeres en la Música», programa que nosotras mismas interrumpimos, no solo por motivos personales, sino también por el excesivo y abrumador trabajo que nos suponía. La ingente cantidad de material que encontrábamos, tanto en el archivo sonoro de RNE como en las bibliotecas que consultábamos, desde la Biblioteca Nacional hasta bibliotecas particulares, pasando por las bibliotecas municipales o la del Ayuntamiento de Madrid, a veces nos sobrepasaba. Además, todo ese material lo hallábamos desorganizado y muy a menudo bajo nombres masculinos o pseudónimos. En resumen, encontramos materiales magníficos absolutamente en el caos y organizarlos suponía un trabajo documental pormenorizado, que no se correspondía con nuestra función como colaboradoras con Radio Dos, así como totalmente incompatible en aquel momento con nuestras respectivas vidas profesionales. Todavía hoy queda pendiente sacar a la luz (a las ondas) las joyas musicales de compositoras a lo largo de la Historia, que el increíble y maravilloso archivo sonoro de RNE contiene.5 Amelia Die da amplia cuenta de esta aventura en el artículo que se incluye. De esa colaboración de tres años surgió el libro, inédito, Lo femenino y lo masculino en la música.
Hasta aproximadamente 1985 seguimos colaborando conjuntamente en conferencias y escritos diversos —incluimos uno de los artículos que publicamos entonces—, pero las circunstancias externas nos iban desanimando más y más, hasta que finalmente abandonamos toda esperanza. Aun así, continuó siendo un tema recurrente en nuestros encuentros amistosos —la amistad la hemos seguido cultivando sin interrupción—. Y así, cada una por su lado, siguió recogiendo materiales diversos y libros que se iban publicando, siempre fuera de nuestras fronteras.
A partir de esa fecha, mi actividad cada vez ha estado más centrada y absorbida por la composición, pero ni quiero ni puedo olvidar que soy mujer, y ni quiero ni puedo olvidar que soy mujer en un mundo de profundas injusticias sociales, donde el sistema patriarcal es parte esencial y activa del mismo, donde lo diferente da tanto miedo que es excluido y reprimido.
Y, por ello, he ido recogiendo libros en mis viajes y estancias en el extranjero, y he conocido y descubierto a mujeres brillantes y luchadoras como Esther Ferrer, que, en nuestro primer o segundo encuentro en París, en 1992-1993, me dijo «guardo todo el dossier de la trombonista Abbie Conant y el conflicto con la Orquesta Filarmónica de Múnich. Eso habría que difundirlo y publicarlo».6
Así llegamos a abril de 1996, año en el que, después de mi vuelta de Roma, donde obtuve una beca de composición en la Academia Española de Bellas Artes, contacto con la Librería de Mujeres de Madrid y decidimos construir un nuevo número de «Cuadernos Inacabados» que profundizara, desde diversos ángulos, en la larga y no fácil relación que existe entre musicología y feminismo.
¿Por qué y para qué?
Nuestra intención no es plantear un maniqueísmo fuera de lugar que siempre resulta artificioso. Queremos presentar, por una parte, un debate sobre música y género y, por otra, averiguar en qué medida existe un aporte musical específico femenino.
Las mujeres son las transmisoras de una gran parte de la tradición oral musical (nanas y plañideras dan amplia cuenta de ello en todas las culturas y tradiciones musicales, ya que las mujeres siempre han estado vinculadas a los procesos vitales más importantes: el nacimiento y la muerte). Las mujeres han sido instrumentistas, aunque encontrarnos instrumentos de tradición femenina —el arpa o el piano, por ejemplo— y de tradición masculina —la percusión o los vientos, especialmente metal—. Nos encontramos, incluso, con que, en el estudio de la tradición tonal-bimodal occidental, hay estructuras musicales femeninas y masculinas, siendo las más conocidas las «cadencias».
El inconsciente colectivo patriarcal parece llevar implícita la idea de que la música compuesta o interpretada por mujeres —en el caso de las instrumentistas, como ya hemos apuntado, existe una «división de la ejecución musical por razón del sexo»— es, como todo lo femenino, de segunda categoría. Y no se trata de discursos belicosos, desde el odio o el rencor histórico como diría un querido colega, se trata simplemente de constatar hechos: en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando existe una sola mujer, Teresa Berganza, que además ha sido la primera integrante femenina;7 en las historias de la música las mujeres apenas aparecen y no porque no hayan existido ni dejado testimonio musical —ejemplos magníficos son Hildegard von Bingen, Barbara Strozzi, Clara Wieck-Schumann, Fanny Hensel Mendelsshon, Ethel Smith, Lili Boulanger o nuestras contemporáneas Sofía Gubaidulina o Kaija Saariaho, por citar solo a unas pocas—; en las grandes editoriales o casas discográficas de nuevo las mujeres apenas aparecen y, por último, en los puestos de poder o ejecutivos relacionados con la música, las mujeres están, de nuevo, escasamente representadas. Parece que todavía queda lejos la incorporación de las mujeres como ciudadanas de pleno derecho.
Considerando que en el panorama musicológico actual existe una buena cantidad de trabajos en torno al papel de las mujeres en la música —como compositoras, intérpretes, investigadoras...— y que la crítica musicológica de orientación feminista se encuentra suficientemente respaldada por estudios dentro de la estética, de la filosofía de la música, de la historia de la música y de la crítica musical contemporánea, nos hemos propuesto elegir una serie de trabajos en torno a este tema, lo suficientemente variados como para que el/la lector/a pueda iniciar una amplia reflexión en torno al género y también pueda tener una visión de conjunto dentro de la musicología contemporánea y desde un ángulo ni etnocentrista ni sexista.
Madrid, 1998 y actualizaciones indispensables en 2019
1 Este prólogo de 1998 se mantiene intacto salvo las actualizaciones que hemos considerado indispensable para no dar lugar a equívocos.
2 Madrileña, formada en España, Italia, Suecia y Francia. «Maîtrise» y «D.E.A» en Ciencias y Tecnología de la Música, por la Universidad Vincennes-Saint Denis, París VIII. Especialista en electroacústica (E.M.S-Estocolmo; L.I.E.M.-Madrid y París VIII-Vincennes-Saint Denis). Compositora de reconocido prestigio, con tres óperas en su catálogo. Profesora de Lenguaje Musical con una experiencia en conservatorios de más de 30 años. Ha recibido números premios. Ha sido Subdirectora General de Música y Danza del INAEM-Ministerio de Cultura (2007-08) y vicedirectora del Conservatorio Profesional de Música «Teresa Berganza» (2001-06 y 2008-17). Es licenciada en Psicología, especialidad Clínica (UCM-UP Comillas).
3 Para más información, véase Archivo de RNE, 12-6-1990, «Compositoras en los 90», programa «Música en Vivo».
4 Nos referimos a los titulares del periódico alicantino, La Verdad, que utilizó el masculino: COMPOSITORES EN LOS 90. Balseyro, J. (1990). La verdad. Alicante, 13 de mayo, p. 11.
5 Me he permitido esta actualización en 2019 para mejor aclarar la causa de nuestra interrupción del programa de RNE-Radio Clásica (Radio Dos, entonces).
6 Se refiere al conocido caso de la trombonista estadounidense Abbie Conant y el conflicto con la Orquesta Filarmónica de Múnich, entonces dirigida por Sergiu Celibidache, que después de haber ganado las pruebas del trombón solista fue pasada al segundo atril «por ser mujer». Para más información, véase Múnich Found, octubre de 1991 o The Wall Street Journal, 7 de julio de 1993.
7 De nuevo conviene actualizar con fecha de 2019. De trece académicos numerarios en la sección de Música, solo hay dos mujeres, la ya citada Teresa Berganza Vargas y, en 2016, ingresó la musicóloga Begoña Lolo Herranz. Existen, además, dos académicos honorarios, que naturalmente son varones.