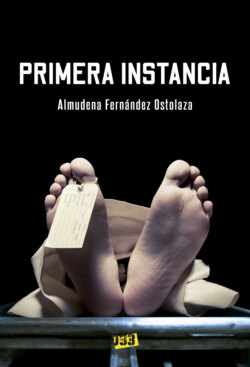Читать книгу Primera instancia - Almudena Fernández Ostolaza - Страница 7
ОглавлениеLUNES TRES DE MAYO DE 2006
Se despertaron abrazados con una resaca descomunal. Aunque no podían casi ni hablar, empezaron muy lentamente un juego cariñoso de caricias que, poco a poco, les fue animando.
De repente, se abrió de golpe la puerta de la habitación y apareció Chus, como un loco. Lucía se asustó y gritó cubriéndose con la sábana. Chus se sobresaltó con el grito de Lucía y se quedó mirándoles como si lo insólito de la escena fuera que ellos estuvieran acostados y no su repentina aparición. Al cabo de unos segundos dijo:
—Han matado a Lola.
—¡Qué dices! —exclamó Jorge incorporándose.
—La han atropellado.
—¿Un accidente? —preguntó ella.
—No. Le han pasado varias veces por encima con el coche —dijo Chus con la voz quebrada, comenzó a llorar y salió de la habitación tapándose la cara con las manos.
***
La jueza Inmaculada Alday llegó a la escena a primera hora de la mañana tras la llamada del sargento Ramírez, que, desde el primer momento, le advirtió que tenían un problema grave: aquello no había sido un accidente. Julián, el secretario, la acompañaba.
Aunque iban preparados para lo que iban a encontrar, el estado del cuerpo les impactó. Inmaculada, con solo veinte días de experiencia en ese primer destino, se descompuso con la visión de las heridas y, lo que era aún peor, el olor terrible de las vísceras y de la sangre que había por todas partes.
La Guardia Civil había acordonado la zona, un tramo de carretera en curva cerca de la feria. Estaban todos los efectivos del pueblo. Además del propio Ramírez, un hombre con muchísima experiencia al mando del puesto de la Guardia Civil; su hijo, que parecía tan joven que costaba creer que hubiera cumplido los dieciocho; los agentes Ángel y Paco, con los que la jueza había coincidido en varias ocasiones; y algunos más a los que conocía solo de vista.
La forense, que llegó unos minutos después, era una chica delgada, muy elegante, de origen norteamericano. Mientras Inmaculada vomitaba, a pesar de que intentaba evitarlo con todas sus fuerzas, ella examinaba el cuerpo con precisión y meticulosidad.
—No te preocupes —le dijo—, a todo el mundo le pasa las primeras veces. Los forenses vemos tantos cadáveres que ya estamos acostumbrados.
Inmaculada le agradeció su comprensión y consiguió sobreponerse. Luego, agachándose junto a ella, le preguntó:
—¿Crees que puede haber sido violencia machista?
—¡Puede haber sido cualquier cosa! ¡Qué salvajada! —contestó la forense, que, a pesar de su experiencia, parecía también impresionada.
—La víctima es Dolores Moreno Aguilera —intervino Ramírez en tono colaborador—, de treinta y cuatro años. Soltera. No hay marido ni pareja ni novio, que se sepa. Tenía un hijo, de unos cinco o seis años.
—¿Y el padre del niño? —preguntó la jueza.
—Desconocido —contestó Ramírez—, bueno, oficialmente desconocido. Los rumores dicen que es hijo de don Álvaro, el dueño de la fábrica.
Cuando terminaron con el examen preliminar del cuerpo, las fotografías y la recogida de muestras, Inmaculada miró a su alrededor concienzudamente. Desde aquel lugar se veía la feria, de la que llegaban, amortiguados por la distancia, los ruidos metálicos del proceso de desmontaje de las atracciones. Todo lo demás era campo, aunque se adivinaban, entre los árboles, algunos tejados diseminados. Se fijó en la churrería ambulante instalada a la entrada de la feria y ordenó que localizaran a la persona que estuviera atendiendo aquel puesto la noche anterior.
En el coche de vuelta, sin esperar siquiera a llegar al juzgado, pidió a Ramírez, que iba al volante, que le contara todo lo que supiera sobre aquella pobre mujer y él, tan hablador como eficaz, le fue relatando durante el trayecto todos los detalles de la biografía de Lola conocidos en el pueblo.
***
Lucía y Jorge bajaron tarde a desayunar y se sentaron con Chus en la única mesa del comedor. Chus tenía la espalda reclinada en la silla, la cabeza baja y los ojos hinchados.
—¿Se sabe algo más? —le preguntó Jorge, rompiendo el incómodo silencio.
—Sí. Me han dicho que la Guardia Civil ha interrogado al churrero.
—Seguro que es el único que no iba borracho —dijo Araceli, la cocinera, que entró y les sirvió un café a cada uno sin preguntar nada. Les trataba como si fueran unas visitas que se hubieran presentado en su casa.
—Ha contado que Lola se marchó de la feria en el coche de Álvaro —añadió Chus.
—Álvaro es tu primo, el dueño de la fábrica, ¿no? —le preguntó Lucía. Recordaba vagamente a un señor muy bien vestido, aunque Chus les había presentado a tanta gente que no se acordaba bien.
Chus asintió y siguió hablando:
—Y también ha hecho una lista de los que nos quedamos hasta el final, así que no os extrañe si se presenta la Guardia Civil para hablar con nosotros.
Lucía y Jorge se miraron incómodos. Las cosas se les podían complicar.
—Creo que el tío está rayadisimo —continuó Chus ajeno a su preocupación—, cabreado de que le molestaran a él y no a tanto borracho como había en la feria, y ha jurado que no vio nada.
—Tampoco querrá meterse en líos —dijo Lucía.
—O tiene miedo —terció Araceli, volviendo a entrar en el comedor—, lo mismo le han amenazado para que se calle la boca.
—Ya estás inventando historias —le dijo Chus molesto.
—No me invento nada. Mira Lola con lo del niño. ¡Pobrecilla!, bien que se calló quién era el padre. ¿Por qué?, pues porque tenía miedo. ¡Aunque de lo que le ha servido! —añadió, santiguándose—. Vete tú a saber que clase de bestia será; porque te aseguro que para una mujer tiene que ser muy duro tener un hijo sola, criarlo sola y, encima, estar en boca de todo el mundo.
Lucía se dio cuenta de que Jorge se estaba irritando con la cháchara de Araceli. Él aprovechó que Chus se levantaba para coger el teléfono de la recepción y salió también del comedor con la excusa de que le dolía mucho la cabeza; le dejaron a solas con la mujer, que, encantada de tener audiencia, se sentó a su lado decidida a empezar la historia desde el principio.
—Esa criatura lo que ha tenido es mala suerte en la vida —comenzó Araceli, jugando distraídamente con unas migas de pan que ordenaba y desordenaba en los cuadros del mantel—. Primero, se quedó huérfana muy chica. Suerte que tenía a doña Remedios, que es hermana de la madre, y será más seca que un haba, pero es buena gente. Y con dinero, eh, que en esa familia no son ningunos muertos de hambre. ¡Pobre mujer, debe de estar pasando un infierno! —Araceli se secó con un pañuelo las lágrimas que le asomaban a los ojos y Lucía pensó que era curioso que se apenara mucho más por el sufrimiento de la tía que por la propia fallecida—. Bueno, el caso es que la crió la tía. Doña Remedios es muy estricta, es una mujer que casi da miedo, pero la trató como a una hija, esa es la verdad, que no le faltó de nada. Pero, claro, la chiquilla enseguida empezó a tontear y doña Remedios no lo consintió. Se pasaban todo el día peleando, tanto que Lola, en cuanto pudo, se marchó a estudiar a Sevilla. Cuando volvió al pueblo empezó a salir que si con uno, que si con otro; pobrecilla, ¡los tenía locos a todos y no encontró ninguno que la quisiera de verdad! Y es que ser tan guapa no se crea usted que es una ventaja.
Lucía se limitaba a asentir con la cabeza de vez en cuando porque Araceli hablaba tan deprisa que no le daba tiempo a intervenir.
—Cuando estuvo de novia de don Álvaro, doña Remedios vio el cielo abierto. Pero el asunto se acabó de la noche a la mañana y, en cuestión de meses, don Álvaro se casó con doña Mariola. Una boda por todo lo alto. En este pueblo no ha habido otra igual. ¡Si la gente hasta encaló las casas para que luciera el pueblo como en la procesión!, pero el caso es que luego se hizo novia de... —en ese momento Araceli señaló hacia la recepción y continuó en voz más baja—, ya sabe, del jefe.
—¡Ah!, no sabía que Chus y Lola habían sido novios.
—Sí, aunque el asunto venía de atrás, de cuando estudiaban en Sevilla.
Lucía se distrajo un momento calculando que eso debía de haber sido en la época en la que Jorge era profesor de Chus.
—¿Fue cuando la Expo? —le preguntó.
—¡Justo! Dicen las malas lenguas que Chus y Lola seguían viéndose en secreto hasta que don Álvaro les pilló. Y por ahí si que no iba a pasar porque, por muy enamorado de Lola que estuviera, don Álvaro es un señor. Y, ¡mira tú!, lo de Chus tampoco cuajó, y no me extraña: que yo no digo que no sea buena gente, que es un pedazo de pan, pero raro, es un rato. Y luego, fíjese, sin que se le conociera novio ni nada, se queda embarazada y tiene al chiquillo. ¡Qué es una ricura, angelito! Él no tiene culpa de nada. Doña Remedios casi se muere del disgusto, estuvo muchos años sin hablarse con Lola.
Hasta ese momento Lucía, por ser amable, no había comentado nada de lo machista que le parecía aquella historia, pero, ahí, ya sí que no se pudo callar:
—Pero, mujer, ¿por qué va a ser eso un disgusto? Eso era hace siglos. Ahora las mujeres tienen hijos cuando les parece, estén casadas, solteras o casadas con otra mujer si les da la gana. Ya nadie se mete en eso.
Araceli le miró como si fuera una marciana e ignoró totalmente su comentario.
—Menos mal que, últimamente, parecía que habían hecho las paces, porque, si no, imagínese la espina que se le iba a quedar clavada. Y es que lo de no contar quién es el padre es muy raro, esas cosas siempre se saben. Se lo digo yo, que esa muchacha tenía miedo. Y, mire, razón no le faltaba a la pobre. ¡Jesús!, ¡acabar así! —Y moviendo la cabeza en un gesto que lo mismo podía ser de pena que de indignación, recogió todas las migas y se marchó a la cocina.
Lucía salió al porche y se recostó en una butaca de mimbre. Desde allí se veía la montaña, salpicada de casitas blancas con sus tejados rojos, bordeada por el pantano. Parecía una postal.
La noche anterior, al llegar, había creído que estaban en una isla; pero ahora se daba cuenta de que era más bien una península porque, aunque los únicos accesos al pueblo eran dos puentes, el pantano no lo rodeaba por completo. En la parte más baja, un pequeño tramo de tierra lo unía a lo que parecían ser «las afueras», donde estaba precisamente el hotel, algunas casas de campo y la feria. El aspecto de la feria daba lástima, medio desmontada y desierta, salvo por una cuadrilla de operarios que cargaban las piezas de las instalaciones en camiones. Encajaba perfectamente con su estado de ánimo.
De vez en cuando, oía el motor de algún coche que pasaba por la carretera. La quietud del campo, lejos de tranquilizarla, le provocaba una sensación de aislamiento que le inquietaba. Buscó el móvil en el bolso y llamó a Carmen, su compañera de trabajo en el museo y su mejor amiga.
—Hola. Por favor, cuéntame el destino sorpresa, me muero de ganas.
—Estamos en un pueblo de Cádiz. Es muy pequeñito, precioso.
—Suena idílico.
—Ya, pero ha pasado algo horrible. Ayer por la noche fuimos a la feria con el dueño del hotel. Había una chica guapísima que fue novia suya, también pintora, y la han asesinado.
—¿Cómo que la han asesinado?
—Sí, atropellada. Además, como estábamos allí al lado, puede que nos llamen como testigos…
***
La declaración del churrero fue clave para esclarecer que Lola había estado en la feria la noche anterior, desde las diez hasta las cuatro aproximadamente, y que se marchó de allí con su amiga Ana, peluquera, en el coche de Álvaro Muñoz Estrada. El churrero dijo que conocía al personal porque llevaba ya muchos años de ferias, la de ese pueblo y todos los de alrededor. También pudo identificar a casi todos los que se quedaron hasta última hora, según él todos iban «bastante cocidos».
«¡Qué hombre tan desagradable!», pensaba Inmaculada mientras le escuchaba. Hablaba como si en lugar de preguntarle le estuvieran acusando. No paraba de moverse y respondía a sus preguntas con una agresividad tremenda. Insistía, en tono exageradamente machista, en que Lola se lo iba buscando, que cuando alguien va por ahí provocando se encuentra con lo que no quiere y que si hubiera estado en su casa «con un marido como Dios manda» no le habría pasado nada. A ella no le interesaban sus opiniones, sino lo que hubiera visto: estaba segura de que desde la churrería tenía que verse la curva de la carretera en la que habían encontrado el cuerpo. Pero él repitió más de veinte veces que no había visto nada.
Puso especial cuidado en que la antipatía que le provocaba ese hombre no interfiriera en su actuación, aunque se alegró cuando, por fin, terminaron y le perdió de vista. Eso sí, ordenó por teléfono a Ramírez que inspeccionaran la churrería ambulante.
Prefirió no comentarle nada a Julián, que terminaba la transcripción en su ordenador, ya que alguien tenía que suplir al funcionario que se había jubilado sin que el ministerio enviara a nadie para cubrir su plaza. Inmaculada se iba adaptando a la peculiar manera de trabajar de aquel juzgado, que más parecía una empresa familiar en la que todos echaban una mano en lo que hiciera falta.
El siguiente testigo en declarar fue Álvaro, que acudió al juzgado en cuanto recibió la citación. A Inmaculada le pareció distinguido y tremendamente seguro de sí mismo. Se sentó con elegancia y comenzó a responder a las preguntas de la jueza en tono colaborador, algo condescendiente. Hablaba gesticulando con las manos sin mover los codos, que apoyaba en los brazos de la silla, como si se sintiera cómodo en esa situación. Podía pasar por un político concediendo una entrevista.
Declaró que había invitado a subir en su coche a Lola y Ana al salir de la feria porque la amiga que les llevó a la ida, Sarah, ya se había marchado; que fue una casualidad que coincidieran a la salida y él se ofreció a acercarlas por mera cortesía. Había dejado primero a Lola en la puerta de su casa, que estaba a las afueras, no muy lejos de la feria, y luego llevó a Ana, que vivía en el centro del pueblo, en el mismo edificio de la peluquería. Respecto a la hora, no estaba seguro, creía que serían más de las cuatro cuando se marcharon, pero no lo podía precisar.
Inmaculada despidió a Álvaro apresuradamente cuando le comunicaron que había llegado el director de la caja con los extractos de las cuentas de Lola. Subió con Julián al ático y se reunieron allí con Ramírez y el fiscal, un joven atlético y completamente calvo que no se dejaba intimidar. Ella le había visto mantener la calma en la única situación violenta que se les había presentado hasta ese momento, durante la declaración de un yonqui el día siguiente al de su toma de posesión.
La sala de juntas del ático era fría, desangelada como el resto del juzgado y tenía un olor permanente a humedad. Por ver la parte positiva, era muy espaciosa.
Desplegaron los listados sobre la mesa enorme que ocupaba el centro de la habitación y fueron señalando los movimientos por categorías con rotuladores fluorescentes. Les llevó su tiempo, pero detectaron algo llamativo: durante los dos últimos años, el día diez de cada mes, Lola ingresaba en su cuenta siempre la misma cantidad. Una suma lo suficientemente elevada para no pasarla por alto.
—No parece que cuadre con la caja de una tiendecilla como la suya —dijo Ramírez—, es demasiado dinero en metálico.
—Y demasiado regular —dijo la jueza.
—Un chantaje —afirmó el fiscal con contundencia—. Dado que es más que probable la paternidad de Álvaro respecto al hijo de Lola…
—Eso es vox populi —apostilló Ramírez.
—… no es descabellado pensar —siguió el fiscal— que le pidiera dinero a cambio de callarse y mantener a salvo su reputación.
—Y su herencia —añadió Julián—. Álvaro tiene un patrimonio enorme y, como no tiene hijos, todo lo heredará la mujer. No creo que le hiciera gracia repartirlo con el hijo de Lola.
—Tienes toda la razón —le contestó ella—. Pero ¿por qué solo los dos últimos años?, ¿por qué callarse durante cuatro años y luego empezar a hacerle chantaje?
No tenían respuesta. Podía ser que hubiera sucedido algo entre ellos, o que Lola se hubiera visto mal de dinero, o que, simplemente, se hubiera hartado de lo injusto de la situación. Parecía clave descubrir quién era el padre, ¡alguien lo tenía que saber! Debían hablar cuanto antes con Remedios, la tía de Lola, y registrar la casa. Inmaculada ordenó que buscaran cartas, diarios, informes médicos, fotografías y cualquier papel que les pudiera dar alguna pista.
Les interrumpieron para avisarles de que había llegado la testigo Ana Abril Calvo, así que recogieron todo y dieron por terminada la reunión.
Bajando las escaleras, Ramírez le comentó:
—Por cierto, doña Inmaculada, hemos localizado al niño. Por lo visto, estaba pasando la semana de feria en Sevilla, en casa de una prima segunda de Lola que tiene un hijo de su edad. Se llama Concepción Ruiz Moreno. Ha dicho que se queda allí mientras no se decida otra cosa.
—Muy bien. Encárguese de informar a la Junta y cítela para declarar.
Ana tenía la cara enrojecida y los ojos hinchados. No paraba de llorar, sonándose de vez en cuando con un Kleenex de colores.
—Es que Lola era mi mejor amiga —dijo como excusándose—, fuimos juntas al colegio.
La jueza esperó a que se calmara un poco y comenzó las preguntas.
—¿Sabe usted si Lola mantenía alguna relación sentimental?
—Desde hace años no tenía novio, que yo sepa.
—¿Le reveló alguna vez quién era el padre de su hijo?
—No. Ese era su secreto mejor guardado. No creo que lo sepa nadie. ¡Fíjese, que fui yo quien le acompañó en el parto! Lo recuerdo perfectamente. Era el día de Nochevieja y todo el mundo andaba como loco por eso del efecto dos mil, parecía que se iba a acabar el mundo. Lola me hizo un comentario muy raro, dijo: «Si se borran todos los ordenadores esta noche, ¡mejor!».
—¿Tenía un diario?
—No. Si lo tenía, nunca me lo contó.
—¿Lola tenía problemas económicos?
La pregunta pareció sorprenderle.
—No, claro que no. No nadaba en la abundancia, pero con la tienda iba tirando. Tampoco creo que tuviera grandes gastos.
—¿Sabe usted si era adicta a alguna sustancia?
—¡No! ¡Por supuesto que no! ¿Pero qué clase de persona piensa que era? —dijo Ana molesta—. Lola se dedicaba a trabajar en su tienda y a cuidar de su hijo como cualquier madre. No era ninguna irresponsable. Lo más importante para ella era su niño, le quería con toda su alma y se desvivía por él. Antes, mientras estaba en la tienda se dedicaba a pintar, pero, desde que nació, no hacía más que leer libros de psicología infantil y esas cosas.
—¿Y sabe si tenía enemigos o alguien que quisiera hacerle daño?
—En absoluto. Era buena gente y nunca hizo mal a nadie. Sé que en el pueblo tenía fama de comehombres —dijo, haciendo con las manos el gesto de comillas—, pero eso es mentira. Tuvo algunos novios, pero ella nunca hizo daño a nadie. Más bien, al contrario.
—Explíquese.
—Bueno, no era fácil para ella saber que todos se volvían locos en cuanto la veían porque enseguida se hacía ilusiones y, cuando se enamoraba, era de verdad. O sea, que se llevó varios desengaños y lo pasó muy mal. Y es que con los tíos, a la hora de la verdad, no se puede contar.
Inmaculada tuvo la impresión de que esos pensamientos pertenecían más a la propia Ana que a Lola, así que cambió de tema.
—¿Qué hizo usted ayer por la noche?
—Fui a la feria, como todo el mundo. Estuve con Lola y con Sarah, que es otra amiga que se marchó pronto.
Ana rompió a llorar otra vez y la jueza volvió a esperar unos instantes para seguir preguntándole:
—¿Con quién concretamente?
—No podría decirle todos los nombres. Estaba allí todo el pueblo. Vas saludando a unos y a otros: María, de la farmacia y su marido; Sole, la mujer del médico, y Chus, que estaba con unos amigos de Barcelona. También estaba Marina con su panda y un montón de gente más. Bailamos un ratito y luego estuvimos en la barra charlando y tomando unas copas. Cuando nos íbamos coincidimos con Álvaro, que se ofreció a acercarnos a casa en coche.
—¿A qué hora se marcharon?
—No lo sé seguro, bastante tarde, serían las tres o las cuatro.
—¿Y él las dejó a cada una en su casa?
—Sí, señoría. Bueno, a mí me dejó primero y se marchó con Lola para llevarla a ella.
La jueza y el secretario se miraron subrepticiamente: el caballero de impecables modales había mentido en su declaración.
Despidieron a Ana, que volvía a llorar sin consuelo, y redactaron de inmediato la orden para registrar el coche de Álvaro. Julián avisó a Ramírez, que subió enseguida y al recibir las instrucciones dijo:
—Doña Inmaculada, don Álvaro tiene dos coches. Son dos Mercedes: un todoterreno y uno pequeño, que conduce su mujer. ¿Nos traemos los dos?
—Sí, los dos —contestó ella mientras rehacía a toda prisa el escrito, corrigiendo sobre el primero que tenía todavía en la pantalla. Lo firmó y se lo entregó al sargento, que salió rápidamente.
No habían pasado ni diez minutos cuando Ramírez llamó desde el patio de casa de Álvaro. El todoterreno tenía un golpe en un costado y el faro delantero derecho destrozado. Inmaculada ordenó su detención.
Mientras esperaba al detenido aplacó los nervios escuchando las excusas de un primo de la víctima, Francisco Aguilera Ramos, que se presentó en el juzgado para disculpar a su tía, Remedios Aguilera González, que no estaba en condiciones de testificar. Explicó que la mujer era muy mayor y le habían tenido que administrar sedantes, por lo que su declaración tenía que aplazarse.
Álvaro —ya en calidad de imputado, en presencia de su abogado y sin perder un ápice de su aplomo— insistió en negar rotundamente cualquier participación en el asesinato. Aseguraba que, como ya les había dicho antes, llevó a su casa a Lola y a Ana por pura casualidad, porque los tres se iban en el mismo momento y hubiera sido una grosería no ofrecerse a acercarlas, y que, desde luego, había dejado primero a Lola y después a Ana. No tenía ninguna explicación para el hecho de que la víctima hubiera aparecido en la carretera, ya que él la había llevado hasta la puerta de su casa, pero, en cualquier caso, creía que eso no le convertía en un criminal. Justificó la abolladura del coche explicando que se había dado un golpe en el aparcamiento de la fábrica hacía más de una semana, pero, como estaban de feria, no se lo habían podido arreglar en el taller del pueblo. Además él prefería llevarlo al taller oficial de la Mercedes, en Cádiz.
Cuando pasaron al tema del hijo de Lola, dijo que no sabía quién era el padre, pero que, con toda seguridad, no era suyo. Reconoció que sí había mantenido con Lola una relación sentimental en el pasado antes de casarse con Mariola. Y, al preguntarle si esa relación había continuado después, lo negó. Inmaculada fue más explícita y le preguntó si alguna vez había sido infiel a su mujer. Él se quedó pensativo un segundo y contestó:
—Con Lola, no.
Su abogado le interrumpió para ordenarle, más que aconsejarle, que no contestara a ninguna pregunta de esa índole y la jueza la formuló inmediatamente:
—¿Con quién?
—A esa pregunta no voy a responder, señoría —dijo Álvaro muy solemne.
Respecto al chantaje, lo negó todo. Aseguraba que, en primer lugar, él no era el padre del niño. Y, en segundo lugar, aunque lo hubiera sido, Lola no era esa clase de mujer. Que estaban muy equivocados, porque Lola era una buena persona. «A mí nunca me pidió un duro, ni yo se lo di», dijo textualmente.
Por último, Inmaculada le preguntó si pensaba que Lola tenía enemigos o alguien que pudiera tener algo contra ella, y él contestó:
—Lola volvía locos a los hombres. Era una bellísima persona que nunca hizo daño a nadie, pero también era una bellísima mujer y más de uno ha perdido la cabeza por ella. Estoy convencido de que esto, si no es obra de un psicópata, lo ha hecho alguien desesperado por tenerla.
—Y, usted, ¿perdió la cabeza por ella?
—A esa pregunta no voy a responder, señoría.
Pese a las protestas del abogado, el fiscal se opuso a la libertad bajo fianza. Consideraba que Álvaro tenía un móvil más que probable, ocasión de cometer el crimen, era la última persona con quien se había visto a la víctima con vida y, por si fuera poco, había mentido en su declaración. Además, la brutalidad del atropello lo desaconsejaba.
Ella se vio obligada a mantener la detención, aunque eso le valiera la enemistad de los habitantes de ese pueblo para el resto de su vida. Y es que Don Álvaro, como le llamaba todo el mundo, era una persona muy respetada y, por lo visto, bastante querida, dada la indignación general que había provocado su detención. Era una suerte que allí nadie se callara nada. Se sentía más segura sabiendo que, en cuestión de minutos, le llegaban todos los rumores y comentarios, que el sargento Ramírez le transmitía sin necesidad de preguntarle.
***
Después de una larga siesta, Lucía salió con Jorge a dar una vuelta. Fueron paseando hacia el centro del pueblo por el camino de tierra junto al arcén de la carretera. Al pasar por delante de un cortijo con un jardín muy cuidado, recordó que Chus había comentado que aquella era la casa de su primo Álvaro. No se detuvieron, pero se quedaron mirándola con aprensión. Era como si a cada paso aquella atrocidad les calara más hondo.
Jorge caminaba cabizbajo con las manos en los bolsillos y los hombros un poco levantados con un gesto que Lucía sabía que no era de frío, sino de malestar. Intentó reconfortarle abrazándolo por la cintura, consiguió que la mirara y le sonrió cariñosa, pero él solo le dio un beso distraído en la frente y siguió andando en silencio.
Subieron por la calle principal, larga y empinada, y terminaron en el Casino. Era un local con sillones corridos de terciopelo rojo, veladores de mármol y carteles de toros de hacía más de veinte años. Estaban tan cansados que no tenían ganas de andar para buscar un sitio más acogedor.
Intentaron, sin éxito, leer el periódico: los detalles del suceso se comentaban a viva voz. El camarero, un hombre mayor que secaba vasos con parsimonia sin hacer mucho caso a la clientela, criticaba a la jueza encargada del caso:
—Mandan a una niñata de Segovia que no se entera de nada y se ponen a hacer fotos en plan CSI. Dicen que ha vomitado varias veces al ver el cadáver.
El corrillo que le escuchaba dejó de prestarle atención cuando llegó una pareja que acaparó el protagonismo con la última noticia: don Álvaro estaba detenido como sospechoso del asesinato de Lola. La señora, con muchas sortijas y una voz muy chillona, contaba indignada que le habían detenido como a un criminal y que la pobre Mariola estaba deshecha porque no le habían dejado quedarse con él.
En medio de aquel drama, sonrieron por primera vez en el día. ¿Cómo pretendía que le acompañara su esposa mientras estaba detenido?
***
A las doce y cuarto de la noche, Inmaculada todavía estaba en su despacho. A solas y con la única iluminación de la lamparilla de la mesa, se fijó en el resplandor que entraba por la ventana y se dio cuenta de que la luna llena había sido precisamente la noche anterior. «¿Y si ha sido un psicópata?», pensó. El olor del cadáver se le había quedado incrustado en el cerebro y cada vez que lo recordaba volvía a sentir la sensación de náusea.
Llamó por el móvil a su novio, Luis, pero no contestó. Se imaginó, con un poco de envidia, que ya estaría durmiendo. A ella le iba a costar conciliar el sueño.
Para calmar su angustia necesitaba hacer algo útil que le devolviera la sensación de control. Lo mejor era seguir trabajando. La llegada de Ramírez le sacó de sus pensamientos, parecía que aquella noche nadie tenía la intención de irse a casa.
Venía a informarle de que dos de sus hombres habían inspeccionado el camiónchurrería y no habían encontrado nada extraño. Descartaban que hubiera podido circular la noche anterior porque era imposible mover ese trasto sin desmontar toda la instalación de la churrería y estaban seguros de que el desmontaje había sido esa mañana. Él mismo lo había visto cuando fue a citar al churrero para declarar. No obstante, la inspección había sido solamente in situ; si la jueza creía conveniente registrarlo más a fondo, podían traerlo al juzgado para que lo vieran los técnicos de la brigada científica.
Como se fiaba totalmente del criterio de Ramírez, no lo consideró necesario y le dio las gracias por atender a tantos frentes en un día tan difícil.
Cuando se marchó, ella se puso a revisar el material que Paco y Ángel habían recogido en el registro de la vivienda de Lola. Echó un vistazo y eligió una carpeta con documentos médicos. Había una mezcla de todo: informes, análisis, ecografías e incluso volantes con horas de citas. Leyó detenidamente un impreso en el que constaban todos los datos del recién nacido: fecha y hora, peso, talla, etc., pero no encontró ni la más mínima referencia al padre.
Entonces se centró en varias cajas de bombones llenas de cartas y postales guardadas sin ningún orden. Empeñada en encontrar alguna de Álvaro, comenzó a clasificarlas según el remitente, pero una hora más tarde desistió. Ordenar y examinar todo aquello le podía llevar toda la noche.
Guardó las cartas. En sobres etiquetados las que ya estaban clasificadas y en las cajas de bombones las restantes. Aseguró las pruebas bajo llave en un armario desportillado que ocupaba casi toda una pared del despacho, en el que también solía guardar la toga, a falta de un sitio mejor. Tiró a la papelera los guantes de látex, cogió su bolso del respaldo de la silla comprobando que llevaba el móvil y salió.
Al pasar por delante del despacho de Julián, se asomó a la puerta entreabierta y vio que él también estaba recogiendo para marcharse. Era un hombre físicamente enorme, atento y calmado. Cuando la acompañaba en las diligencias más desagradables, su presencia le hacía sentir mucho más segura, pero sobre todo le gustaba su buen juicio, igual era porque solían coincidir en sus opiniones.
—¿Nos vamos ya? —le preguntó—. Mañana tenemos un montón de testigos.
Fueron apagando las luces y bajaron, prácticamente a oscuras, las escaleras. Inmaculada creía que Julián no se había dado cuenta de que estaba llorando.
En la puerta, le cedió el paso y, saliendo detrás de ella, le apretó un hombro con su manaza preguntándole:
—¿Miedo, impotencia?
—Solo cansancio.