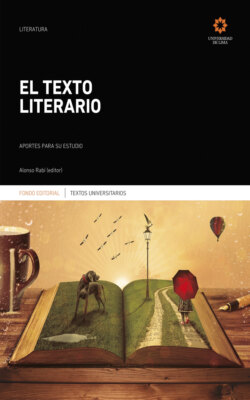Читать книгу El texto literario - Alonso Rabi Do Carmo - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
LITERATURA: GÉNESIS DE UN CONCEPTO
ОглавлениеLa reflexión acerca del valor de las obras literarias nos conecta de manera inmediata con otra de las grandes interrogantes que ha suscitado la literatura desde sus comienzos: nos referimos a la pregunta por su condición, por su naturaleza misma.
¿Qué es la literatura? ¿Cómo podemos definirla?
No una, infinidad de veces los estudiosos han intentado ofrecer una respuesta satisfactoria al concepto de “literatura”. Sin embargo, hasta hoy es imposible definirla de una vez y para siempre. Según críticos como Susana Reisz (1987), parte de esta dificultad obedece a que desde que nacemos y crecemos vivimos inmersos en un conjunto de discursos lingüísticos que nuestra sociedad ya utiliza y reconoce como “literatura”. De esta forma, el mero reconocimiento de un poema o un cuento se confunde con la pregunta acerca de lo que “es” literatura. En efecto, desde muy pequeños, casi con el propio aprendizaje del lenguaje, nos vamos familiarizando con esas historias que comienzan con la célebre expresión “Había una vez…”. Sin cuestionarnos, disfrutamos de aquellos cuentos que los mayores nos leen por las noches, antes de dormir; convivimos con esas historias, las hacemos de alguna manera, nuestras: poco a poco cuentos, novelas y poemas se convierten en parte de nuestra cotidianeidad y nos parecen tan sencillos de comprender como el propio aire que respiramos. A medida que crecemos, a través de nuestra incursión en las bibliotecas del colegio, de las universidades o de nuestra ciudad, estas obras se van multiplicando más y más, albergadas en lo que se conoce con el nombre de “canon” de la literatura.
Canon, para Susana Reisz (1987), es el conjunto de obras y autores que una sociedad considera los más importantes y útiles y que, debido ello, resultan dignos de ser atesorados. Se trata de una inmensa biblioteca virtual conformada por lo más representativo de eso que lo propia sociedad nos lleva a asumir —sin ningún tipo de cuestionamiento— como literario. Ese canon, en el caso peruano, está articulado de tal forma que nos permite recorrer sin trabas el camino de la poesía, con Vallejo a la cabeza, o el de la novela, con Mario Vargas Llosa y Arguedas, o el del cuento, con autores emblemáticos como Abraham Valdelomar, Julio Ramón Ribeyro y Oswaldo Reynoso.
El problema, prosigue Susana Reisz, es que el mero reconocimiento de las obras literarias y su adecuación con un canon no ayudan a responder a la pregunta sobre su naturaleza. Este problema se hace todavía más palpable si vemos que el conjunto de discursos considerados “literarios” abarca un gigantesco espectro de obras distintas y para todos los gustos, algunas que incluso se parecen muy poco a lo que habitualmente reconoceríamos sin problemas como “literatura”: las biografías o autobiografías, por ejemplo, se hallan en las fronteras mismas de lo que muchos reconocerían como literario. Lo mismo ocurre con las cartas de personajes famosos que a veces se publican o, incluso, con las letras de canciones como las de Bob Dylan quien, para terminar de complicar las cosas, fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura en el 2016.
Volviendo a la problemática sobre la correcta definición de la literatura, tal vez un dato relevante de mencionar es que este debate lleva más de veinticinco siglos. En efecto, ya en la Grecia clásica Platón y Aristóteles reflexionaron acerca del alcance y la naturaleza de lo que hoy consideramos como discursos literarios. Lo interesante (y hasta insólito) es que lo hicieron pese a que en griego antiguo no existe un término equivalente a “Literatura”. Si buscamos el sentido actual de esta palabra, la hallaremos en el pensamiento romántico desarrollado a fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, a través de obras como la fundacional De la literatura considerada en sus relaciones con las instituciones sociales, de la escritora alemana Madame de Staël. Desde entonces, muchos teóricos modernos han intentado, sin éxito, definir adecuadamente el concepto de literatura. Este problema, insistimos, tiene que ver con la enorme diversidad de registros, formas y estilos de discursos que a lo largo de la historia se van acumulando en los anaqueles inconmensurables del canon literario de las diferentes sociedades del mundo.
Pese a estos reparos no han faltado, sin embargo, autores que, con mayor o menor éxito, han propuesto una definición de lo literario. La ya mencionada Susana Reisz (1987), por ejemplo, es autora de un concepto que puede resultarnos bastante útil. Para ella, la literatura es “el conjunto de discursos lingüísticos que una sociedad utiliza de una manera, lo utiliza como literatura” (p. 44). Una vez que tales discursos son considerados por una colectividad como literarios, prosigue Reisz, su valor de veracidad, de discurso “real” se anula o pasa a tener una importancia secundaria. Lo que una sociedad rescata entonces de las obras asumidas como literarias es su valor estético, el trabajo con la forma y las palabras con las que tales discursos están conformados.
Un ejemplo de esta idea la podemos encontrar en un texto peruano de casi quinientos años. Se trata de un libro que encierra una historia real, pero tan sorprendente que parece sacada de un cuento de Borges. Hace varios siglos, durante la Colonia, el escritor y líder indígena Guamán Poma de Ayala recorrió el Perú y, como resultado de su peregrinaje, compuso un extenso texto titulado Nueva corónica y buen gobierno. Allí, acompañado de una serie de dibujos emblemáticos también de su autoría, Guamán Poma se dirige en persona al rey de España. Su intención era informarle acerca de la mejor manera de entender y gobernar estos reinos, que él consideraba mal administrados por la Corona. Su texto, escrito además en un español muy propio de él, jamás llegó a su destinatario, sino que se extravió durante siglos y fue redescubierto en 1908, en la biblioteca de Copenhague, en Dinamarca. Nadie sabe cómo fue a dar allí. Lo cierto es que su descubrimiento suscitó todo género de preguntas. Si bien fue concebido como una obra con un valor y una intención reales, con el tiempo ni el rey español a quien estaba dirigido ni la Colonia que Guamán Poma conoció existían. Sin embargo, su extraña estructura, su original estilo, así como la inigualable gracia de sus dibujos ayudaron a que, en adelante, la sociedad en su conjunto asignara a esta obra un valor estético que trascendía su mero valor de verdad. Nueva corónica… mutó su funcionalidad, adquirió un valor artístico como el de otras grandes crónicas que ahora consideramos también literarias. Hoy, aparte de ser considerado un texto histórico, Nueva corónica... también es estudiada y admirada por la sociedad como una obra literaria. Pero el de Guamán Poma y las crónicas no son el único caso: podemos hallar otros escritos, como los de la Biblia que, si bien poseen un valor religioso, son considerados cada vez más por estudiosos y amantes de la buena literatura como textos poseedores de un valor estético indudable. Ello significa que si, por ejemplo, lo que conocemos como religión cristiana dejara de existir un día, los textos bíblicos bien podrían perdurar como parte del canon literario de las sociedades del futuro.
Sin referirse directamente a ella, autores como el estadounidense Jonathan Culler (2004), parecen no estar del todo de acuerdo con la propuesta de Susana Reisz. Según el teórico estadounidense, definir la literatura como el conjunto de discursos que las diferentes sociedades consideran y emplean como “literarios” es una idea correcta a medias (p. 254). El contexto histórico (diacrónico, diría Ferdinand de Saussure) es importante en la comprensión de lo literario, es cierto, pero una correcta definición pasa también por considerar el presente de las obras, así como su interacción con cada lector en particular. Dicho de otro modo, para Culler gran parte de la aceptación y reconocimiento de un discurso como “literario” depende del contexto inmediato (sincrónico, diría Saussure) en el cual los lectores encontremos dicho discurso. Un texto en rima, por ejemplo, será considerado por nosotros “literario” o “no literario” dependiendo de si aparece en un poemario o en la publicidad de una tienda de electrodomésticos. Por otra parte, una obra literaria jamás viaja sola: aparece dentro de un soporte material, junto con el nombre del autor, el título y hasta el género al que pertenece lo que estamos leyendo. Todos estos detalles ayudan a tener una mirada distinta y distintiva de lo que leemos, nos hace tener una disposición particular, nos predispone a la lectura de las obras y a su reconocimiento como “literatura”.
Ese reino de lo imaginario que es la literatura, sin embargo, siempre está un paso más allá de nuestra capacidad de aprehenderla racionalmente. El contexto (ya sea el histórico o el inmediato), si bien nos ayuda a comprender lo literario, no nos permite definir de una manera perfecta y perdurable lo que es la literatura. Nuestra propia experiencia nos indica que existen discursos que no necesitan de ningún contexto previo, que a la primera línea ya reconocemos como literatura sin necesidad de ninguna ayuda adicional. Podemos no haber leído nunca a Gabriel García Márquez (1967), pero, ¿quién podría dudar de que es literario el comienzo de Cien años de soledad: “Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar la tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo” (p. 9)? De igual modo, ¿acaso necesitamos de algo más, aparte de estos versos de “Madre” de Carlos Oquendo de Amat (1927), para comprender que no podrían sino ser parte de un hermoso poema: “Tu nombre viene lento como las músicas humildes / y de tus manos vuelan palomas blancas” (p. 24)?