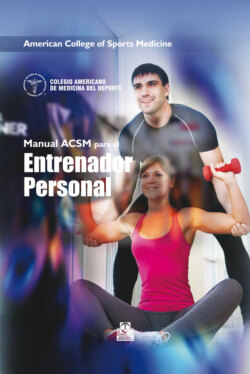Читать книгу Manual ACSM para el entrenador personal (Color) - American College of Sports Medicine - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление| CAPÍTULO3 | Anatomía y cinesiología |
OBJETIVOS
Los entrenadores personales deben ser capaces de:
• Aportar una perspectiva general de las estructuras anatómicas del sistema musculoesquelético.
• Explicar los principios biomecánicos y cinesiológicos del movimiento musculoesquelético.
• Identificar los términos clave utilizados para describir la posición y el movimiento corporales.
• Describir las estructuras específicas, los patrones de movimiento, la amplitud de movimiento, los músculos y las lesiones comunes de cada una de las articulaciones del cuerpo.
Uno de los principales objetivos del entrenamiento mediante ejercicios es mejorar el estado de forma cardiovascular y musculoesquelético. La adaptación fisiológica del músculo al entrenamiento con ejercicios se manifiesta a través de la mejora en la fuerza muscular, la resistencia, la flexibilidad y la resistencia a las lesiones (12). El objetivo del presente capítulo es obtener una perspectiva global de la anatomía funcional musculoesquelética de las principales estructuras articulares durante los movimientos de los ejercicios, con especial atención a la alineación corporal y a los principios cinesiológicos. Un minucioso conocimiento de tales principios resulta esencial para el entrenador personal a la hora de programar el entrenamiento con ejercicios seguros y eficaces, con el fin de mejorar el estado de forma musculoesquelético.
Las dos disciplinas más directamente implicadas en la descripción y la comprensión del movimiento humano son la biomecánica y la cinesiología. Los entrenadores personales enseñan a sus clientes cómo deben realizar los movimientos durante los ejercicios y cómo emplear los equipos de ejercicio o rehabilitación. La biomecánica estudia el movimiento y las causas del movimiento de los seres vivos, a partir de una rama de la física llamada mecánica (31). El estudio de la biomecánica resulta esencial para el entrenador personal, ya que conforma la base que se utiliza para documentar el movimiento humano (cinemática) y el conocimiento de las causas de dicho movimiento (cinética). El capítulo 4 trata con detalle estos conceptos. La cinesiología es el estudio de la mecánica del movimiento humano, con evaluación específica de músculos, articulaciones y estructuras esqueléticas, y de su implicación en el movimiento (38). Esta disciplina se fundamenta, principalmente, en tres campos de la ciencia: la biomecánica, la anatomía musculoesquelética y la fisiología neuromuscular. La cinesiología comprende el estudio de la marcha, la postura y la alineación corporal, la ergonomía, los movimientos en el deporte y el ejercicio, y en las actividades de la vida diaria y el trabajo. Los principios biomecánicos y cinesiológicos son utilizados por numerosos profesionales de la atención de salud, como entrenadores personales, fisiólogos del ejercicio, entrenadores deportivos, médicos, educadores físicos, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, quiroprácticos y técnicos en ergonomía (4).
La cinesiología es el estudio de la mecánica del movimiento humano, con evaluación específica de músculos, articulaciones y estructuras esqueléticas, y de su implicación en el movimiento (38).
DESCRIPCIÓN DE LA POSICIÓN CORPORAL Y EL MOVIMIENTO ARTICULAR
Posición anatómica
La posición anatómica es la posición de referencia, universalmente aceptada, que se emplea para describir las regiones y las relaciones espaciales en el cuerpo humano y para asociarlas a las diversas posiciones del cuerpo (p. ej., en lo que respecta a los movimientos articulares) (18). En la posición anatómica, el cuerpo está erguido, con los pies juntos y las extremidades superiores colocadas a los lados del tronco, con las palmas de las manos vueltas hacia delante, los pulgares en la posición más alejada del cuerpo y los demás dedos extendidos (fig. 3.1). Otros términos habituales utilizados para describir las relaciones espaciales y las posiciones corporales se muestran en la tabla 3.1 (4).
Planos de movimiento y ejes de rotación
Hay tres planos imaginarios básicos que atraviesan el cuerpo (fig. 3.2). El plano sagital divide el cuerpo o su estructura en los lados izquierdo y derecho. El plano frontal, también llamado coronal, divide el cuerpo o su estructura en las porciones anterior y posterior. El plano transversal (también denominado axial u horizontal) divide el cuerpo o su estructura en las porciones superior e inferior (18). Las actividades cotidianas, el ejercicio y los deportes habitualmente implican movimiento en más de un plano para una determinada estructura articular. Si el movimiento se produce en un plano, debe rotar en torno a un eje que tiene una relación de 90° con dicho plano. Así pues, el movimiento en el plano sagital rota en torno a un eje con disposición frontal, el movimiento en el plano frontal rota en torno a un eje con disposición sagital y el movimiento en el plano transversal rota en torno a un eje con disposición vertical (38).
FIGURA 3.1. Posición anatómica. El cuerpo está en bipedestación, con los pies juntos, las extremidades superiores a los lados del tronco, las palmas de las manos vueltas hacia delante, los dedos extendidos y los pulgares orientados lateralmente. Es característico que todas las referencias anatómicas se vinculen a esta posición.
FIGURA 3.2. Planos anatómicos del cuerpo.
| TABLA 3.1 DEFINICIONES DE LOCALIZACIONES Y POSICIONES ANATÓMICAS | |
| Término | Definición |
| Anterior | En la parte frontal del cuerpo; ventral |
| Posterior | En la parte de atrás del cuerpo; dorsal |
| Superficial | Localizado en la superficie del cuerpo o cerca de ella |
| Profundo | Por debajo de la superficie |
| Proximal | Más cercano a cualquier punto de referencia anatómica |
| Distal | Más lejano de cualquier punto de referencia anatómica |
| Superior | En dirección a la cabeza; más alto (cefálico) |
| Inferior | Más alejado de la cabeza; más bajo (caudal) |
| Medial | Hacia la línea media del cuerpo; interno |
| Lateral | Alejado de la línea media del cuerpo; hacia el lado; externo |
| Ipsolateral | En el mismo lado |
| Contralateral | En el lado opuesto |
| Unilateral | En un lado |
| Bilateral | En ambos lados |
| Prono | Tumbado boca abajo |
| Supino | Tumbado boca arriba |
| Valgo | Segmento distal de una articulación que se desvía lateralmente |
| Varo | Segmento distal de una articulación que se desvía medialmente |
| Brazo | Región comprendida entre el hombro y el codo |
| Antebrazo | Región comprendida entre el codo y la muñeca |
| Muslo | Región comprendida entre la cadera y la rodilla |
| Pierna | Región comprendida entre la rodilla y el tobillo |
Centro de gravedad, línea de gravedad y alineación postural
El centro de gravedad de un objeto es un punto teórico en el que puede considerase que actúa la fuerza del peso de dicho objeto. Ese centro de gravedad cambia con el movimiento y depende de la posición del cuerpo. Cuando una persona está en pie en posición neutra, el centro de gravedad del cuerpo se sitúa aproximadamente en el segundo segmento sacro (31). La cinemática (variación en altura y distancia horizontal) del centro de gravedad en relación con la base de apoyo (31) se estudia, a menudo, para examinar el equilibrio de la persona. Por ejemplo, en el movimiento que se realiza al levantarse de una silla y ponerse en pie, el centro de gravedad se desplaza sobre la base de apoyo cuando hay una transición de un movimiento predominantemente horizontal a otro vertical o de elevación (fig. 3.3).
La línea de gravedad del cuerpo es una línea vertical imaginaria que pasa por el centro de gravedad y cuya localización suele determinarse cuando la persona está en pie (18). La línea de gravedad ayuda a definir la alineación y la postura corporales correctas, mediante varios puntos de referencia tomados como orientación en las regiones de la cabeza, las extremidades superiores, el tronco y las extremidades inferiores. Desde una perspectiva lateral, la línea de gravedad debe situarse en una posición ligeramente posterior con respecto al vértice de la sutura coronal, y, discurriendo en sentido inferior, pasa por la apófisis mastoides, los cuerpos vertebrales mediocervicales, la articulación del hombro, los cuerpos vertebrales mediolumbares, un punto algo posterior al eje de la articulación de la cadera, otro levemente anterior al eje de la articulación de la rodilla y otro ligeramente anterior al maléolo lateral. Desde la proyección posterior, la línea de gravedad debe coincidir con la línea media del cuerpo, de modo que estructuras bilaterales, como mastoides, hombros, crestas ilíacas, rodillas y tobillos, han de situarse en el mismo plano horizontal en cada caso (18) (fig. 3.4). Los entrenadores personales deben tener en cuenta la línea de gravedad ideal cuando describen anomalías posturales.
FIGURA 3.3. La fase inicial del movimiento de elevación desde la posición sentada requiere inclinación del cuerpo y desplazamiento del peso para situar el centro de gravedad sobre la nueva base de apoyo (los pies). El movimiento del centro de gravedad en varias direcciones se utiliza con frecuencia para estudiar el equilibrio. PC, peso del cuerpo.
FIGURA 3.4. Línea de gravedad del sistema esquelético. A. Vista lateral. b. Vista posterior. Ilustración proporcionada por Anatomical Chart Co., con autorización.
Movimiento articular
El movimiento articular se describe, con frecuencia, en función de su patrón de desplazamiento espacial en relación con el cuerpo, típicamente en términos de posición anatómica. Los términos empleados para describir el movimiento articular se enumeran a continuación (18) y se analizan con detalle para las principales articulaciones en la sección siguiente:
Flexión: movimiento que da lugar a una reducción del ángulo articular, en general con desplazamiento anterior en el plano sagital.
Extensión: movimiento que determina una reducción del ángulo articular, en general con desplazamiento posterior en el plano sagital.
Abducción: movimiento que se aleja de la línea media del cuerpo, generalmente en el plano frontal.
Aducción: movimiento hacia la línea media del cuerpo, generalmente en el plano frontal.
Abducción horizontal: movimiento que se aleja de la línea media del cuerpo en el plano transversal, habitualmente utilizado para describir el movimiento horizontal del húmero cuando el hombro se flexiona a 90°.
Aducción horizontal: movimiento hacia la línea media del cuerpo en el plano transversal, generalmente utilizado para describir el movimiento horizontal del húmero cuando el hombro se flexiona a 90°.
Rotación interna (medial): rotación en el plano transversal hacia la línea media del cuerpo.
Rotación externa (lateral): rotación en el plano transversal que se aleja de la línea media del cuerpo.
Flexión lateral (derecha o izquierda): movimiento que se aleja de la línea media del cuerpo en el plano frontal, generalmente utilizado para describir el movimiento del cuello y el tronco.
Rotación (derecha o izquierda): rotación derecha o izquierda en el plano transversal, normalmente se usa para describir el movimiento del cuello y el tronco.
Elevación: movimiento de la escápula en sentido superior en el plano frontal.
Depresión: movimiento de la escápula en sentido inferior en el plano frontal.
Retracción: movimiento de la escápula hacia la columna vertebral en el plano frontal.
Protracción: movimiento de la escápula que se aleja de la columna vertebral en el plano frontal.
Rotación hacia arriba: movimiento superior y lateral del ángulo inferior de la escápula en el plano frontal.
Rotación hacia abajo: movimiento inferior y medial del ángulo inferior de la escápula en el plano frontal.
Circunducción: movimiento circular compuesto que implica flexión, extensión, abducción y aducción, configurando una forma de cono.
Desviación radial: abducción de la muñeca en el plano frontal.
Desviación cubital: aducción de la muñeca en el plano frontal.
Oposición: movimiento diagonal del pulgar a través de la superficie palmar de la mano para establecer contacto con el quinto dedo.
Eversión: abducción del tobillo.
Inversión: aducción del tobillo.
Dorsiflexión (o flexión dorsal): flexión del tobillo, de modo que el pie se desplaza en sentido anterior en el plano sagital.
Flexión plantar: flexión del tobillo, de modo que el pie se desplaza en sentido posterior en el plano sagital.
Pronación (pie/tobillo): movimientos combinados de abducción y eversión que dan lugar a descenso del borde medial del pie.
Supinación (pie/tobillo): movimientos combinados de aducción e inversión que dan lugar a elevación del borde medial del pie.
ANATOMÍA MUSCULOESQUELÉTICA
Las tres principales estructuras anatómicas del sistema musculoesquelético que son de interés para el entrenador personal son los huesos, las articulaciones y los músculos. Desde el punto de vista mecánico, la interacción de huesos, articulaciones y músculos determina la amplitud de movimiento (ADM) de una articulación, el movimiento específico permitido y la fuerza producida. La presente sección ofrece una perspectiva general de estas estructuras. Para un estudio más en profundidad de las mismas, el lector puede acudir a una amplia variedad de excelentes referencias (1,16,28,29,33).
Sistema esquelético
El sistema esquelético está formado por cartílago, periostio y tejido óseo. Los huesos de dicho sistema dan soporte a los tejidos blandos, protegen los órganos internos, actúan como fuentes importantes de nutrientes y componentes de la sangre, y sirven como palancas rígidas para el movimiento. En el cuerpo humano hay 206 huesos, 177 de los cuales están implicados en el movimiento voluntario. El cráneo, el hioides, la columna vertebral, el esternón y las costillas forman lo que se considera el esqueleto de la cabeza y el tronco (axial), en tanto que los restantes huesos, en particular los de las extremidades superiores e inferiores y sus respectivas cinturas, constituyen el esqueleto de las extremidades (apendicular) (36). Los principales huesos del cuerpo se ilustran en la figura 3.5.
La estructura ósea puede explicarse tomando como referencia un hueso largo prototípico, como el fémur (el hueso largo del muslo). La porción principal de un hueso largo se denomina diáfisis (fig. 3.6), en tanto que sus extremos son las epífisis. Estas están cubiertas de cartílago articular. El cartílago es una forma semirrígida elástica de tejido conjuntivo, que reduce la fricción y absorbe parte del impacto en las articulaciones sinoviales. La región de hueso maduro en la que la diáfisis se une a cada una de las epífisis se denomina metáfisis. En el hueso inmaduro, esta región comprende la lámina o placa epifisaria, también llamada cartílago de crecimiento. La cavidad medular es el espacio ubicado en el interior de la diáfisis. Dicha cavidad está revestida por el endostio, que contiene las células necesarias para el desarrollo óseo. El periostio es una membrana que cubre la superficie de los huesos, excepto en sus partes articulares. Está compuesto de dos capas, una capa fibrosa externa y otra interna, muy vascularizada, que contiene células destinadas a la formación de hueso nuevo. El periostio sirve como elemento de inserción de ligamentos y tendones, y resulta esencial para el crecimiento, la reparación y la nutrición del hueso (31).
Hay dos tipos de hueso (2): el compacto (o denso) y el trabecular (o esponjoso). La principal diferencia entre ambos estriba en la arquitectura y en la cantidad de materia y espacio que contienen. El hueso compacto está estructuralmente compuesto por osteonas, que cuentan con pocos espacios vacíos. Forma la capa externa de todos los huesos del cuerpo y buena parte de las diáfisis de los huesos largos, proporcionando soporte para la carga de peso. Por el contrario, el hueso esponjoso se caracteriza por ser mucho menos denso. Consiste en un entramado tridimensional de haces o fibras de hueso denominadas trabéculas. Entre ellas se abren espacios, a diferencia de lo que sucede en el hueso compacto. Las trabéculas se orientan de modo que aportan fuerza para resistir a las tensiones que se ejercen normalmente sobre el hueso. En algunos huesos, el espacio entre las trabéculas está lleno de médula ósea, productora de sangre (31).
FIGURA 3.5. Divisiones del sistema esquelético. Tomado de Moore KL, Dalley AF II. Clinical Oriented Anatomy. 4th ed. Baltimore, MD: Lippincott Williams & Wilkins; 1999, con autorización.
Los huesos también se clasifican en virtud de su forma. Los largos (p. ej., fémur, tibia, húmero, cúbito y radio) presentan una diáfisis con conducto medular, en tanto que los cortos (p. ej., carpianos y tarsianos) son relativamente pequeños y cortos. Los huesos planos (p. ej., esternón, escápulas, costillas y pelvis) tienen forma laminar. Por su parte, los irregulares (vértebras, sacro y cóccix) presentan una disposición desigual. Por último, los huesos sesamoideos (p. ej., rótula) se encuentran en los tendones y las cápsulas articulares, y su forma recuerda a la de las semillas de sésamo (38).
Sistema articular
Las articulaciones son los elementos que enlazan los huesos y, junto con los propios huesos y los ligamentos, constituyen el sistema articular. Los ligamentos son componentes de tejido conjuntivo resistente y fibroso que fijan los huesos entre sí. Las articulaciones se clasifican en sinartrósicas, anfiartrósicas o diartrósicas (sinoviales) (31). Las articulaciones sinartrósicas (p. ej., suturas del cráneo) no presentan un grado de movimiento apreciable. Las anfiartrósicas se desplazan ligeramente y se mantienen unidas por ligamentos (sindesmosis; p. ej., articulación tibioperonea anterior) o por fibrocartílago (sincondrosis; p. ej., sínfisis púbica). Las articulaciones sinartrósicas y anfiartrósicas no presentan cavidad articular, membrana ni líquido sinovial (31).
FIGURA 3.6. Anatomía del hueso. Tomado de Willis MC. Medical Terminology: A Programmed Learning Approach to the Language of Health Care. Baltimore, MD: Lippincott Williams & Wilkins; 2002, con autorización.
ARTICULACIONES SINOVIALES
El tipo más común de articulación en el cuerpo humano es el de las articulaciones sinoviales. Estas contienen una cápsula articular fibrosa y una membrana sinovial interna que envuelve la cavidad articular. La figura 3.7 ilustra la singular disposición capsular de la articulación sinovial. Cinco son los rasgos que caracterizan este tipo de articulación (31):
1. Está envuelta en una cápsula articular fibrosa.
2. La cápsula articular envuelve, a su vez, la cavidad articular.
3. La cavidad articular está revestida por una membrana sinovial.
4. La cavidad articular está ocupada por líquido sinovial.
5. Las superficies de articulación de los huesos están cubiertas de cartílago hialino, que ayuda a absorber los impactos y reduce la fricción.
La membrana sinovial produce líquido sinovial, que proporciona una lubricación constante durante el movimiento, a fin de minimizar los efectos de desgaste de la fricción sobre la cubierta cartilaginosa de los huesos que se articulan (31). En ocasiones, las articulaciones están reforzadas por ligamentos. Tales ligamentos pueden ser estructuras separadas (extrínsecos) o engrosamientos de la capa externa de la cápsula articular (intrínsecos). Las fibras de colágeno de los ligamentos están dispuestas de manera característica para contrarrestar las tensiones multidimensionales. Algunas articulaciones sinoviales presentan otras estructuras, como sucede con los discos articulares (p. ej., menisco de la rodilla), las bolsas o las almohadillas de grasa. Existen siete tipos principales de articulaciones sinoviales, clasificadas en función de las superficies de articulación o de los tipos de movimiento permitidos. La tabla 3.2 resume las clasificaciones de las articulaciones e incluye ejemplos de las mismas en el cuerpo humano. Por su parte, la tabla 3.3 resume los movimientos de las principales articulaciones y los planos en los que estos tienen lugar.
Es característico que las articulaciones sinoviales sean irrigadas por numerosas ramas arteriales e inervadas por ramas de nervios que actúan sobre los músculos adyacentes y la piel que los cubre. La retroalimentación propioceptiva media la sensibilidad articular significativa, por ejemplo por dolor, debido a la elevada densidad de fibras sensitivas presentes en la cápsula articular. Esta retroalimentación tiene una relevancia evidente en la regulación del movimiento humano y en la prevención de lesiones (31).
FIGURA 3.7. Articulación sinovial. Tomado de Oatis CA. Kinesiology. The Mechanics and Pathomechanics of Human Movement. Baltimore, MD: Lippincott Williams & Wilkins; 2003, con autorización.
MOVIMIENTOS ARTICULARES Y AMPLITUD DE MOVIMIENTO
El movimiento articular es una combinación de rotación, deslizamiento y giro de las superficies articulares (4). Los movimientos «de cadena abierta» se producen cuando el segmento distal de una articulación se mueve en el espacio. Un ejemplo de un movimiento de cadena abierta para la articulación de la rodilla es el ejercicio de extensión de la pierna en una máquina. Por su parte, los movimientos «de cadena cerrada» se producen cuando el segmento distal de la articulación está fijado en el espacio. Un ejemplo de movimiento de cadena cerrada en el caso de la rodilla son las sentadillas con barra partiendo de una posición en bipedestación. Una articulación se encuentra en posición «de paquete cerrado» cuando hay una máxima congruencia de las superficies articulares y una máxima tensión de la cápsula articular y los ligamentos (4). En cambio, se dice que la articulación está en posición «de paquete abierto» (suelta) cuando la congruencia articular es mínima y la cápsula articular y los ligamentos están menos tirantes. El movimiento en una articulación puede influir en el alcance del movimiento en articulaciones adyacentes, debido a que numerosos músculos y otras estructuras de tejidos blandos atraviesen múltiples articulaciones. Por ejemplo, la flexión de un dedo disminuye en presencia de flexión de la muñeca, porque los músculos que flexionan tanto la muñeca como los dedos atraviesan diversas articulaciones (4).
Los movimientos «de cadena abierta» tienen lugar cuando el segmento distal de una articulación se desplaza en el espacio, mientras que los «de cadena cerrada» se producen cuando dicho segmento distal está fijo en el espacio. El grado de movimiento que puede alcanzar una articulación se denomina amplitud de movimiento (ADM). Esta puede ser activa (cuando se alcanza mediante movimientos voluntarios por contracción del músculo esquelético) o pasiva (cuando se alcanza por medios externos). Las articulaciones con una ADM excesiva se designan como «hipermóviles», mientras que las de ADM limitada se denominan «hipomóviles» (4). La ADM articular se cuantifica mediante goniómetros o inclinómetros, y cada articulación presenta un intervalo de valores normales de ADM, utilizados como referencia (18). Las medidas basales de ADM ayudan a orientar la prescripción de ejercicio, y las realizadas durante el seguimiento permiten documentar los progresos obtenidos.
| TABLA 3.2 CLASIFICACIÓN DE LAS ARTICULACIONES EN EL CUERPO HUMANO | |
| Clasificación de las articulaciones | Características y ejemplos |
| Fibrosas | |
| Sutura | Unión ajustada específica del cráneo |
| Sindesmosis | Membrana interósea entre huesos (p. ej., unión a lo largo de las diáfisis del radio y el cúbito, la tibia y el peroné, y articulación tibioperonea distal) |
| Gonfosis | Articulación específica del alvéolo dental |
| Cartilaginosas | |
| Primaria (sincondrosis; cartilaginosa hialina) | Habitualmente temporal, con el fin de permitir el crecimiento óseo y la fusión (p. ej., de las láminas o placas epifisarias); algunas no son temporales (p. ej., las del esternón y las costillas [cartílago costal]) |
| Secundaria (sínfisis; fibrocartilaginosa) | Resistente, levemente móvil (p. ej., discos intervertebrales, sínfisis púbica) |
| Sinoviales | |
| Plana (artrósica) | Movimientos de deslizamiento (p. ej., en la articulación acromioclavicular) |
| En bisagra (gínglimo) | Movimiento uniaxial (p. ej., en la extensión y la flexión del codo) |
| Elipsoidea (condiloidea) | Articulación biaxial (p. ej., en la extensión radiocarpiana o la flexión de la muñeca) |
| En silla de montar | Articulación específica que permite movimientos en todos los planos, incluyendo la oposición (p. ej., en la articulación carpometacarpiana del pulgar) |
| Esferoidea (enartrósica) | Articulación multiaxial que permite movimientos en todas las direcciones (p. ej., cadera y hombro) |
| En pivote (trocoide) | Articulación uniaxial que permite la rotación (p. ej., articulaciones radiocubital y atloaxoidea) |
| Bicondilar | Permite el movimiento principalmente sobre un eje con cierto grado de rotación limitada sobre un segundo eje (p. ej., flexión y extensión de rodilla, con rotación interna y externa limitada) |
ESTABILIDAD ARTICULAR
La estabilidad de una articulación es la resistencia al desplazamiento. Todas las articulaciones no tienen el mismo grado de estabilidad y, en general, cuando se gana ADM, suele ser a expensas de esa estabilidad, que se ve condicionada por cinco factores principales (4):
1. Los ligamentos controlan los movimientos normales y aportan resistencia al movimiento excesivo.
2. Los músculos y tendones de una articulación también refuerzan su estabilidad, en particular cuando la estructura ósea por sí sola contribuye en escasa medida a consolidarla (p. ej., en el hombro).
3. La fascia contribuye a la estabilidad articular (p. ej., en el caso de la cintilla iliotibial del tensor de la fascia lata).
4. La presión atmosférica genera una mayor fuerza de la articulación que la ejercida por la presión interna de la cavidad articular (la succión inducida por esta presión es un importante factor que contribuye a la estabilidad articular).
5. La estructura ósea de una articulación es un relevante factor de influencia en la estabilidad articular (p. ej., en la limitación de la extensión del codo por la apófisis olecraniana del cúbito) (4).
Sistema muscular
Los huesos aportan soporte y efecto de palanca al cuerpo, aunque, sin los músculos, su movimiento sería imposible. Hay tres tipos de tejido muscular: el esquelético, el cardíaco y el liso. El músculo esquelético está primordialmente fijado a los huesos y su control es voluntario. Es responsable del movimiento del sistema esquelético y de la estabilización del cuerpo (p. ej., en lo que respecta al mantenimiento de la postura). En el cuerpo humano hay más de 600 músculos esqueléticos (38) y unos 100 de ellos se relacionan con el movimiento primario, siendo estos con los que los entrenadores personales deben estar más familiarizados (4). Los músculos superficiales del cuerpo se muestran en las figuras 3.8 y 3.9.
En el cuerpo humano hay más de 600 músculos esqueléticos (38) y unos 100 de ellos se relacionan con el movimiento primario, siendo estos con los que los entrenadores personales deben estar más familiarizados (4).
Los músculos esqueléticos están generalmente unidos a los huesos a través de los tendones. Estos son densos cordones de tejido conjuntivo que fijan un músculo al periostio de un hueso. Las fibras de colágeno de los tendones presentan una disposición en paralelo, lo que los hace adecuados para regular la tensión unidireccional. Cuando el tendón es plano y ancho, se denomina aponeurosis. Los tendones y las aponeurosis proporcionan el vínculo mecánico entre el músculo esquelético y el hueso. A menudo, entre los tendones y las prominencias óseas se disponen bolsas, que hacen que los tendones se puedan deslizar fácilmente a través de los huesos (31).
CLASIFICACIÓN DE LOS MÚSCULOS ESQUELÉTICOS
Los músculos esqueléticos se pueden clasificar en función de la arquitectura de las fibras musculares que los integran (es decir, de la disposición de la fibra muscular en relación con la línea de tracción del músculo) (fig. 3.10). Es característico que los músculos presenten una disposición paralela o penniforme. En los músculos paralelos, las fibras musculares discurren en línea con la tracción del propio músculo. Los fusiformes (p. ej., bíceps braquial) tienen una disposición en paralelo y forma de huso, con ahusamientos en ambos extremos. Por su parte, los músculos longitudinales presentan forma de banda, con fibras paralelas (p. ej., sartorio). Los músculos cuadrados (p. ej., romboides) presentan cuatro lados, y suelen ser planos y estar integrados por fibras paralelas. Los músculos en forma de abanico o triangular (p. ej., pectoral mayor) contienen fibras que se expanden radialmente desde una estrecha inserción en un extremo hacia otra más ancha en el extremo opuesto (38).
En los músculos penniformes, las fibras discurren en dirección oblicua o formando un ángulo con respecto a la línea de tracción. Estos músculos pueden diferenciarse en unipenniformes (con fibras solo a un lado del tendón; p. ej., flexor largo del pulgar), bipenniformes (con fibras a ambos lados de un tendón situado en posición central; p. ej., recto femoral) o multipenniformes (con dos o más fascículos que se insertan oblicuamente y se combinan en un único músculo; p. ej., subescapular) (38).
Los músculos también se distinguen en función del número de articulaciones sobre las que actúan. Por ejemplo, un músculo que induce movimiento en una sola articulación es uniarticular (p. ej., braquial). Los que atraviesan más de una articulación se designan como biarticulares (cuando actúan sobre dos articulaciones; p. ej., isquiotibiales y bíceps braquial) o multiarticulares (p. ej., erector de la columna). La principal ventaja de los músculos bi- y multiarticulares es que un único músculo es necesario para generar tensión en dos o más articulaciones. Ello optimiza la eficacia y hace que se conserve energía. En muchas situaciones, la longitud del músculo se sitúa entre el 100 y el 130% de la que presenta en reposo. Cuando un lado del músculo se acorta, el otro se alarga, manteniendo una longitud global constante. Esta propiedad de los músculos bi- y multiarticulares favorece la producción de tensión (4).
FIGURA 3.8. Vista anterior de los músculos superficiales. Tomado de Anatomical Chart Co., con autorización.
FIGURA 3.9. Vista posterior de los músculos superficiales. Tomado de Anatomical Chart Co., con autorización.
FIGURA 3.10. Arquitectura (A) y forma (B) musculoesqueléticas. Tomado de Oatis CA. Kinesiology. The Mechanics and Pathomechanics of Human Movement. Baltimore, MD: Lippincott Williams & Wilkins; 2003, con autorización.
CÓMO PRODUCEN MOVIMIENTO LOS MÚSCULOS
Los músculos esqueléticos producen una fuerza que se transfiere a los tendones, que, a su vez, ejercen tracción de los huesos y de otras estructuras, como la piel. La mayoría de los músculos atraviesa una articulación; en consecuencia, cuando un músculo se contrae, tira de uno de los huesos articulados en dirección al otro. Habitualmente, los dos huesos articulados no se mueven de igual manera, ya que uno de ellos permanece relativamente estacionario. La unión que suele ser más estacionaria y proximal (en especial en las extremidades) se denomina «origen», en tanto que la unión localizada en el hueso que más se mueve, y que suele localizarse más distalmente, se designa como «inserción» (4).
FUNCIONES DE LOS MÚSCULOS
Los movimientos del cuerpo humano habitualmente precisan la acción conjunta de varios músculos, más que la intervención de uno solo que se encargue de todo el trabajo. Debe tenerse en cuenta que los músculos no pueden dar impulso, sino solo aportar tracción. En consecuencia, la mayoría de los músculos esqueléticos están acondicionados en pares opuestos, como los flexores-extensores, rotadores internos-externos y abductores-aductores. Los músculos se pueden clasificar según sus funciones durante el movimiento (38). Cuando un músculo o grupo de músculos es responsable de la acción de un movimiento, se dice de ellos que son «motores primarios» o «agonistas». Por ejemplo, durante una flexión de bíceps, los músculos motores principales son los flexores del codo, que comprenden el bíceps braquial, el braquial y el braquiorradial. El grupo opuesto de músculos es el de los antagonistas (p. ej., músculos tríceps braquial y ancóneo en la flexión de bíceps). Los antagonistas se relajan para permitir el movimiento primario y se contraen para actuar como freno a la conclusión del movimiento. Además, la mayor parte de los movimientos implica también a otros músculos, a los que se llama «sinérgicos». La función de los músculos sinérgicos es prevenir movimientos no deseados, lo que ayuda a que los músculos motores primarios presenten un rendimiento más eficaz. Los sinérgicos también pueden actuar como fijadores o estabilizadores. En tal función, los músculos estabilizan una porción del cuerpo contra una fuerza (38). Por ejemplo, los músculos escapulares (p. ej., romboides, serrato anterior y el trapecio) han de aportar una base estable que sirva como soporte de los músculos de la extremidad superior durante el movimiento de lanzamiento. La cocontracción es la contracción simultánea de los agonistas y los antagonistas. La cocontracción de los músculos abdominales y lumbares, por ejemplo, contribuye a estabilizar la parte inferior del tronco durante los movimientos de la misma (25).
ANATOMÍA DE LAS ARTICULACIONES Y CONSIDERACIONES ARTICULARES ESPECÍFICAS
Las acciones de los músculos generan una fuerza que da lugar al movimiento de las articulaciones durante el ejercicio. Los entrenadores personales necesitan disponer de sólidos conocimientos sobre la anatomía funcional y la cinesiología de las principales estructuras articulares. En las tablas 3.4 y 3.5 se resumen los principales movimientos articulares, los músculos que los originan, los valores normales de ADM y ejemplos de ejercicios de resistencia para los músculos. Este conocimiento conforma la base de desarrollo de los programas de ejercicios que se vayan a emplear en el entrenamiento (8). En la presente sección se describen la estructura y la función de cada una de las principales articulaciones del cuerpo, diferenciando cuatro apartados:
1. Estructura: ¿cuáles son las consideraciones iniciales sobre la estructura articular (p. ej., huesos, músculos, tendones, ligamentos, cartílagos, bolsas) y sobre su capacidad de movimiento?
2. Movimientos: ¿qué movimientos tienen lugar en esa articulación? ¿Cuál es la ADM normal para cada uno de los movimientos?
3. Músculos: ¿qué músculos específicos se utilizan para generar los movimientos? ¿Cómo son los que se van a emplear (p. ej., agonistas, sinérgicos, estabilizadores?
4. Lesiones: ¿qué lesiones son habituales en la estructura articular?
Extremidad superior
HOMBRO
El complejo del hombro es una estructura multiarticular que conforma la unión entre la jaula torácica y la extremidad superior. El hombro presenta un alto grado de movilidad y, como consecuencia de ello, la región que ocupa es muy inestable. Dado que las estructuras óseas del hombro dan lugar a un soporte relativamente escaso, buena parte de la responsabilidad de la estabilidad de esta zona recae en los tejidos blandos, es decir, en músculos, ligamentos y cápsulas articulares. La posibilidad de lesión del hombro es mayor que la de lesión de cadera, que es una enartrosis o articulación esferoidea (3).
El complejo del hombro es una estructura multiarticular que conforma la unión entre la jaula torácica y la extremidad superior. El hombro presenta un alto grado de movilidad y, como consecuencia de ello, la región que ocupa es muy inestable.
Estructura
Huesos Los huesos de la región del hombro comprenden el húmero, la escápula y la clavícula (fig. 3.11). El húmero es un hueso largo, el mayor del brazo. La cabeza humeral es redondeada y se articula con la fosa glenoidea de la escápula. Los tubérculos mayor y menor del húmero son los sitios de inserción de muchos de los músculos que actúan en el hombro. Por su parte, la escápula es un gran hueso triangular que descansa sobre la parte posterior de la jaula torácica, entre la segunda y la séptima costillas en su posición normal. La escápula se dispone sobre el plano de elevación escapular, es decir, inclinada 30° con respecto al plano frontal. La fosa glenoidea de la escápula se enfrenta anterolateralmente. Por su parte, la apófisis acromial se localiza en la cara superior de la escápula y se articula con la clavícula. Esta discurre a unos 60° de la escápula y conforma la unión entre la extremidad superior y el esqueleto de la cabeza y el tronco. La clavícula proporciona protección al haz neuronal denominado «plexo braquial» y al sistema vascular que irriga la extremidad superior, soporta el peso del húmero y ayuda a mantener la posición de la escápula y del propio húmero (36).
Ligamentos y bolsas Los ligamentos y las bolsas de la región del hombro se muestran en la figura 3.12, y algunas de las estructuras que aparecen en ella se analizan en la presente sección. El ligamento coracohumeral cubre el surco bicipital del húmero (también llamado corredera bicipital) y proporciona estabilidad anteroinferior a la articulación glenohumeral. El ligamento glenohumeral (bandas anterior, media y anteroinferior) refuerza la cápsula anterior y proporciona estabilidad a la articulación del hombro en la mayor parte de los planos de movimiento. El ligamento coracoacromial, localizado en posición superior a la articulación glenohumeral, protege los músculos, los tendones, los nervios y la irrigación de la región, y previene la luxación superior de la cabeza humeral. El ligamento acromioclavicular es el principal ligamento que aporta estabilidad a la articulación homónima. Por su parte, el ligamento coracoclavicular (bandas trapezoide y conoide) evita la luxación superior de la articulación acromioclavicular. Los ligamentos esternoclaviculares (anterior y posterior) ayudan a reforzar la cápsula de la articulación esternoclavicular, en tanto que el ligamento costoclavicular conecta la primera costilla y la clavícula, y el ligamento interclavicular une las dos clavículas y el manubrio. Por último, la bolsa subacromial (subdeltoidea), que se sitúa entre los tendones del supraespinoso y el deltoides, facilita el deslizamiento y el almohadillado de estas estructuras, en especial en la abducción del hombro (4).
FIGURA 3.11. Huesos y articulaciones de la región del hombro; vista anterior. Tomado de Bickley LS, Szilagyi P. Bates’ Guide to Physical Examination and History Taking. 8th ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 2003, con autorización.
Articulaciones La región del hombro es un complejo que aúna cuatro articulaciones: la glenohumeral (hombro), la acromioclavicular, la esternoclavicular y la escapulotorácica (v. fig. 3.12). La articulación glenohumeral es una enartrosis o articulación esferoidea caracterizada por ser la que más libremente se mueve de todo el cuerpo. Está conformada por la cabeza esférica del húmero, articulada en la fosa glenoidea de la escápula, pequeña, superficial y, en cierta medida, piriforme. El rodete glenoideo de la escápula (compuesto por fibrocartílago) ahonda la fosa y sirve como amortiguación del impacto de la cabeza humeral en los movimientos forzados (4) (fig. 3.13).
La articulación acromioclavicular es una articulación sinovial plana en la que se articulan el acromion y el extremo distal de la clavícula. Se desplaza en tres planos simultáneamente, con movimiento escapulotorácico. La articulación esternoclavicular, que une la clavícula proximal con el esternón y el cartílago de la primera costilla, es una articulación sinovial en silla de montar. Se desplaza en sincronización con las otras tres articulaciones de la región del hombro y, hecho importante, aporta la única conexión ósea entre el húmero y los huesos del cráneo y el tronco (38).
La articulación escapulotorácica no es una articulación verdadera, sino fisiológica (funcional). Está constituida por la articulación de la escápula con la jaula torácica. En la cadena cinemática, cualquier movimiento de la articulación escapulotorácica determina movimiento de las articulaciones acromioclavicular, esternoclavicular y glenohumeral. La escapulotorácica proporciona movilidad y estabilidad para la orientación de la fosa glenoidea y la cabeza del húmero en los movimientos del brazo en cualquier plano (31).
FIGURA 3.12. Ligamentos y bolsas de la región del hombro; vista anterior. Tomado de Hendrickson T. Massage for Orthopaedic Conditions. Baltimore, MD: Lippincott Williams & Wilkins; 2002, con autorización.
FIGURA 3.13. Cavidad de la articulación del hombro. Ilustración proporcionada por Anatomical Chart Co., con autorización.
Movimientos
Dado que la articulación glenohumeral es una enartrosis, hace posible el movimiento en tres planos: abducciónaducción en el plano frontal, flexión-extensión en el plano sagital, y rotación interna-externa y abducción-aducción horizontal en el plano transversal. Por otro lado, el movimiento multiplanar de circunducción es también posible en esta articulación (38). Los movimientos glenohumerales se ilustran en la figura 3.14, en tanto que los valores normales de la ADM para tales desplazamientos se indican en la tabla 3.4.
FIGURA 3.14. Movimientos del hombro. A. Abducción-aducción. b. Abducción-aducción horizontales. C. Flexiónextensión y circunducción. D. Rotación interna-externa.
El centro de rotación de la articulación glenohumeral se sitúa en la cabeza humeral introducida en la fosa glenoidea. En una abducción comprendida entre 0 y 50°, la porción inferior de la cabeza humeral se halla en contacto con la fosa glenoidea, en tanto que entre 50 y 90° es la parte superior de la cabeza la que está en contacto con la fosa. Dado que la fuerza de cizallamiento genera fricción entre las superficies, el giro de la cabeza humeral en el interior de la fosa reduce la tensión sobre la articulación (4).
La articulación escapulotorácica también se puede mover en tres planos. Estos movimientos incluyen la rotación hacia arriba y hacia abajo, la retracción-protracción, la elevación-depresión, la inclinación anterior-posterior y la rotación medial-lateral (4). Los movimientos articulares escapulotorácicos se muestran en la figura 3.15.
Ritmo escapulohumeral La abducción completa del brazo requiere movimiento simultáneo de las articulaciones glenohumeral y escapulotorácica. Este movimiento dual se denomina «ritmo escapulohumeral» (fig. 3.16). Dicho ritmo permite una mayor ADM de abducción, mantiene unas relaciones longitud-tensión óptimas en los músculos glenohumerales, y evita la compresión entre el tubérculo mayor del húmero y el acromion. En un movimiento de 100 a 120° de abducción, la rotación ascendente de la escápula en el plano frontal hace que la fosa glenoidea de la escápula quede dispuesta hacia arriba, lo que favorece una mayor elevación del brazo por encima de la cabeza (32). En conjunto, de cada 3° de elevación del brazo, 2° corresponden a la articulación glenohumeral y 1° se produce en la articulación escapulotorácica (37).
Músculos
Los numerosos músculos de la región del hombro suelen caracterizarse por ser músculos articulares o músculos de la cintura escapular. Los músculos de la articulación del hombro y la cintura escapular trabajan juntos con el fin de contribuir a los movimientos de la extremidad superior. Los primeros mueven directamente el brazo, mientras que los de la cintura escapular principalmente estabilizan la escápula sobre la jaula torácica y son particularmente importantes para el mantenimiento de la postura idónea (38). Los músculos de la región del hombro se muestran en las figuras 3.17 y 3.18.
FIGURA 3.15. Movimientos de la articulación escapulotorácica. A. Posición inicial. b. Elevación-depresión. C. Protracción-retracción. D. Rotación interna-externa. e. Inclinación anterior-posterior.
FIGURA 3.16. Ritmo escapulohumeral: movimientos de abducción del hombro y rotación escapular ascendente, y músculos que los producen, en diversas fases de la abducción. Por cada 3° de elevación del brazo, 2° corresponden a la articulación glenohumeral, y 1°, a la escápula. D, deltoides; S, supraespinoso; SA, serrato anterior; T, trapecio. Tomado de Snell RS. Clinical Anatomy. 7th ed. Baltimore, MD: Lippincott Williams & Wilkins; 2003, con autorización.
Anteriores Los músculos anteriores de la articulación del hombro son el pectoral mayor, el subescapular, el coracobraquial y el bíceps braquial. Por su parte los músculos posteriores de dicha región son el infraespinoso y el redondo menor. Por último, los músculos superiores son el deltoides y el supraespinoso, y los inferiores comprenden el dorsal ancho, el redondo mayor y la cabeza larga del tríceps braquial. El pectoral mayor es un músculo grande y potente, que actúa como motor primario en la aducción, la aducción horizontal y la rotación interna del húmero. Su forma es triangular, se origina a lo largo de la clavícula y el esternón, y se inserta en el surco intertubercular del húmero. La porción clavicular del músculo flexiona principalmente el húmero, en tanto que la porción esternocostal lo extiende desde una posición flexionada (4). El coracobraquial, un músculo pequeño, participa en la flexión y la aducción del hombro. El bíceps braquial es un músculo biarticular y con dos cabezas, que atraviesa el hombro y el codo. En el hombro, el coracobraquial interviene en la aducción horizontal, la flexión y la rotación interna (4). Sus principales funciones y las correspondientes consideraciones anatómicas se analizan en la sección «Codo», en este mismo capítulo.
FIGURA 3.17. Músculos del cuello, el hombro y el tronco; vista anterior. A. Músculos superficiales (derecha) y profundos (izquierda). b. Referencias superficiales. Tomado de Premkumar K. The Massage Connection Anatomy and Physiology. Baltimore, MD: Lippincott Williams & Wilkins; 2004, con autorización.
FIGURA 3.18. Músculos del cuello, el hombro y el tronco; vista posterior. A. Músculos superficiales (derecha) y profundos (izquierda). b. Referencias superficiales. Tomado de Premkumar K. The Massage Connection Anatomy and Physiology. Baltimore, MD: Lippincott Williams & Wilkins; 2004, con autorización.
Superiores El músculo deltoides tiene tres cabezas, anterior, media y posterior. Todas ellas se insertan en la tuberosidad deltoidea, en el húmero lateral. El deltoides anterior se origina a partir de la cara anterolateral de la clavícula. Es, fundamentalmente, responsable de la flexión del hombro, la aducción horizontal y la rotación interna de la articulación glenohumeral. El deltoides medio se origina a partir de la cara lateral del acromion y es un potente abductor de la articulación glenohumeral. Por último, el deltoides posterior tiene su origen en la cara inferior de la columna escapular y sus acciones de extensión glenohumeral, abducción horizontal y rotación externa se oponen a las del deltoides anterior (18). Los deltoides anterior y posterior deberían ser aproximadamente del mismo tamaño. Sin embargo, en la mayoría de las personas, el anterior está más desarrollado que el posterior. Este desequilibrio da lugar, en ocasiones, a anomalías posturales (p. ej., con el hombro proyectado hacia delante y rotado internamente), y puede relacionarse con problemas como el síndrome de pinzamiento del hombro (4).
Manguito de los rotadores Los músculos del manguito de los rotadores comprenden el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor y el subescapular (a menudo identificados mediante el acrónimo SIRS), cuyas inserciones se localizan en los tubérculos mayor y menor del húmero (fig. 3.19). Los músculos del manguito de los rotadores tienen su origen en la escápula, en esos dos tubérculos humerales (6). El supraespinoso inicia fundamentalmente la abducción en la articulación glenohumeral, el infraespinoso y el redondo menor rotan externamente dicha articulación, mientras que el subescapular la rota internamente.
Los músculos del manguito de los rotadores son importantes estabilizadores de la articulación glenohumeral y contribuyen a su control posicional (6). Actúan como un ligamento resistente, manteniendo con firmeza la cabeza humeral en el interior de la fosa glenoidea durante los movimientos del brazo iniciados por los grandes músculos del hombro. El manguito de los rotadores estabiliza el hombro por medio de cuatro mecanismos: a) tensión muscular pasiva; b) contracción de los músculos produciendo compresión de la superficie articular; c) movimiento articular que da lugar a tensionamiento secundario de las limitaciones ligamentosas, y d) efecto de barrera del músculo contraído (2).
Los músculos del manguito de los rotadores comprenden el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor y el subescapular, a menudo identificados mediante el acrónimo «SIRS».
Posteriores El dorsal ancho es un músculo grande en forma de abanico que se origina a partir de la cresta ilíaca y el sacro posterior (a través de la fascia toracolumbar), las seis vértebras torácicas inferiores y las tres costillas inferiores. Se inserta en el surco intertubercular del húmero. Se trata de un potente extensor, rotador interno y aductor de la articulación glenohumeral. El ángulo de tracción del dorsal ancho aumenta cuando el brazo es abducido de 30 a 90°. El músculo redondo mayor ejerce acciones similares a las del dorsal ancho. El tríceps braquial es conocido típicamente como músculo del codo, aunque su cabeza larga actúa también en la extensión del hombro (18).
FIGURA 3.19. Músculos del manguito de los rotadores. A. Vista anterior. b. Vista posterior. Tomado de Koval KJ, Zuckerman JD. Atlas of Orthopaedic Surgery: A Multimedial Reference. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 2004, con autorización.
Escapulares Entre los músculos de la cintura escapular anterior se cuentan el pectoral menor, el serrato anterior y el subclavio. El pectoral menor se origina a partir de las caras anteriores de las costillas comprendidas entre la tercera y la quinta, y se inserta en la apófisis coracoides de la escápula. La contracción del pectoral menor provoca protracción, rotación hacia abajo y depresión de la escápula. Este músculo ejerce un efecto de elevación de las costillas durante la inspiración forzada e interviene en el control postural. El serrato anterior contiene diversas bandas que se originan a partir de las nueve costillas superiores lateralmente y se inserta en la cara anterior del borde medial de la escápula. Protrae la escápula y es activo en los movimientos de alcance y empuje. La escápula alada es una deformidad debida a disfunción del serrato anterior, posiblemente relacionada, a su vez, con disfunción de un nervio torácico largo. El subclavio es un pequeño músculo que protege y estabiliza la articulación esternoclavicular (18).
Los músculos de la cintura escapular posterior son el elevador de la escápula, los romboides (mayor y menor) y el trapecio. El elevador de la escápula se origina a partir de las apófisis transversas de las cuatro vértebras cervicales superiores, discurre en sentido oblicuo y se inserta en el borde medial superior de la columna escapular. El elevador de la escápula induce elevación y rotación hacia abajo de la escápula, y también actúa sobre el cuello. Los romboides se originan a partir de las apófisis espinosas de la última vértebra cervical y de las cinco vértebras dorsales superiores, y se insertan en el borde medial de la escápula, desde la columna vertebral al ángulo inferior. La acción de los romboides da lugar a retracción, rotación hacia abajo y leve elevación de la escápula. La adecuada actividad de los romboides, además de la del trapecio, es necesaria para el mantenimiento de una postura idónea (p. ej., al retraer los hombros para juntar las dos escápulas) (4).
El trapecio es un músculo triangular grande, uno de los mayores de la región del hombro. En él se diferencian tres áreas distintas: las de fibras superiores, medias e inferiores. El origen del trapecio comprende una amplia área, desde la base del occipucio hasta la apófisis espinosa de la decimosegunda vértebra dorsal, y su inserción discurre desde la clavícula lateral hasta el borde medial del acromion y la columna escapular. La contracción del trapecio superior causa elevación de la escápula, la del trapecio medio induce retracción de la misma, y la del inferior induce depresión escapular (18). En conjunto, las fibras superiores e inferiores dan lugar a rotación hacia arriba de la escápula.
Lesiones
El síndrome de pinzamiento es, probablemente, la causa no traumática más frecuente de dolor de hombro (17). Este síndrome es consecuencia de la aproximación del acromion y el tubérculo mayor del húmero, lo que induce compresión de los tendones del manguito de los rotadores (6). El pinzamiento del hombro también puede asociarse a bursitis subacromial, tendinitis bicipital y desgarros degenerativos de los tendones del manguito de los rotadores (3). Un factor destacado en el síndrome de pinzamiento es el desequilibrio muscular en el hombro, exacerbado por la debilidad de los músculos externos del manguito y por el alto grado de entrenamiento de los músculos rotadores internos (en particular, los motores primarios) (17). Este desequilibrio genera anomalías posturales, como posicionamiento anterior de los hombros con excesiva rotación interna (hombros redondeados hacia delante), acortamiento adaptativo y fibrosis de los rotadores internos, y tendones del manguito de los rotadores inflamados. La pérdida progresiva de rotación externa, debida a fibrosis o a acortamiento de los rotadores internos, es el componente más habitual de los trastornos crónicos del manguito. Algunos de los factores que predisponen a padecer síndrome de pinzamiento son los ejercicios inadecuados desde el punto de vista biomecánico, ciertas actividades deportivas (p. ej., natación), el levantamiento de pesas con forma física inapropiada y el entrenamiento de la misma área corporal con excesiva frecuencia (sobreentrenamiento de deltoides anteriores, pectoral mayor y dorsal ancho) (17). El tratamiento del síndrome de pinzamiento se centra, muy especialmente, en el reentrenamiento con ejercicios y posturas adecuados. Ello incluye fortalecimiento y mejora de la función de los rotadores externos, estiramiento de los rotadores internos y eliminación de los errores de entrenamiento que generaron la disfunción en origen (17). Es muy frecuente, no obstante, que una persona que padece síndrome de pinzamiento no cumpla con la rehabilitación idónea, con lo que el trastorno se convierte en crónico, dando lugar a alteraciones degenerativas y disfunción permanente. Un factor importante en el desarrollo de este síndrome es el desequilibrio muscular en el hombro, exacerbado por la debilidad de los músculos externos del manguito y por el alto grado de entrenamiento de los músculos rotadores internos (en particular, los motores primarios) (17).
El síndrome de la abertura torácica superior es otro trastorno que se puede relacionar con biomecánica inapropiada, mala postura y desequilibrio de los músculos del hombro (7). Este síndrome se produce por compresión del haz neurovascular (plexo braquial y arteria/vena axilares) en la región de la axila, y provoca síntomas como dolor, entumecimiento y cosquilleo en la extremidad superior, habitualmente en el cuarto y el quinto dedos de la mano. Las tres localizaciones de la compresión en el síndrome de la abertura torácica superior se sitúan entre la primera costilla y el músculo escaleno anterior, el pectoral menor o la clavícula (7). Su tratamiento incluye corrección de la biomecánica defectuosa, fortalecimiento del manguito de los rotadores y estiramiento de los rotadores internos del hombro y los escalenos. Como en el síndrome de pinzamiento, la recuperación completa puede llevar varios meses o más.
El hombro también es sensible a lesiones traumáticas, como separación o luxación articulares y desgarros en tendones, ligamentos o cápsulas articulares. La luxación de la articulación glenohumeral suele producirse en sentido anterior, como consecuencia de desgarros capsulares (4). El mecanismo de dicha luxación es, con frecuencia, una abducción excesiva, una rotación externa o una extensión del hombro. La estabilización del hombro cuando se sospecha una posible luxación de este tipo es importante, a fin de prevenir cualquier afectación posterior, particularmente de las estructuras neurológicas. La separación de la articulación acromioclavicular es generalmente causada por un golpe directo en el hombro o por una caída sobre un brazo extendido (3). Los signos y síntomas de esta separación comprenden elevación de la clavícula distal y dolor intenso en la articulación. Los desgarros de los tendones del manguito de los rotadores (en particular, del músculo supraespinoso) pueden deberse a un lanzamiento forzado (p. ej., en el béisbol) o al uso de técnicas de levantamiento de pesas inadecuadas (3).
CODO
El codo es una articulación importante implicada en movimientos de ejercicios de elevación, carga, lanzamiento, balanceo y la mayor parte de los movimientos de la extremidad superior. Las lesiones de codo son frecuentes, hasta el punto de que se trata de la segunda articulación más lesionada por sobreuso o movimiento repetitivo (15,23).
Estructura
Huesos Los huesos de la articulación del codo incluyen el húmero, el radio y el cúbito. La articulación humerocubital es la articulación del húmero distal con el cúbito proximal, la humerorradial es la que articula el húmero distal con el radio proximal, y la radiocubital proximal es la que une el radio y el cúbito proximales (38) (fig. 3.20).
El codo es una articulación importante implicada en movimientos de ejercicios de elevación, carga, lanzamiento, balanceo o la mayor parte de los movimientos de la extremidad superior. Las lesiones de codo son frecuentes, hasta el punto de que se trata de la segunda articulación más lesionada por sobreuso o movimiento repetitivo (15,23).
Con los brazos a los lados del cuerpo y las palmas de las manos colocadas hacia delante, los antebrazos y las manos suelen quedar levemente separados del tronco. Ello es debido al ángulo de carga del codo, que suele ser de 5 a 15° en hombres y de 20 a 25° en mujeres. El ángulo de carga permite que el antebrazo oscile libremente a los lados de las caderas durante la marcha y aporta ventaja mecánica al transportar objetos (4).
Ligamentos Tres son los ligamentos principales que estabilizan el codo: el ligamento colateral cubital (medial), que conecta el húmero con el cúbito; el ligamento colateral radial (lateral), que conecta el húmero con el radio, y el ligamento anular, que conecta el radio con el cúbito. Los ligamentos colaterales proporcionan soporte contra las tensiones en el plano frontal, los colaterales mediales contra las fuerzas en valgo y los colaterales laterales contra las fuerzas en varo. El ligamento anular aporta estabilidad para el radio, asegurando su unión al cúbito (38) (v. fig. 3.20).
Articulaciones El complejo articular del codo es una articulación sinovial compuesta, en realidad, por dos articulaciones: la humerocubital y la humerorradial. Se sitúa en continuidad con la articulación radiocubital proximal, que permite que la cabeza radial rote durante la pronación y la supinación del antebrazo. El húmero distal se articula tanto con el cúbito como con el radio proximales, y las dos articulaciones están envueltas por una cápsula y comparten una única cavidad sinovial. En la parte lateral del codo, el cóndilo humeral se articula con la cabeza del radio para formar la articulación humerorradial. Medialmente, la tróclea del húmero se articula con la cavidad sigmoidea mayor o escotadura troclear del cúbito, para conformar la articulación humerocubital. La articulación radiocubital proximal, cuya cápsula articular se halla en continuidad con la de las articulaciones humerocubital y humerorradial, es la articulación de la cabeza del radio con la escotadura radial del cúbito (38) (v. fig. 3.20).
FIGURA 3.20. Huesos y ligamentos de la articulación del codo; vista anterior. Tomado de Premkumar K. The Massage Connection Anatomy and Physiology. Baltimore, MD: Lippincott Williams & Wilkins; 2004, con autorización.
Movimientos
Tanto la humerocubital como la humerorradial son articulaciones en bisagra (gínglimos), que flexionan y extienden el codo en el plano sagital (fig. 3.21). La ADM normal para la flexión-extensión es de 145 a 150°, correspondiendo los 145-150° a la posición completamente flexionada (codo doblado) y los 0° a la posición completamente extendida (con brazo y antebrazo rectos en continuidad). Durante el movimiento sagital del codo, la escotadura troclear del húmero se desliza en la escotadura troclear del cúbito. En flexión completa, la apófisis coronoides del cúbito se aproxima a la fosa coronoidea del húmero. En extensión completa, la apófisis olecraniana del cúbito golpea en la fosa olecraniana del húmero, lo que refuerza la estabilidad del codo completamente extendido. La articulación radiocubital proximal es una articulación en pivote (trocoide), que permite la rotación axial de la cabeza del radio durante la supinación y la pronación del antebrazo. La ADM normal para la supinación (antebrazo rotado lateralmente con las palmas de las manos en sentido anterior) es de 80 a 90°, valores iguales a los de la ADM normal para la pronación (antebrazo rotado medialmente con las palmas de las manos en sentido posterior) (38).
Músculos
Anteriores Los músculos anteriores del brazo se encargan, principalmente, de flexionar la articulación del codo (5), y son el bíceps braquial, el braquial y el braquiorradial (fig. 3.22). El bíceps braquial es un músculo biarticular de dos cabezas, que actúa tanto sobre el hombro como sobre el codo. Su cabeza larga se origina a partir del tubérculo supraglenoideo de la escápula, en tanto que la cabeza corta tiene su origen en la apófisis coracoides de la escápula. Ambas cabezas se insertan en la tuberosidad del radio. El bíceps braquial es un potente supinador, que flexiona el codo con mayor eficacia cuando el antebrazo se encuentra en supinación. La cabeza larga del bíceps braquial también contribuye a la flexión del hombro. Para un mejor entrenamiento de este músculo, los movimientos de los ejercicios deben comprender tanto la flexión del codo como la supinación del antebrazo (p. ej., mediante la flexión del bíceps con pesas). El músculo braquial es considerado como el principal elemento flexor del codo (4). Las flexiones de codo tipo martillo, con los antebrazos mantenidos en posición neutra, son el mejor procedimiento para el desarrollo del braquial y el braquiorradial. En el antebrazo, el pronador cuadrado y el pronador redondo, tal como sugieren sus nombres, inducen pronación. El primero de ambos es el que mayor fuerza ejerce.
FIGURA 3.21. Movimientos del codo. A. Flexión-extensión. b. Pronación-supinación.
FIGURA 3.22. Músculos del brazo; vista anterior. A. Músculos. b. Referencias superficiales. Tomado de Premkumar K. The Massage Connection Anatomy and Physiology. Baltimore, MD: Lippincott Williams & Wilkins; 2004, con autorización.
Posteriores Los músculos posteriores del codo principalmente se encargan de la extensión de la articulación del codo y comprenden el tríceps braquial y el ancóneo (fig. 3.23). El tríceps braquial es un músculo biarticular (cabeza larga) de tres cabezas que actúa sobre el codo y el hombro. Su cabeza larga se origina a partir del tubérculo infraglenoideo de la escápula, en tanto que las cabezas medial y lateral tienen su origen en el húmero superior. Las tres cabezas se insertan en el olécranon del cúbito. El tríceps braquial es el principal extensor del codo, aportando una menor contribución a esta función el músculo ancóneo. Este pequeño músculo también proporciona estabilidad a la parte posterior de la articulación del codo (18).
Lesiones
Debido a su uso en la mayoría de las actividades de la vida diaria, el ejercicio y la actividad deportiva, el codo sufre frecuentes lesiones por sobreuso crónico o movimiento repetitivo (3). La tendinitis resulta evidente en diversos puntos de inserción en el codo. El «codo de tenista» (epicondilitis lateral), que produce dolor en el lateral del codo, es la lesión por sobreuso del codo más generalizada en adultos (15,23). Suele deberse a sobrecarga excéntrica de los músculos extensores del antebrazo (p. ej., al agarrar una raqueta con demasiada fuerza, por grosor inadecuado de la empuñadura, por una técnica inadecuada en el golpe de revés o por excesivo peso de la raqueta) (11). Por su parte, el «codo de golfista» (epicondilitis medial), que causa dolor en la parte medial del codo, es a menudo provocado por tensiones en valgo repetidas sobre el brazo, durante el movimiento de swing en el golf o durante la práctica de deportes de raqueta. La tendinitis del tríceps, causante de dolor en el olécranon, es producida por tensiones posteriores repetitivas durante la extensión del codo. Los ejercicios de resistencia y flexibilidad para la flexión, la extensión, la pronación y la supinación del codo se incorporan a menudo a los programas de entrenamiento con el fin de evitar, o tratar, estas lesiones. El esguince de ligamento colateral medial es una consecuencia frecuente de los microtraumatismos repetitivos y la fuerza en valgo excesiva (3).
FIGURA 3.23. Músculos del brazo; vista posterior. A. Músculos. b. Referencias superficiales. Tomado de Premkumar K. The Massage Connection Anatomy and Physiology. Baltimore, MD: Lippincott Williams & Wilkins; 2004, con autorización.
En el codo se producen, por otra parte, lesiones traumáticas. La bursitis del olécranon, que provoca una extensa inflamación con rubefacción en la parte posterior del codo, suele ser consecuencia de una caída con impacto directo sobre el codo. La luxación cubital es consecuencia habitual de una hiperextensión violenta o de fuerzas en varo o en valgo. La luxación cubital, más frecuente en personas de menos de 20 años, produce una evidente deformidad del codo y puede presentarse con síntomas neurológicos en la mano (quinto dedo), por compresión del nervio cubital en el codo (3).
MUÑECA, MANO Y DEDOS
La muñeca, la mano y los dedos son necesarios para la mayor parte de las actividades de la vida diaria, para el trabajo y para las actividades deportivas, en funciones como asir y levantar, escribir, teclear, comer o lanzar objetos. Debido a que la correcta función de la muñeca y la mano es precisa para estas actividades, las lesiones en tales localizaciones son, a menudo, incapacitantes. La presente sección se centra, fundamentalmente, en la anatomía funcional de la muñeca. Se remite al lector a otras fuentes (1,16,28,29,33) para profundizar en la anatomía intrínseca de la mano y los dedos.
Estructura
Huesos La muñeca, la mano y los dedos constan de 29 huesos: cúbito distal, radio distal, ocho carpianos, cinco metacarpianos y 14 falanges (36) (fig. 3.24). Los carpianos son huesos pequeños de forma variable dispuestos en dos filas. En la fila proximal, de la parte lateral a la medial, se diferencian el escafoides (navicular de la mano), el semilunar, el piramidal y el pisiforme. La fila distal, de lateral a medial, comprende, el trapecio, el trapezoide, el grande y el ganchoso. Para cada dedo hay un metacarpiano que une los huesos del carpo con las falanges; cada dedo tiene tres falanges, excepto el pulgar, que tiene dos (36).
Ligamentos Los ligamentos radiocarpiano palmar, radiocarpiano dorsal, colateral radial y colateral cubital dan soporte a la articulación radiocubital. Los ligamentos radiocarpianos aportan estabilidad en el plano sagital, en tanto que los colaterales proporcionan estabilidad en el plano frontal (36). Existen, además, muchos otros ligamentos que estabilizan la muñeca, la mano y los dedos. Tienen implicaciones clínicas para profesionales de la atención de salud distintos de los entrenadores personales.
Articulaciones La articulación principal de la muñeca, la radiocarpiana, es una articulación condiloidea (elipsoidea) que articula el radio distal con tres huesos proximales del carpo: el escafoides, el semilunar y el ganchoso. La superficie articular del radio es cóncava, lo que permite que los huesos convexos del carpo se aproximen a ella. Las filas proximal y distal de los huesos carpianos forman la articulación mediocarpiana compleja. La articulación radiocubital distal, en pivote (trocoide), se sitúa en posición medial a la radiocarpiana, y permite la supinación y la pronación del antebrazo (36).
Movimientos La muñeca permite una flexión de entre 70 y 90° y una extensión de entre 65 y 85°, en el plano sagital, y una abducción (desviación radial) de entre 15 y 25° y una aducción (desviación cubital) de entre 25 y 40°, en el plano frontal (fig. 3.25). Los movimientos de flexión-extensión y de abducción-aducción se producen, fundamentalmente, en la articulación radiocarpiana. Sin embargo, los de deslizamiento en la articulación mediocarpiana, que se ven facilitados por los ligamentos, permiten una ADM completa en ambos planos. Por acción conjunta de las articulaciones radiocubital y mediocarpiana también es posible la circunducción de la muñeca. La posición «de paquete cerrado» de la articulación de la muñeca es la extensión completa, mientras que la «de paquete abierto» es la de extensión de 0° con una leve aducción (4).
FIGURA 3.24. Músculos de la muñeca y la mano; vista anterior. Tomado de Anderson M, Hall SJ. Sports Injury Management. 2nd ed. Baltimore, MD: Lippincott Williams & Wilkins; 2000, con autorización.
Músculos
Anteriores Los músculos flexores de la muñeca, localizados en la cara anteromedial de la misma y generalmente originados a partir del epicóndilo medial del húmero, son el flexor radial del carpo, el flexor cubital del carpo, el flexor superficial de los dedos y el palmar largo (fig. 3.26). Además de la actividad flexora, el flexor radial del carpo induce abducción en la muñeca, en tanto que el flexor cubital del carpo aduce la muñeca y el flexor superficial de los dedos flexiona también las falanges (18).
FIGURA 3.25. Movimientos de la muñeca. A. Abducción-aducción. b. Flexión-extensión.
FIGURA 3.26. Músculos del antebrazo; vista anterior. A. Músculos. b. Referencias superficiales. Tomado de Premkumar K. The Massage Connection Anatomy and Physiology. Baltimore, MD: Lippincott Williams & Wilkins; 2004, con autorización.
Posteriores Los músculos extensores de la muñeca, localizados en la cara posterolateral de la misma y generalmente originados en el epicóndilo lateral del húmero o cerca de él, son los extensores radiales del carpo largo y corto, el extensor común de los dedos, el extensor del dedo meñique y el extensor cubital del carpo (fig. 3.27). Además de su actividad extensora, el extensor radial largo del carpo induce abducción en la muñeca, mientras que el extensor cubital del carpo aduce la muñeca, en tanto que el extensor común de los dedos y el extensor del meñique provocan también la extensión de las falanges (18).
Lesiones
Luxaciones, fracturas y esguinces son frecuentes en la muñeca cuando se producen caídas. Las caídas con el brazo y la muñeca extendidos pueden producir luxación del hueso semilunar (habitualmente en sentido anterior) o fractura del escafoides. Las fracturas de Colles y Smith son fracturas graves que afectan al cúbito y el radio distales y que, muchas veces, requieren fijación con clavos rígidos y placas para restaurar la función (14). Los esguinces de los ligamentos de la muñeca son, a menudo, causados por carga axial de la palma de la mano por una caída sobre el brazo extendido (3).
FIGURA 3.27. Músculos del antebrazo; vista posterior. A. Músculos. b. Referencias superficiales. Tomado de Premkumar K. The Massage Connection Anatomy and Physiology. Baltimore, MD: Lippincott Williams & Wilkins; 2004, con autorización.
El síndrome del túnel carpiano suele ser consecuencia de microtraumatismos repetidos que afectan al túnel carpiano y al retináculo flexor por trabajo manual prolongado con la muñeca en posición flexionada (p. ej., en personas que trabajan con teclados de ordenador, trabajadores de cadenas de montaje o ciclistas).
El síndrome del túnel carpiano es un frecuente trastorno por traumatismo acumulativo, causado por compresión del nervio mediano en la muñeca anterior (7). Suele ser consecuencia de microtraumatismos repetidos que afectan al túnel carpiano y al retináculo flexor por trabajo manual prolongado con la muñeca en posición flexionada (p. ej., en personas que trabajan con teclados de ordenador, trabajadores de cadenas de montaje o ciclistas). Entre sus síntomas se cuentan dolor, entumecimiento, cosquilleo y debilidad en los dedos pulgar, índice y medio (distribución del nervio mediano). Este síndrome suele requerir rehabilitación física, cirugía o corrección ergonómica para restaurar la función.
Extremidad inferior
PELVIS Y CADERA
La cintura pélvica es el vínculo entre los huesos de la cabeza y el tronco (esqueleto axial), y las extremidades inferiores. Esta región contribuye al movimiento, la estabilidad y la absorción de impactos, y ayuda a distribuir uniformemente el peso corporal sobre las extremidades inferiores (4).
Huesos Los huesos de la cintura pélvica (pelvis) son el sacro y el hueso ilíaco (o coxal). Este comprende el ilion (el mayor de los huesos pélvicos), el isquion y el pubis, situados en cada uno de los lados y cuya fusión suele completarse hacia el final de la pubertad. Los dos lados de la pelvis se unen por la parte anterior, en la sínfisis púbica, y por la posterior, en las articulaciones sacroilíacas, donde el sacro y el cóccix actúan como base inferior para la columna lumbosacra. La pelvis de las mujeres suele ser más ancha que la de los hombres, hecho que contribuye al mayor «ángulo Q» de las rodillas en las mujeres (4). La espina ilíaca anterosuperior (EIAS) del ilion es una protuberancia ósea que es el punto de inserción de diversos músculos del muslo anterior. El sacro se articula con la pelvis a cada uno de sus lados, conformando las articulaciones sacroilíacas. La pelvis se articula con cada fémur en el correspondiente acetábulo, constituyendo la articulación de la cadera (36) (fig. 3.28).
Ligamentos Los ligamentos anterior, posterior e interóseo unen la articulación sacroilíaca. La articulación de la cadera, de gran movilidad, es estabilizada por diversos ligamentos intrínsecos, que forman una cápsula articular sólida y densa (42). Entre ellos se cuentan el iliofemoral, el pubofemoral y el isquiofemoral. El primero de ellos (también denominado ligamento «en Y») es una banda extraordinariamente resistente que controla la extensión y la rotación de la cadera. El ligamento pubofemoral evita la excesiva abducción, en tanto que el isquiofemoral es de forma triangular y limita la rotación y la aducción de la cadera en posición flexionada (38) (fig. 3.29). El ligamento transverso del acetábulo es una robusta banda que establece un puente con la escotadura acetabular y completa el anillo acetabular de la articulación de la cadera. El ligamento redondo del fémur (o ligamento de la cabeza del fémur) une dicha cabeza al acetábulo, aportando refuerzo en el interior de la articulación (fig. 3.30).
Articulaciones La sínfisis púbica conecta cada uno de los lados de la cintura pélvica en su parte anterior y es una articulación anfiartrósica. Por su parte, la articulación sacroilíaca conecta el sacro con el ilion a cada lado y, en ocasiones, se describe como articulación deslizante o artrósica. Este tipo de articulaciones admite un grado de movimiento relativamente escaso (38).
FIGURA 3.28. Huesos de la pelvis y la región de la cadera; vista anterior. Ilustración proporcionada por Anatomical Chart Co., con autorización.
FIGURA 3.29. Ligamentos de las regiones de la pelvis y la cadera; vista anterior. Tomado de Moore KL, Dalley AF II. Clinical Oriented Anatomy. 4th ed. Baltimore, MD: Lippincott Williams & Wilkins; 1999, con autorización.
La articulación de la cadera es de tipo esferoideo (enartrosis), y es una de las de mayor movilidad de todo el cuerpo. Está formada por articulación del fémur proximal (cabeza del fémur) con el acetábulo de la pelvis. La cabeza femoral está cubierta de cartílago hialino, excepto en la fosa de la cabeza del fémur, al igual que lo está el acetábulo. El rodete o labrum acetabular es una especie de «labio» que aumenta la profundidad del acetábulo y sirve como almohadillado para la cabeza femoral (4) (v. fig. 3.30).
FIGURA 3.30. Acetábulo de la articulación de la cadera. Ilustración proporcionada por Anatomical Chart Co., con autorización.
Movimientos
La cintura pélvica permite movimientos en tres planos, que se muestran en la figura 3.31. El desplazamiento de la pelvis en el curso de las actividades normales implica movimientos simultáneos de la cadera y la columna lumbar (38). En el plano sagital, la pelvis puede inclinarse en sentido anterior-posterior. Con la inclinación pélvica anterior, la sínfisis púbica se desplaza inferiormente, la columna lumbar se extiende y las caderas se flexionan, dando lugar a un aumento del ángulo lumbosacro. En la inclinación posterior, la sínfisis púbica se desplaza hacia arriba, la columna lumbar se flexiona y las caderas se extienden, con lo que el ángulo lumbosacro disminuye. La inclinación lateral de la pelvis se produce en el plano frontal, mientras que la rotación pélvica se realiza en el plano axial. La locomoción (en marcha o carrera) implica, de manera característica, pequeñas oscilaciones de la pelvis en los tres planos (38).
La articulación de la cadera, con su gran movilidad, permite movimientos en los tres planos: flexiónextensión en el plano sagital, abducción-aducción en el plano frontal, rotación interna-externa en el plano axial, y circunducción en planos combinados (38). Los movimientos de la cadera se ilustran en la figura 3.32.
Músculos
Pelvis Los músculos de la pelvis comprenden aquellos que actúan sobre la columna lumbar, el tronco inferior y la cadera, que se analizan en otra parte de este capítulo. En general, la inclinación pélvica anterior es consecuencia de la contracción de los flexores de la cadera y los extensores lumbares. Por su parte, la inclinación posterior es debida a la contracción de los extensores de la cadera y los flexores lumbares. La inclinación lateral se produce por contracción de los músculos lumbares laterales (p ej., cuadrado lumbar) y los músculos abductores-aductores de la cadera, en tanto que la rotación axial tiene lugar por la acción de los músculos rotadores de la cadera y la columna (4).
Cadera Los músculos que actúan sobre la cadera se muestran en las figuras comprendidas entre la 3.33 y la 3.36.
Anteriores Entre los músculos anteriores de la región de la cadera cabe citar el iliopsoas, el pectíneo, el recto femoral (componente del cuádriceps femoral), el sartorio y el tensor de la fascia lata. El grupo del iliopsoas, constituido por el psoas mayor y el músculo ilíaco, es un potente flexor de la cadera. El pectíneo es un pequeño músculo que une el pubis anterior con el lado posteromedial del fémur proximal. Contribuye a la flexión, la aducción y la rotación interna de la cadera. El recto femoral es un músculo grande y biarticular que flexiona la cadera y extiende la rodilla. Su origen es la espina ilíaca anteroinferior (EIAI) y se inserta en la tuberosidad tibial a través del ligamento rotuliano. El sartorio, también biarticular, es el músculo más largo del cuerpo, se origina en la espina ilíaca anterosuperior (EIAS) y se inserta en la superficie tibial medial (pata de ganso). El sartorio flexiona, abduce y rota externamente la cadera (también participa en la flexión de la rodilla). El tensor de la fascia lata, biarticular como los dos anteriores, tiene su origen en la cresta ilíaca anterior del ilion y se inserta en el cóndilo tibial anterolateral a través de la banda larga de la fascia, es decir, la cintilla iliotibial. El tensor de la fascia lata abduce y flexiona la cadera, y la estabiliza ante la rotación externa cuando está flexionada (18), contribuyendo también a la extensión y la estabilización de la rodilla.
Mediales Los músculos mediales de la cadera comprenden el recto interno (grácil) y los aductores largo, corto y mayor, que, básicamente, se encargan de la aducción de la cadera. De forma variable, pueden intervenir en la flexión (aductores largo y corto y fibras superiores del aductor mayor) o la extensión (fibras inferiores del aductor mayor) y la rotación medial de la cadera (aductores largo, corto y mayor). El pectíneo, un músculo que previamente se consideraba incluido entre los músculos coxales anteriores, también participa en la aducción. Estos músculos generalmente tienen su origen en el pubis y su inserción en la línea áspera del fémur. El recto interno o grácil, músculo biarticular que se inserta en la tibia (pata de ganso), también participa en la flexión de rodilla.
FIGURA 3.31. Movimientos de la pelvis. A. Rotación en el plano axial. b. Inclinación lateral en el plano frontal. C. Inclinación anterior y posterior en el plano sagital.
FIGURA 3.32. Movimientos de la articulación de la cadera. A. Abducción-aducción. b. Flexión-extensión. C. Rotación interna-externa.
FIGURA 3.33. Músculos superficiales (derecha) y profundos (izquierda) de la cadera y la pelvis; vista posterior. Tomado de Premkumar K. The Massage Connection Anatomy and Physiology. Baltimore, MD: Lippincott Williams & Wilkins; 2004, con autorización.
Posteriores Entre los músculos posteriores de la cadera cabe mencionar los glúteos mayor, menor y medio, seis rotadores laterales profundos (piriforme, gemelos superior e inferior, obturadores interno y externo, y cuadrado femoral) y los isquiotibiales (bíceps femoral, semimembranoso y semitendinoso). El glúteo mayor, que forma la masa principal de las regiones de las nalgas, presenta un origen extenso a partir del ilion, el sacro y el cóccix, e inserciones en la tuberosidad glútea, localizada en la cara lateral del fémur. Además de ser un potente extensor de la cadera, también participa en la rotación lateral y la abducción coxales, y sus fibras inferiores intervienen, asimismo, en la aducción de la cadera. Los glúteos medio y menor se sitúan por debajo del glúteo mayor, y son abductores y rotadores mediales de la cadera. Por otra parte, estos músculos son importantes desde el punto de vista postural, con el fin de mantener el nivel de la pelvis durante la locomoción. Se originan en la superficie externa del ilion y se insertan en el trocánter mayor del fémur, con la mayor parte de los rotadores laterales profundos. Los isquiotibiales (bíceps femoral, semimembranoso y semitendinoso) son músculos biarticulares, que extienden la cadera (excepto la cabeza corta del bíceps femoral) y flexionan la rodilla. El bíceps femoral tiene su origen en la tuberosidad isquiática (cabeza larga) y el fémur proximal (cabeza corta), y su inserción en el cóndilo tibial lateral y la cabeza peronea. La cabeza larga extiende la cadera, flexiona la rodilla y produce rotación lateral de ambas articulaciones, mientras que la cabeza corta actúa solamente sobre la rodilla. El semimembranoso y el semitendinoso son otros dos músculos biarticulares, que extienden la cadera, flexionan la rodilla y rotan internamente las dos articulaciones. Su origen se sitúa en la tuberosidad isquiática, y su inserción, en la cara medial de la tibia.
La cadera y la pelvis presentan una robusta anatomía estructural, por lo que, en comparación con otras articulaciones, son relativamente resistentes en lo que respecta a las lesiones deportivas que las afectan (3). Sin embargo, los tejidos blandos del muslo sí son propensos a padecer lesiones deportivas (3), y la cadera y la pelvis son localizaciones comunes de diversos trastornos crónicos por sobreuso.
Lesiones
La cadera y la pelvis presentan una robusta anatomía estructural, por lo que, en comparación con otras articulaciones, son relativamente resistentes en lo que respecta a las lesiones deportivas que las afectan (3). Sin embargo, los tejidos blandos del muslo sí son propensos a padecer lesiones deportivas (3), y la cadera y la pelvis son localizaciones comunes de diversos trastornos crónicos por sobreuso.
FIGURA 3.34. Músculos del muslo; vista anterior. A. Músculos. b. Cuádriceps femoral. C. Referencias superficiales. Tomado de Premkumar K. The Massage Connection Anatomy and Physiology. Baltimore, MD: Lippincott Williams & Wilkins; 2004, con autorización.
FIGURA 3.35. Músculos del muslo; vista posterior. A. Músculos superficiales. b. Músculos profundos. C. Referencias superficiales. Tomado de Premkumar K. The Massage Connection Anatomy and Physiology. Baltimore, MD: Lippincott Williams & Wilkins; 2004, con autorización.
FIGURA 3.36. Músculos del muslo; vista lateral. A. Músculos. b. Referencias superficiales. Tomado de Premkumar K. The Massage Connection Anatomy and Physiology. Baltimore, MD: Lippincott Williams & Wilkins; 2004, con autorización.
Entre las lesiones traumáticas de pelvis y cadera se cuentan luxación, fractura, contusión y distensión muscular. La luxación de cadera se debe a torsión violenta de la cadera o impacto de las rodillas contra el salpicadero de un automóvil. En torno al 85% de las luxaciones de cadera son posteriores. Las fracturas de cadera (fracturas de cuello del fémur) son frecuentes en personas de edad avanzada con osteoporosis y pueden producir discapacidad permanente. Las contusiones (lesiones por aplastamiento de músculos contra un hueso) son frecuentes en esta área. La contusión de la cresta ilíaca («puntero en la cadera») es causada por un impacto directo en la región pélvica. La contusión en el cuádriceps (espasmo muscular en una pierna) o el desgarro de este músculo pueden dar lugar a una anomalía permanente, denominada «miositis osificante», en la que se deposita tejido óseo en el músculo (3). Las distensiones musculares y los desgarros en los isquiotibiales a menudo son producidos por cambios repentinos en la dirección y la velocidad, con factores subyacentes como desequilibrio muscular, fatiga o mala condición física (3). Las lesiones en los isquiotibiales son frecuentes en deportistas en la pretemporada o al comienzo de la temporada.
Las lesiones crónicas o por sobreuso de la cadera y la pelvis comprenden artritis, bursitis y tendinitis. La artritis degenerativa de la cadera se debe a desgaste del cartílago articular anómalo por exceso de resistencia o resistencia insuficiente. La necrosis avascular de la cadera es debida a falta de riego sanguíneo adecuado de la cabeza del fémur y es característico que dé lugar a una degeneración coxal grave. La bursitis trocantérea implica irritación de la bolsa entre la cintilla iliotibial y el trocánter mayor del fémur. La bursitis crónica en esta área induce el denominado «síndrome de la cadera en resorte» (3). El síndrome por fricción de la cintilla iliotibial es una lesión crónica por sobreuso que induce dolor en la cara lateral del muslo. El síndrome piriforme es un trastorno miofascial que puede ser causado por una biomecánica defectuosa de la extremidad inferior. En ocasiones, un músculo piriforme hipertónico comprime el nervio ciático, ya que dicho nervio atraviesa ese músculo. Ello provoca dolor y síntomas neurológicos en la cara posterior de la extremidad inferior (ciática) (7).
RODILLA
La articulación de la rodilla es la mayor del cuerpo. Dado que soporta la carga de la parte superior del cuerpo y del tronco y que es esencial para la locomoción, está expuesta con frecuencia a sobreuso y a lesiones traumáticas (38).
Estructura
Huesos La articulación de la rodilla está integrada por el fémur distal, la tibia proximal y la rótula (fig. 3.37). La tibia es el principal hueso que soporta el peso de la pierna. El peroné no se considera parte de la articulación de la rodilla (38). La rótula es un hueso sesamoideo triangular que se sitúa en el tendón rotuliano del grupo muscular del cuádriceps. Protege la parte anterior de la rodilla (3) y genera un ángulo de tracción mejorado para los músculos del cuádriceps, lo que revierte en una ventaja mecánica cuando se produce la extensión rotuliana (38).
Ligamentos En la rodilla hay dos pares principales de ligamentos: los ligamentos cruzados y los colaterales (v. fig. 3.37). Los cruzados atraviesan el interior de la cavidad articular entre el fémur y la tibia, y son importantes para el mantenimiento de la estabilidad anterior-posterior y rotacional de la rodilla. El ligamento cruzado anterior es ligeramente más largo y más delgado que el posterior (4).
Los ligamentos colaterales conectan el fémur con los huesos de la pierna: el medial con la tibia y el colateral lateral con el peroné. Los ligamentos colaterales contribuyen a la estabilidad de la rodilla, contrarrestando las fuerzas en varo y en valgo. El colateral tibial se une al menisco de la rodilla, mientras que el colateral peroneo no se une al menisco (4).
Articulaciones En la rodilla se ubican las articulaciones femorotibial y femororrotuliana (v. fig. 3.37). La articulación tibioperonea proximal, aunque es un importante punto de inserción de estructuras de la rodilla, no se suele considerar como compartimento de la articulación rotuliana (38). La femorotibial es la principal articulación de la rodilla: se trata, fundamentalmente, de una articulación en bisagra (gínglimo), que permite la flexión y la extensión. Sin embargo, dada la presencia de componentes rotacionales en torno al eje vertical, es preferible considerarla como articulación bicondilar. Está formada por la articulación de los cóndilos femorales medial y lateral con los platillos tibiales medial y lateral. La rodilla cuenta con discos de fibrocartílago (meniscos) unidos a los platillos tibiales y a la cápsula articular de la rodilla (4) (v. fig. 3.37). Los meniscos mejoran la congruencia de las superficies articulares (permitiendo una mejor distribución de la presión sobre la articulación), aportan estabilidad, contribuyen a la absorción de impactos, proporcionan lubricación a la articulación, ayudan a mejorar el soporte de carga, incrementan la estabilidad anterior-posterior y protegen el cartílago articular. El menisco medial es mayor, más delgado y con una forma de «C» más pronunciada que el lateral (4). El cóndilo femoral medial suele extenderse más distalmente que el cóndilo lateral, lo que hace que la rodilla tenga, normalmente, una leve disposición en valgo (38).
FIGURA 3.37. Huesos, ligamentos y meniscos de la región de la rodilla; vista posterior, con la rodilla en extensión. Tomado de Cipriano J. Photographic Manual of Regional Orthopaedic and Neurological Tests. 2nd ed. Baltimore, MD: Lippincott Williams & Wilkins; 1991, con autorización.
La articulación femororrotuliana es de tipo artrósico y está formada por la cara posterior de la rótula y el surco femororrotuliano que separa los cóndilos del fémur. El «ángulo Q» es el ángulo formado por la línea que conecta la EIAS con el centro de la rótula y la línea que une dicho centro con la tuberosidad tibial (4) (fig. 3.38). Determina la línea de tracción de la rótula en la articulación femororrotuliana. El ángulo Q normal es de 18° en mujeres y de 13° en hombres. Un ángulo Q por debajo de lo normal (negativo) da lugar a una posición de rodilla vara (piernas arqueadas o piernas en O), en tanto que el ángulo Q superior a lo normal determina una posición de rodilla valga (piernas «en X») (4).
Movimientos
Los principales movimientos en la articulación femorotibial son la extensión y la flexión en el plano sagital (fig. 3.39). La ADM normal de la rodilla es de 140°, correspondiendo el valor de 0° a la extensión completa (rodilla recta) y el de 140° a la flexión máxima. Cuando la rodilla está flexionada, la articulación femorotibial puede también realizar movimientos de rotación interna o externa en el plano transversal. En la rodilla pueden alcanzarse aproximadamente 30° de rotación interna y 45° de rotación externa (4). En los últimos grados de extensión, la tibia rota externamente sobre el fémur, lo que hace que la rodilla asuma una posición de paquete cerrado, o de bloqueo. Este fenómeno es conocido como mecanismo «de atornillamiento» (3).
FIGURA 3.38. Ángulo Q de la rodilla: alineación normal, rodilla vara y rodilla valga. Tomado de Moore KL, Dalley AF II. Clinical Oriented Anatomy. 5th ed. Baltimore, MD: Lippincott Williams & Wilkins; 2005, con autorización.
FIGURA 3.39. Movimientos de la articulación de la rodilla (flexión-extensión).
Músculos
Anteriores La articulación de la rodilla es atravesada por los grandes y potentes músculos del muslo, varios de los cuales son biarticulares, ya que también actúan sobre la articulación de la cadera. Los integrantes del cuádriceps (es decir, recto femoral, vasto lateral, vasto intermedio y vasto medial) son los músculos de la rodilla anterior y actúan para extender la articulación de la rodilla (v. fig. 3.34). Estos músculos del cuádriceps se insertan en la cara superior de la rótula y, en último término, en la tuberosidad tibial, en proximidad del ligamento rotuliano. El recto femoral, músculo grande y biarticular, cuyo origen se sitúa en la espina ilíaca anteroinferior, interviene en la flexión de la cadera, además de en la extensión de la rodilla. Los tres músculos vastos se originan en el fémur proximal. Los vastos lateral y medial son músculos penniformes que ejercen tracción sobre la rótula en ángulos oblicuos (20).
Posteriores Los músculos de la articulación de la rodilla posterior son los isquiotibiales (bíceps femoral, semitendinoso y semimembranoso), el sartorio, el recto interno o grácil y el gastrocnemio (v. fig. 3.35). El bíceps femoral (isquiotibial lateral) contiene una cabeza larga (que se origina en la tuberosidad isquiática y es biarticular) y una cabeza corta (originada en el fémur medio). El bíceps femoral se inserta en el cóndilo lateral de la tibia y la cabeza del peroné. Participa en la flexión y la rotación externa de la rodilla y en la extensión y la rotación externa de la cadera. El semitendinoso y el semimembranoso (isquiotibiales mediales) son biarticulares e intervienen en la flexión y la rotación interna de la rodilla, y en la extensión y la rotación interna de la cadera. El sartorio, que se origina en la EIAS, actúa tanto sobre la rodilla como sobre la cadera. Los tendones del sartorio, el recto interno (grácil) y el semimembranoso se unen para formar la pata de ganso, que se inserta en la cara anteromedial de la tibia proximal, inmediatamente por debajo de la tuberosidad tibial. El gastrocnemio, que es un músculo biarticular con dos cabezas, actúa en la flexión de la rodilla y en la flexión plantar del tobillo (18). Se analiza más en profundidad en la sección «Tobillo y pie» de este capítulo. Por su parte, el poplíteo es un flexor débil de la rodilla, aunque su función más importante es el «desbloqueo» de la rodilla extendida por rotación lateral del fémur sobre la tibia fija.
Lesiones
Como se ha indicado anteriormente, la rodilla es una articulación que sufre frecuentes lesiones, puesto que sus ligamentos y meniscos y la articulación femororrotuliana son vulnerables a las agresiones agudas y a las lesiones por uso repetitivo. La mayoría de las lesiones de rodilla requieren entrenamiento con ejercicio para su rehabilitación y, en algunos casos, también cirugía. Entre los factores que predisponen a padecer lesiones de rodilla cabe mencionar los siguientes (3,7,36):
• Mala alineación de la extremidad inferior (p. ej., anomalías del ángulo Q, pies planos).
• Diferente longitud de las extremidades.
• Desequilibrio y debilidad musculares.
• Falta de flexibilidad.
• Lesión previa.
• Propiocepción inadecuada.
• Inestabilidad articular.
• Problemas en la superficie de juego y el equipo.
• Leve predominio en mujeres (en especial de los problemas femororrotulianos).
Los esguinces y desgarros de ligamentos de la rodilla son habituales, especialmente en deportistas. Debido a su estructura y a sus puntos de inserción, el ligamento cruzado anterior se lesiona con más frecuencia que el posterior. Habitualmente, el ligamento cruzado anterior sufre una lesión cuando la rotación externa de la tibia se asocia a una fuerza en valgo sobre la rodilla (p. ej., ejerciendo fuerza directa en la parte lateral de la rodilla o al apoyar la planta del pie en el suelo y girar la rodilla simultáneamente) (3).
También son especialmente comunes, sobre todo en deportistas, las lesiones de los meniscos. El menisco medial o interno se rompe con mayor frecuencia que el lateral o externo, debido, en parte, a su inserción en el ligamento colateral medial. Los meniscos están poco inervados y son relativamente avasculares. En consecuencia, no son muy sensibles al dolor y tardan en sanar después de una lesión. La llamada «tríada desgraciada» es una lesión traumática deportiva en la que el ligamento cruzado anterior, el ligamento colateral medial y el menisco medial se lesionan simultáneamente (4).
El síndrome de dolor femororrotuliano es un trastorno frecuente en deportistas jóvenes (sobre todo, mujeres), que produce dolor en la rodilla anterior. A menudo este síndrome es provocado por una línea de tracción de la rótula descentrada, que irrita las superficies articulares y el retináculo rotuliano (40). Esta tracción anómala puede ser consecuencia de una deficiencia en el equilibrio muscular durante la extensión de la rodilla (24), y de tensiones en varo y en valgo excesivas por presencia de un ángulo Q fuera del intervalo normal de entre 13 y 18°.
TOBILLO Y PIE
Los tobillos y los pies son responsables de la carga de peso y de la deambulación. La función y la mecánica apropiadas de tobillos y pies resultan esenciales en la mayoría de los deportes y en la realización de actividades de la vida diaria. Las anomalías leves de pies y tobillos (p. ej., desequilibrio muscular, disfunción propioceptiva y alteraciones estructurales) se transmiten a través de la cadena cinética a la mayor parte de las articulaciones situadas por encima de ellos en el cuerpo (4). Así pues, los problemas de rodilla, cadera, zona lumbar de la espalda, cuello, hombro, alineación corporal y postura en ocasiones se relacionan con tobillos o pies disfuncionales. La presente sección se centra en la anatomía funcional del tobillo. Para profundizar sobre la anatomía funcional intrínseca del pie, se remite al lector a otras fuentes (1,16,28,29,31).
Estructura
Huesos El pie tiene 26 huesos articulados distribuidos en tres unidades funcionales: la anterior (antepié), la media (mesopié) y la posterior (retropié) (fig. 3.40). El antepié contiene los cinco metatarsianos (uno por cada dedo) y 14 falanges (en los dedos de los pies), tres en los dedos comprendidos entre el segundo y el quinto y dos en el dedo gordo. El mesopié lo forman los cinco huesos tarsianos: el navicular, el cuboides y los tres cuneiformes. Por su parte, el retropié está formado por el astrágalo y el calcáneo. La cúpula del astrágalo se articula con la tibia distal y el peroné, y conforma la unión entre la pierna y el pie en la articulación del tobillo o supraastragalina. El tobillo está formado por la unión fibrosa de la tibia distal, el maléolo medial de la tibia y el maléolo lateral del peroné (7). El astrágalo se sitúa por encima del calcáneo, entre los maléolos de la tibia y el peroné. La mayor parte del calcáneo conforma la proyección posterior del talón. En el calcáneo se ubican importantes puntos de inserción para los músculos flexores plantares del tobillo.
FIGURA 3.40. Huesos de las regiones del tobillo y el pie. A. Vista lateral. B. Vista medial. Tomado de Moore KL, Dalley AF II. Clinical Oriented Anatomy. 4th ed. Baltimore, MD: Lippincott Williams & Wilkins; 1999, con autorización.
Ligamentos En la región del tobillo y el pie hay unos 100 ligamentos (fig. 3.41). En la parte lateral del tobillo, los principales ligamentos son los peroneoastragalinos anterior y posterior, y el calcaneoperoneo. El complejo del ligamento deltoideo se localiza en el tobillo medial y comprende los ligamentos tibiocalcáneo, tibioastragalinos anterior y posterior y tibionavicular. El ligamento calcaneonavicular plantar (ligamento del salto) da soporte al astrágalo y mantiene el arco longitudinal (36).
En la cara plantar del pie hay dos arcos que dan al pie su forma y distribuyen el peso del cuerpo desde el astrágalo al pie en las diferentes condiciones de carga (3). Los diversos ligamentos y huesos proporcionan el soporte primario de los arcos, mientras que los músculos aportan el secundario. El arco longitudinal se extiende desde la tuberosidad del calcáneo hasta los cinco metatarsianos, en tanto que el arco transversal se extiende atravesando la región mediotarsiana, del borde medial al lateral. La fascia plantar, o aponeurosis plantar, está formada por tejido conjuntivo fibroso resistente que da soporte al arco longitudinal. La fascia plantar actúa como extensión del tendón calcáneo (de Aquiles) de los músculos flexores plantares. Durante la fase de carga de peso de la marcha, la fascia plantar actúa a modo de muelle, con el fin de almacenar una energía mecánica que es posteriormente liberada durante la elevación del pie (38).
Articulaciones El tobillo es una articulación sinovial de tipo bisagra (gínglimo), situada entre la tibia distal y el peroné y la cúpula del astrágalo. Una sindesmosis fibrosa tensa entre la tibia y el peroné une los extremos distales de los huesos y forma una «mortaja maleolar» en la que se ajusta la tróclea o «cúpula» del astrágalo. La articulación subastragalina es una articulación sinovial plana situada entre el astrágalo y el calcáneo. Entre los huesos del tarso existen otras muchas articulaciones, que permiten diferentes grados y tipos de movimientos. También se diferencian las articulaciones tarsometatarsianas, intermetatarsianas, metatarsofalángicas e interfalángicas (36).
FIGURA 3.41. Ligamentos de la región del tobillo y el pie. A. Vista lateral. B. Vista medial. Tomado de Cipriano J. Photographic Manual of Regional Orthopaedic and Neurological Tests. 2nd ed. Baltimore, MD: Lippincott Williams & Wilkins; 1991, con autorización.
Movimientos
La articulación del tobillo permite entre 15 y 20° de dorsiflexión y 50° de flexión plantar en el plano sagital, en tanto que la subastragalina admite entre 20 y 30° de inversión y entre 5 y 15° de eversión en el plano frontal. Por su parte, las articulaciones mediotarsiana y tarsometatarsiana permiten movimientos de deslizamiento. Las articulaciones metatarsofalángica e interfalángica hacen posible, fundamentalmente, la flexión y la extensión de los dedos en el plano sagital. La pronación y la supinación son movimientos de combinación en el tobillo y el pie, que hacen que el pie pueda mantenerse en contacto con el suelo en diversas posturas o sobre terrenos irregulares. La pronación es una combinación de dorsiflexión del tobillo, eversión subastragalina y abducción del antepié. Por su parte, la supinación es una combinación de flexión plantar del tobillo, inversión subastragalina y aducción del antepié (38) (fig. 3.42).
Músculos
Los principales músculos que actúan en el tobillo y el pie se localizan en la pierna y se suelen agrupar en función de su localización compartimental: anterior, lateral, posterior superficial y posterior profunda (38).
Anteriores y laterales Los músculos anteriores, tibial anterior, tercer peroneo, extensor largo de los dedos y extensor largo del dedo gordo son dorsiflexores del tobillo (fig. 3.43). El tibial anterior también interviene en la inversión del pie, mientras que el tercer peroneo hace lo propio en la eversión. El extensor largo del dedo gordo actúa en la extensión de dicho dedo, mientras que el extensor largo de los dedos produce la extensión de los dedos comprendidos entre el segundo y el quinto. Los músculos laterales, peroneo largo y corto generan eversión del pie y participan también en la flexión plantar (18) (fig. 3.44).
FIGURA 3.42. Movimientos del tobillo y el pie. A. Dorsiflexión-flexión plantar. B. Posición normal, inversión y eversión.
Posteriores superficiales y profundos Los músculos posteriores superficiales, el gastrocnemio, el sóleo y el plantar, son flexores plantares del tobillo (fig. 3.45). El gastrocnemio, músculo de dos cabezas y biarticular, es un potente flexor plantar del tobillo, así como flexor de la rodilla. Tiene fibras de contracción relativamente más rápida que las del sóleo. Por lo tanto, se utiliza en mayor medida en las actividades dinámicas que requieren un alto nivel de fuerza, en tanto que el sóleo es más activo durante las contracciones posturales y estáticas (4). Dado que el gastrocnemio cruza la rodilla y el tobillo, la posición de la primera durante el ejercicio de resistencia para la flexión plantar afecta a la actividad de ese músculo. Con una flexión de rodilla de 90°, el gastrocnemio experimenta una insuficiencia pasiva, por lo que es menos activo que cuando la rodilla está recta (0° de flexión). En otras palabras, durante el ejercicio de elevación de la pantorrilla, se deben mantener las rodillas rectas para resaltar la función del gastrocnemio y dobladas para resaltar la del sóleo. Los músculos posteriores profundos son el flexor largo de los dedos, el flexor largo del dedo gordo, el tibial posterior y el poplíteo. Todos ellos, excepto este último, son flexores plantares e inversores. Por otra parte, el tibial posterior interviene en la inversión del pie. Los flexores largos de los dedos y del dedo gordo inducen flexión de sus respectivos dedos.
Lesiones
Como consecuencia de la carga a la que se ven sometidos el tobillo y el pie durante la marcha, la carrera, el salto o el levantamiento de objetos, las lesiones traumáticas o por sobreuso son frecuentes en estas estructuras (3). La pierna y el pie se ven afectados por diversos tipos de tensiones y calambres musculares agudos, y también son habituales en ellos los esguinces de ligamentos. Los esguinces de tobillo son más frecuentes en la parte lateral que en la medial, porque en ella se registran menor estabilidad ósea y menos fuerza de los ligamentos. El mecanismo de lesión de los esguinces de tobillo laterales es la inversión excesiva (exceso de rotación del tobillo), como sucede, por ejemplo, en la caída desequilibrada tras realizar un salto en baloncesto. El ligamento peroneoastragalino anterior es el que, con mayor frecuencia, se ve afectado por esguinces en las lesiones por inversión (3).
Como consecuencia de la carga a la que se ven sometidos el tobillo y el pie durante la marcha, la carrera, el salto o el levantamiento de peso, las lesiones traumáticas o por sobreuso son frecuentes en estas estructuras (3).
La rotura del tendón de Aquiles es tal vez la lesión potencialmente más grave que puede afectar a la pierna (3). En torno al 75% de los casos de rotura del tendón de Aquiles se registran en deportistas del sexo masculino de entre 30 y 40 años de edad. El mecanismo característico en este contexto es la flexión plantar forzada con la rodilla en extensión. Estas lesiones casi siempre requieren reparación quirúrgica y rehabilitación a largo plazo. La rotura del tendón de Aquiles es, a menudo, la causa del final de una carrera deportiva, en especial cuando afecta a deportistas que se hallan en las últimas etapas de su actividad profesional (3).
La fascitis plantar es un trastorno inflamatorio crónico que habitualmente produce dolor en la inserción en el calcáneo de la fascia plantar (3). Suele deberse a tracción crónica en la fascia plantar, tendinitis del tendón de Aquiles, hiperpronación (pies planos) u otros factores que sobrecargan la fascia (p. ej., obesidad). El tratamiento de la fascitis plantar comprende ejercicios de estiramiento y fortalecimiento de los músculos de la pantorrilla posterior, ortesis para corregir la hiperpronación, y diversas modalidades de fisioterapia y farmacoterapia para reducir la inflamación. En ocasiones es necesario recurrir a la cirugía para liberar la fascia plantar. A menudo esta patología se asocia a espolones en el calcáneo (3).
FIGURA 3.43. Músculos de la pierna; vista anterior. A. Músculos superficiales. B. Músculos profundos. C. Referencias superficiales. Tomado de Premkumar K. The Massage Connection Anatomy and Physiology. Baltimore, MD: Lippincott Williams & Wilkins; 2004, con autorización.
FIGURA 3.44. Músculos de la pierna; vista lateral. A. Músculos. B. Referencias superficiales. Tomado de Premkumar K. The Massage Connection Anatomy and Physiology. Baltimore, MD: Lippincott Williams & Wilkins; 2004, con autorización.
Otros trastornos crónicos del pie y el tobillo son juanetes, neuromas, tendinitis del tendón de Aquiles y bursitis del calcáneo. Tales alteraciones se relacionan, muchas veces, con problemas estructurales del pie y el tobillo, como hiperpronación e hipersupinación (arco elevado o pie cavo). La hiperpronación o la hipersupinación unilaterales son, en ocasiones, causa de inestabilidad y dificultades propioceptivas en el tobillo, y de desequilibrios posturales y problemas mecánicos en estructuras articulares proximales en la cadena cinética.
COLUMNA VERTEBRAL
La columna vertebral es una intrincada estructura multiarticular que desempeña una función esencial en la mecánica funcional. La columna constituye el vínculo entre las extremidades superiores e inferiores, protege la médula espinal y regula el movimiento del tronco en los tres planos (3). Además, la jaula torácica de la región vertebral dorsal protege los órganos internos que se hallan en el tórax. Debido a su complejidad estructural, la columna vertebral está expuesta a lesiones que pueden afectar gravemente a las funciones físicas.
Estructura
Huesos La columna vertebral está constituida por un conjunto de huesos de forma irregular llamados vértebras, apilados unos sobre otros (fig. 3.46). Se diferencian 24 vértebras: siete cervicales (del cuello), 12 dorsales (de la parte media de la espalda) y 5 lumbares (de la parte baja de la espalda) (36). La vértebra cervical superior (C1) se articula con el hueso occipital del cráneo, en tanto que la vértebra lumbar inferior (L5) se articula con el sacro. El tamaño de las vértebras va aumentando de la región cervical a la lumbar, ya que, a medida que se desciende en el cuerpo, es mayor la carga que deben soportar. Cada vértebra contiene elementos anteriores y posteriores. El componente anterior, denominado cuerpo vertebral, es de forma oval, con superficies superior e inferior planas, para su articulación con los cuerpos vertebrales adyacentes. El componente posterior, o arco posterior, está integrado por pedículos y láminas, que se unen por la parte anterior al cuerpo y por la posterior a la apófisis espinosa, formando así el agujero vertebral (conducto vertebral). Dicho agujero define el espacio a través del cual pasa la médula espinal. El arco posterior también contiene carillas articulares a los lados y encima y debajo de cada vértebra, que sirven para la articulación con las vértebras adyacentes. Las apófisis espinosa y transversa son protuberancias óseas en las que se inserta la musculatura vertebral (36).
FIGURA 3.45. Músculos de la pierna; vista posterior. A. Músculos superficiales. B. Sóleo. C. Referencias superficiales. Tomado de Premkumar K. The Massage Connection Anatomy and Physiology. Baltimore, MD: Lippincott Williams & Wilkins; 2004, con autorización.
FIGURA 3.46. Vértebra lumbar típica (L3) en cuatro proyecciones, en las que se identifican las principales referencias. Tomado de Oatis CA. Kinesiology. The Mechanics and Pathomechanics of Human Movement. Baltimore, MD: Lippincott Williams & Wilkins; 2004, con autorización.
Las costillas se unen bilateralmente a cada una de las 12 vértebras dorsales, formando la jaula torácica (fig. 3.47). Los siete pares de costillas superiores se consideran costillas verdaderas y se unen directamente al esternón. Los cinco pares inferiores son considerados de costillas falsas. Tres pares de costillas falsas se unen directamente al esternón por medio de los cartílagos costales. Los dos pares inferiores de falsas costillas no se unen al esternón y se designan como costillas flotantes (38).
La columna vertebral también está constituida por el sacro y el cóccix, situados en su parte más baja, inmediatamente por debajo de la quinta vértebra lumbar. El sacro es un hueso triangular que actúa como punto de transición entre la columna y la pelvis. Por su parte, el cóccix es un hueso formado por entre tres y cinco vértebras fusionadas, localizado en el sacro distal (36).
En el plano sagital, la columna vertebral normalmente muestra cuatro curvaturas en vez de una línea recta (fig. 3.48). Estas curvas aportan ventaja mecánica y mejoran la capacidad de carga. Cuando la convexidad de la curva es posterior, se denomina cifosis, y cuando es anterior, se designa como lordosis. Las regiones cervical y lumbar presentan lordosis, y la dorsal y la sacra, cifosis. Las desviaciones en el plano sagital se califican como «hiperlordosis» o «hipercifosis». En el plano frontal, la columna normal debe estar centrada en la línea media. La desviación lateral en este caso se llama «escoliosis» (fig. 3.49) (4).
FIGURA 3.47. Jaula torácica; vista anterior. Tomado de Oatis CA. Kinesiology. The Mechanics and Pathomechanics of Human Movement. Baltimore, MD: Lippincott Williams & Wilkins; 2003, con autorización.
Ligamentos Los principales ligamentos que dan soporte a la columna vertebral son los ligamentos longitudinales anterior y posterior y los ligamentos amarillos, que se extienden desde la región cervical superior hasta la lumbar inferior (fig. 3.50). Los ligamentos longitudinales anterior y posterior se unen a los cuerpos vertebrales, mientras que el ligamento amarillo conecta los arcos posteriores y forma el borde posterior del conducto vertebral. Los ligamentos interespinoso y supraespinoso se unen a las estructuras del arco posterior adyacentes (4).
Discos intervertebrales Los discos intervertebrales son estructuras importantes que proporcionan soporte para la carga, capacidad de absorción de impactos y estabilidad a la columna vertebral. Los discos se localizan entre los cuerpos vertebrales y constituyen entre el 20 y el 33% de la altura de la columna vertebral (31) (v. fig. 3.50). Cada segmento de movimiento intervertebral contiene un disco, excepto en la articulación entre la primera y la segunda vértebras cervicales (el atlas y el axis, respectivamente). Los discos intervertebrales están constituidos por un núcleo pulposo, un anillo fibroso y platillos vertebrales. Estas estructuras están compuestas por diversas concentraciones de agua, colágeno y proteoglucanos. El núcleo pulposo, localizado en el centro del disco, es una sustancia de tipo gel, más líquida que la del anillo fibroso. El núcleo pulposo se deshidrata con la edad, hecho que es una de las razones por las que el peso corporal total se reduce con la edad (31). El anillo fibroso, localizado en la periferia del disco, es una estructura más rígida, que contiene más fibras de colágeno que el núcleo. La disposición oblicua de las fibras de colágeno del anillo ayuda a que este resista las fuerzas de tensión y compresión en varios planos. Sin embargo, el anillo es más sensible a la rotura con movimientos que impliquen rotación y flexión con carga. Los platillos vertebrales son delgadas capas de fibrocartílago que cubren las caras inferior y superior del cuerpo vertebral y que ayudan a que el disco se fije a las vértebras (25).
FIGURA 3.48. Columna vertebral; vista lateral que muestra las cuatro curvas y regiones normales. Tomado de Oatis CA. Kinesiology. The Mechanics and Pathomechanics of Human Movement. Baltimore, MD: Lippincott Williams & Wilkins; 2003, con autorización.
FIGURA 3.49. Curvas normal y anómalas de la columna vertebral. A. Normal. B. Hiperlordosis. C. Hipercifosis. D. Escoliosis. (Por cortesía de Neil O. Hardy, Westpoint, CT.)
FIGURA 3.50. Ligamentos y discos de la columna lumbar; vista mediosagital. Tomado de Oatis CA. Kinesiology. The Mechanics and Pathomechanics of Human Movement. Baltimore, MD: Lippincott Williams & Wilkins; 2003, con autorización.
Articulaciones La columna vertebral está integrada por numerosos segmentos de movimiento (constituidos por cada dos vértebras adyacentes). Cada segmento de la columna contiene cinco articulaciones: una articulación intervertebral y cuatro articulaciones cigapofisarias (de las carillas articulares). La articulación intervertebral conecta cuerpos adyacentes, mientras que las cigapofisarias conectan las carillas adyacentes (superior e inferior a cada lado). Las articulaciones cigapofisarias lumbares presentan un ángulo que permite la flexión y la extensión, y que limita la rotación axial. Por su parte, las articulaciones cigapofisarias cervicales y dorsales están dispuestas de un modo que favorece la rotación axial (4).
Movimientos
La columna puede moverse en todos los planos, si bien el alcance de los movimientos varía según la región. En la columna cervical, la articulación atlooccipital permite la flexión, la extensión y una ligera flexión lateral. La atloaxoidea permite, fundamentalmente, la rotación, y las restantes articulaciones vertebrales intervienen en la flexión, la extensión, la flexión lateral y la rotación. Las articulaciones dorsales proporcionan flexión moderada, leve extensión, flexión lateral moderada y rotación. Por su parte, las articulaciones lumbares admiten movimientos de flexión y extensión, flexión lateral y ligera rotación (4) (fig. 3.51). En la tabla 3.5 se incluyen los valores normales de ADM cervical y lumbar.
Extensión compuesta del tronco El movimiento del tronco en el plano sagital durante las acciones normales, como levantarse o inclinarse, requiere movimiento compuesto de la columna lumbar, la pelvis y las articulaciones de la cadera (22). Esta acción se denomina «extensión compuesta del tronco» o «ritmo lumbopélvico». Desde una posición de flexión del tronco completa, los extensores lumbares (erector de la columna y multífidos) y los extensores de la cadera (glúteos e isquiotibiales) trabajan juntos para rotar de manera activa el tronco en el plano sagital, aproximadamente en 180° (7) (fig. 3.52). El movimiento lumbar es responsable de unos 72° de este desplazamiento, mientras que el movimiento de la cadera y la pelvis lo es de los 108° restantes (34). La contribución relativa de cada grupo de músculos a la producción de fuerza durante la extensión compuesta del tronco no se conoce, aunque se asume que los mayores extensores de la cadera generan la mayor parte de la fuerza (7). Dado que la pelvis puede moverse libremente en acciones habituales en la vida cotidiana, como levantarse o inclinarse, se presupone que los pequeños músculos lumbares solo desempeñan una función de orden menor en la producción de torque (momento de fuerza) para la extensión del tronco. En consecuencia, se consideran el vínculo más débil en los movimientos de extensión del tronco (13). El fundamento teórico del aislamiento de la columna lumbar mediante mecanismos de estabilización pélvica durante el entrenamiento con ejercicios es el objetivo de forzar a los músculos lumbares para que sean los extensores del tronco principales, aportando así un estímulo de sobrecarga para las ganancias de fuerza (13). Los protocolos de ejercicios de resistencia progresiva dinámica en dispositivos que estabilizan la pelvis han dado lugar a aumentos inusualmente significativos (superiores al 100%) en la fuerza de extensión lumbar, incluso con frecuencias de entrenamiento reducidas, por ejemplo, de una sesión por semana (13). En el ámbito clínico, los pacientes con dolor lumbar experimentaron sustanciales mejoras de síntomas, grado de discapacidad y función psicosocial, después de someterse a entrenamiento con ejercicio intensivo con estabilización de la pelvis (19,26).
FIGURA 3.51. Movimientos del tronco inferior. A. Flexión-extensión. B. Flexión lateral. C. Rotación.
FIGURA 3.52. Extensión del tronco compuesta (ritmo lumbopélvico). Implica el movimiento simultáneo de la columna lumbar (72°) y la pelvis/cadera (108°).
Músculos
Los músculos de la columna y el tronco se disponen por pares, cada uno a un lado del cuerpo. En general, la contracción bilateral da lugar a movimiento en el plano sagital. Los músculos anteriores flexionan la columna, mientras que los posteriores la extienden. La contracción unilateral determina inclinación lateral o rotación axial.
Región cervical
Anteriores Los principales músculos anteriores de la región cervical son los esternocleidomastoideos, los escalenos (anterior, medio y posterior), los largos de la cabeza y los largos del cuello. En contracción unilateral, estos músculos flexionan lateralmente y rotan el cuello y la cabeza. En contracción bilateral, los escalenos anteriores, los largos de la cabeza y el cuello y el esternocleidomastoideo flexionan el cuello y la cabeza. Los escalenos se insertan en las apófisis transversas cervicales superiores, proximalmente, y en las dos costillas superiores, distalmente. La inserción proximal del esternocleidomastoideo se sitúa en la apófisis mastoides del occipucio, en tanto que la distal se localiza en el esternón (cabeza medial) y en la clavícula (cabeza lateral) (v. fig. 3.17). Los músculos largos discurren desde las apófisis transversas de las vértebras cervicales superiores hasta la cara anterior de las vértebras cervicales superiores (largos del cuello) o la base del occipucio (largos de la cabeza) (18).
Posteriores Los músculos suboccipitales, que unen las vértebras cervicales superiores al occipucio, extienden la cabeza, cuando se contraen bilateralmente, e inclinan en sentido lateral y rotan el cuello, cuando se contraen unilateralmente. De manera similar, los músculos esplenios (de la cabeza y el cuello) y los erectores de la columna (espinal, longísimo e iliocostal) extienden el cuello, cuando se contraen bilateralmente, y dan lugar a inclinación lateral y rotación del cuello, si se contraen unilateralmente (18) (v. fig. 3.18).
Laterales Los músculos laterales del cuello y la cabeza comprenden el elevador de la escápula y el trapecio superior; ambos inducen inclinación lateral y rotación del cuello en contracción unilateral. El trapecio superior también da lugar a extensión del cuello en contracción bilateral. El elevador de la escápula se inserta superiormente en la apófisis transversa de las cuatro vértebras cervicales superiores e inferiormente en el borde vertebral de la escápula, por encima de la columna. El trapecio superior se inserta, en sentido proximal, en el occipucio y las apófisis espinosas y, en sentido distal, en la clavícula y el acromion de la escápula (18). El elevador de la escápula y el trapecio superior también inducen movimiento de la articulación escapulotorácica, según se indicó en la sección «Hombro» de este mismo capítulo.
Región lumbar
Anteriores Los músculos anteriores de la región lumbar son los que conforman el grupo abdominal, es decir, el recto abdominal, los oblicuos del abdomen interno y externo, y el transverso del abdomen (v. fig. 3.17). El recto abdominal se origina en el hueso del pubis y se inserta entre las costillas quinta y séptima y en la apófisis xifoides. El recto abdominal consta de dos músculos verticales separados por una banda de tejido conjuntivo, la línea alba. En sentido horizontal, este músculo parece separado por tres líneas diferenciadas. Dichas líneas representan áreas de tejido conjuntivo que dan soporte al músculo, reemplazando las inserciones óseas (38). El recto abdominal es el principal flexor del tronco y, a través de su inserción en el hueso del pubis, también induce inclinación de la pelvis en sentido posterior. Los oblicuos del abdomen interno y externo rotan el tronco en contracción unilateral y lo flexionan en contracción bilateral. El transverso del abdomen discurre horizontalmente, con inserción medial en la línea alba, a través de la aponeurosis abdominal y, en sentido lateral, en la fascia toracolumbar, el ligamento inguinal, la cresta ilíaca y las seis costillas inferiores. La contracción del transverso del abdomen estabiliza la columna lumbar y aumenta la presión intraabdominal. Según parece, los patrones de activación de este músculo se relacionan con dolor lumbar (35).
Para aislar los músculos abdominales durante el ejercicio de flexión del tronco, es aconsejable acortar el psoas y otros músculos flexores de la cadera (por insuficiencia activa) flexionando las caderas y las rodillas (38). En consecuencia, los ejercicios abdominales con las caderas y las rodillas flexionadas pueden ser más eficaces para el acondicionamiento de los músculos del abdomen que los mismos ejercicios con las rodillas estiradas (18).
Posteriores La musculatura posterior de la columna lumbar está constituida por tres grupos musculares: el grupo erector de la columna, los multífidos y los rotadores intrínsecos (fig. 3.53). Por otra parte, el dorsal ancho, que se suele considerar un músculo que actúa sobre el hombro, extiende y estabiliza la columna lumbar mediante su inserción en la fascia toracolumbar (25). El grupo de erectores de la columna, que se sitúa lateral y superficialmente con respecto a los multífidos, comprende el iliocostal lumbar y el longísimo torácico (5). Estos músculos están separados entre sí por la aponeurosis intramuscular lumbar, con el longísimo dispuesto medialmente. El longísimo y el iliocostal están constituidos por diversos fascículos multisegmentarios, que permiten la extensión y la traslación posterior cuando los músculos se contraen bilateralmente. La disposición fascicular de los músculos multífidos indica que actúa, sobre todo, como rotador sagital (extensión sin traslación posterior) (21). La flexión lateral y la rotación axial son posibles tanto para los multífidos como para los erectores de la columna durante la contracción unilateral. El iliocostal puede estar mejor preparado para ejercer rotación axial sobre el segmento de movimiento vertebral lumbar que los músculos longísimo o multífidos (5). Debido a sus propiedades anatómicas y biomecánicas, los músculos lumbares posteriores están particularmente adaptados para mantener la postura y estabilizar la columna y el tronco (5). Los rotadores intrínsecos, rotadores e intertransversos, son fundamentalmente transductores de la longitud y sensores de la posición para el segmento vertebral (30).
Laterales Los músculos laterales de la columna lumbar comprenden el cuadrado lumbar y el psoas (mayor y menor). El cuadrado lumbar se origina en la cresta ilíaca y se inserta en la 12.a costilla y en la apófisis transversa de las cuatro vértebras lumbares inferiores. El cuadrado lumbar produce inclinación lateral de la columna lumbar con contracción unilateral, y estabiliza el tronco con contracción bilateral. El músculo psoas mayor presenta su origen en las superficies anteriores de las apófisis transversas de todas las vértebras lumbares y su inserción en el trocánter menor del fémur. El psoas mayor flexiona el tronco y la cadera (18).
Lesiones
Cervicales La región cervical es la más móvil de la columna vertebral y un número relativamente reducido de músculos cervicales es responsable del soporte de la cabeza. Estos factores hacen que la región cervical sea vulnerable a la inestabilidad y las lesiones (3). Las lesiones más peligrosas para esta área son las fracturas y luxaciones traumáticas que dan lugar a inestabilidad de la columna. La combinación de compresión e hiperflexión axial es un mecanismo frecuente en lesiones cervicales graves como estas (39). Ejemplos de actividades en las que se ve implicado este mecanismo son tirarse a una piscina con poca profundidad o las cargas con la cabeza en el fútbol americano. La peor consecuencia de la luxación o la fractura cervical superior es el daño neuronal inducido en la parte superior de la médula espinal, que puede ser causa de parálisis o muerte (3). Así pues, cualquier lesión traumática en el cuello debe tratarse como urgencia médica (41).
Los esguinces y las distensiones de los músculos y ligamentos del cuello son consecuencias comunes de movimientos violentos de hiperextensión-hiperflexión, con aceleración-desaceleración repentina, por ejemplo, en una colisión en automóvil. Este fenómeno, habitualmente designado como «latigazo», puede causar roturas en las estructuras anteriores y posteriores de la región cervical, incluidos músculos (p. ej., esternocleidomastoideo, trapecio superior y paraespinales cervicales) y ligamentos (7). Una vez descartadas las posibles fractura, luxación, inestabilidad o hernia de disco, el tratamiento del latigazo suele incluir modalidades pasivas de ejercicios de estiramiento y fortalecimiento del cuello.
FIGURA 3.53. Músculos profundos de la espalda. A. Derecha, las tres columnas del erector de la columna. Izquierda, el espinoso se muestra reflejando el longísimo y el iliocostal. B. Sección transversal de la espalda que muestra la disposición del erector de la columna, los multífidos y los músculos rotadores. Tomado de Moore KL, Dalley AF II. Clinical Oriented Anatomy. 4th ed. Baltimore, MD: Lippincott Williams & Wilkins; 1999, con autorización.
Lumbares El dolor lumbar es una de las principales causas de discapacidad y, por consiguiente, es también uno de los más comunes motivos de consulta médica. Afecta a entre el 60 y el 80% de la población general en algún momento de la vida, y entre el 20 y el 30% de las personas lo sufren de forma continuada (9,10). La asociación de un diagnóstico específico al dolor lumbar resulta difícil e imprecisa, ya que, a menudo, no existe una fuente identificable del dolor o la lesión (27). No debe presumirse que todos los dolores lumbares son de origen musculoesquelético. El dolor de espalda puede deberse a otras muchas alteraciones médicas que no son de naturaleza musculoesquelética (p. ej., aneurisma abdominal, infección renal, cáncer). Tales cuadros deben ser descartados por los correspondientes profesionales de la medicina.
Entre las causas de dolor lumbar cabe mencionar la hernia de disco, la inflamación de las carillas articulares, las distensiones musculares y los esguinces de ligamentos. Las lesiones de estas estructuras pueden ser traumáticas, causadas por episodios como elevación de peso de manera inadecuada o caída, o degenerativas, debidas a estado físico inadecuado de la columna vertebral, mala postura de la misma, carga mecánica prolongada o mecánica corporal inapropiada durante el trabajo, en casa o en las actividades deportivas (3,7). Una causa habitual de hernia de disco lumbar es la flexión forzada con rotación de la columna lumbar. Un disco lumbar protruido que afecta a las raíces nerviosas lumbares puede dar lugar a problemas sensitivos en las extremidades, como dolor, entumecimiento y debilidad y atrofia musculares. Las disfunciones intestinal y vesical son trastornos graves, en ocasiones consecuencia de una hernia discal, que requieren tratamiento médico inmediato (3).
El ejercicio de recuperación diseñado para mejorar la integridad estructural del tronco inferior suele aplicarse al tratamiento del dolor lumbar y, en general, su eficacia ha sido contrastada en numerosos estudios (20). En este contexto se usan diversos tipos de ejercicios, incluidos los aeróbicos, los de flexibilidad, los de fuerza y resistencia muscular y los de estabilidad del tronco. El entrenador personal debe conocer con especial detalle las técnicas de ejercicio para la zona lumbar, incorporándolas a los programas cuando sea necesario.
RESUMEN
El presente capítulo ofrece una perspectiva general de la anatomía funcional musculoesquelética de las principales estructuras articulares del cuerpo humano. Estos principios desempeñan un papel destacado en casi todos los aspectos de la práctica del entrenador personal, como las pruebas de ejercicio, la prescripción de ejercicio y el análisis de movimientos de los ejercicios. Así pues, el entrenador personal está obligado a dominar estos conceptos, con el fin de que pueda diseñar de forma segura y eficaz los programas de entrenamiento que mejor se adapten al acondicionamiento musculoesquelético.
BIBLIOGRAFÍA
1. Agur A, Lee M, Anderson J. Grant’s Atlas of Anatomy. 9th ed. Baltimore:Williams & Wilkins; 1991.
2. An K, Morrey B. Biomechanics of the shoulder. In: Matsen F, editor. The Shoulder. Philadelphia: WB Saunders; 1990. p. 213–265.
3. Anderson M, Hall S. Fundamentals of Sports Injury Management. Baltimore:Williams & Wilkins; 1997.
4. Baldwin K. Kinesiology for Personal Fitness Trainers. New York: McGraw-Hill; 2003.
5. Bogduk N,Twomey LT. Clinical Anatomy of the Lumbar Spine. New York: Churchill Livingstone; 1990.
6. Burkhead W. Rotator Cuff Disorders. Baltimore: Williams & Wilkins; 1996.
7. Cailliet R. Soft Tissue Pain and Disability. 3rd ed. Philadelphia: FA Davis; 1996.
8. DeLavier F. Strength Training Anatomy. Champaign (IL): Human Kinetics; 2001.
9. Deyo R, Tsui-Wu Y. Descriptive epidemiology of low back pain and its related medical care in the United States. Spine. 1987;12:264–8.
10. Frymoyer J. An overview of the incidences and cost of low back pain. Orthop Clin North Am. 1991;22:263–71.
11. Garrick J,Webb D. Sports Injuries: Diagnosis and Management. Philadelphia:WB Saunders; 1990.
12. Graves J, Franklin B. Introduction. In: Graves J, Franklin B, editors. Resistance Training for Health and Rehabilitation. Champaign (IL): Human Kinetics; 2001. p. 1–20.
13. Graves JE, Webb DC, Pollock ML, et al. Pelvic stabilization during resistance training: its effect on the development of lumbar extension strength. Arch Phys Med Rehabil. 1994;75(2):210–15.
14. Griggs S, Weiss A. Bony injuries of the wrist, forearm, and elbow. In: Plancher KD, editor. Clinics in Sports Medicine. Philadelphia:WB Saunders; 1996.
15. Halikis M, Taleisnik J. Soft-tissue injuries of the wrist. In: Plancher KD, editor. Clinics in Sports Medicine. Philadelphia: WB Saunders; 1996.
16. Hall-Craggs E. Anatomy As the Basis for Clinical Medicine. 3rd ed. Baltimore:Williams & Wilkins; 1995.
17. Horrigan J, Robinson J. The 3-Minute Rotator Cuff Solution. Los Angeles: Health for Life; 1990.
18. Kendall F, McCreary E. Muscles:Testing and Function. 4th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 1993.
19. Leggett S, Mooney V, Matheson L, et al. Restorative exercise for clinical low back pain: a prospective two-center study with 1-year follow-up. Spine. 1999;24(9):889–98.
20. Liemohn W, editor. Exercise Prescription and the Back. New York: McGraw-Hill; 2001.
21. MacIntosh J, Bogduk N. The attachments of the lumbar erector spinae. Spine. 1991;16(7):783–92.
22. Mayer L, Greenberg B. Measurement of the strength of trunk muscles. J Bone Joint Surg. 1942;4:842–56.
23. McCue F, Hussamy O. Hand and wrist injuries. In: Magee D, Quillen W, editors. Athletic Injuries and Rehabilitation. Philadelphia:WB Saunders; 1996.
24. McGee D. Orthopedic Physical Assessment. Philadelphia: WB Saunders; 1987.
25. McGill S. Low Back Disorders: Evidence-Based Prevention and Rehabilitation. Champaign (IL): Human Kinetics; 2002.
26. Mooney V, Kron M, Rummerfield P, Holmes B. The effect of workplace based strengthening on low back injury rates: a case study in the strip mining industry. J Occup Rehabil. 1995;5:157–67.
27. Mooney V. Functional evaluation of the spine. Curr Opin Orthop. 1994;5(11):54–7.
28. Moore K, Agur A. Essentials of Clinical Anatomy. 2nd ed. Baltimore:Williams & Wilkins; 2002.
29. Moore K. Clinically Oriented Anatomy. 4th ed. Baltimore: Williams & Wilkins; 2004.
30. Nitz A, Peck D. Comparison of muscle spindle concentrations in large and small human epaxial muscles acting in parallel combinations. Am Surg. 1986;52:273–7.
31. Norkin C, Levangie P. Joint Structure & Function. Philadelphia: FA Davis; 1992.
32. Oatis C. Kinesiology—The Mechanics and Pathomechanics of Human Movement. Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins; 2004.
33. Olson T, Pawlina W. A.D.A.M. Student Atlas of Anatomy. Baltimore:Williams & Wilkins; 1996.
34. Pollock ML, Leggett SH, Graves JE, et al. Effect of resistance training on lumbar extension strength. Am J Sports Med. 1989;17(5):624–9.
35. Richardson C, Jull G, Hodges P, Hides J. Therapeutic Exercise for Spinal Segmental Stabilization in Low Back Pain. Edinburgh, Scotland: Churchill Livingstone; 1999.
36. Rosse C, Clawson D. The Musculoskeletal System in Health and Disease. Hagerstown (MD): Harper & Row; 1980.
37. Snell R. Clinical Anatomy. 7th ed. Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins; 2003.
38. Thompson C, Floyd R, editors. Manual of Structural Kinesiology. 14th ed. New York: McGraw-Hill; 2001.
39. Torg J, Vegso J, O’Neill MJ, Sennett B. The epidemiologic, pathologic, biomechanical and cinematographic analysis of football-induced cervical spine trauma. Am J Sports Med. 1990;18(1):50–7.
40. Westfall D, Worrell T. Anterior knee pain syndrome: role of the vastus medialis oblique. J Sports Rehabil. 1992;1(4):317–25.
41. Wiesenfarth J, Briner W. Neck injuries: urgent decisions and actions. Phys Sports Med. 1996;24(1):35–41.