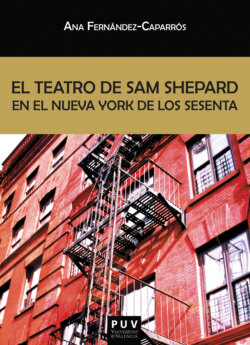Читать книгу El teatro de Sam Shepard en el Nueva York de los sesenta - Ana Fernández-Caparrós - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo 1
ОглавлениеLas transformaciones sociales y culturales de los Estados Unidos en la década de los sesenta
Sam Shepard llegó a la ciudad de Nueva York en 1963, con diecinueve años, y en pocos años se convirtió en uno de los dramaturgos más emblemáticos y más prolíficos de la escena Off-Off-Broadway, gozando de un reconocimiento local casi súbito. Lo que la obra de un chico jovencísimo proveniente de California nos plantea, todavía hoy en día, es por qué ésta, más que la de muchos otros dramaturgos que iniciaron también sus carreras en ese mismo período y en ese mismo entorno, logró ocupar un lugar destacado. Si la leemos dentro de su contexto, de hecho, junto con textos teatrales de María Irene Fornés, Adrienne Kennedy, Arthur Kopit o Lanford Wilson, la obra de Shepard no se aleja de manera radical ni de las tendencias formales ni de las cualidades más representativas de una nueva dramaturgia subterránea creada Off-Off-Broadway; no es, en definitiva, verdaderamente extraordinaria. Sin embargo, la voz de Shepard destacó en seguida en medio de ese torbellino de actividad creativa que se concentró entre el Lower East Side y el Greenwich Village de Nueva York, a mediados de los sesenta, como una voz distintiva –tanto que en el artículo que Elinor Lester publicó en The New York Times Magazine en 1965, “The Pass-the-Hat Circuit”, ésta reseñaba que el joven era generalmente reconocido como el genio del OOB. Considerar la primera obra dramática de Shepard como la obra de un genio es excesivo. Si resultó evocadora fue, sobre todo, por su exuberancia verbal, sus evocaciones visuales y también por su apertura hacia la experimentación de un modo tan lúdico como perturbador y tal vez menos derivativo intelectualmente respecto a sus modelos que en el caso de otros escritores de la escena Off-Off. Su fascinación puede que resida, entonces, en su relación con el contexto en la que se enmarca, más allá del ámbito de la escena Off-Off-Broadway: la rebelión contracultural de los años sesenta.
Los sesenta son una época que, como apuntan Jeremy Varon, Michael S. Foley y John McMillan (2008) en el editorial del primer número de la revista The Sixties, publicada por Routledge, todavía hoy en día nos intriga, nos inspira, nos confunde, nos divierte, nos tienta, nos repele y nos cautiva. De acuerdo con los autores, entre los motivos que hacen de este período una era tan atrayente destaca sobre todo el hecho de que, con poca coordinación, pero con un sorprendente espíritu común, tanta gente desde tantos ámbitos se entregara con pasión a una transformación en los modos de entender la política, el gobierno, la raza, las clases sociales, pero también ámbitos más íntimos, poniendo en cuestión las convenciones de la familia, la educación, la sexualidad, la adolescencia y la madurez, el trabajo, el placer, el arte, la naturaleza o la divinidad, así como los códigos cognitivos y sensoriales con los que aprehender la realidad:
As the sum of all this, for a vertiginous spell nothing seemed settled or sacred, everything seemed up for grabs, giving the era the quality of a giant experiment in the mutability of the human condition –an epic contest, to borrow Robert Danton’s characterization of the French Revolution, of “possibili[ty] against the givenness of things” (Varon et al. 1).
La primera obra dramática de Shepard dio una visibilidad escénica clara y honesta al fuerte impacto emocional derivado de la formidable emergencia, coexistencia y convergencia de toda esa serie de transformaciones culturales, políticas, sociales y cognitivas que se estaban produciendo en los Estados Unidos de América. Esto es algo a lo que cada uno de los dramaturgos emergentes del Off-Off-Broadway contribuyó con un estilo propio y, dado el espíritu de libertad que caracterizó el zeitgeist de los sesenta en Estados Unidos, la obra temprana de Shepard es una obra que respondía claramente a los estímulos del entorno en el que el joven se movía. Sin embargo, el interés y la excitación que genera la obra de Shepard, aparentemente tan difícil de situar, puede que resida en que supo dar salida y encontrar una expresión escénica de enorme viveza a esa conquista de ‘la posibilidad frente a lo dado de las cosas’ y convertirla en leitmotiv de toda una poética teatral que, fundada sobre la apertura inherente al concepto de posibilidad, garantizaba inevitablemente la renovación constante. ¿Cómo? Trasladando literalmente al escenario la acción de imaginar, de concebir otras cosas, otras voces, otros ámbitos, de trascender momentáneamente una situación a través de la ensoñación: es decir, a través de una experimentación continua sobre las posibilidades de dejar que los personajes se dejen llevar por sus visiones, por lo que visualizan en su mente. Obras como Cowboys, The Rock Garden, Chicago, Forensic and the Navigators, Red Cross, The Unseen Hand, Back Bog Beast Bait y tantas otras, no fueron sino un medio más de poner a prueba, impulsar, generar, rechazar o atreverse a aceptar todas esas transformaciones sociales, cognitivas, culturales y sus consecuencias. La obra de Shepard destaca, precisamente, por la vitalidad con la que el joven autor se entregó a una experimentación extremadamente prolífica que no es reflejo sino de esa apuesta colectiva por imaginar nuevas formas de concebir el arte y la vida. Shepard parecía inagotable a la hora de inventar en cada obra nuevas formas de experimentación y de percepción, de renovar y repensar constantemente su actividad creativa. Por ello, si su obra es producto de esa insólita energía transformadora que caracterizó los años sesenta norteamericanos, también es una obra que contribuyó activamente a configurar los cambios estéticos que emergieron en ese período. Como el mismo dramaturgo ha explicado, “the only impulse was to make living, vital theater which spoke to the moment. And the moment, back then in the mid-sixties, was seething with a radical shift on the American psyche” (Shepard 1996a, x).
La figura de Kennedy y la retórica de la juventud
La década de los sesenta es un período histórico extraordinario por la sinergia que se produjo en los ámbitos político, social y cultural en el proceso de articular plenamente la disensión hacia formas establecidas de poder. En los Estados Unidos, la consolidación del movimiento por los Derechos Civiles alcanzó un punto álgido en agosto de 1963 con la marcha sobre Washington en la que participaron más de 200.000 personas, nueve años después de que el 17 de mayo de 1954 la Corte Suprema aboliera la segregación racial en las escuelas. La emergencia de grupos políticos estudiantiles como el FSM (Free Speech Movement), el SNCC (Student Nonviolent Coordinating Committee) o la SDS (Students for a Democratic Society), creada en 1962 –lo que se conoce como la New Left– y que abogaban, en principio, por la desobediencia civil no violenta, se erigieron en manifestación visible de un descontento popular que llevaba ya años fraguándose: era la oposición, clara y pública, al triunfalismo americano de la posguerra, al militarismo de la Guerra Fría, a la demagogia anticomunista, a la regimentación social, al consumismo desenfrenado y a la desigualdad y la segregación racial.
El teatro de Sam Shepard, como gran parte del teatro creado Off-Off-Broadway, no es un teatro abiertamente político, que hiciera referencia o articulase una crítica directa a la convulsa realidad político-social del momento. Sin embargo, es un teatro que responde claramente al clima político de una década en la que, incluso antes de la primera conmoción nacional, el asesinato del presidente Kennedy en 1963, quedó claro que la experiencia norteamericana suponía, como sugiere Klinkowitz (1980), “vivir en los extremos”. También J.W. Fenn (1992) afirma con contundencia que la cultura estadounidense de los sesenta fue una cultura sometida a un extremado nivel de estrés. En la década anterior, durante los ocho años de mandato del presidente Eisenhower, la estrategia geopolítica de contención en la Guerra Fría había sido acompañada por una puesta en escena de operaciones que consiguieron que la nación norteamericana, envuelta en una prosperidad económica sin precedentes, no prestase atención a las amenazas de la política exterior. Pero en 1960, el incidente del avión espía U-2 y, en 1962, la Crisis de los Misiles de Cuba, tras el fracaso en el intento de derrocar el régimen castrista en la Bahía de Cochinos, fueron acontecimientos que verdaderamente hicieron patente la posibilidad de entrar en una guerra atómica, y que ponían fin al efecto anestésico de la aparentemente plácida vida doméstica de los cincuenta. La sensación de una perpetua e inminente amenaza, efecto de la política exterior, determinó también en gran medida el transcurso de los asuntos internos a lo largo de la década, que en parte derivaban de los problemas surgidos en la década anterior, como el macartismo o las tensiones derivadas de la integración racial. A todo ello se sumaría además la entrada de Estados Unidos en la Guerra de Vietnam, uno de los conflictos que mayor impacto emocional produjo en la cultura norteamericana en el siglo XX. El transcurso de la década de los sesenta parece estar marcado por innumerables episodios de violencia extrema, de desobediencia civil, revueltas y el impacto de los asesinatos de activistas y líderes políticos que conmocionaron a la nación en un período de enormes tensiones: el de Malcom X en 1965, y los de Martin Luther King y Robert Kennedy en 1968.
A pesar de los acontecimientos imprevisibles de violencia extrema, como los citados asesinatos, las turbulencias sociales y los traumas derivados de ellas que afligieron a la nación estadounidense, estos acontecimientos se convirtieron también, por las respuestas que generaron en la población, en condicionantes para articular reacciones inesperadas, enérgicas y alentadoras, tanto a nivel político como a nivel cultural. Como se mostrará en los capítulos siguientes, las crisis y las tensiones sociales no fueron un impedimento, sino casi una fuerza determinante para que se produjera una respuesta liberadora a la crisis que se estaba viviendo y para fomentar un cambio profundo en la concepción de las artes, y muy especialmente de las escénicas. El ímpetu y la vitalidad con que se respondió desde el teatro a la inestabilidad social lograría alterar y cambiar la concepción de este arte, y la apertura y las innovaciones que se dieron en la teoría teatral, en las prácticas y en la relación con la audiencia marcarían un punto de inflexión en el desarrollo de la tradición dramática norteamericana (Fenn 22).
A otro nivel, y siempre en relación con la emergencia de unas condiciones de posibilidad que propiciaron nuevas formas de expresión y disensión cultural, tanto la figura del presidente John Fitzgerald Kennedy como el impacto ocasionado por su asesinato, como en el caso de Martin Luther King Jr., también han sido reivindicados por el modo en que determinaron e impulsaron la actividad de las fuerzas sociales que emergieron en los sesenta. Pese a tratarse de un presidente conservador y anticomunista –y cuya ambivalente posición respecto a la implicación de los Estados Unidos en Vietnam determinó en parte la guerra por venir– Kennedy sobrevivió en el imaginario popular con otra imagen. Como sugiere Fredric Jameson (1984, 19), el legado del régimen de Kennedy para el desarrollo político de los sesenta bien podría haber sido la retórica de la juventud y del cambio generacional que explotó, pero ésta le sobrevivió sin embargo para erigirse en una forma expresiva a través de la cual el descontento político de los estudiantes norteamericanos pudo articularse plenamente. Si la retórica de la juventud de Kennedy, como sugiere el crítico y filósofo estadounidense, precondicionó y posibilitó el nacimiento de una conciencia política en la juventud, Jerome Klinkowitz también concede a la retórica y a la imagen política del presidente un valor fundamental en la configuración de la necesidad de forjar una nueva forma de imaginar, y por lo tanto de pensar, representar, crear, vivir y actuar en los Estados Unidos. Kennedy citó en el discurso de graduación en la Universidad de Yale el 11 de junio de 1962 las siguientes palabras de Thomas Jefferson: “The new circumstances under which we are placed call for new words, new phrases, and for the transfer of old words to new objects”.1 La recuperación de las palabras de uno de los autores de la constitución de los Estados Unidos y tercer presidente de la nación lleva a Klinkowitz a la siguiente reflexión:
By the time of American 1960s...Jefferson’s “new circumstances” were once more demanding recognition. And the newly elected president, John F. Kennedy, was quoting Jefferson on the need for new words and new phrases to express the making of a new American imagination, for what else could “the transfer of old words to new objects” be? (Klinkowitz 3).
La retórica de la juventud y la retórica imaginativa asidas por una generación de jóvenes que querían crear una identidad propia y deliberadamente diferenciada de la de sus predecesores conforman un marco esencial para poder leer la obra de Shepard. El primer teatro del dramaturgo, en primer lugar, hace totalmente ostensible el cambio sistemático que permea toda la cultura de la época, la tendencia hacia un “ideal imaginativo”, si usamos la expresión de Klinkowitz (viii), gracias al convencimiento de que imaginar otros modos de concebir y percibir la realidad no sólo era posible sino que era necesario: “Persons manage reality by their constructions; and from John Kennedy to Billy Pilgrim, Americans in the 1960s were offered strikingly new ways to put things together” (Klinkowitz viii).2
Indagar en la peculiar forma expresiva que adquiere el ideal imaginativo en la obra de Shepard y enfatizar así en el carácter imaginativo de esa ‘transferencia de viejas palabras a nuevas circunstancias’ es el principal objetivo de este libro. Pero en el caso de Shepard, además, podemos afirmar que este joven proveniente de California sería también la figura más influyente en la plena traslación de una retórica juvenil al ámbito del teatro norteamericano, y con todas sus consecuencias: desde una poderosa irreverencia creativa hasta un desconcertante infantilismo.
La cultura juvenil
La cultura juvenil es una cultura que adoptó un estilo de vida propio y Shepard puso por primera vez sobre un escenario la experiencia del denominado youthquake. No es osado sugerir que la figura de Shepard en el teatro norteamericano de la década de los sesenta es comparable, dentro del movimiento contracultural del momento, a la figura de uno de los grandes ídolos musicales del dramaturgo: Bob Dylan. El paralelismo no debe entenderse como una ocasión para equiparar el impacto mediático y político de medios tan distintos como la música popular, un fenómeno de masas, y el teatro, un género esencialmente minoritario. Se trata más bien de llamar la atención sobre cómo una nueva generación de artistas muy jóvenes contribuyó no sólo a explorar formas poéticas que se adaptaran a una experiencia vital muy diferente a la de sus propios progenitores, sino también, a través de esas nuevas formas, a renovar profundamente la percepción de las funciones del arte y la cultura. Jerome Klinkowitz ha escrito del músico de Minnesota: “The gift of Bob Dylan is that he helped provide a new language for the emerging culture, a musical and poetic form drawn from previously overlooked or discarded elements of American life, which young people like himself found helpful to voice their personal and unique beliefs” (90).
Uno de los grandes logros del joven Robert Allen Zimmerman al reinventarse a sí mismo como Bob Dylan fue su habilidad para tomar o apropiarse de elementos de tradiciones musicales muy diversas y saber integrarlos para lograr un modo de expresión personal.3 Dylan pronto se percató de que la estructura del blues de doce compases era un vehículo mucho más adecuado que los ritmos repetitivos de la música popular para expresar la ironía o el humor negro, una vía que resultaba idónea para expresar sus preocupaciones; pero, además, supo incorporar a ese patrón la fuerza rítmica heredada de James Brown, Chuck Berry o la Bobby Blue Band y, a mediados de los sesenta, la enérgica amplificación de la guitarra eléctrica. El don del joven Steve Rogers al reinventarse como Sam Shepard en el ámbito teatral, también residió en gran medida en la libertad creativa para integrar de un modo imaginativo influencias diversas y hasta contradictorias pero que serían útiles para encontrar una expresión propia y afín a ese deseo de explorar nuevas formas de rebelión ante la insistencia institucional y social de imponer modelos vitales y comportamientos dados por supuesto. Jóvenes como Dylan y Shepard, que provenían de entornos muy diferentes –el primero había crecido en Hibbing, Minnesota, y el segundo en Duarte, un suburbio de Los Ángeles–compartían la pertenencia a una nueva generación que había crecido en una época de extraordinario crecimiento económico. La emergencia de este nuevo bienestar tendría consecuencias imprevisibles en la configuración de la rebelión contracultural de los años sesenta en Estados Unidos, pues estos chicos que para muchos eran unos niños mimados por haber disfrutado de una riqueza material y un tiempo para el ocio sin precedentes, desarrollaron una consciencia de sí mismos sin parangón. Ella define con precisión la dirección de la indagación dramática concebida por Shepard y, como veremos, sería determinante en la búsqueda de formas de expresión adecuadas a la prominencia de un pensamiento autorreflexivo.
La experimentación imaginativa de la obra temprana de Shepard refleja muchos rasgos idiosincrásicos de la contracultura, lo cual nos obliga a preguntarnos si se puede reducir este fenómeno únicamente a ese arrebato hedonista y adolescente con el que se suele asociar el término, “encompassing any action from smoking pot at a rock concert to offing a cop, […] a nebula of signifiers comprehending bongs, protest demonstrations, ashrams and social nudity [which] rears its head at seemingly any Sixties retrospective”, como sugieren Braunstein y Doyle (2002, 5-6). Curiosamente, la obra de Shepard reproduce el carácter marcadamente icónico de muchos movimientos asociados a la contracultura, como el cine y la música rock, que son indisociables de la imagen que proyectan los artistas. La predilección por lo icónico que configura la plasticidad del teatro de Shepard no implica necesariamente, no obstante, una celebración gratuita de la superficialidad. En la obra temprana de Shepard percibimos claramente el impulso de esa rebelión juvenil que se dirigió sobre todo hacia el conformismo social institucionalizado en los años cincuenta, y más concretamente, si aceptamos el diagnóstico que Leslie Fiedler hizo ya en 1965 en “The New Mutants” (1970, 387), hacia la noción de ‘hombre’ que las universidades intentaban imponer a los estudiantes: la versión burguesa y protestante del humanismo cuya visión del hombre está justificada por la racionalidad, el trabajo, el deber, la vocación, la madurez y el éxito (y su consiguiente percepción de la infancia y la adolescencia como los períodos privilegiados para prepararse para la asunción de esas responsabilidades).
El resultado de esta negación de los valores dominantes –y la radical afirmación de otros valores deliberadamente contrarios a éstos– conllevaría, en el caso del teatro de Sam Shepard, la creación de unos personajes dramáticos extrañamente infantiles, que juegan y fantasean sobre el escenario, conducidos a menudo por una insólito impulso erótico, o por el deseo irrefrenable de convertirse en estrellas del rock. Unos personajes movidos por el logro de la visión, más que del aprendizaje, y por la fascinación de la alucinación, más que por las estructuras de la lógica.
Shepard, como muchos de sus contemporáneos, tenía unos modelos literarios muy claros: los escritores de la generación Beat. Si recordamos las idiosincrasias estilísticas que Gilbert Millstein detectó en su crítica de On the Road publicada en The New York Times en 1957, podremos comprobar, en el análisis de obras como Chicago o Red Cross, que esos estigmas que Millstein atribuyó a los Beat son extensivos a la dramaturgia shepardiana:
The “Beat Generation” and its artists display readily recognizable stigmata. Outwardly, these may be summed up as the frenzied pursuit of every possible sensory impression, an extreme exacerbation of the nerves, a constant outraging of the body. (One gets “kicks”; one “digs” everything whether it be drink, drugs, sexual promiscuity, driving at high speeds or absorbing Zen Buddhism.) Inwardly, these excesses are made to serve a spiritual purpose, the purpose of an affirmation still unfocused, still to be defined, unsystematic (1957, 27).
En las primeras obras de Shepard podemos detectar la potenciación de las impresiones sensoriales vinculadas a un deseo de afirmación todavía indefinido, pero también debemos atender al peculiar efecto que producen como evento teatral y, por otra parte, en qué medida esto es la forma visible, o la forma explícita, de algo implícito. En otras palabras, en qué medida puede estar relacionado con lo que para el propio autor ha persistido más vivamente, en retrospectiva, de aquella época, a saber, la idea de (crear) consciencia:
The only thing which still remains and still persist as the single most important idea is the idea of consciousness. How does this idea become applicable to the theatre? For some time now it’s become generally accepted that the other art forms are dealing with this idea to one degree or another. That the subject of painting is seeing. That the subject of music is hearing. That the subject of sculpture is space. But what is the subject of theatre which includes all these and more? (Shepard 1981b, 212).
Las impresiones del dramaturgo no nos sorprenden porque, efectivamente, la idea del arte como instrumento transformador de la consciencia fue una cuestión que tuvo plena vigencia en este período. En el ensayo “One culture and the new sensibility”, Susan Sontag planteaba que no se estaba asistiendo a la desaparición del arte, sino a una transformación de su función, privada de su primitiva función religiosa y disociada también de una secularización de lo religioso. Quizás lo más importante de la nueva función del arte asociado a la consciencia teorizada por Sontag fuese su desvinculación de una moralidad y, por lo tanto, de una utilidad social: “Art today is a new kind of instrument, an instrument for modifying consciousness and organizing new modes of sensibility. And the means for practicing art have been radically extended. Indeed, in response to this new function (more felt than clearly articulated), artists have had to become selfconscious aestheticians: continually challenging their means, their materials and methods” (1966, 296). En “On Style”, otro ensayo publicado también, originalmente, en 1965, Sontag era más precisa al definir la obra de arte como “a kind of showing or recording or witnessing which gives palpable form to consciousness; its object is to make something singular explicit” (1966, 29). Consciente de la dificultad para el creador de reproducir totalmente los contenidos de la consciencia, Sontag resolvía que cada obra de arte ha de ser entendida no sólo como una representación, sino también como una cierta manipulación de lo inefable (1966, 36). Sam Shepard propondría años después una concepción similar del teatro como un lugar en el que emerge una “dimensión añadida” que surge de la posibilidad de “hacer visible lo invisible” (Shepard en Chubb, 197). En sus primeras obras, esta posibilidad sería propiciada por la entrada a otras dimensiones de la experiencia cotidiana. Hacer referencia a otras dimensiones cuando, como veremos, la capacidad humana de crear imágenes que tanto explota Shepard en su obra es realmente algo inherente a nuestra naturaleza, puede resultar sorprendente. Sin embargo, apunta a otra de las cualidades del arte de los sesenta: la férrea oposición a la imposición social de un ‘hombre unidimensional’, si empleamos el célebre término acuñado por Herbert Marcuse en su libro homónimo de 1964. Las ideas de Marcuse resonaron rápidamente con las ideas del movimiento izquierdista estudiantil de los sesenta, pero también fueron abrazadas por intelectuales y artistas porque dotaban de coherencia a un movimiento multidisciplinar como fue la contracultura. Es improbable que Shepard encontrara inspiración directa en la obra del pensador de la Escuela de Fráncfort para dar un soporte intelectual a su experimentación teatral, pero heredaría sus ideas y las de otros pensadores contemporáneos a través, sobre todo, de su relación y colaboración con Joseph Chaikin.
1 Se trata de una cita extraída de una carta de Thomas Jefferson dirigida a John Waldo y fechada el 16 de agosto de 1813 en Monticello. La misiva es una reflexión en torno a la necesidad de establecer y defender un nuevo dialecto americano. Véase: <http://www.let.rug.nl/usa/presidents/thomas-jefferson/letters-of-thomas-jefferson/jefl221.php> Accedido 15/04/2014.
2 El análisis de las transformaciones culturales que traza Klinkowitz en The Imaginative 1960s: Imaginative Acts in a Decade of Change, es muy interesante en cuanto combina el impacto de figuras reales, como John Kennedy, Bob Dylan y Neil Young, como de personajes de ficción como Randall MacMurphy, protagonista de la novela One Flew Over the Cuckoo’s Nest, de Ken Kesey, publicada por Viking en 1962, o Yossarian, el narrador en la novela Catch 22 de Joseph Heller, publicada por Simon and Schuster en 1961, enfatizando así el poder de la literatura para generar transformaciones profundas en la conciencia social y política.
3 La posibilidad de integrar tradiciones musicales que se habían desarrollado hasta entonces de un modo independiente no habría sido posible sin el progreso tecnológico y el crecimiento económico de los años 50 en Estados Unidos. En la historia de Bob Dylan, como en la de muchos adolescentes que crecieron en esa década, la radio posee un papel fundamental. Klinkowitz recuerda cómo en los años cincuenta miles de adolescentes blancos de clase media, como el mismo Dylan o el propio Shepard, tuvieron la posibilidad de sintonizar emisoras del sur de los Estados Unidos, a las que, hasta ese momento, no habían tenido acceso. La noche era el momento en que uno podía acceder por ejemplo al programa de John R. de la WLAC de Nashville, cuya audiencia, hasta ese momento, se había asumido que debía de ser sureña, rural y negra. (cf. Klinkowitz 1980, 89-97).