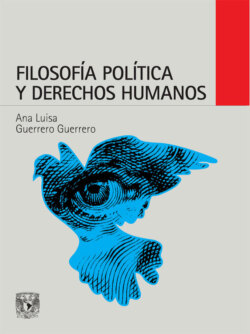Читать книгу Filosofía política y derechos humanos - Ana Luisa Guerrero Guerrero - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Presentación
ОглавлениеMaría Rosa Palazón Mayoral
Dejando correr la imaginación, el doctor Abelardo Villegas, asesor de este libro nos acompaña en esta presentación. Cuando Ana Luisa fue mi alumna, yo ya lo había sido de este mentor, que atrapaba a sus estudiantes con unos enigmas filosóficos que genialmente metamorfoseaba en un asunto divertido. Entre risa y risa y broma y broma, amenizadas con guiños a sus discípulos preferidos como Ignacio Sosa o Margarita Vera, aprendimos que a los filósofos les falta humor, lección mal aprendida por las comisiones del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, cuya cantinela es: esto no es filosófico-científico, sino literario, humorístico, como si escribir bien fuera el pecado mortal de los locos filósofos que siempre discuten sobre las mismas categorías. No saben enterrar la solemnidad que los aísla. Las lecciones orales y escritas han de ser amenas, aprendí durante el año que me formó como profesora universitaria. Yo puse en un jarrito las pifias que cometí y que me fueron reclamadas con razón, reprimendas tan atinadas que me alegraban el día. Bien sé que esta política también fue aplicada al discurso de Ana Luisa, o sea que le sacó brillo para que cualquier lector entienda lo que argumenta sin que simule que argumenta.
En suma, no dejemos que esta presentación tenga un exceso de solemnidad odiosa, para que Abelardo Villegas y Ana Luisa Guerrero tengan su fiesta de resurrección. En las líneas de esta obra está sugerido que desenvainemos la espada en contra de tanta violación de los derechos humanos: cuánto falta aún por legalizar. De facto, la pluma ágil de la doctora Guerrero repasa los antecedentes de los derechos humanos que vieron la primera luz en la Ilustración. Contra tiros y troyanos, Ana Luisa afirma que los orígenes potenciales del iusnaturalismo se deben a la caída de las políticas exclusivas de universalidad del cristianismo, y que se bambolearon cuando el emperador Constantino refunfuñó la pérdida de poder omnímodo. Lutero, Calvino, Hobbes y Locke se burlaron de una Inquisición que rostizaba a la parrilla hasta enterrar a los supuestos herejes en un cenicero porque ya no sabía componer la inestabilidad política y económica, las pestes, las hambrunas, los pícaros sin oficio ni beneficio en las supuestas “ciudades de Dios” medievales, donde la ciudadanía no era ni siquiera una realidad virtual, sino súbdita sin iniciativas de la monarquía y del clero absolutista y sus elegidos grupos estamentales.
El arroz en el guisado, antes de la olla podrida o caos histórico, fue santo Tomás de Aquino, quien proclamó que el orden social debe constreñirse al reparto del bien común; esto es, a las funciones y actividades que cada quien tiene asignadas en la comunidad. La justicia, explica Ana Luisa, para el tomismo adecua la distribución por analogía proporcional (la proporción actual reza: del simbólico pan repartido le tocan algunos pedazos más a los que tienen más hijos para lograr una real igualdad económica): el santo aceptaba la desigualdad de los esclavos, de los oficios manuales, de los habitantes de las periferias y demás parias. Concluyó que la alegría de estos desventurados tendría que consistir en que son creaciones divinas. La estructura social y su jerarquía es natural, agregaba; la autoridad se encarga de repartir las funciones, las riquezas y las demás experiencias de cada quien, porque lo establecido persigue el bien común, no el de los sujetos. Si un jefecillo atenta contra este orden, que favorece el statu quo, justificará la resistencia del común. Las normas, el ethos, son paradigmas del orden que descubre nuestra razón es el medio natural dividido entre sumas y restas, entre seres alfa y omega. Henos con una categoría de Aristóteles redivida, la cual se vale más de la moral y de la teología que de leyes jurídicas.
Lo material y lo espiritual nos divide en cuerpo, esclavo de instintos, y en alma, luz que nos conduce al bien común y a la vida, que no es exactamente vida, del Más allá. Este meditar en el bien común y la moral fueron, en palabras de Ana Luisa Guerrero, la cima o la base que abrió las puertas a los derechos humanos (también inhumanos, digo como respondona impertinente porque, dice bien, que escaso margen tuvieron los del común para disminuir las tiranías y a los tiranos que las ejecutaron. Ana Luisa desenvaina la espada: la petición de los derechos del pueblo frente a la autoridad solamente puede provenir del descontento, de su legitimación y de su procedencia). Desde esta motivación, surge la resistencia contraria al dominio aplastante. Luego, ni es clara la predestinación, ni el orden social inmóvil, ni el espíritu sumiso de las criaturas de un Señor bastante poco lleno de gracia o don.
Dando un salto con botas de siete leguas, la doctora Guerrero se coloca en la Reforma, que dejó vislumbrar los derechos humanos de la primera generación. Y henos ante el aterrador caos que presidió Juan Calvino, quien reafirmó la inmutable estructura social, con el añadido de su “visión pesimista” del ser humano como el lodoso caído y predestinado. Los elegidos por Dios reciben, dijo, señales de su elección porque han sido muy laboriosos, o porque alcanzaron el éxito material, entre otras razones. A nuestra especie, Calvino le ordena amar a Dios porque es mejor que hacerlo con los tiranos y herejes. He aquí una extraña pintura de pensadores revolucionarios potencialmente procapitalistas, rebelados al catolicismo y a los residuos medievales. Pensadores por su deber moral al Divino Señor o el Innombrable, según la Biblia.
Esta corriente no pretendió abolir la religión, sino sanarla con una renovada involución a las sagradas escrituras y a los Padres de la Iglesia. Los mundos históricos degeneran: la apelación a pensar la Biblia acabó en una imposición férrea, en fanáticos debates y en la encarnizada batalla entre reformistas y contrarreformistas. Cuando los protestantes izaron la bandera de la tolerancia, Calvino dormía en su tumba ideológica. La guerrera Ana Luisa afirma que Calvino no construyó los derechos del hombre porque su Dios y los elegidos de éste indujeron a pensar en el hombre caído como lobo del hombre, incapaz de vivir sin autoridad y sí en la desconfianza hacia sus congéneres.
Abro un paréntesis. Y yo que creía que los lobos son sociales y que si están en peligro de extinción es por culpa del hombre. Ana Luisa, al hombre-Dios lo mataron Galileo, Newton y Darwin, y lo pusieron en pie los racionalistas cientificistas para quienes la ciencia es el dominio, que no cuidado, de la naturaleza. Esperamos un libro tan bueno como éste sobre los derechos de los animales.
En las páginas dedicadas el jesuita Francisco Suárez, las alabanzas abundan más y los reproches pierden un tanto su disimulada virulencia en la escritura de la diplomática, justicialista y liberadora Ana Luisa. También para Suárez, la causa última de todo es Dios; empero, nos dio libre albedrío con el mito del paraíso: desde que salimos de la matriz, esto es, desde que nacimos, Dios pone y el homo dispone, mente y afectos nos reúnen para que nos protejamos recíprocamente. Bajo el trono cruel a la divinidad decretada: no tienen más preeminencia que los demás habitantes de cada poblado. En potencia, Suárez plantea la tolerancia que enfrentaba de alguna manera política a trabajadores manuales contra la nobleza feudal. “¿Quién mató al gobernador? Todos a una, señor” (¿recuerdas Fuenteovejuna?). Suárez recoge la baza de los derechos humanos que influyeron en John Locke, a saber, no acepta una religión única. Pero sí había que resolver el encuentro frontal con la Iglesia, el Estado, el gobierno y el gobernador del feudo. La soberanía, para Suárez, legitima el poder estatal. El Estado se elige por plebiscito. Sin embargo, ya se había afianzado el poder monárquico absoluto. Este filósofo concede que los súbditos únicamente reunidos en comunidad, no en solitario, pueden reclamar. No obstante, acepta, defiende y reivindica la composición económico-social jerárquica tomista, ya en franca descomposición.
Ana Luisa atenúa este señalamiento: la aportación de Suárez es la justicia conmutativa o facultad de cada persona sobre sus propiedades, porque tal es la capacidad moral subjetiva que anuncia entre brumas que el derecho de gentes sobre la propiedad privada puede cambiar de manos sin que viole el derecho natural. Si cada quien está inmerso en relaciones jurídicas objetivas, también lo está en las subjetivas.
Con Occam, Suárez asegura que el hombre tiene el derecho a conservar su herencia o no, pero siempre hay obligación de salvarse en esta vida y la vida (llamémosla así) que le sigue después.
Suárez anhela el unitivo credo medieval y su estructura, aunque aporta los derechos a la vida, a la felicidad, a resistir al hereje, a poseer bienes materiales y a consentir la formación del Estado y su poder. Su defensa suarista de estas fuentes democráticas del guiso filosófico iusnaturalista, si bien propuso la monarquía electiva y limitada que gobernara según la ley natural, cedió al estado orgánico tomista. Ana Luisa respira fuerte una agradable brizna metafótica de optimismo: “Si pensáramos que la obra de Suárez fuera un árbol, la raíz sería medieval y escolástica; el tronco un armazón […] congruente con la escolástica tomista; pero no es ya un tomismo puro, pues cuenta con aportaciones muy importantes que sostienen frutos que van a ser recogidos por autores que sí harán la separación entre teología y derecho natural” (p. 326). La coerción del Estado servía para obedecer las leyes de la convivencia pero era insuficiente para que sobreviniera la paz.
Este derecho natural adquiere validez porque aterriza más; es más realista, empero se escapa hacia la revelación. Aún no es un planteamiento científico cuantificador (si bien no entromete en sus razonamientos la Biblia tanto, o al menos no tanto, como el jesuita Bellarmino) y deja muy en el pasado a las autoridades de la Inquisición.
Siglos XVI a XVIII, nuevos cánones basados en el método geométrico. Con influencia de Suárez, nació el padre del iusnaturalismo moderno: Hugo Grocio, que explicó la necesidad del Estado y sus leyes para que no nos matemos unos a otros, ni cada quien tome la justicia por su parte. Su convención moral la centró una sola Iglesia. Y henos de nuevo ante la protección de la propiedad que Dios incorporó a la naturaleza humana. Pero ahora es una propiedad de capitalismo expandido por el mundo.
El sentido de propiedad es una reacción innata, a la par que las ideas innatas, que ayuda a enlazar el inmutable derecho natural y el mudable o histórico. La propuesta universal, basada en las matemáticas, concluye Grocio, es el derecho natural que enseña la razón indisociable del ser sociabilizado: a cada quien lo suyo.
La existencia de Grocio transcurrió en tiempos de guerra, circunstancia que le hizo concebir que la autoridad era limitada por un ordenamiento que, mediante requerimientos formales y materiales, establecería la paz y la seguridad de la propiedad contra los desatados deseos caóticos y sin sentido que se habían apoderado de la escena. La propiedad connatural, independiente del Estado, y arma defensora o “medida y regla” (p. 331), proporciona, creyó, tranquilidad o paz. Grocio anuncia el pacto en que recayó el cambio de la comunidad rural a la política, aunque no penetra en este proceso histórico. Grocio acepta la igualdad (no la económica ni la política), sí, el derecho que hermana, hecho positivo que nos acerca a esclavos, oficios manuales y presos de guerra. Evidentemente, apoya la dominación política y las posesiones de rapiña que acumuló su protestante holandesa patria, esclavista y colonizadora, es decir, su ideología aceptó esta tendencia apabulladora originalmente católica. Empero, propuso el moderno proyecto estatal: continuar siendo católicos o protestantes, y una secularización absoluta para tal hermandad.
La igualdad que preconiza no es proporcional, sino “formal”, con víctimas fuera de la seguridad y protección. Todavía los derechos no se despojan de las sombras de un secular derecho natural.
En Hobbes, “padre del derecho positivo”, los derechos no son objetivamente naturales, porque no son facultades previas al establecimiento de las sociedades políticas: éste fue el simple camino al derecho positivo. Filósofo del gusto capitalista y también rechazado sin conocerlo, según su perspectiva, la bondad y la maldad son convenciones, no un hecho natural. No existe ley injusta si procede de las decisiones colectivas, porque entonces, piensa Hobbes, contempla el beneficio de la política y de la organización civil. Ninguna ha de violentar el derecho natural de proteger la vida (iusnaturalismo). El soberano tiene una autoridad limitada porque no participó en el contrato que lo llevó al poder. No existe, asegura, una jerarquía social inmóvil ni la igualdad proporcional: el ser humano es impulsos, deseos y pensamientos que determinan su forma de ser.
Como burgués, apoyó al capitalista y a los comerciantes. Sin embargo, el Estado inaugura la propiedad, la distribuye en principio, tesis que lo separa del liberalismo: el uso o venta de la tierra, por ejemplo, depende de quien la recibió. Nunca se percató de que sus contemporáneos, mayoritariamente, no tuvieron los mismos intereses que los gobernantes que acapararon el control político y el económico, dejando manos libres al acaparamiento monopólico. Ana Luisa ataca: Hobbes no tiene los elementos teóricos para saber que el control del lobo que el hombre lleva adentro no se hace por medio de reglamentaciones políticas absolutistas. Hace patente que una vida social segura y estable implica el sacrificio de la libertad. Hemos llegado al sistema capitalista que promovió Hobbes sin ser consciente: la paz y la seguridad no son el abracadabra de los derechos del hombre.
Para John Locke, la convivencia social idónea responde a necesidades reales. La praxis arrastra a la teoría. Cree que la misión de la autoridad política es defender los derechos naturales y los derechos a la libertad. Su Tratado segundo desarrolla la tesis de que la esfera pública está al servicio de la esfera privada, lo que significa que defendió los derechos de la sociedad civil que frecuentemente difieren de los del Estado; pero no arribó a pergeñar la República porque atacó siempre las pretensiones dominantes del rey, que no respetaba los derechos de los individuos.
Ana Luisa descubre que las concepciones del derecho natural objetivo hasta el subjetivo son el tránsito de la tesis de que tanto la medida como la regla del derecho natural no están fuera del ser humano sino en su naturaleza. Para Locke la voz de Dios está cobijada en la razón humana porque somos seres falibles. Los sentidos, nuestro vínculo con el mundo y nuestro material de pensamiento, sólo indican que la cosa es un noúmeno, algo a lo que no podemos acceder. Nada bueno se hace contra natura.
Recordando a Suárez, la doctora Guerrero escribe que Locke sostiene que somos animales sociales por naturaleza, derecho ligado a otros; no somos libres, según creía Hobbes. John Locke proclama que las fuentes del poder son de la mayoría del pueblo, que las entrega en aras de la convivencia social. La propiedad es para Locke un derecho natural irrenunciable. La desigualdad no proviene de la naturaleza, sino del trabajo. Locke añade que la libertad es inherente a quien es dueño de sí.
En el siglo XVIII, asoma el principio que el poder ha de estar dividido en ejecutivo, legislativo-judicial. La triunfante rebelión de las masas les facilita establecer otro gobierno; pero, desgraciadamente, Locke prohíbe disolver el parlamento en funciones.
Después de tantas loas, la doctora Guerrero entra al ataque: “su postura justifica la apropiación por parte de los europeos de las tierras americanas y el exterminio de las poblaciones autóctonas de América” (p. 344). John Locke fue el héroe de la libertad económica y de pensamiento religioso; pero no de la tolerancia ni de los derechos de los desposeídos, más bien el instrumento de los dueños del capital.
Para Locke la propiedad se ejerce para sí, es de posesión. Aunque no es un teórico de la propiedad privada de los medios de producción, sí fue un soldado de las posiciones liberales que se alinean en el derecho natural de los gobiernos modernos.
Ana Luisa Guerrero concluye que la libertad natural es bandera o símbolo máximo de los gobiernos modernos que se centran en su preeminencia sobre la igualdad económica-social. La libertad, decía Ana Luisa en 2002 (cuidado, ya había caído el Muro de Berlín) es el derecho al que no debe renunciarse ni siquiera en aras de la igualdad (p. 348). Ahora sigue vigente la dupla libertad e igualdad. ¿Cómo lograrlas? Falta mucho que pensar y ensayar pero, en mi opinión, nunca han sido ideales excluyentes. ¿De qué tipo de igualdad y de libertad estamos hablando hoy, cuando nos hallamos en un punto crítico de la historia, cuyas opciones son renovarse o morir? Coincido contigo en la bandera de la dignidad humana, que es opuesta al capitalismo salvaje que nos ahoga. La filosofía política jamás deberá estancarse. Ahora hay que actualizar los derechos humanos, los derechos de los animales y, en general, los derechos ecológicos.