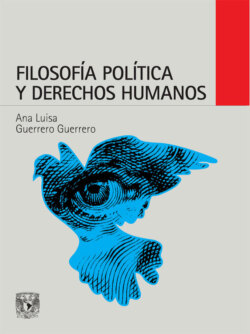Читать книгу Filosofía política y derechos humanos - Ana Luisa Guerrero Guerrero - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Introducción
ОглавлениеLos derechos humanos son materia de discusión tanto en terrenos académicos como en políticos. Cuando un Estado no tiene límites frente a sus gobernados, inmediatamente se dice que ese gobierno viola los derechos humanos. Actualmente, en Occidente las diferencias entre buenos gobiernos y malos gobiernos, tema clásico en la filosofía política, se dictaminan a partir de su compromiso con el respeto y la protección de estas exigencias jurídicas y éticas.
Por tanto, los derechos humanos se han convertido en el concepto clave para justificar y legitimar decisiones de las naciones en política interna y en sus relaciones internacionales, lo que hace pensar que son parte de la cultura de las masas o del común de la población. Sin embargo, la realidad nos enseña que son conocidos más por su nombre que por su contenido; son más invocados que realizados; están positivados pero no ejercitados o practicados.
Si el verdadero problema de los derechos humanos es práctico y no teórico, ¿de qué sirve hablar de ellos desde el punto de vista filosófico como aquí proponemos hacerlo? Fincar la importancia de los estudios filosóficos en su utilidad práctica es completamente incorrecto, puesto que ésta no se mide por la eficacia en la solución de problemas externos a ellos. A pesar de tener clara esa situación, la cuestión del por qué la filosofía se interesa por los derechos humanos y qué se obtiene de ella merece que se le considere seriamente y sea deslindada. Norberto Bobbio se ha ocupado de este asunto con gran agudeza, en un primer momento, afirma tajantemente: “El problema de fondo relativo a los derechos humanos no es hoy tanto el de justificarlos como el de protegerlos. Es un problema no filosófico, sino político”.1 En otro lugar, retoma el tema y agrega:
He dicho que lo que importa no es fundar los derechos del hombre, sino protegerlos… [pero] para protegerlos no basta con proclamarlos […] Pero el problema real que se nos presenta es el de las medidas pensadas y pensables para su efectiva protección. Es inútil decir que nos encontramos en un camino inaccesible y en el que, además, se encuentran por lo menos dos tipos de caminantes: los que ven claro pero tienen los pies atados y los que tendrían los pies libres pero, ¡ay!, tienen los ojos vendados. Ante todo me parece que es preciso distinguir dos órdenes de dificultades, una de naturaleza propiamente más jurídico-política y otra sustancial, es decir, inherente al contenido de los derechos en cuestión.2
En este último orden de dificultades es donde se incorpora la tarea de la filosofía. Cuando Bobbio señala que no basta con que los derechos humanos sean positivados para garantizar su efectividad y su práctica, está aceptando las limitaciones que tiene el nivel jurídico, puesto que en múltiples casos son las autoridades encargadas de hacer valer los derechos humanos quienes no los cumplen. De este modo, la protección de los derechos humanos no queda asegurada ni con su positivación ni con su proclamación. El filósofo italiano nunca llega a sostener que el conocimiento crítico de su contenido sea un factor que deba soslayarse, puesto que reconoce que si así sucediese, los derechos humanos se expondrían a un peligro mayor y se obstaculizaría su efectividad y respeto. No obstante, Bobbio aclara que la realización de los derechos humanos:
Es un problema cuya solución depende de un determinado desarrollo de la sociedad y, como tal, desafía incluso a la constitución más avanzada y pone en crisis incluso al más perfecto mecanismo de garantía jurídica […] No se puede plantear el problema de los derechos humanos abstrayéndolo de los dos grandes problemas de nuestro tiempo, que son el problema de la guerra y el de la miseria.3
Con tales palabras, pone el dedo en la llaga al centrar la atención en los impedimentos reales para que la población4 pueda vivir en una cultura de los derechos humanos y también apunta hacia la construcción de los requisitos para su existencia efectiva. Por ejemplo, la miseria y la guerra no pueden, obviamente, ser superadas por la filosofía, puesto que ella no tiene la posibilidad ni la vocación para convertir conceptos en realidades; pero también es cierto que los gobernadores y los gobernados sin educación y sin conocimiento sobre su entorno social y político jamás perseguirán una vida digna y democrática, no sólo sin miseria ni violencia. Desde el momento en que la filosofía reflexiona sobre el significado de estos conceptos, tiene una relación con la construcción de los requisitos para su realización. Por lo tanto, ¿qué se le puede pedir y qué no a la filosofía con respecto a los derechos humanos?
Los análisis filosóficos de los derechos humanos no pueden ser valorados a partir de resultados concretos a favor de su defensa y protección en una sociedad específica, en el sentido de que no es de su incumbencia la eficacia de las medidas y las acciones que se tomen en un momento determinado para promover, garantizar y controlar los derechos humanos, ya sea en el plano nacional o internacional.
Sabemos desde la Grecia clásica de la inutilidad de la filosofía en el sentido arriba señalado, pero, también sabemos que ha tenido, desde siempre, una función social y política. Las argumentaciones filosóficas poseen distintas referencias y preocupaciones. Si éstas se dirigen hacia la definición de conceptos como el ser y la nada, o hacia la construcción de lenguajes lógico-deductivos para encontrar posibles contradicciones en el discurso científico, vemos que tienen una función preeminentemente teórica.
Cuando la filosofía tiene como objeto el entorno social y político, pasado y presente, entonces observa la realidad “interesadamente”, ya sea para magnificar una forma de vida; para explicar los fundamentos de esa forma de vida desmitificando actitudes o conductas enejenadas, inhumanas o poco dignas; y para promover o construir utopías políticas con base en esas explicaciones. En el momento en que la filosofía política desarrolla y articula su aparato conceptual, lo hace tomando partido y valorando formas de vida, aun con toda la objetividad con que realice sus análisis. La filosofía, válidamente, puede preocuparse por las consecuencias de ciertas teorías políticas y preguntar por los valores que están justificando y a qué seres humanos se deja fuera de ellos cuando únicamente se considera que ciertas cualidades humanas son dignas de reconocimiento.
Ahora bien, las relaciones entre derechos humanos y filosofía están dadas desde el momento en que los derechos humanos son definidos, puesto que requieren una explicación que vaya más allá de lo jurídico, político o religioso.
Veámoslo, los derechos humanos se definen como:
[…] un conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento histórico, concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional, definición en que se sobreentiende que las citadas “exigencias” son previas al proceso de positivación de los derechos humanos y que la razón por la que deben ser reconocidas jurídicamente vendría a suministrar el fundamento de los derechos humanos en cuestión.5
De tal definición inferimos las interrogantes siguientes: ¿En qué idea de hombre se sustenta la Declaración Universal de los Derechos del Hombre? ¿Por qué estos derechos y no otros? ¿Qué se está entendiendo por dignidad humana?6 Si las exigencias de dignidad son previas a su positivación, entonces ¿se está entendiendo que esas exigencias son, en última instancia, valores morales? ¿Estos valores o normas morales son naturales o históricos? ¿En quién o en qué se fundamentan los valores morales de los derechos humanos: en Dios, en la naturaleza, en el consenso? ¿Qué diferencias éticas y políticas existen entre la Declaración Universal de los Derechos Humanos del siglo XX y las del siglo XVIII: la Declaración de Virginia de 1776 y la Declaración francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789? Cuestiones que son problemas de la filosofía, porque descansan en la preocupación por sus fundamentos y por el significado moral y antropológico de los derechos humanos, temas característicos de esta disciplina.
Con el reconocimiento de que los derechos humanos tienen evolución propia o, dicho de otro modo, presentan varias generaciones, se acepta que son históricos, aunque con ello no se anula el problema de cuál es su fundamento. En nuestros días existe la tendencia a no adjudicarles un fundamento absoluto y único, solamente se acepta la posibilidad de fundarlos parcial o débilmente. El problema de la capacidad o la incapacidad para adjudicarles un fundamento absoluto o parcial está condicionado también por las circunstancias históricas, puesto que en el siglo XVIII se pensó que los derechos del hombre eran derechos evidentes por sí mismos y fundados en la naturaleza del hombre, concebida como invariable y con características muy específicas pero eternas.
De esta manera, una investigación sobre la filosofía política de los derechos humanos de la primera generación posibilita una mejor comprensión de lo que fueron y de lo que son actualmente. Sin el conocimiento de lo que los derechos humanos han significado en el pasado, difícilmente puede comprenderse cuál es su problemática actual. Por esta razón decidí estructurar una investigación sobre los derechos humanos desde la filosofía política, tomando como punto de partida los siguientes cuestionamientos: ¿Cuál es el origen ideológico de los derechos humanos de la primera generación? ¿Son producto de las necesidades y concepciones políticas del siglo del iluminismo?, o bien ¿los derechos de ese periodo son el resultado de una lenta gestación en la que contribuyen distintas tradiciones de pensamiento filosófico-político y de filiación religiosa? ¿La petición de derechos es un ejemplo de acuerdo racional y pacífico entre la autoridad y los gobernados o es una conquista desde la lucha y el desacuerdo?
Antes de exponer el índice de la presente investigación, debemos tener presente qué estamos entendiendo por estos primeros derechos y cuáles son. Las declaraciones de derechos del siglo XVIII son “las primeras concreciones programáticas, en nuestro marco jurídico, a las que alentaban los ideales de la nueva concepción de la dignidad humana”,7 y reconocidas como los derechos humanos de la primera generación. En la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, del 4 de julio de 1776, se establece que:
Sostenemos por evidentes, por sí mismas, estas verdades: que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, entre los cuales están la vida, la libertad y la búsqueda de felicidad; que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados; que siempre que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o a abolirla, e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios, y a organizar sus poderes en la forma que a su juicio sea la más adecuada para alcanzar la seguridad y felicidad.8
La influencia de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América sobre el otro gran documento jurídico del siglo XVIII, es decir, la Declaración francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto de 1789, ha dado lugar a grandes desacuerdos y debates. El destacado jurista George Jellinek9 opinó que las Cartas de Derechos y la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América son las que tienen la primacía no sólo en tiempo sino en ideología sobre la declaración francesa, puesto que sostiene que el documento francés es una copia de los americanos. Además, propone que el verdadero origen ideológico es religioso, de procedencia protestante, y como su padre inspirador señala a Juan Calvino.
Emile Boutmy10 respondió a Jellinek que la Declaración francesa posee conceptos como el de “voluntad general” que proviene de la influencia de Rousseau, concepto que no aparece en el documento americano, siendo exclusivo del francés y de una forma de ver los derechos del hombre que no corresponde a la americana. Con estas posturas se suscitó un intercambio de opiniones tanto en contra como a favor de una y otra postura.
Por otro lado, también han surgido distintas opiniones sobre los orígenes ideológicos de tales declaraciones; por ejemplo, Charles Beard11 centró como factores preponderantes los económicos y señaló que éstos favorecieron una nueva concepción del mundo y de las relaciones de propiedad que se plasmaron en la Constitución americana, ya que la finalidad de proteger la nueva propiedad rigió los fines de la elaboración de las Cartas de Derechos de las provincias americanas.
El destacado autor Carlos Stoetzer12 recientemente ha sostenido que los constituyentes americanos del siglo XVIII contaron con la influencia de principios filosóficos y religiosos que se remontan a la Patrística y a la Escolástica. A pensadores como san Agustín, san Isidoro de Sevilla y santo Tomás de Aquino los define como algunas de las más destacadas influencias sobre los modernos constitucionalistas americanos.
Según Norberto Bobbio, “no obstante las diferencias [entre las dos Declaraciones de Derechos] muchas veces resaltadas […] hay que reconocer sus orígenes comunes en la tradición del Derecho natural […] El punto de partida común es la afirmación de que el hombre tiene derechos que en cuanto naturales son anteriores a la institución del poder civil y deben, por tanto, ser por esto reconocidos, respetados y protegidos”.13
Las palabras más sobresalientes de las declaraciones de la primera generación son las siguientes: Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Los derechos naturales e imprescriptibles del hombre son: la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión.
El derecho más importante en este periodo es el de la libertad, entendido como el derecho de hacer todo lo que no dañe a los demás. La libertad consiste en no tener impedimento para hacer o no hacer algo. El otro concepto clave es el de igualdad, aunque no aparece con la misma preeminencia que el de libertad; la igualdad está al servicio de la libertad. La igualdad no significa aquí equidad económica sino igualdad de todos los hombres en el disfrute de la libertad de hacer lo que no está prohibido, y la abolición de las desigualdades de rango o estamentales de la tradición y del Antiguo Régimen en el disfrute del derecho.
Los derechos de la primera generación descansan en una concepción individualista de la sociedad, lo que quiere decir que no siempre se ha concebido así y que éste es su rasgo distintivo. Esta manera de ver las relaciones entre sociedad y hombre llamada individualista contrasta con la concepción orgánica perteneciente a la Escolástica.
Existe una postura distinta defendida por Mauricio Beuchot,14 destacado filósofo mexicano, que sostiene que los derechos humanos tienen origen en la teoría del derecho natural de santo Tomás de Aquino. Beuchot se ha preocupado por mostrar la singular forma de fundamentar los derechos naturales de algunos representantes de la llamada Segunda Escolástica, en la que no hay una concepción individualista de la sociedad, pues no se vincula con la concepción liberal de los derechos naturales. Además, se ha encargado de destacar que los tomistas de la Segunda Escolástica no concibieron el ejercicio de los derechos con las limitaciones que se experimentaron en la tradición liberal; por ejemplo, no fueron aceptados como sujetos de derecho los esclavos, los negros y los indios americanos. Según Beuchot, Bartolomé de las Casas, por el contrario, incorporó a los indios de América en un esquema jurídico, adjudicándoles derechos propios.
La postura de Beuchot añade un elemento más al debate sobre los orígenes de los derechos humanos y contribuye a evidenciar el complejo andamiaje de su herencia ideológica, ya que es ampliamente aceptada la tesis de que son manifestaciones de la mentalidad moderna sin remisión a teorías, autores o conceptos previos a los siglos XVII y XVIII. Sin embargo, a pesar de que esta última teoría es ampliamente apoyada, no cancela la postura de Beuchot en el mencionado debate, como tampoco pierden valor las interrogantes por los orígenes de los contenidos de los derechos humanos en un periodo anterior al siglo XVIII. Sostengo tal afirmación porque, para determinar el significado de los derechos humanos, no basta con reconocerlos como conceptos jurídicos, puesto que son algo más que una codificación positiva.
Me explico: en la confirmación de los derechos humanos encontramos dos aspectos, el formal y el material. El aspecto formal de los derechos humanos se refiere a que éstos forman parte de un cuerpo jurídico reconocido por el Estado y que por medio de éste los gobernados son obligados a obedecer ese cuerpo jurídico. Desde esta óptica es aceptable lo que Gregorio Peces-Barba afirma:
Sin organización económica capitalista, sin cultura secularizada, individualista y racionalista, sin el Estado soberano moderno que pretende el monopolio en el uso de la fuerza legítima, sin la idea de un Derecho abstracto y de unos derechos subjetivos, no es posible plantear esos problemas de la dignidad del hombre, de su libertad o de su igualdad desde la idea de derechos humanos, que es una idea moderna que sólo se explica, en el contexto del mundo, con esas características señaladas, con su interinfluencia y su desarrollo, apartir del tránsito a la modernidad. Fundamentar los derechos humanos en un momento histórico anterior es como intentar alumbrar con luz eléctrica en el siglo XVI.15
Efectivamente, como conceptos jurídicos son relativamente nuevos; su historia no va más allá de las constituciones de los estados nacionales de la era moderna. Dicho de otra manera, los derechos humanos en sentido jurídico fuerte son más que meras peticiones o exigencias de respeto a ciertas reglas o normas de conducta. Los derechos humanos son exigencias reconocidas por el sistema jurídico y respaldadas por el poder político.
Pero los derechos humanos no sólo son una forma jurídica, puesto que su significado y su explicación no se agotan en ese campo de estudio que es el derecho. El otro aspecto, al lado del formal, es el material, que se refiere al contenido del que ya hemos hablado atrás. El contenido de los derechos humanos descansa en una concepción de lo que deben ser las relaciones políticas que respeten la dignidad de los hombres.
Desde el punto de vista jurídico obtendremos respuesta a cómo son formalmente los derechos humanos, pero jamás se podrá incursionar en la cuestión de por qué el contenido de esos derechos, por tanto, el contenido de estos derechos es relativo a una forma especial de percibir su vinculación con el hombre; por ejemplo, si son enunciados que se proponen como inherentes a la naturaleza del hombre, quiere decir que son previos a la comunidad política y a la autoridad, o pueden ser concebidos como contenidos variables e históricos.
Así, éstos son conceptos que, desde su contenido, tienen más antigüedad que su estructuración jurídica, a la que se le da una fecha en la modernidad, con lo que se justifica válidamente la disputa filosófica sobre la paternidad del contenido de los derechos humanos en una tradición de corte escolástico, protestante o secular.
En consecuencia, la tesis que aquí presento parte de la hipótesis de que los derechos humanos no son una línea de pensamiento; no hay pureza en su contenido, sino que existe la influencia de tradiciones encontradas o, por lo menos, distintas. Lo que quiero demostrar es que los antecedentes ideológicos de los derechos humanos están fincados en la imbricación de tradiciones y líneas de pensamiento que rebasan la barrera de autores escolásticos y protestantes. Así, pretendo mostrar que su génesis tiene que ver tanto con el cambio real de las circunstancias sociales, como con el plano de la comprensión de las relaciones entre la autoridad y los gobernados; es un tránsito que va desde la idea de que el súbdito tiene obligaciones o deberes para con el gobernante, hasta la idea de que el ciudadano, ya no el súbdito, tiene derechos propios y la libertad de exigir al gobernante sus obligaciones para con él.
El proceso de gestación de los derechos humanos, sus antecedentes ideológicos, es la historia de cómo se va inventando una idea de dignidad individual y política, proceso en el que se van “perdiendo” conceptos y en el que van apareciendo nuevos significados. La filosofía política tiene la competencia para esclarecer estas cuestiones que están estrechamente vinculadas con preocupaciones éticas y antropológicas, por ejemplo, las conexiones entre las exigencias de derechos y una determinada idea de hombre.
En congruencia con tales fines, la estructura temática de esta investigación sobre los derechos humanos tiene como inicio el análisis del derecho natural y las filosofías políticas en santo Tomás, Juan Calvino y Francisco Suárez, lo que constituye el capítulo I. El objetivo de comenzar con santo Tomás es determinar cómo es y en qué consiste la visión armónica u orgánica de las relaciones políticas; aquí se analizan los significados de los términos más relevantes de su discurso, por ejemplo: ley natural, derecho natural, hombre y sociedad, autoridad, justicia, gobierno y pueblo. Santo Tomás sosiene que cada parte de la sociedad tiene una función propia y está subordinada a un orden dado por Dios y conocido a través de los principios del derecho natural. El derecho natural tomista no descansa en la idea de hombre como individuo aislado, sino en la idea de hombre con una naturaleza social que requiere una comunidad política para desarrollar sus potencialidades de acuerdo con su fin último, que es el bien común o la felicidad de todos sus miembros. Santo Tomás es la mejor referencia para observar los cambios teóricos de pensadores posteriores a la caída de la res publica cristiana.
En la segunda parte de este capítulo, analizo la obra de Juan Calvino para extraer de su retórica teológica su pensamiento político y determinar qué significados tienen los términos políticos que mencioné anteriormente. Y la interrogante particular que dirige este estudio es cuál fue el papel de las propuestas de este personaje en la creación del derecho a la resistencia, así como las propuestas teóricas del protestantismo sobre las relaciones entre gobernantes y gobernados.
En la tercera parte, abordo el pensamiento político de Francisco Suárez con el objetivo de conocer su argumentación sobre las fuentes democráticas del poder político. La filosofía política de Suárez tuvo gran influencia en la creación de los nuevos significados de conceptos como pacto y contrato social de los iusnaturalistas modernos, principalmente en John Locke. La importancia de Suárez ha sido reconocida en la historia de la filosofía por su defensa de la democracia, de ahí que sea relevante conocer cuáles son las características de su discurso sobre el reclamo de las fuentes democráticas del poder político y cómo esta teoría brinda otros elementos en la invención de un derecho a exigir un poder legítimo.
El capítulo II, intitulado La filosofía política de los derechos naturales en el siglo XVII, se ocupa de las contribuciones de tres autores que significan momentos cruciales en la formación del pensamiento político y jurídico moderno. El primero de ellos es Hugo Grocio, conocido como el Abogado de la Humanidad, quien pasó a la historia de la jurisprudencia por haber concebido la necesidad de desvincular la política y el derecho de la influencia de la teología. El interés manifiesto en el discurso grociano se centra en la argumentación sobre su defensa del derecho a la propiedad y su relación con el derecho natural y positivo.
En la segunda parte de este capítulo se estudia la filosofía más controvertida del siglo XVII, la de Thomas Hobbes. Este filósofo inglés se propuso explicar y solucionar los conflictos entre poder político y súbditos a través de una concepción individualista y contractualista. El apartado sobre Hobbes tiene por objetivo analizar la teoría del poder absoluto en relación con su defensa de los derechos a la vida y la seguridad de los hombres, y entender cómo está constituido su modelo de interpretación filosófica donde el individuo es el punto de partida.
Por último me ocupo del primer filósofo auténticamente liberal quien, sin utilizar nunca este término, es conocido como el creador de esta corriente: John Locke. A partir de la evolución de su pensamiento, me concentro en el análisis de su concepción de los derechos a la libertad, a la propiedad y a la revolución de los individuos frente al Estado. El pensamiento político de Locke es al mismo tiempo culminación y punto de partida: lo primero porque en él hay cierta herencia ideológica de pensadores pertenecientes a la Segunda Escolástica y al protestantismo; lo segundo porque en su obra política tenemos los antecedentes inmediatos de los derechos naturales que serán llamados derechos del hombre en el siglo XVIII.
Con Locke concluye el estudio de los antecedentes de los derechos humanos de la primera generación, aunque con ello no ignoro la participación de otros personajes importantes en este proceso teórico; pero una investigación del tipo que aquí se presenta requiere una delimitación de la problemática, ya que el objetivo que nos proponemos no es el mismo que el de una historia exhaustiva de la filosofía. Se trata más bien de la investigación de cómo se van gestando los derechos proclamados en las Declaraciones del siglo XVIII a partir de una previa selección de autores.
Los pensadores que se estudian en este libro no fueron elegidos al azar. La razón de haberlos reunido en esta investigación responde a la hipótesis, ya mencionada, que afirma que los derechos de la primera generación no son el producto de una sola tradición de pensamiento. Pero si bien reconozco este hecho, también reconozco las limitantes de una investigación como ésta, que se compromete con una problemática filosófica y no con un recuento histórico. De tal modo, al acotar el ámbito de esta búsqueda filosófica y centrarla en los vínculos del iusnaturalismo moderno con autores pertenecientes a las tradiciones Escolástica y protestante, se deja fuera un análisis sobre los desarrollos y contribuciones que se dieron en la tradición alemana desde Altusio hasta Leibniz y Pufendorf, puesto que ésta conforma una línea de pensamiento que requiere una investigación aparte. Además, tampoco se atiende aquí la evolución del pensamiento ibérico en la Nueva España, representado, principalmente, por Bartolomé de las Casas, Vasco de Quiroga, Juan de Zumárraga y Alonso de la Vera Cruz, puesto que son creadores de una visión diferente sobre los derechos humanos que implica una investigación propia.
La metodología empleada en el estudio de cada autor reunido aquí está integrada por los siguientes factores: un análisis de los significados de ciertos términos filosófico-políticos básicos, con el objetivo de depurar y delimitar las diferentes interpretaciones que cada autor asigna a los mismos términos. Asimismo, se tuvieron en cuenta las realidades efectivas de cada uno de ellos para no descontextualizar las ideas políticas. Este recurso se emplea como auxilio en la comprensión del pensamiento político. El entendimiento apropiado de una obra filosófica no puede reducirse a establecer sus vínculos con la realidad y con las circunstancias histórico-sociales, puesto que la comprensión de sus propuestas argumentativas necesita la consideración de cómo está estructurada y fundamentada en sí misma; es decir, sin el estudio de la estructura interna de la obra filosófica y de la problemática disciplinaria específica no se puede dar razón de ella.
En notas a pie de página atiendo marginalmente el tema de los derechos humanos y de la mujer, tema que está presente en todos los filósofos estudiados y que tiene una trayectoria muy grande y profunda, tanto, que condicionó la concepción de los derechos humanos en el XVIII.
No se olvide que los primeros derechos aparecieron como los sustentados por el varón y no consideraban como sujeto jurídico a la mujer. El tratamiento marginal realizado aquí semeja el estatus de la mujer en las sociedades de los filósofos citados, aunque en teoría fue un tema insoslayable puesto que era de primerísima importancia “ponerla en su lugar”.
Es conveniente aclarar que no parto de la idea de que este proceso de gestación de los derechos humanos, y en general de su evolución, sea ejemplo de que la historia tiene un sentido y una finalidad predeterminados, esto es, lograr un hombre con unas características, y no otras, que se puedan señalar como más desarrolladas. Tampoco pienso que cada episodio histórico es un escalón que supera al anterior; no sostengo que la historia por sí misma tienda al progreso y que aumente en cada parte del proceso a medida que pasa el tiempo. Sin embargo, la cuestión sobre si existe o no el progreso y si el nacimiento de los derechos humanos ha dado beneficios a la humanidad, es un problema muy complejo e importante. No niego que la aparición de los derechos humanos de la primera generación incorporó las exigencias de hombres inconformes con la autoridad absoluta y que han evolucionado desde aquel momento hasta incorporar nuevos derechos.
En el siglo XX se positivaron los derechos de la segunda generación, llamados derechos sociales: al trabajo, a la educación y a la salud, como resultado de las luchas de trabajadores y obreros. Asimismo, al especificarse los sujetos de derecho, como las mujeres, los niños, los discapacitados, los inmigrantes, etcétera, se ha evitado, de alguna manera, que tales sectores de la población continuaran siendo tratados como las minorías que no son merecedoras de reconocimiento jurídico y expuestas a mayores abusos. Inclusive ahora, con los derechos humanos de la tercera generación, también conocidos como derechos de solidaridad, encontramos que se defiende el derecho a vivir en un mundo no contaminado y de las minorías nacionales; o los de la cuarta generación, que se preocupan por cuestiones genéticas y en contra del tráfico de órganos humanos.
Por todo ello, reconozco que la evolución de los derechos humanos es la aportación del mundo Occidental a la defensa de los seres humanos ante los abusos del poder; pero no desconozco que también son la manifestación de dos situaciones paradójicas: la posibilidad de los individuos, grupos sociales y minoritarios para exigir sus derechos y, por otro lado, el reflejo de un mundo cada vez más capacitado para agredir y exterminar la vida humana. Por ello se requieren medidas jurídicas cada vez más eficaces, así como elementos extrajurídicos para controlar esta situación. La necesidad de que la población sea capacitada para la identificación de estos menesteres es un requisito que contrasta con la carrera armamentista y con la cultura beligerante de la civilización actual. Sin duda uno de los retos más importantes que se le presenta a la humanidad en el siglo XXI, es construir una sociedad que nunca conlleve o le sea inherente la posibilidad del exterminio de una parte de su población para ser capaz de imponer un orden político.
1 Norberto Bobbio, El tiempo de los derechos, p. 61. [regresar]
2 Ibid., p. 75. [regresar]
3 Ibid., p. 82. [regresar]
4 Me refiero a la población de los Estados que en sus constituciones reconocen los derechos humanos. [regresar]
5 J. Muguerza, “Sobre el fundamento de los derechos humanos”, en El fundamento de los derechos humanos, p. 15. [regresar]
6 En las Cartas y Declaración Francesa de Derechos existe una concepción de dignidad humana, pero el término no aparece en ellas, sino que es muy tardía, se le encuentra hasta la Carta fundacional de las Naciones Unidas y en la Declaración Universal de Derechos de 1948.[regresar]
7 Ibid., p. 171. [regresar]
8 Gregorio Peces-Barba Martínez, edición dirigida por, Derecho positivo de los derechos humanos, p. 107. [regresar]
9 G. Jellinek, E. Boutmy, E. Doumergue y A. Posada, Orígenes de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pp. 153-165. [regresar]
10 Ibid., p. 124.[regresar]
11 Ch. Beard, An Economic Interpretation of The Constitution of The United States. [regresar]
12 C. Stoetzer, “Raíces escolásticas de la constitución norteamericana”, en Revista de Historia de América, pp. 157-208. [regresar]
13 N. Bobbio, op. cit., p. 159. El subrayado es de la autora.[regresar]
14 M. Beuchot, Filosofía y derechos humanos.[regresar]
15 J. Muguerza, op. cit., p. 268. [regresar]