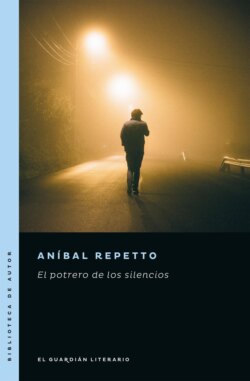Читать книгу El potrero de los silencios - Aníbal Repetto - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II
ОглавлениеMe llamo Teodoro Roberto Testa, tengo cincuenta y cinco años. Soy poeta, aunque me gano la vida como quinielero. Tengo un pequeño quiosquito, que en realidad funciona como pantalla para levantar quiniela. No vaya a creer que yo soy el capitalista. No me da el cuero para tanto, y tampoco me interesa. Solamente soy uno de los eslabones intermedios, el levantador. Recibo la apuesta, le pago al que gana, y por eso me quedo con un porcentaje de lo recaudado. En el barrio el negocio gordo lo tiene el Flaco Taunus. El padre ya estaba en la cuestión de los números, pero la verdad que no conozco mucho su historia. Yo sé que el Flaco cobra y paga; y a mí eso es lo único que me interesa. No vaya a ser que uno sepa más de lo que tiene que saber, y se meta en problemas. El Flaco no es un pesado, pero nunca se sabe. Además, sería muy ingenuo si pensara que él es la cabeza de todo. Obviamente por encima hay alguien, con poder de quebrantar leyes sin consecuencias, que reúne a varios Flaco Taunus; de otro modo no podríamos trabajar tan libremente a la vista de todo el mundo. Si le contara quienes son algunos de mis clientes entendería bien a que me refiero, pero discúlpeme si lo mantengo en reserva.
El negocio rinde. Acá en el barrio apuestan casi todos. Algunos mucha guita, otros monedas, pero todos se tiran el lance a ver si agarran un numerito. Toda apuesta es bienvenida. Es más, algunos hasta juegan de fiado. Sí de fiado. No hace falta tener dinero para perderlo en el juego. Pagan cuando cobran la quincena, o antes, si la suerte está de su lado. Y no vaya a creer que se hacen los giles. El jugador paga. Quiere seguir jugando, y para eso tiene que pagar.
Estar atrás del mostrador me permitió conocerlos a todos casi en profundidad. Cuando una persona está jugando se vuelve prácticamente transparente. No está pensando en la mirada de los demás. Se muestra tal cual es, sin disfraces. Su mente está solo en el frenesí de esa jugada que le puede cambiar la vida. En ese momento no le importa nada más. Sabe que va a ganar, y por eso juega. Lo sabe hasta el instante justo en que pierde y la convicción se renueva. Así indefinidamente.
Muchos de los que juegan de fiado no es que lo hagan porque no poseen el dinero; sino que como nunca ganan con su dinero, suponen que es una cuestión de falta de suerte, y que por lo tanto si jugasen con el dinero de otro ganarían. Una especie de martingala para eludir a la mala suerte. Y al mismo tiempo, jugar de fiado les asegura una emoción mayor. Saben que los intentos son mínimos y que en algún momento deberán ganar para pagar sus deudas y así seguir jugando; como si fuese un modo de presionar al destino para que les tire unas gotas de buena suerte.
Algunos clientes vienen con un papelito apretado entre las manos, en el cual traen anotados los números, otros los traen pensados, y unos pocos los piensan en el momento. La mayoría pasa el papelito como si estuviese traficando algo, o dice los números a modo de susurro, como si no quisieran ser identificados.
Una vez me ofrecieron convertirme a una agencia oficial. ¿Se imagina? Todo pulcro, blanco, insípido; sin ese gustito a transgresión que se cuela por añadidura en toda jugada. Decir juego legal es una de las mayores contradicciones que puedan pensarse. El juego, cualquier tipo de juego, es libre y transgresor por definición.
Cuando el quiosco está lleno, y están las madres con sus hijos recién salidos de la escuela, automáticamente se forman dos grupos, por un lado, aquellos que entran a comprar caramelos y biromes, y por el otro los que vienen a jugar. Mientras que los que van a comprar golosinas se dispersan alborotados por todo el lugar, los que quieren jugar se agolpan entre sí formando una masa compacta contra una de las esquinas del mostrador, la cual el uso y costumbre determinó que se transforme en el sector de levantamiento de juego.
Un personaje habitual es aquel que está esperando su turno para jugar y escucha que alguien murmura un número. Se ve entonces compelido a jugarlo, aun cuando no tenga dinero para hacerlo. Número que escucha es número que tiene que jugar, y sobre todo si lo escucha adentro del quiosco, que funcionaría a modo de oráculo. Y así, los que traían un papelito con los números ya anotados en la casa, buscan procurarse un nuevo papel para apuntar todos los números incluyendo al número nuevo, no vaya a ser que si no lo hacen, o lo escriben con otra lapicera, la suerte les sea esquiva. Por eso una de las primeras cosas que hago cuando llego a la mañana, es cortar decenas de pequeñas tiras de papel blanco y ensartarlos en un pinche, a tal efecto colocado en la citada esquina del mostrador. Creo que si los vendiera juntaría unas buenas monedas.
Otro personaje infalible es aquel que se resguarda en un costado tratando de evitar que su papelito sea leído por otros, o que los demás escuchen cuándo canta sus números. Como si su ganancia fuese menor porque otros también ganen. Para ellos no solo se trata de ganar dinero, sino también del placer que les depara ganar y que los demás no ganen. Poder decirle a los demás con aire altivo: “Esta vez gané yo”; y así disfrutar de esas dos o tres horas de fama en las cuales los vecinos se acercan a preguntar porqué fue que jugó ese número, como si hubiese sido poseedor de una fórmula a la cual los demás, simples mortales, no accedieron. Una especie de Prometeo que logró arrancar a los dioses la mágica receta del éxito, y al cual hay que adular con la esperanza de ser elegido para un eventual traspaso de la misma.
No faltan aquellos que tienen una hoja, y hasta un cuaderno, con todas las probabilidades allí anotadas. Los números que fueron saliendo, los que salieron determinado día de la semana, la cantidad de veces que se repitieron, los que no salen hace cierta cantidad de tiempo, las decenas que más salen, las que menos salen. Todo de cada quiniela, en cada jugada. Solo un novato jugaría sin saber, por ejemplo, que número salió en la víspera, o en el sorteo inmediatamente anterior. Algunos por cábala no repiten la jugada a un número que acaba de salir, mientras que otros lo juegan expresamente.
Los novatos no son muy bien mirados. El quinielero de ley detesta a aquel que pregunta cómo se juega, o que se queda un rato pensando antes de hacer la jugada. Se siente burlado. Lo mira como un bicho raro que desacredita su actividad; ya que, en su desconocimiento, desvirtúa los códigos instituidos.
Obviamente que las teorías conspirativas están a la orden del día. Por ejemplo, Don Alberto está convencido que un número, que por respeto al secreto profesional no voy a develar, sale siempre a los premios, dos veces a la semana. Y así, al salir entre el sexto y el vigésimo premio permite a los que lo saben, esos que forman parte de cierta logia secreta, jugarlo y acertar regularmente. De este modo, si bien al no tratarse del primer premio lo cobrado es poco dinero, la ganancia estaría en la cantidad de veces que ese número sería acertado. Motivo por el cual se la pasaba buscando el patrón y la contraseña que le permitiese saber qué días de la semana saldría. Se dice que un día llego a ir a la sede de Lotería Nacional para tratar de encontrar en la calle a los responsables de ejecutar el sorteo, y tratar de convencerlos para que lo incluyan en su grupo. Situación que nunca fue confirmada por Don Alberto, pero que de ser cierta, no fue efectiva, ya que su racha negativa se siguió sosteniendo en el tiempo.
Algo poco común, pero que sin embargo sucede, es que algunos cuando ganan me dejan una propina. Pero se diferencia de las que se dejan en la ruleta. Allí esta es dada a regañadientes bajo la creencia de que el crupier tiene el poder de hacer que no vuelvan a ganar si no se comportan de manera generosa con él. De este modo, en cada propina está la esperanza de establecer con este una corriente afectiva que lo lleve a lanzar la bola a favor del bondadoso jugador. En la quiniela la situación es diferente. La propina tiene como sustento creer que el quinielero es el mediador de la fortuna, por lo cual se trata de una especie de ofrenda a la suerte, a modo ritual sagrado para contentar a los dioses de la buena ventura, que en ese caso estarían encarnados por mí.
Si bien hay diferentes tipos de jugador, con diferentes cábalas y costumbres, lo común a todos ellos es el convencimiento es que detrás de todo hay una cuestión matemática que determina cuál es el número que en cada momento es el que sale. Una cosmovisión acabada del mundo de la quiniela. Para ellos el sorteo no es tal, sino solo el medio por el cual se revela ese número predestinado a salir como resultado de un determinado y complejo mecanismo, al cual obviamente creen poder develar. Y así, cada número que juegan no es resultado de una elección personal que atañe a diversos motivos de la vida cotidiana, sino que está cuidadosa y calladamente estudiado, merced a una compleja elaboración, la cual generalmente termina igualmente sin ser la acertada. De este modo, luego de cada fracaso, concluyen que la causa de su desazón no está en el azar, sino en no haber calculado bien las probabilidades; situación que en cierto modo los coloca más cerca de perfeccionar su método de develamiento de ese mecanismo que aún, y solo aún, les es esquivo.
Y así vienen al quiosco, pletóricos de esperanza a pasarme sus números. Y aceptando ese lugar de mediador con la buena fortuna, luego de escribir la jugada en mi cuaderno, la plasmo en un pequeño papelito que, cortándolo del rollo al que pertenece, le doy al cliente, a modo de recibo por su jugada, y boleto de pase a la esperanza. Papel que para el jugador alcanza el valor de documento jurídico, y como tal es celosamente guardado. Algunos lo ponen en la billetera, cerca de la imagen de San Cayetano. Otros lo colocan debajo de una cruz, bajo el vidrio de la mesita de luz, o debajo de una botellita de anís con ruda especialmente preparada para esa función. Papelito que quedará allí hasta el momento del ritual de la escucha. Porque el jugador de quiniela no quiere ver el sorteo por televisión, ni leerlo en el diario, y mucho menos enterarse por bocas ajenas. El quinielero quiere escuchar el sorteo en la radio, con la vista prendida en el dial, y el papelito entre ambas manos; sentado en torno a la mesa de la cocina, o al borde de la cama, con la sola iluminación del velador, tomando mate o fumando un pucho.