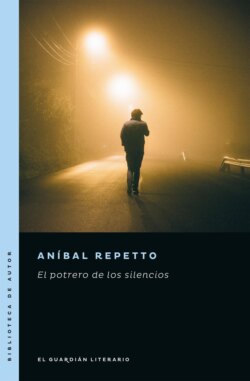Читать книгу El potrero de los silencios - Aníbal Repetto - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
IV
ОглавлениеEse sábado amaneció como de costumbre, con el sol saliendo por el horizonte, y el límpido cielo enrojeciendo de repente; quizás avergonzado por haber sido descubierto infraganti mientras dormía. La brisa matinal que se colaba por entre las ramas del veterano tilo de la puerta del quiosco, se dedicaba a producir sonidos de diferente color. Un día que empezaba así tenía por fuerza que tener un final digno de sí.
Mientras tanto, estuve todo el día ausente, escondiéndome en el silencio de la espera, tras un falaz semblante de indiferencia y secreta inexpresividad. Bosquejos de pensamientos en letra cursiva inundaban las horas. Irreverentes letras temblorosas se organizaban en soplos de borboteantes predicciones. Hasta que, remolona, la noche se posó sobre mi vista, y la luna, abriéndose como un wing sacó del área al sol, para que las estrellas tuvieran el camino despejado hacia el gol.
Debido a que el bar de Pepe quedaba entre su casa y la mía, se me ocurrió que lo mejor era encontrarnos ahí. No me gustaba eso de ir a buscarla a la casa. Me daba calor que los vecinos me vieran, o tocar el timbre y que salga la abuela, o el padre.
Como no quise ser descortés me fui bien temprano, para que no llegase ella antes y tuviese que esperarme. No es que hubiese mal ambiente, pero a veces los viejos que van a jugar al truco se ponen medio pesados con las minas que están solas. No les dicen nada, pero sus miradas suelen ser bastante pegajosas, mientras cuchichean imaginando las proezas sexuales que harían, y cosas por el estilo.
Durante la esperaba me gasté un par de fichas en el flipper. Tenían dos, pero yo siempre jugaba al del hombre araña. Hoy todavía lo tienen, está bastante desvencijado, pero sigue funcionando.
Antes de jugar al pool nos comimos unos sanguchitos de matambre, con unas cervezas negras rebosantes de espuma. Los sanguches de Pepe eran famosos. De verdad se lo digo. Si el barrio podía ufanarse de algo, era de la calidad de la gastronomía del barcito de Pepe. Nada de prepararlos a la mañana para que tiren todo el día abajo de una empañada campana de vidrio grasiento. No señor. Sacaba el fiambre de la heladera y te lo preparaba al momento, casi siguiendo un ritual. Agarraba una flauta de una bolsa grande que guardaba bajo el mostrador, y la cortaba en dos, mientras la sostenía en una de sus manos. Después ponía ambos panes sobre el mostrador, y fileteaba una rodaja de matambre casi tan gruesa como un bife, sobre la cual, delicadamente, colocaba una rebanada más delgada de queso. Recién luego de untar ambos panes con manteca ambas lonjas eran colocadas sobre uno de ellos; para luego ponerle la tapa, y proceder a un corte en dos mitades. Fresquito y rellenito, como debe ser. Acompañado de unas servilletas de papel de envolver, prolijamente cortadas a mano por el propio Pepe.
Después de jugar un rato al pool, y reírnos, y contarnos cosas, yo me moría de ganas de besarla. Pero ahí no daba. Aunque se hiciesen los distraídos, los viejos de la mesa de la esquina no nos sacaban los ojos de encima. Yo creo que hasta habrían apostado algo; porque esos apostaban a cualquier cosa. No tenían un mango, pero se la pasaban jugando por guita. Y además de ser clientes del quiosco, eran amigos del tío de Tatiana, que, si bien ese día no estaba porque lo habían operado de la vesícula, podía aparecer en cualquier momento.
Sumado a eso, yo necesitaba estar seguro de no equivocarme y pifiar feo. No vaya a ser que me deje garpando en orsai adelante de todo el bar. Por eso, mientras jugábamos, yo de reojo la miraba para ver si sus gestos me daban alguna pista. Buscaba algo mínimo que me diera pie. Aunque más no fuera un ínfimo brillo diferente en su mirada, un distraído pestañeo, la sombra de un surco en su mejilla, el filo de los dientes sobre el labio, la hilacha de un mechón disciplinada. Pero nada en ella evidenciaba algo fuera de lo común, lo cual daba lugar a que un irresoluto tembladeral de grávida duda se apoderara del fondo de mi frente. Si hasta por momentos llegué a pensar que solo iba a tratarse una aburrida noche de pool con la nieta de una clienta.
No quería ni pensarlo. Lo peor es que cuando la invité al bar no tuve en cuenta que era el primer sábado del mes. Justo el día en que con los pibes nos reuníamos religiosamente a jugar al póker. Y una vez realizada la invitación no quise cambiarla, por miedo a que ella se retractara y quisiera cancelarla. Así que imagínese la presión que tenía yo en lograr un buen resultado. Por un lado, ella me gustaba, y mucho; y por el otro, los sinvergüenzas de mis amigos seguro estaban esperando un paso en falso para pasarme factura durante el resto de mi vida. No puedo culparlos por eso, yo hubiera hecho lo mismo con cualquiera de ellos.
Por ese motivo, después de un rato le propuse irnos con la excusa de que el bar no tardaría mucho en cerrar. Si la cosa no iba a funcionar, que sea rápido y sin testigos. Quizás hasta todavía estaba a tiempo para ir a sacarle unos pesos a los chicos.
Caminamos un rato y, de golpe, nos empezamos a besar. La verdad que no tengo la menor idea de cómo pasó. Estábamos hablando y ¡pum!, de repente nos encontrábamos en pleno beso. No podría decirle quién de los dos dio el primer paso, pero bueno, es una cuestión anecdótica sin importancia.
Desde el día que la invité al bar estuve pensando diferentes estrategias para acercarme lo suficiente como para poder besarla. Tenía un plan para casi cualquier situación que se presentase. Estrategias de carácter romántico, humorísticas, tímidas, zarpadas, desinteresadas, reflexivas, culpógenas. Sabía exactamente cómo reaccionar ante cada posible respuesta, y así reconducir todo desvío hacia el camino del beso inevitable. Hasta llevaba preparados unos versos por si eran necesarios. Esperaba no tener que usarlos porque no estaban escritos para la ocasión. Ya los había usado repetidas veces, y no quería correr el riesgo de que algún día Tatiana se enterara que no habían sido concebidos para ella.
Se lo leo, porque no me los acuerdo de memoria. Las veces que los usé los llevé escritos; ya que sacar el papelito del bolsillo tiene ese misterio del ritual, y reafirma la idea de una reciente composición, en tanto se supone que de otra manera me los acordaría. Dice así:
Pude oír cómo te escurrías entre mis dedos,
como el agua del río entre las rocas del remanso.
Percibí el aroma del eco de tu voz
diluyéndose en el muro de un silencio estrepitoso.
Vanamente busqué mirar las frases
escritas en tu palabra ausente.
Quise oír tus gestos, mirar tu risa, tocar tu voz.
Y justo en el preciso instante
en que tu tibia mano sobre mi fría frente
amagaba convertirse en una añorada reminiscencia etérea;
oí tus manos tratando de tapar al sol,
toqué una lágrima en la yema de tus dedos,
leí tu miedo gimiendo en el silencio,
sentí la vida fluyendo de tu voz.
Y sonreí feliz, sabiendo que no te había soñado.
Cuando dice eso de la tibia mano en la fría frente, siempre les agarro la mano y me la pongo en la frente. Si bien los versos tienen su propia fuerza, creo que ese gesto es el que asegura el beso posterior. Nunca me falló. O por lo menos no recuerdo que haya pasado.
Pero como le decía, con Tatiana no quería usarlo, y por suerte no hizo falta. De solo pensar que me pasé todo el sábado imaginando estrategias para besarla me sentí un estúpido. Calculé todos los detalles menos uno, que ella también querría besarme a mí, y que no tendría reparos en hacerlo. Nunca pude entender como no pensé en esa posibilidad. Me sentí un pelotudo. Creo que el hecho de haber sido criado por mi abuela y mi tía, educadas a su vez en una cultura patriarcal, me llevó a no considerar esa opción.
Me costó mucho perdonarme por no haber pensado que Tatiana podría haber querido besarme tanto como yo a ella. Ya le dije que me gusta tener todo bajo control; lo cual no solo implica pensar alternativas, sino también vivirlas previamente. Mientras las pienso es como si las experimentara, porque tengo sensaciones como si estuviese pasando. Disfruto de la intimidad de esa errancia del pensamiento que vagabundea disperso. Pero eso es algo que el que mira de afuera no puede entender, porque no está donde estoy yo, en esa zona intermedia donde nadie puede asegurar que algo es o no es. Paradoja feroz en la cual la fantasía y la realidad se revuelcan en un clamor anhelante de pasión.
Nos besamos un rato largo, un par de horas creo, apoyados en el baúl del Torino blanco de una vecina, y cerca de las cinco la acompañé hasta la casa para que el papá no la retara. Me gustaba en serio; y si bien la abuela estaba de nuestro lado, no quería ponerme al padre en contra. No lo conocía, porque nunca andaba por el barrio, pero se comentaba que era serio, de pocas pulgas. Después con el tiempo pude corroborar que eso era cierto, pero que era un buen tipo. Por lo menos en lo que a mí respecta.
Era chofer de taxi, y se pasaba todo el día trabajando. Decía que no podía darse el lujo de trabajar pocas horas porque tenía que asegurarles el futuro a sus hijas. Pero yo creo que lo hacía para no estar en la casa, porque su esposa, la madre de Tatiana, tenía algún trastorno. No estaba loca, pero solían agarrarle ataques de enojo y de la nada empezaba a los gritos, y después se pasaba semanas sin hablar. Nunca salía de la casa. Cuentan que una vez estaba baldeando la vereda y como una vecina pasó caminando, la mojó toda, mientras le gritaba como una loca. Fue hace muchos años, yo no lo recuerdo. Como mucho la había visto una o dos veces. Por suerte estaba la abuela que era la que se encargaba de las chicas. Muchas veces Tatiana, sin decírmelo directamente, me dio a entender que consideraba a su abuela casi como su verdadera madre.
Después de despedirnos volví a casa caminando como un robot. Tenía el corazón meta darle trompadas al esternón. Poseído por la borboteante incoherencia de un caótico naufragio de emociones convergentes, avanzaba tan absorto en mis pensamientos que podía pasar horas bajo las estrellas sin saber cuál era el verdadero color de la noche. Una de las mejores de mi vida. En serio se lo digo. Nos pusimos recontra de novios.
En otro momento le hubiera dicho que ese día le di las llaves de mi corazón; y créame que en esa oportunidad yo estaba convencido de que así lo había hecho. Pero después, el paso del tiempo, y las experiencias que con este se acumulan, me enseñaron que mi corazón no tenía cerradura, sino que era una piedra que solo se abría a martillazos. Un bloque de granito, cuadrado como un adoquín. Tatiana siempre lo supo, y tuvo la capacidad y el talento para ir limándolo de a poquito, sacándole las asperezas; no para ablandarlo, porque las piedras no se ablandan, sino por lo menos para pulirlo un poco, hacerlo estéticamente más tolerable en lo cotidiano. Siempre me dijo que estaba convencida de que detrás de la dureza de la piedra había un núcleo de lava ardiente que cada tanto escapaba por un agujerito que se hacía en la roca y luego volvía a cerrarse. Y que en esos momentos, ante el temor a ese derrame, yo escribía mis poemas. Yo qué sé, puede ser cierto. No sé si eso del miedo que ella dice, pero sí el hecho de escribir cuando surge la necesidad imperiosa de hacerlo. En ese caso sí parece acertada su descripción, ya que no es algo que me proponga de antemano, sino que viene de golpe, como una necesidad que no puedo refrenar. Una especie de sopapo de palabras.
No soy de esos que se programan para escribir tales días, a tal hora, durante tanto tiempo, y determinadas cosas. Por más que lo intentase no me saldría; yo no funciono así. Siento que, si no escribo eso que de repente me vino a la cabeza, voy a explotar por algún lado. No sé si será el corazón, no sé si será miedo a algo que viene de adentro, la verdad que en esos momentos no me pongo a pensar en eso, solo escribo aquello que aflora. No se trata de algo que se instala lentamente, con paciente espera hasta que tenga tiempo libre para escribirlo. Nada de eso; explota de repente y urge ser escrito en lo inmediato, sin importar que esté haciendo en ese momento. No por temor a olvidarme, sino porque apremia por ser plasmado en papel. Y usted no se imagina el alivio que se siente luego. A veces pienso que no sé si disfruto más de lo que escribí, o del alivio por haberme sacado esa emergencia de encima. Porque una vez escrito ya está ahí, puedo leerlo, modificarlo, tirarlo a la basura, que la sensación es diferente; ya hay calma.
Es en ese jugar con las palabras que me es posible trascenderlas y así estar más cerca de la imposible tarea de dar caza a los diferentes enigmas a los que me somete la existencia. Letras convocadas por un hueco que se apropia e inunda todo el espacio posible, y en cuya atracción rompe todo nexo lógico mediante el cual la racionalidad pretende esclavizarlas. Palabras que nunca antes estuvieron y a las cuales el verso les ofrece el límite de una existencia a la cual asomarse. Enigmas que, en tanto indecibles, en tanto exceso desconcertante, nunca habrán de ser alcanzados; pero que la poesía me permite rodear, experimentar, y a partir de allí dar curso a nuevos poemas que vayan tras los nuevos enigmas que los previos develan y velan. La promesa de una palabra que no llega y a su encuentro acuden otras; en cuyo fracaso reside su belleza. Porque el encanto de la poesía reside en su naufragio. En esa palabra que está donde debiera estar otra, a la cual no logra reemplazar y a la vez deja hundida en el olvido. Quizás para siempre. Quizás para nunca.
Es en la poesía el único lugar donde logro jugar libremente, sin sentir que algo se me impone, sin percibir un mandato que espera mi respuesta. Ese extraordinario espacio en el cual puedo liberarme de mis estructuras y jugar sin esperar que otro me abra la puerta. Porque abrir la puerta para ir a jugar implica un juego burocratizado. El jugar implica salir por la ventana, pero sin saber que se va a salir, solo encontrarse saliendo, lanzado a la conquista de lo impensable. Conquistando a pura prepotencia de sorpresa el espacio en blanco que no cesa de crearse bajo la última letra, que por su culpa ya nunca será la última. Bailoteo caprichoso que lanza cada mancha de tinta sobre la siguiente, arrebatándole todo punto de anclaje.
La poesía me lleva a ese punto de sinsentido cuasi último, y al liberar la palabra, me libera. Me permite convocarme y a la vez no acudir a la cita. Un poema para hacer posible al siguiente, de eso se trata para mí la existencia.