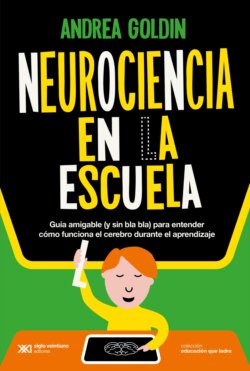Читать книгу Neurociencia en la escuela - Andrea Goldin - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление1. Aprender es modificar el cerebro
El cerebro cambia constantemente
¿Pensaron alguna vez cómo serían si tuvieran otro color de pelo, otros rasgos, si hubiesen nacido en otra cultura? Cuando tenemos estas fantasías, usualmente nos imaginamos a nosotros mismos pelirrojos, o con los ojos rasgados, o viviendo en Australia. Pero, en algún sentido, nos imaginamos tal como somos, apenas trasladados de lugar o con un mínimo cambio en una parte de nuestra fisonomía, como si fuéramos muñecos que podemos decorar a piaccere. Se trata de un ejercicio que, por razones obvias, no es posible verificar. Pero si jugáramos a dilucidar qué sucedería, el resultado sería casi inimaginable, porque somos una mezcla de la información que tenemos en los genes –que vino de madres, padres, abuelas, tatarabuelos– y de la que proviene del ambiente, del contexto, de lo que percibimos, entendimos y vivimos a lo largo de nuestra existencia. Así, somos quienes somos, entre otras cuestiones, porque tenemos el pelo marrón, los ojos redondos y nacimos donde nacimos, bien lejos de Australia. Y si algo de eso hubiese cambiado, “nosotros” no seríamos “nosotros”, sino ¡“otros nosotros”! ¿Me explico?
Por ejemplo, un pelo de otro color podría haber llamado la atención de un compañero burlón en el primer grado de la escuela. Y el resultado podría ser que nos convirtiéramos en expertos en contraatacar con ironías, o en restarle importancia a lo que dicen los demás, o en ir a parar siempre a la Dirección. Parecen nimiedades pero, desde chiquitos, vamos forjando nuestra forma de ser, de pensar y de sentir. Incluso algo en apariencia tan insignificante como el color de pelo o el compañero de banco puede tener una gran influencia, no solo en la forma de reaccionar ante ciertas situaciones, sino en cómo nos ven los demás y cómo nos vemos a nosotros mismos. Cual bola de nieve, eso que pasó solo durante un año –porque luego el compañero burlón se cambió de escuela– nos afectará en segundo grado, y en tercero, ¡y en nuestra vida adulta! O tal vez ese cambio en el color de pelo lograba que el compañerito que tanto nos gustaba quisiera ser nuestro novio. ¡O que no quisiera!
Si ustedes han estado en contacto con personas en distintos momentos del desarrollo, es posible que ya hayan pensado en esto que comento. Es posible que ya sepan que aquello que nos sucede de niños[4] puede marcarnos por el resto de la vida. Me refiero a situaciones que, por alguna razón, muchas veces desconocida para nosotros mismos e incluso hasta irracional o inconsciente, resultan relevantes para comenzar un proceso que podría dejar una huella marcada en nuestro cerebro. Es que con el cerebro pensamos, entendemos, razonamos; pero gracias a él también sentimos, tenemos deseos, expectativas, impulsos. Ojo, que con esto no quiero decir que seamos un cerebro y nada más. Nuestro cerebro está, se desarrolla y ha desarrollado dentro de un cuerpo particular, en una sociedad y cultura particulares. Y, como veremos a lo largo de este capítulo y de este libro, abordar ese cóctel es fundamental a la hora de comprender cómo aprendemos y enseñamos.
El efecto Pigmalión
Hace más de cincuenta años Robert Rosenthal, un psicólogo experimental de los Estados Unidos, comenzó, casi por casualidad, una línea de trabajo que me resulta fascinante y muy iluminadora. A raíz de varios resultados obtenidos en el laboratorio, se le ocurrió investigar si las creencias (incluso implícitas) que los docentes tienen sobre los alumnos podrían impactar en su aprendizaje. A través de una serie de estudios en escuelas (pioneros en esto de la neurociencia educacional) encontró que, si un docente esperaba que algunos niños en particular aprendieran y entendieran más que sus compañeros, eso era lo que finalmente sucedía. Lo llamó “efecto de la expectativa interpersonal” y se trata, ni más ni menos, de lo que coloquialmente conocemos como “profecía autocumplida”. Demostró que las expectativas (fabricadas) en las mentes de los profesores sobre el potencial (oculto) de determinados alumnos podían conducir a la mejora de su rendimiento intelectual.
Esto quiere decir que, si un docente tiene altas expectativas sobre un alumno, este terminará teniendo un mejor desempeño. Ustedes podrán pensar que esto se debe a una suerte de preselección, a la buena lectura que hace un docente cuando entiende quién tiene un “techo” más alto. Pero, justamente, Rosenthal demostró que no es así: se trata de una manipulación, inconsciente, por supuesto, que hace el docente según sus prejuicios (buenos o malos). ¿Y cómo se explica que suceda? Mayoritariamente, por conductas no verbales, por mejores interacciones de aprendizaje con ciertos estudiantes (más frecuentes, largas, emocionales y de mejor calidad). Estos factores llevan a que los docentes logren enseñarles más rápido conceptos más complejos.
Y termina repercutiendo en que aquellos alumnos de quienes se esperaba más, logren más. Por el contrario, bajas expectativas docentes peligrosamente conducirán a un peor rendimiento estudiantil.
Quiero ser muy clara en lo que este resultado implica, porque me parece una demostración muy concreta del nivel de responsabilidad que tenemos a la hora de educar. Si un docente cree que un alumno tiene problemas y que no puede esperarse mucho de él, va a actuar de un modo muy diferente que si creyera que es sobresaliente. ¿Y cuál sería el resultado final? En el primer caso, el alumno aprenderá mucho menos, mientras que en el segundo llegará mucho más lejos. Y atención que en este ejemplo hipotético hablamos del mismo alumno y del mismo docente.
Esta idea de que las expectativas son tan poderosas que terminan moldeando la realidad recibe el nombre de “efecto Pigmalión” (personaje de la mitología griega, rey y escultor, que se enamora de una estatua que él había tallado). Pero también se la conoce como “efecto Rosenthal-Jacobson”, en honor a sus descubridores. ¿Y quién es Jacobson? Lenore, la directora de la escuela donde Rosenthal hizo estos primeros descubrimientos. Es que la neurociencia educacional solo puede avanzar en la interdisciplina, si hay una relación real, productiva y franca entre la comunidad científica y la educativa.
El cerebro es un órgano que nos permite interactuar con el mundo: la información ingresa a través de los sentidos, la mayor parte de las veces llega al cerebro y allí termina de procesarse y de entenderse, en función de nuestras emociones, experiencias previas y expectativas. Después de eso, tal vez actuemos en consecuencia: podríamos mover alguna parte del cuerpo, generar un nuevo pensamiento o una emoción, o incluso transpirar. El tema de fondo es que la inmensa mayoría de las cosas que nos suceden pasan a través del cerebro. Y esto permite también explicar las marcas de por vida que nos dejó aquel compañerito cuyo nombre ni siquiera recordamos. Esa realidad se debe a una característica distintiva, única, del cerebro: cambia como consecuencia de las experiencias que le toca atravesar. ¿No les parece maravilloso? (Por supuesto, también va cambiando por el propio desarrollo, se modifica a medida que crecemos.) Esa capacidad se denomina plasticidad.[5] Decir que el cerebro es plástico significa, ni más ni menos, que puede modificarse por la experiencia. Y no se trata de una manera de decir, porque esa modificación es literal, o sea que es física, tangible. El cerebro cambia. De hecho, su propio cerebro, querido lector, lectora, lectorcito, está cambiando en este preciso momento. No debido a estas palabras en particular (aunque, si soy lo suficientemente interesante o, al menos, ingeniosa, el proceso habrá comenzado y eso sucederá dentro de un tiempo), sino a muchísimas otras cosas que rondan sus cabezas, tengan ustedes registro de ellas o no.
Mente y cerebro
La dualidad mente-cerebro es un tema de discusión desde los orígenes de la filosofía, en Grecia. Para simplificar, aquí nos referiremos al cerebro como al órgano tangible, mientras que la mente son los procesos que suceden en él, el “pensamiento”. No obstante, como veremos más adelante, una de las particularidades del cerebro es que puede modificarse debido a las cosas que nos pasan. De este modo, el cerebro cambia y, en consecuencia, también cambia lo que pensamos y sentimos, lo que a su vez puede generar modificaciones en el sistema nervioso. Y así sucesivamente.
Huellas en el cerebro
La plasticidad funciona de manera lenta y progresiva. La primera vez que nos enfrentamos a una situación nuestro cerebro presenta determinadas características. Si esa situación tiene algo de impacto, nuestro cerebro cambiará (un poquititito, apenas). La próxima vez que nos enfrentemos a la misma situación, nuestro cerebro, que será ligerísimamente diferente al de la primera vez, podrá cambiar de nuevo. Entonces, ya será un cerebro “distinto” del “original”. Y si nos enfrentamos a una situación equivalente por tercera vez, el cambio será aún mayor (aunque la diferencia seguirá siendo prácticamente imperceptible, al menos a nivel físico). Y así podremos seguir hasta que en algún momento la situación ya no tenga nada de interesante ni de novedoso ni de nada y deje de producir impacto en nuestro cerebro. (O, peor aún, que nos aburra supinamente y eso, como veremos más adelante, puede ser muy malo para el aprendizaje.)
Podemos pensarlo mediante un ejemplo concreto. Doy por sentado que ustedes no saben chino (si llegan a saber, cambien el idioma por el que más curiosidad les dé). Imaginen que tienen un vecino nuevo, nacido en China, que no habla una pizca de español. Ustedes suben al ascensor, lo saludan, y él responde en algo que debe ser chino. La situación los toma por sorpresa y ni siquiera son capaces de imitar el sonido para demostrar buena educación. Como consecuencia, se sienten un poco mal. Es muy posible que esa situación haya disparado un mecanismo por el cual ustedes terminarán aprendiendo al menos esa palabra. Pero claro, sería un espanto si en ese momento les tomaran un examen de chino. Unos días después se lo cruzan de nuevo, sus cerebros no son los mismos y, cuando lo ven, ya saben que él los va a saludar en chino y que estaría bueno responder al saludo. Pero se les escapa la palabra, el vecino habla demasiado rápido y cerrado. No obstante, sus cerebros siguieron cambiando. Pasan algunos días más y comparten ascensor por tercera vez. Ahora ustedes están muy preparados, ya saben lo que viene. Lo miran, el chino se acerca, dice una palabra y ustedes… responden lo que pueden. Pero lograron escuchar lo que el vecino dijo y repetirlo, aunque ambas cosas les hayan salido horribles. De a poco, la cuarta, quinta, decimotercera vez que se crucen, lograrán perfeccionar esa palabra. Se sentirán orgullosísimos. Y en algún momento, ¡ustedes saludarán al chino en chino antes de que el chino hable! Claramente, durante todo este proceso, ustedes habrán estado aprendiendo. Pero no solo habrán aprendido la palabra en cuestión (que confiamos en que haya sido “hola” o algo así, y no un improperio). Aprendieron que el vecino saluda en chino, que habla cerrado y hay que prestar atención, que ustedes quieren devolver ese saludo; aprendieron a colocar la lengua, la garganta y los labios para decir esos sonidos. Ustedes, sus cerebros, aprendieron muchísimas cosas durante el proceso. Si en sucesivos exámenes hubiésemos evaluado esas pequeñas cosas, entonces ustedes habrían aprobado. Si, por el contrario, solo evaluamos qué tal pronuncian esa palabra, es decir, el resultado final, entonces solo habrían aprobado en la última instancia. Y he aquí la cuestión de qué es el aprendizaje.
La neuroeducación se presenta
Aquí comenzamos el libro en serio. Porque la plasticidad es un concepto crucial para la educación: aprender implica modificar el cerebro. Dicho de manera más “técnica”, implica plasticidad. ¡Ojo! Hay aprendizajes que no requieren modificaciones cerebrales estructurales. Pero la mayor parte de lo que coloquialmente consideramos como aprendizajes, sí. Empecemos por el principio: ¿qué significa aprender, en términos neurocientíficos? Lo que en la vida cotidiana llamamos “aprendizaje” se refiere a la extracción de propiedades particulares, en ciertas situaciones, que podrían permitirnos modificar nuestras conductas en el futuro. Esto suena medio pomposo, pero léanlo de nuevo: cualquier cosa que consideremos aprendida cumplirá con esa definición. Incluso tal vez sea una definición demasiado amplia. Imaginen –o recuerden– la situación de intentar explicar algo a otra persona luego de haberlo aprendido. ¿Cuántas veces pasamos por el clásico “yo lo entiendo, pero no sé cómo explicarlo”? En ese caso, si no podemos explicarlo, si no podemos cambiar la conducta por la nueva información, ¿lo aprendimos o no lo aprendimos? Los sistemas de evaluación usuales consideran que el concepto en cuestión no fue aprendido (y debemos reprobar al alumno, bah). No obstante, nuestra definición dice que es posible que haya habido cierto grado de aprendizaje, aunque no con la suficiente profundidad como para poder explicarlo. Es posible que se hayan producido cambios estructurales en su cerebro que podrían manifestarse como una modificación en el comportamiento, aunque no se haya alcanzado el objetivo máximo que estábamos esperando: poder explicar todo con claridad; porque, como veremos más adelante, organizar pensamientos para poder explicar es un atributo de la comprensión. Pero algo cambió.
Antes de meternos en los detalles de este proceso, les pido que, por lo menos hasta el capítulo 4, nos pongamos de acuerdo en aceptar nuestra definición: aprender implica extraer propiedades que potencialmente podrían modificar nuestra conducta futura. Esas modificaciones físicas en el cerebro generan cambios en el comportamiento, ya sean “pequeños” (saber que el vecino hablará chino) o más significativos (lograr decir más o menos decentemente una palabra en otro idioma). Hablamos de cambios potenciales porque sus cerebros ya estaban listos para ese cambio, incluso antes de que fuese observable. Por ejemplo, si el tercer viaje en ascensor hubiese ocurrido un día antes, ustedes muy posiblemente habrían reaccionado de manera similar. Pero como el encuentro no fue ese día, nadie se enteró de que su conducta ya había cambiado.
Volvamos unas líneas más arriba. En particular, a la parte de “Y en algún momento, ¡ustedes saludarán al chino en chino antes de que el chino hable!”. ¿Cuándo debería ser ese momento? Les propongo que dejen de leer por un instante, que cierren el libro (usen un dedo para marcar la página) y piensen: ¿cuándo les parece que debería suceder ese momento?, ¿cuántas veces necesitarán cruzarse con el vecino hasta que el saludo les salga respetable? ¿Se animan a arriesgar un número? Vamos, vamos, cierren el libro y jueguen un poco, que ya seguimos.
¿Y, qué les parece? Espero no desilusionarlos, pero no tengo una respuesta para esta pregunta. Nadie la tiene. No existe un tiempo fijo, determinado, universal para los aprendizajes. Pero esto nos deja una conclusión importante, de la cual debemos tomar nota: cada persona aprende a su ritmo. Más aún: cada persona aprende distintas cosas a diferentes ritmos. Mucho más aún: en cada momento de la vida aprendemos con ritmos diferentes. Esto, que cualquier educador experimentado ha vivenciado, se explica a nivel neural porque la plasticidad tiene distintos tiempos, según las capacidades involucradas, la persona, su edad, sus circunstancias de vida.
Quien planteó que el aprendizaje tiene bases neurales fue Donald Hebb, un psicólogo canadiense que en 1949 publicó la idea de que el aprendizaje no es algo pasivo, sino que implica procesos por los que el cerebro se modifica. Además, explicó un mecanismo simple mediante el cual el cerebro organiza sus circuitos según los patrones de actividad que recibe. Cabe aclarar que la plasticidad hebbiana no se verifica siempre, pero se trata de un buen acercamiento y nos permite entender la plasticidad de manera sencilla.
Aquí hay que hacer un alto para mencionar dos conceptos clave: neuronas y sinapsis. El sistema nervioso, como todos nuestros tejidos, está conformado por células, algunas de las cuales se llaman neuronas. Las neuronas se especializan en transmitir información. ¿A quién? La mayoría de ellas, a otras neuronas (aunque también a células efectoras, en glándulas o músculos). Las comunicaciones que se dan entre las neuronas se llaman sinapsis. Una sinapsis es una charla entre dos neuronas, ni más ni menos.
Ahora sí, vamos con la plasticidad hebbiana. Lo que estamos por contar ya ha sucedido en sus propias cabezas varias veces durante este día (no se alarmen, también en la mía, en la de su suegra, en la de su cantante favorito). Es algo así. Imaginen que, ahora mismo, sucede “algo” que hace que algunas de sus neuronas se “activen”. Ese “algo” puede ser cualquier cosa: una idea que se les “disparó” a raíz de una línea que leyeron en este libro, un pensamiento que se les cruzó sin razón aparente, una melodía salida de un auto que pasó por la vereda y que escucharon por casualidad. Cualquier cosa, bah. No importa si a ustedes les parece relevante o no, ni siquiera es necesario que se den cuenta de que “la cosa” sucedió. Entonces, como decíamos, “algo” sucede y nosotros tomamos una foto de un pedacito de sus cerebros justo en ese momento. En la figura 1, la “activación” de la neurona A está representada en el tiempo 1.
Hebb planteaba que, si se tomara una nueva foto a ese mismo pedacito de cerebro un tiempo después, veríamos lo que se muestra en el tiempo 2. Aquellas conexiones que habían generado una charla a raíz de “la cosa”, ahora serían más eficientes, permitirían que ambas neuronas se comunicaran mejor (las neuronas A y B de la figura 1). En cambio, con aquellas que no fueron provocadas por la experiencia de “la cosa” sucedería lo contrario (neuronas A y C).
Figura 1. La figura muestra tres neuronas (A, B y C). Si miran con atención, verán que algunos extremos de la neurona A casi se tocan con algunas partes de las neuronas B y C. Esas son sinapsis. Esto significa que la neurona A puede mantener una charla (tiene abierto un canal de diálogo, digamos) con la B o con la C. En el tiempo 1 sucede “algo” que genera mayor comunicación entre las neuronas A y B. Si vuelven a mirar el conjunto de tres neuronas un tiempo después –en el tiempo 2–, verán que las sinapsis entre las neuronas A y B se reforzaron, lo que implica que esa comunicación preexistente es ahora más eficiente. Y lo opuesto ha ocurrido para la comunicación entre la A y la C.
Pero no se inquieten. Las conexiones que se pierden no implican muerte neuronal (de todos modos, la muerte neuronal no es mala per se; de hecho, durante algunos momentos del desarrollo es fundamental que muchas células del cerebro mueran; que en paz descansen). El ejemplo de la figura 1 es una sobresimplificación; no queda claro cuántas neuronas tenemos, pero el número es enorme. Volviendo al ejemplo, cada una de estas tres neuronas se conecta con muchísimas otras. Por lo tanto, habrá otras “cosas” que reforzarán las conexiones de la neurona C con otras neuronas (conexiones y neuronas que aquí no estamos viendo). De igual manera, habrá “cosas” que no generarán nada en otras sinapsis entre la neurona B y otras neuronas. Y lo mismo sucederá con muchísimas conexiones de A que tampoco se observan en la figura 1. Insisto en que esta caricatura es un ejemplo muy simplificado, pero sirve para entender cómo funciona esa capacidad del cerebro que nos permite tanto.
¿Cuántas neuronas son muchas neuronas?
Suele decirse, en términos poéticos, que “tenemos más neuronas que estrellas en el universo” (porque los neurocientíficos ¡somos unos locos…!). En la actualidad, creemos que la cantidad ronda entre los 14.000 y los 86.000 millones de neuronas, cada una de las cuales realiza, en promedio, miles de sinapsis. El número es difícil (o imposible) de imaginar, y la variación en la estimación es enorme, porque la verdad es que contar neuronas no resulta tan fácil.
De círculos virtuosos y viciosos
Tal vez hayan notado que considero el aprendizaje como un ciclo de plasticidad y experiencias. El cerebro vive una experiencia, se modifica, vive otra (que puede ser casi la misma que la primera u otra completamente distinta), se modifica de nuevo, etcétera. Esto parece genial cuando se trata de aprendizajes que consideramos positivos: aprender matemática o a leer, incorporar un idioma, el nombre de un nuevo amigo, qué tipo de humor tiene una persona a la que queremos agradar, el argumento de una serie, qué trago estaba tomando la persona que nos gustó en una fiesta. Todos estos aprendizajes conforman círculos de tipo virtuoso: con cada ciclo, una “mejora” (con todas las comillas del caso) hasta lograr el objetivo final, que consiste en aprender lo que queríamos (consciente o inconscientemente). Pero ¿qué pasa si las experiencias son negativas, si son “malas” porque, por ejemplo, van en contra de lo que nos indican nuestras reglas sociales y morales, o porque resultan dañinas para nosotros o para los demás? En esos casos, el proceso en el cerebro es el mismo, es decir, se mantiene el ciclo de la experiencia y la modificación, con la diferencia de que a esos círculos los consideramos viciosos.
Adolescentes en riesgo
En el capítulo 2 hablaremos de las funciones ejecutivas, una serie de capacidades cognitivas esenciales para la vida cotidiana. Resulta que el rol y la modulación de estas capacidades en el proceso de adicción a drogas están íntimamente relacionados con el hecho de que una parte del cerebro humano (la corteza prefrontal) continúa su desarrollo hasta pasados los 20 años de edad. Más aún, las conexiones neuroanatómicas entre esa corteza y una parte del cerebro que es indispensable para la modulación de las emociones, las amígdalas (nada que ver con esas que tal vez nos extirparon cuando éramos pequeños), no se desarrollan por completo hasta la vida adulta. Esto explica, en parte, por qué los adolescentes suelen tener mayor riesgo de experimentar con drogas y, a su vez, por qué tienen mayores posibilidades de comenzar un proceso de adicción.
Los cannabinoides, la nicotina, la cocaína, los opioides, el alcohol y otras drogas de abuso tienen la capacidad de inducir emociones positivas, o de placer, y de aliviar estados emocionales negativos como la ansiedad o la depresión. Sin hacer un juicio de valor, en las últimas décadas ha habido un cambio drástico en la percepción de las adicciones a las drogas por parte de la sociedad: desde una falla personal caracterizada por la falta de autocontrol hasta la clasificación de la adicción como un desorden neuropsiquiátrico crónico. La interacción de factores genéticos con el ambiente personal es la base de nuestras conductas, incluida la vulnerabilidad a las adicciones. Sin embargo, el uso repetitivo de drogas psicoactivas acarrea, sobre los individuos más vulnerables, efectos no deseados, como la tolerancia y la dependencia, que sentarán los cimientos para los síntomas de abstinencia cuando deje de usarse la droga. El resultado más serio de la utilización repetida de drogas es la adicción: un estado persistente en el cual el uso compulsivo de la droga escapa a nuestro control, aun cuando implica consecuencias negativas muy serias. Esto sucede porque muchas drogas de abuso ejercen sus efectos principales mediante las mismas vías cerebrales que los aprendizajes “positivos”, y son capaces de producir cambios neurales a muy largo plazo (incluso alteraciones permanentes en las redes motivacionales, lo que podría llevar a conductas no deseadas).
Los estudios de imágenes cerebrales en adictos demuestran los potentes efectos cognitivos y emocionales que estas personas tienen asociados con las experiencias de consumo. Existen “memorias” muy potentes producidas por las experiencias previas con las drogas de abuso. De hecho, el estudio de las adicciones influyó en gran medida en la investigación sobre cómo funcionan el aprendizaje y la memoria. Un tipo de aprendizaje muy elemental, conocido como instrumental, consiste en que un organismo aprende una respuesta motora nueva con el objeto de procurarse una recompensa (algo que le hace “bien”: obtener comida cuando está hambriento, conseguir sexo, evitar un peligro o el dolor, etc.). Para esto, la acción y el resultado (la recompensa) deben suceder cercanos en el tiempo (debe existir contingencia temporal entre ambos). En la medida en que el proceso ocurra más seguido, la contingencia generará algún tipo de representación cognitiva, se “escribirá” en el cerebro. Un poco más complejo, pero en la misma línea: las drogas psicoactivas generan conductas que se repetirán con el objeto de obtener esas sustancias (las llamamos recompensas reforzadoras, porque funcionan como un premio y refuerzan la conducta). Así, las adicciones son consideradas un tipo de aprendizaje dependiente de las recompensas, porque los cambios que generan en el comportamiento requieren que se guarde nueva información dentro del sistema nervioso. En el abuso de drogas existe aprendizaje en el sentido de que se produce un cambio en la conducta que refleja el valor de recompensa de la sustancia o, más precisamente, el valor del estado mental que esta induce.
Pero el aprendizaje es mucho más amplio. No solo aprendimos que una droga (o una persona, o una situación) nos generan determinado estado mental, sino que además relacionamos ese aprendizaje con otras informaciones, con otras pistas que estaban presentes en la situación (las llamamos claves ambientales). Las adicciones se caracterizan por permanecer “latentes” durante lapsos de tiempo prolongados, en los que es muy posible que suceda una recaída, usualmente iniciada por la reexposición a claves ambientales que ya estaban relacionadas con la droga. De nuevo, el aprendizaje se hace presente: muchas veces existe contingencia entre el cigarrillo que fumamos –la droga– y la charla con amigos –la clave ambiental– y, una vez que aprendimos esa asociación, ¡es muy difícil desaprenderla!
Como vemos, el cambio cerebral inducido por la plasticidad dependerá del tipo de experiencia que nos toque vivir. Así como la experiencia repetida que tuvimos con el vecino chino nos permitió aprender a decir una palabra –y un montón de cosas más–, un estímulo negativo repetido puede terminar generando un “círculo vicioso”, porque constituye un hackeo muy fuerte al sistema (tan fuerte que las personas muchas veces vuelven a administrarse drogas, aun cuando conscientemente hayan resuelto no hacerlo nunca más).
Podemos decir que la plasticidad permite la extraordinaria capacidad de flexibilizar nuestros comportamientos. Pero nada es gratis y, como efecto colateral, esto genera que el sistema nervioso tenga una enorme sensibilidad a experiencias vulnerables.[6]
La plasticidad permite la reversibilidad (o por qué no debemos darnos por vencidos ni bajar la persiana)
Decíamos que la sensibilidad neural, que permite maravillosos cambios en respuesta a aprendizajes enriquecedores, es la misma que vuelve vulnerable al niño que atraviesa experiencias adversas durante su desarrollo. Si esto es así, entonces, ¿qué sucede con el cerebro de los niños desprotegidos y poco contenidos o cuidados? Por obvias razones éticas, no puede hacerse un experimento para responder esta pregunta (¡por suerte!). Pero a lo largo de la historia ha surgido la posibilidad de estudiar este fenómeno mediante un escenario natural. Uno de esos lamentables casos sucedió en Rumania hace algunas décadas. Allí, con el objetivo de incrementar la población, durante años se prohibió el uso de métodos anticonceptivos y se aumentaron los impuestos a aquellas familias que tuviesen menos de cinco hijos. Cuando el régimen que había impuesto estas medidas fue derrocado, alrededor de 1990, se encontraron más de 170.000 niños en orfanatos estatales; niños y niñas que habían sido abandonados por sus familias, tan pobres que no podían cuidarlos. La mayoría eran niños con un desarrollo típico, que dentro de todo habían nacido saludables y a quienes los orfanatos les habían cubierto, mal que mal, las llamadas “necesidades básicas”: techo, comida –aunque no siempre cumpliendo requisitos nutricionales– y ciertos cuidados de salud esenciales. Lo que estas instituciones no habían logrado –ya fuera por falta de presupuesto, de conocimiento o de personal idóneo– era dar amor a esos niños. Todos habían sido criados sin contacto visual habitual, sin caricias, sin demasiada atención, en un entorno más parecido a una fábrica de humanos que a un verdadero hogar. Alrededor del año 2000, un equipo de científicos[7] europeo comenzó a investigar qué sucedía con el desarrollo cerebral de los niños de entre 1 y 5 años que vivían en esas instituciones y encontró que era menor al esperable para su edad.
Cuando se conoció la existencia de estos niños, familias de distintas partes del mundo –incluso de la Argentina y de América Latina, aunque la mayor parte provino de los Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá– buscaron adoptarlos. Si bien la mayoría de estas adopciones funcionó bastante bien, las familias cuentan que al principio fue difícil. Los niños presentaban retrasos cognitivos y de lenguaje, problemas de conducta (principalmente hiperactividad y problemas de regulación de las emociones y de la atención) y, sobre todo, problemas para relacionarse con los demás y para sostener esos vínculos. Los científicos detectaron que la probabilidad de encontrar estas dificultades era mayor en los niños que habían pasado más tiempo en esos institutos (no está de más aclarar que este problema no tiene que ver con la institucionalización en sí, sino con la escasa estimulación que los niños recibieron en esos lugares).
A medida que los niños eran adoptados, los científicos pudieron recabar datos sobre cómo se modificaban los distintos indicadores físicos y cognitivos. Así, pudieron comparar si los efectos adversos (por ponerles algún nombre…) eran reversibles o no, algo que hasta ese momento no se sabía. Como los niños eran dados en adopción de manera aleatoria, el grupo que debió permanecer en los orfanatos pudo compararse con el de los niños que se habían incorporado a una familia. Los científicos comprobaron que después de un tiempo (usualmente más de un año), aquellos niños que finalmente tuvieron buena estimulación mejoraron en todas las medidas evaluadas: desde el apego y la manera de relacionarse con los demás, pasando por el desarrollo del lenguaje, hasta distintas habilidades cognitivas. Incluso tenían menos ansiedad y problemas de conducta. Más aún, encontraron que, varios años después, esos niños tenían menos probabilidades de desarrollar síntomas psiquiátricos. Estas mejoras, si bien se observaron incluso en los niños que habían permanecido institucionalizados hasta los 5 años, fueron mucho más pronunciadas en aquellos niños que fueron adoptados antes de los 2 años. En general, cuanto antes sea adoptado un niño, más parecido será su desarrollo al típico esperado.
Lo que sucede es que en el desarrollo hay períodos sensibles, ventanas temporales durante las cuales es más fácil que los cambios se produzcan.[8] Simplificando un poco, los bebés o niños pequeños tienen una superpoblación de sinapsis, muchas más que las que tenemos los adultos. Con el tiempo, muchas sinapsis se pierden.[9] Como vimos unas páginas atrás, se trata de una característica que depende de las experiencias vividas. Como regla general, si la información que llega al cerebro es escasa o pobretona, entonces se perderán muchas más sinapsis que las que deberían. Y si en un tiempo prudencial –dentro del período sensible para esa capacidad– no llega más o mejor información, entonces será mucho más difícil que queden o se formen las conexiones esperables. Imaginemos que un bebé está perfecto pero se pasa todo el día acostado en su cuna, mirando el techo. La estimulación es mucho menor que si tuviera la posibilidad de observar formas y colores cambiantes. Si entendemos cómo funciona el cerebro, es razonable suponer que ese cerebro será físicamente diferente que otro más estimulado. Y esa diferencia física se traducirá en diferencias cognitivas. Esto sucedió con los niños institucionalizados de Rumania. Pero en cuanto esos cerebros empezaron a tener más y mejor estimulación, la plasticidad se encargó de que las diferencias comenzasen a borrarse.
De este modo, pudo determinarse que los efectos nocivos del abandono, el descuido y la desidia son reversibles; que los destinos no existen (o que, al menos, no son estáticos). Gracias a esta serie de estudios, el gobierno rumano aprobó una ley por la cual se prohibió la institucionalización de menores de 2 años (salvo en casos muy excepcionales). La medida tiene implicancias más allá de ese país, para todos como sociedad, porque es muy común pensar que un niño abandonado o huérfano debe institucionalizarse. La evidencia científica muestra que solo tiene sentido cuando no se puede conseguir una familia adoptiva y siempre que la institución y su personal estén altamente capacitados para brindar toda la estimulación que requiere un niño. Si no, más allá del aspecto ético para con ese niño, la institucionalización se convierte en un grave problema pateado hacia el futuro.
Que los procesos de adopción tarden más que lo que podrían también es negativo para el desarrollo de los cerebros de esos niños (pero, por supuesto, gracias a la plasticidad, ¡más vale tarde que nunca!).
El mito de los tres primeros años
Una posible –y errada– interpretación de la experiencia de los niños de Rumania es que, si la mayor estimulación no se da dentro de los primeros años de vida, entonces no sirve de nada. De hecho, esta idea constituye uno de los neuromitos educacionales más difundidos, ¡hasta hay marcas de alimentos que lo mencionan en sus publicidades! Les presento el mito de los tres primeros años, expresión popularizada por el libro que lleva ese nombre escrito por John Bruer, un experto en educación que también propuso la metáfora del puente para hablar de la interacción entre la neurociencia y la educación.
El mito de los tres primeros años surge a principios de la década de 1990 en un intento por trasladar a la vida cotidiana los resultados de la investigación en neurociencias que se conocían desde dos o tres décadas antes. Uno de ellos, por ejemplo, señalaba que en varias especies existe un período de rápida formación de sinapsis durante el final de la gestación y los primeros años de vida, durante el cual el crecimiento del cerebro es más dinámico. Otro, indicaba que vivir en un ambiente enriquecido (lleno de estímulos) aumenta la cantidad de sinapsis entre algunas neuronas corticales en las ratas. El problema fue que este tipo de argumentos se trasladó a los humanos diciendo algo así como que existe un período rápido de formación de sinapsis que termina alrededor de los tres años de edad y que es el período crítico en el desarrollo cerebral, el momento en el cual los ambientes complejos podrían tener efectos beneficiosos permanentes y únicos en el desarrollo del cerebro de los niños.
Pero vamos por partes. En los humanos, la densidad sináptica (la cantidad de sinapsis por unidad de volumen en el cerebro) a lo largo del tiempo adquiere una forma que en la jerga científica se conoce como U invertida: al momento del nacimiento es similar a la de un cerebro adulto, en los siguientes meses las sinapsis se forman rápidamente y alrededor de los 3 años de edad la densidad sináptica tiene un máximo. Según el área del cerebro que se mire, esas densidades permanecerán altas incluso hasta el final de la adolescencia, para luego descender poco a poco hasta alcanzar los niveles adultos. Es probable que de aquí haya surgido la idea de que los tres primeros años son únicos, porque allí se produce esta “conectividad sináptica explosiva”. Esto fue interpretado como una oportunidad use it or lose it (“se usa o se pierde”, como diría nuestro amigo Hebb) que terminaría de dar forma al cerebro del niño. Entonces, se asume que las experiencias tempranas influyen sobre el desarrollo del sistema nervioso y determinan las distintas capacidades de una persona. Así, la formación posnatal rápida de sinapsis se muestra como la razón por la cual debemos hablar, cantar y leer a los bebés, de modo de aprovechar este período óptimo que aumentará la inteligencia y las capacidades de aprendizaje a lo largo de su vida. Puf. Cuánta presión.
Por supuesto que estimular a los bebés está buenísimo, pero el aumento de sinapsis no es la justificación neurocientífica para hacerlo. Hasta el momento, no tenemos razones suficientes para creer que más estimulación genera más sinapsis en general. Pero aun si las hubiera, tampoco significa que más es mejor. Al menos en términos neurocientíficos. Una mayor cantidad de sinapsis no implica un mayor “poder cerebral”. De hecho, la densidad sináptica es más o menos la misma durante la infancia y la adultez; sin embargo, las capacidades motoras, sensoriales, de memoria y cognitivas claramente están mucho más desarrolladas en la adultez. Por lo tanto, no hay una relación lineal, evidente, simple, entre las densidades y cantidad de sinapsis y la maduración de las capacidades sensoriales, motoras y cognitivas, la capacidad de aprender o la “inteligencia”. Además, el aumento en la densidad durante los primeros años no se da en todas las áreas del cerebro.
Veamos qué sucede con la otra parte del argumento. Los períodos críticos son una excepción y no la regla en el desarrollo cerebral humano. Si bien hay evidencia de que existen períodos sensibles para la adquisición de lenguaje y el desarrollo visual en los primeros años (por ejemplo, para la visión binocular), esto es atípico y no ocurre en el desarrollo de muchas otras capacidades humanas. Desconocemos aún si existen estos períodos sensibles para conocimientos transmitidos culturalmente, como la lectura, el aprendizaje de la matemática o de la música, pero tenemos fuertes sospechas de que no o de que, si existen, en todo caso, son extremadamente amplios. Por eso podemos tener escuelas primarias para adultos o enseñar computación a nuestros abuelos, por ejemplo. De hecho, uno de los descubrimientos más geniales de los últimos cincuenta años en neurociencias es que el cerebro adulto es plástico durante toda la vida. Aun en la adultez, los cambios en los patrones de estimulación debidos a daños neurales o a amputaciones, a nuevas experiencias o al simple “aprendizaje”, dan por resultado reorganizaciones corticales relativamente rápidas y sustanciales. El hecho de que un adulto mayor aprenda cosas implica que su cerebro todavía puede modificarse. Y lejos está de los 3 años…
De períodos críticos, sensibles y sobre todo amplios
Ahora sabemos que durante el desarrollo no hay simples ventanas que, de golpe, se cierran. El desarrollo de la agudeza visual humana, por ejemplo, tiene al menos tres fases diferentes: una de maduración rápida, hasta llegar a niveles muy cercanos a los de la visión madura; le sigue una fase durante la cual la privación de estímulos específicos puede devenir en la degradación de la función y, por último, una fase en la que las experiencias compensatorias pueden reparar, al menos en parte, el daño producido por la privación de la segunda fase. Además, cada capacidad o modalidad cuenta con períodos sensibles diferentes. En los humanos, los períodos para algunas características de la función visual pueden durar hasta los 8 o 9 años, mientras que algunos aspectos de la adquisición del lenguaje continúan su desarrollo incluso luego de la pubertad.
Entonces, ni muy muy, ni tan tan. Sí hace falta la estimulación sensorial para poder desarrollar ese cerebrito, pero no tiene que ser nada “loco”, sino un proceso normal, razonable, esperable. Para lograr la estimulación necesaria alcanza con ir poco a poco, desafiando al cerebro del bebé, del niño, incluso del adulto, con actividades que le interesen. Ahora bien, el conocimiento que tenemos sí nos da la pauta de que es extremadamente importante identificar y tratar lo antes posible cualquier problema sensorial (cataratas, estrabismo, infecciones auditivas crónicas, etc.). Si el niño tiene algún impedimento sensorial (disminución auditiva, por ejemplo), es imprescindible saberlo lo más pronto posible para asegurarnos de que reciba, por otras vías, la estimulación que su cerebro requiere.
Curiosamente, los defensores del mito de los tres primeros años no son neurocientíficos, sino más bien personas relacionadas con la implementación de políticas públicas que deben tener buena fe y tal vez se ven seducidas por las neurociencias. Así, una vez más, las investigaciones científicas han sido malinterpretadas por quienes buscan sacar conclusiones deterministas injustificadas sobre el impacto de las experiencias de la primera infancia en el resto de la vida. Por supuesto, los primeros tres años son importantísimos. Pero también lo son los segundos tres años, y los terceros tres años, y los cuartos… Porque nuestro cerebro, nuestra forma de ser, nuestras capacidades se formarán de manera paulatina y progresiva durante toda la vida. Volvemos a la plasticidad (por favor, disculpen mi insistencia).
La posibilidad que tiene el cerebro de modificarse en función de las experiencias vividas es la base fundamental para entender que los procesos neurales son reversibles y que, como sociedad, vale la pena invertir en el desarrollo de todos y todas.
La importancia del nivel inicial
Si el cerebro se forma a lo largo de toda la vida, entonces es razonable intentar que comience a moldearse de la mejor manera posible, ya que eso aumentará las chances de que con el correr del tiempo la persona logre construir los conocimientos con mayor solidez. Los conceptos que desplegamos en este capítulo exigen que tengamos instituciones públicas cuyo objetivo sea garantizar que todos los niños reciban las experiencias que, como sociedad, consideramos enriquecedoras para su desarrollo.
El nivel inicial es crucial para brindar estimulación sensorial, social, cognitiva, sobre todo cuando el entorno familiar no es lo suficientemente estimulador (y atención, que no estamos hablando de nivel socioeconómico: existen muchos hogares “ricos” que carecen de algunas estimulaciones básicas). De hecho, hay mucha evidencia que muestra, por ejemplo, que los niños que han asistido a instituciones previas a la escuela primaria, varios años después tienen mejor rendimiento en matemática que aquellos que no lo hicieron. Más aún: aquellos niños que asistieron desde los 3 años suelen tener mejores resultados muchos años después que los que asistieron desde los 4, que suelen tener mejor desempeño que los que asistieron desde los 5, que suelen rendir mejor que los que no asistieron.[10] Esto no tiene que ver con el nivel inicial en sí, sino con la plétora de experiencias enriquecedoras a las que se enfrenta el niño, que le garantizan el acceso a lo que algunos llamamos nutrientes ambientales: estimulación de calidad y variedad apropiadas. El mismo resultado puede obtenerse en el hogar, por supuesto, pero esa posibilidad –y su calidad– dependerá de la dedicación y el conocimiento de las familias para generar estas instancias (tampoco olvidemos que somos seres sociales y que la interacción con pares también es esencial). Esta es la razón fundamental por la que el Estado debería garantizar la educación inicial a toda la población, al menos desde los 3 años, para igualar las oportunidades entre los niños que han tenido la suerte de crecer en un entorno lo suficientemente estimulador y aquellos que no.
Esto, además, cobra otra dimensión si entendemos que las trayectorias educativas (formales e informales) que toma una persona formarán su cerebro y su pensamiento. Existe una relación inmensa entre las experiencias vividas (cognitivas, sociales, emocionales, de salud física) y el desarrollo del cerebro que guiará las acciones del niño, que luego será adolescente y, más tarde, adulto. En este sentido, cada sociedad refleja el impacto de la educación que recibieron sus niños. Para bien y para mal. Porque el cerebro se construye progresivamente. Cada aprendizaje se desarrolla sobre otros aprendizajes. Y nuestros comportamientos, por acción u omisión, pueden impactar no solo en la construcción de nuestra mente sino, también, en la de quienes nos rodean. Es que, si hablamos de cerebros, dejamos huellas.
[4] Siempre que en este libro utilice el vocablo “niños” me estaré refiriendo a todos los géneros de niños y niñas. No es mi intención hacer apología del patriarcado ni desconozco los abusos del lenguaje para justificar, aun de manera inconsciente, diversos tipos de actos machistas. Simplemente, por los usos habituales del idioma, lo utilizaré aquí para referirme a aquellas personas que se encuentran atravesando la niñez, independientemente de su sexo y género.
[5] A veces se habla también de neuroplasticidad, aunque esta denominación es redundante cuando nos referimos al sistema nervioso.
[6] ¿Se preguntan cómo sucede eso? Es un proceso tan complejo que demandaría un libro completo. ¡Por suerte ya fue escrito! Sebastián Lipina, un gran neurocientífico argentino especializado en el estudio del efecto neural de la vulnerabilidad, lo cuenta en su libro Pobre cerebro. Lo que la neurociencia nos propone pensar y hacer acerca de los efectos de la pobreza sobre el desarrollo cognitivo, Buenos Aires, Siglo XXI, 2021.
[7] Y científicas, claro. La ciencia es una tarea colaborativa, se hace en grupos, y esos grupos suele ser mixtos. En este libro, por los usos y costumbres del idioma español, utilizaré el masculino cuando hable en plural, pero no por eso menosprecio a las científicas, que somos muchas y hacemos muy buena ciencia, por cierto.
[8] Destaquemos aquí que no hablo de períodos críticos, un concepto que se usó hasta hace un tiempo pero que constantemente queda demostrado que es erróneo: nuestro cerebro es plástico durante toda la vida, solo que hay momentos en que los cambios producidos por la plasticidad son mucho más sencillos de conseguir.
[9] En la jerga científica decimos que “se podan”.
[10] En la Argentina, por ejemplo, se reprodujo este archiconocido resultado en las evaluaciones Aprender 2016: mayor tiempo de asistencia al nivel inicial implicó mejor rendimiento en Lengua, Matemática, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales en la escuela secundaria.