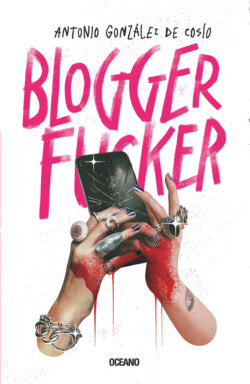Читать книгу Bloggerfucker - Antonio González de Cosío - Страница 6
Оглавление2
Vieja cabrona
Anciana ridícula. ¿Quién se habrá creído que es? Sabrá mucho de moda pero a su edad ya tendría que estar en un asilo y dejar que las nuevas generaciones hagamos lo que tenemos que hacer. Pero no, ya no quiero llorar otra vez, se dijo Claudine, tomando una gran bocanada de aire. No voy a darle el gusto a esta panda de mugrosos que no me quitan la vista de encima y esperan que me quiebre para reírse de mí otra vez. Pero ya me reiré yo de ellos cuando se larguen en su camioncito que huele a sobaco. ¡Qué puto asco! Bajó la mirada y vio sus uñas a medio pintar. Suspiró. ¡No puedo ir a la cena de Dior con sandalias y estas uñas!, se dijo.
De hecho, Claudine solía decirse muchas cosas. No conocía a nadie que la escuchara mejor. Y volvió al ataque: ¿Qué pretendía, que me pintara las uñas en el baño hediondo? Qué. Puto. Asco. Para pescar un hongo o hasta algo venéreo. No me quito los zapatos ahí ni aunque me paguen. Y luego, tanta pinche intensidad con su librito meado de Chanel. “¡Mi li firmí Liguirfild!” A quién le importa esa momia absurda. ¡Siempre hizo los mismos trajecitos de tweed de hueva! Sólo le gusta a las viejitas como Helena. Qué ganas tengo de que estos viejos que creen saberlo todo se retiren de una puta vez y dejen que las cosas progresen ya. Son un freno a lo cool.
A veces, pequeñas partes de su charla cerebral consigo misma se le escapaban por la boca y los compañeros que estaban alrededor de ella se reían al escucharla. “La Virgen le habla”, dijo Gerardo, el editor de moda, y provocó una atronadora carcajada a su alrededor. Su escritorio se hallaba en medio del de dos becarios de quienes no sabía ni sus nombres. Frente a ella estaba Gerardo, con quien se llevaba peor que con nadie más, porque parecía que el chico disfrutaba poniendo en evidencia su ignorancia acerca de la industria. “A nadie le importa la moda de museo, lo importante es el presente”, le espetaba cada vez que ella no conocía a un diseñador del que estaban hablando. Al lado de Gerardo estaba Carmen, quien Claudine sentía que la espiaba todo el tiempo para luego ir a contarle a Helena lo que hacía. A la gente de alrededor ni la veía ni la oía, por ende, no sabía qué demonios hacía en la revista. Pero era distraída para lo que le convenía, para lo que sentía que no le era útil en la vida. Para otras cosas, era una mujer multitask: podía tener una intensa charla consigo misma y al mismo tiempo ser eficientísima en las redes sociales.
Tomó su celular y abrió su Instagram. En ese momento, la bronca con Helena ya no existía: ahora sus ojos viajaban ávidos por sus redes. De pronto, algo que vio la hizo enfocarse, como sucedía pocas veces, en una sola cosa: la foto que se había tomado la noche anterior con David Beckham durante el lanzamiento de su nueva línea de perfumes tenía casi ochocientos mil likes. Se acercó a la pantalla para mirar bien: no eran ocho mil, ni ochenta mil. Eran ochocientos mil. Comenzó a hurgar un poco y se dio cuenta de que el mismo Beckham había reposteado la foto en su Instagram: “Having a tremendous night in Mexico with the #editorinchef of @couturemagazine, the gorgeous @claudiacole #mexico #bekhamfragrances #hotmexicanwomen”.
—¡No! ¿En serio? —dijo con un inconmensurable alargamiento de la última “o”. Sí: Claudine se había sacado el jackpot de los influencers: que una celebridad real le diera like y, además, reposteara su foto. Y eso que al principio no había querido fotografiarse con él: “Ya está muy ruco”, le decía a su amiga Lucía. Pero después de unos shots de tequila reposado, se animó y le pidió una foto al futbolista, quien aceptó encantado haciendo honor a su fama de ser débil ante cualquier buenorra. Se maquilló a gran velocidad y le marcó a Lucía: esto había que celebrarlo.
—¿Dónde estás, wey? —dijo con ese alargamiento infinito de la “e” que tan despreciable le parecía a su jefa—. ¿Ya viste cuántos likes tiene mi foto de anoche? Vamos a comer al Nobu para brindar. Mira, al final tenías razón de que debía tomarme la foto con el abuelito cachondo —aceptó entre risas—. Te veo en veinte.
Sacó de su cajón unas medias impresas de Off-White que se embutió para tapar el inacabado pedicure y salió de ahí taconeando, dejando detrás de sí la estela de su perfume, las miradas de odio de sus compañeros y a una Helena que, atónita, no podía creer que la chica se largara en horas de trabajo sin decir a dónde iba.
Helena salió de su oficina y se dirigió al escritorio de Carmen con una orden clara:
—Por favor, prepara la carta de despido para Claudia.
—¿Con tres meses de aviso? —preguntó Carmen, muy oficial.
—Ni muerta le doy tres meses. Se larga el lunes mismo.
—Pero es viernes…
—¿Y? —respondió Helena lanzando a Claudia una de esas miradas que podían derribar muros.
—El lunes estará fuera —le respondió.
Esa tarde Helena no salió a comer. Además de sentir el estómago revuelto por el día que llevaba, le quedaban varios pendientes que resolver antes de la reunión con su jefe. Y encima, tenía que hacer un trabajo largo de investigación para su curso de social media. Le esperaba un fin de semana de reclusión, sin duda. Cuando faltaban diez minutos para las cinco, tiró a la basura el sándwich medio mordido que tenía al frente y tomó su cosmetiquera para ir a retocarse al baño antes de su cita. Le encantaba que el jefe la viera espléndida. Este gesto coqueto de Helena la hizo víctima de un montón de chismes: se decía que ella negociaba sus bonos, sus viajes y sus presupuestos en la cama del jefe. Y esto era completamente falso. Helena se metía a la cama con su jefe, sí, pero la única negociación que tenían en ese momento era quién estaría arriba: a ambos les encantaba dominar.
Helena sabía que tirarse a Adolfo era un lujo sin el cual la oficina no le resultaría igual. Su relación databa de unos tres años, y a pesar de que al principio Adolfo parecía querer algo más serio con ella, Helena tenía clarísimo que tener un novio veinticinco años menor que ella era el camino directo al fracaso. “Se lo dije tantas veces a Demi, pero nunca me hizo caso”, pensó cuando supo que su amiga se divorciaba de Ashton Kutcher. En fin. Por eso quiso ser cauta al relacionarse con su joven jefe y pronto establecieron un pacto mundano y adulto: ambos se gustaban, adoraban este juego de poder laboral e íntimo, así que podían tener sexo o incluso hacer algún viaje corto sin ninguna clase de compromiso personal y mucho menos profesional. Sí, sí. Claro. Pero la verdad era que tanto uno como el otro tenían influencia mutua, y cada uno podía lograr sus fines en el trabajo sin necesidad de un intercambio explícitamente sexual: una sonrisa, un discreto toque prohibido o algún regalito caro movían montañas si de salirse con la suya se trataba.
Adolfo Narváez, que había empezado su carrera editorial desde muy abajo, entendía a la perfección los tejemanejes de la industria. Siendo un tipo guapo, atractivo y poderoso, decidió no casarse, porque ¿para qué tomar un desayuno continental si en la editorial tenía todo un buffet?, les decía a todos sus amigos. Y con su buen apetito, jamás se quedaba sin probar nada: a pesar de que las mujeres eran su delirio, no era tan ñoño como para dejar pasar de largo a algún chico que le hiciera “tilín”. Siempre fanfarroneaba con los camaradas diciéndoles: “Créanme: las mejores mamadas las dan los chicos”, mientras su grupete de amigos se reía, lo llamaba cerdo o bien hacía alguna mueca de fingido asco. No: nadie sabía a ciencia cierta quiénes habían escalado posiciones gracias a ensabanarse con el jefe; lo que todo mundo tenía claro era que, ya fuera por placer o estrategia profesional, nadie había quedado decepcionado.
Con el tic tic de sus finísimos tacones, Helena anunció su llegada a la oficina de Adolfo. Su asistente, al verla, tomó el teléfono y apretó dos teclas para decir: “Ya está aquí”. Miró a Helena con una mueca mezcla de sonrisa y cólico menstrual, y le dijo: “Puedes pasar”. Pisando firme, Helena entró al despacho de Adolfo, quien estaba sentado en su escritorio frente a un platito con nueces y bebía algo que parecía jugo de manzana.
—¿Comiendo apenas? —preguntó con un dejo de sarcasmo, sabiendo que lo que había en el vaso seguramente no era jugo.
—No, no pude salir. Estoy picando algo para engañar el hambre. ¿Tú comiste?
—Tampoco. Entre el cierre del número, el bendito máster de social media y un elemento de mi equipo que me está dando problemas, no me dio la vida.
—Qué cosas —dijo él mientras terminaba de teclear algo en su computadora.
Helena miró aquellas manazas que hacían que el teclado pareciera un juguete. La luz de la pantalla reflejada en su rostro resaltaba el verde claro de sus ojos y esas ojeras de cansancio que a Helena le parecían tremendamente sexys. Se sentó frente a él un poco para recordarle que estaba ahí, y otro poco para echarle un vistazo a sus pectorales que parecían luchar por desabotonar su camisa. Desvió rápidamente la mirada porque sabía que no era el momento de permitir que el poder que ejercía en ella la hiciera bajar la guardia. Adolfo tecleó triunfal un par de veces más. Cuando tuvo su atención, Helena lo miró esperando que disparara. Sabía que no le gustaba enrollarse; acaso sólo lo hacía cuando trataba de llevarse a alguien a la cama, e incluso ahí, trataba de ser lo más sucinto posible.
—Bueno, dime —dijo Helena, que sabía leer perfectamente a su jefe—. ¿Para qué me llamaste casi veinte veces?
—Veinte…
—Dieciséis seguro, las tengo como perdidas en el teléfono.
—Helena, estoy preocupado —dijo de una vez—. Los números están de la chingada. Las ventas se cayeron casi veinticinco por ciento con respecto al año pasado y voy a tener que cerrar dos revistas.
Helena palideció tan de golpe que el color de su lipstick rebotó en su rostro. Sintió en un instante que la oficina de Adolfo daba vueltas y que sus cuadros de arte contemporáneo iban a devorarla. Cerró un momento los ojos porque sentía, de verdad, que esos rostros amorfos que tanto le gustaba coleccionar a su jefe la iban a devorar. Al volverlos a abrir, se dio cuenta de que él ya estaba de nuevo mirando la pantalla de la computadora. Cabrón indolente. Respiró hondo y se estiró para tomar el vaso de Adolfo y darle un gran sorbo. Él intentó detenerla pero ya era tarde. Frunció la cara por la sensación rasposa en su garganta, regresó el vaso a su lugar y se quitó con el dorso de la mano una gotita del whisky que le había quedado en el labio.
—Pero no te preocupes, no vamos a cerrar la tuya.
Helena respiró aliviada.
—Helena, de arriba me están presionando cada vez más con las ventas. Necesitan que entre dinero a como dé lugar en la compañía. Y Couture es una revista muy lujosa, muy cara…
—Es un lujo —dijo ella contundente—. Ése es su ADN. Siempre lo ha sido.
—Sí, lo sé. Pero ahora se ha convertido también en un lujo para la compañía, y no están los tiempos para lujos.
—Adolfo, cut the crap, querido. ¿Qué me estás tratando de decir? Venga ya: tú no eres de darle muchas vueltas a las cosas.
—Estamos viviendo el tiempo de los millennials, de la información digerida, encapsulada, como la comida de los astronautas —dijo Adolfo—. No estamos para adornos innecesarios, historias largas de ocho páginas como las que publicas. Hoy todo son “likes” y “follows”. Los reyes del mambo son los instagramers, youtubers, influencers, bloggers y toda esa sarta de mamadas que ni yo siquiera entiendo.
—Es la conjura de los necios —dijo Helena con una sonrisa.
—Es lo que hay. Ni hablar. Pero lo aceptamos, nos lo tragamos y lo digerimos en forma de un producto que nos atraiga más lectores, o nos vamos a la mierda, Helena. Couture tiene que volverse más joven, más accesible, más inmediata. No sólo tiene que estar apoyada, sino caminar al lado de su versión digital. Muchos dicen que en un futuro muy próximo las revistas sólo existirán en formato virtual. Y yo digo que no es el futuro: está sucediendo ahora.
—Me queda perfectamente claro, Adolfo. Y por ello me estoy preparando ahora para el reto. Esas “mamadas” del internet que tú aceptas no entender a mí me resultan cada vez más familiares y estoy aplicándolas en la versión digital de la revista. Nuestras redes han aumentado mucho del año pasado a éste…
—Pero no las ventas…
—¿No deberías estar teniendo esta charla también con el área comercial? —dijo empezando a alterarse—. Yo hago mi trabajo no bien: impecablemente bien. Y si estoy mintiendo, detenme ahora mismo. Estoy haciendo milagros con un presupuesto que baja veinte por ciento cada año. Con lo que me costaba antes producir un editorial de moda, ahora estoy produciendo cuatro. ¡Cuatro! Muchos de mis colaboradores internacionales están trabajando conmigo por la mitad de sus tabuladores…
Elena notó que Adolfo comenzaba a tener uno de esos gestos de impaciencia que anunciaban cosas nada buenas. Lo vio rascarse, discretamente, eso sí, la nalga derecha. Luego se echó el cabello para atrás, se rascó bruscamente también la nariz y le tiró a la cara su conclusión:
—Los colaboradores internacionales no le interesan ya a nadie.
Helena deseó tomar de nuevo el vaso de whisky… pero para tirárselo a la cara.
—Los colaboradores internacionales no son un lujo, son una necesidad para una revista como la mía. Necesitamos calidad, buenas plumas. Y no es esnobismo, porque tengo también a las mejores plumas del país, pero sucede que no me son suficientes.
—¿La chica esta que te recomendé, la blogger esta… Alegría algo?
—La perseguimos una semana para que entregara un texto de media página, lleno de errores de dedo y con faltas de ortografía cada dos palabras. No sirvió de nada.
—Pues tiene como un millón de seguidores…
—Analfabetas seguro. No creo que ni diez de ellos lean Couture.
—Ahí lo tienes —dijo Adolfo contundente—. Lo que quiero es que por lo menos uno de esos diez millones se interese en leer la revista. Necesito que cambies el enfoque, que la hagas masiva.
—El lujo, en cuanto se vuelve masivo, deja de ser lujo.
—Entonces llamémoslo de otra forma, nuevo lujo, “luxury”. Lujo sin pompa o estiramientos. ¿Ves a los chinos que hacen cola fuera de Louis Vuitton en París? ¿Los ves lujosos a ellos? ¿Crees que sepan realmente por qué están comprando? No, ¿verdad?, pero lo consumen. Vaya que lo consumen. Eso quiero: que haya colas para comprar tu revista, aunque quien la compre no la entienda. Los tiempos han cambiado.
Después de un largo respiro, alcanzó el vaso y apuró el whisky restante. No hizo gesto alguno.
—Necesito que para el lunes me presentes un proyecto de renovación para Couture. Quiero que sea atractiva para nuevos lectores y seguidores en redes sociales.
—Pero es viernes por la tarde, Adolfo…
—Esto urge, Helena. Nuestros trabajos penden de un hilo. Si no quieres que nos cargue la chingada, tiene que entrar más dinero a la editorial. Tú eres la maestra de la creatividad, lo sabes todo de este negocio. Piensa en cosas novedosas, populares. ¿Qué tal poner en portada a la niña esta, Vivian Vi?
—¿La que subió el video tatuándose una nalga y se le escapa un pedo? ¿Eso quieres en la portada de Couture?
—Era sólo una idea. Tú eres la que sabe de esto. Te espero el lunes entonces, no me falles. Si no, tú y yo… —e hizo con la mano el gesto de degüello sobre su garganta.
Helena abandonó la oficina de su jefe desolada. La cabeza le estallaba. Le esperaba un fin de semana de mierda.
Esa noche llegó a su casa y se tiró en el sofá. Ni siquiera tuvo fuerzas para quitarse los zapatos. Todo le daba igual. En medio de su amplio salón decorado en tonos blanco y beige, parecía un borrón negro en una página blanca. Levantó los ojos y vio su retrato sobre la ultramoderna chimenea: era una pintura que le había hecho veinte años atrás un pintor alemán que comenzaba su carrera y ahora era uno de los artistas más relevantes del momento. La imagen con dejos picassianos mostraba el rostro de Helena de forma abstracta, pero los ojos tenían una vida impresionante. Por eso le gustaba tanto esa pintura: porque sentía que ella misma se veía desde fuera y, a veces, esa otra le daba consejos. Esa noche le dijo: “Cariño, vuélvete taxidermista”.
Se puso de pie y caminó hasta el bar que estaba junto al ventanal para servirse un coñac. El viento que se había levantado esa tarde apenas se había calmado, y el cielo se veía brillante y despejado. Abrió la ventana para aspirar profundamente una bocanada de aire frío que la reanimara… pero no funcionó. Decidió volver al sofá y prendió el video para ver un documental sobre Hubert de Givenchy que llevaba días queriendo mirar. Pero, extenuada por el cansancio, se quedó dormida en el sofá. Ya le hubiera gustado soñar que era Audrey Hepburn y que su vida era perfecta. Pero siendo consecuente con la rachita que llevaba, soñó que era la mano derecha de Givenchy cuando vendió su negocio a LVMH y… que se había quedado sin trabajo. Después de algunas horas de sueño, despertó de golpe. El cielo ya estaba claro: eran las doce del mediodía del sábado. Corrió a arreglarse: había quedado a las 12:30 para hacer brunch con Lorna.
Lorna Lira no sólo era la mejor amiga de Helena, sino muy probablemente la única. A pesar de dedicarse a la misma profesión, eran muy distintas. Lorna trabajaba para la revista Elle como subdirectora. Llevaba muchos años ya en esa posición y no le interesaba ninguna otra. Varias veces sus jefes quisieron darle la dirección de la revista, pero ella se negó siempre: estaba muy bien donde estaba. Lo suyo era el periodismo y la edición, y sabía que siendo la directora, lo último que haría sería eso. Adoraba el bagaje intelectual de la moda, su importancia sociológica, sus similitudes con el arte. Y si bien le gustaba mucho la ropa, jamás fue esclava de la moda. Usaba jeans o faldas rectas con blazers e impecables blusas blancas; el cabello siempre corto dejaba lucir sus aretes grandes y contundentes, su sello más característico. En el calzado no tenía punto medio: o se montaba en tacones altísimos o bien iba con zapatos planos. ¿Tenis? A veces, blancos, impecables, sencillos.
Lorna era una rara avis en la industria de la moda. Respetada, pero nunca temida, jamás le gustó ser diva: eso de pelear por un lugar mejor en un desfile, montar escándalo cuando no era invitada a una fiesta o pedir productos a cambio de publicaciones. La competencia entre editores de revistas le parecía tan inútil como cuando los adolescentes se pelean para ver quién la tiene más grande. Se había casado y divorciado, y de su matrimonio había nacido un hijo que ahora tenía veinticinco años y que jamás le había causado problemas. No solía presionarse demasiado por las cosas que, según la sociedad, te dan estatus: casarte, tener hijos, mantener una gran figura, ser exitosa y estar a la moda, y quizá por eso todo le fue llegando de forma suave y a su debido tiempo, lo cual le daba una personalidad bastante pragmática. Eso sí, nunca se mordía la lengua para decir lo que pensaba, y cuando se enojaba, había que salir huyendo. Se entendía tan bien con Helena porque, a pesar de ser ambas dos mujerzotas, no competían entre sí. Lorna siempre se sintió honradamente feliz por los logros de su amiga, por sus conquistas profesionales y por que fuera la número uno. Pero también, siempre le había dicho la verdad, y cada vez que creía que Helena estaba haciendo una idiotez, se lo hacía saber directamente y sin adornos. Y del otro lado funcionaba exactamente igual.
Helena llegó quince minutos tarde al restaurante con el cabello graciosamente recogido en la nuca y un impermeable de Burberry que prefirió no dejar en el guardarropa. “No se preocupe, me lo llevo conmigo”, le dijo a la hostess. Miró a Lorna de pie en la recepción vestida en skinny jeans, un suéter de cashmere rojo y unas slippers de terciopelo de Gucci. Vio cómo sus enormes aretes esféricos se movían frenéticamente mientras discutía con un mesero.
—Me caga este lugar porque no te dan la mesa hasta que llega tu acompañante. No sea que les vaya a dar mala imagen una mujer esperando sola. Pendejos —dijo mientras besaba en la mejilla y abrazaba con fuerza a Helena.
—Perdóname. Me quedé dormida. Venga, vamos a darnos un atracón de los muffins esos que nos encantan.
Ya en su mesa, con café circulando en su sistema, huevos benedictinos al frente y en un extremo una bandeja de muffins recién horneados, las dos mujeres daban una imagen más de sábado por la mañana. Fuera hacía un día precioso, y por un momento Helena olvidó la semanita que había tenido. Sintió la mirada de un par de mujeres en las mesas cercanas: señoras que la reconocían o que la veían con esa mezcla de admiración y envidia que muchas de su edad le dedicaban constantemente. Su estrategia para hacerlas sentir mal por mirarla fijamente era levantar su copa —o, como ahora, su taza— y dedicarles una sonrisa. No fallaba: las hacía desviar la mirada inmediatamente, llenas de mortificación. No entendía muy bien la envidia porque quizá la había sentido pocas veces en su vida; y no era por arrogancia, simplemente porque había trabajado tanto por lo que tenía que sería una idiota si no lo disfrutara. Sí: a pesar de los malos tiempos, a Helena le gustaba mucho su vida. Por eso estar en ese momento con Lorna y contarle sus cuitas era un verdadero premio.
—Adolfo es un pendejo. Un pendejo con iniciativa y poder. No hay nada más letal para la industria editorial que eso —dijo Lorna—. Por eso no pude con él y me largué de AO justo a tiempo. Y en mi editorial también trabajo con pendejos, pero por lo menos tienen una idea más clara de lo que quieren.
—Bueno, Adolfo sabe lo que quiere: vender y ganar más dinero. Y a costa de lo que sea.
—Él y todo el mundo, mamita. Lo que pasa es que no tiene ni puta idea de cómo hacerlo y por eso va dando palos de ciego a diestra y siniestra. Quiere ganarse la lotería encontrando la fórmula mágica para sacar sus publicaciones de la crisis. Pero adivina qué, mi perfumada amiga: eso no existe. Y lamento romper tu corazoncito diciéndote que los reyes magos no van a traerte una revista mágica que venda todo su tiraje y sea un negocio millonario —dijo Lorna, y remató dando un gran sorbo a su café.
—Lorna: a mí no me rompes nada y deja de bitchearme, que si hay alguien que sabe esto, soy yo. Pero, o le entrego un buen proyecto para volver más rentable Couture, o me vas a tener que contratar como becaria en Elle para traerte los cafés a ti y a tu jefa.
—¡Uy, le cumpliríamos un sueño a la chamaquita! —dijo Lorna con una carcajada sonora—. Ya le encantaría a la imberbe tenernos de chachas. Pero no te preocupes, vamos a trabajar en esto y le vas a entregar un proyecto que se va a cagar pa’rriba. A ver, ¿las niñas de marketing y de ventas te han dado algo que podamos usar? ¿Estudios, encuestas?
Helena la miró y no tuvo que decir más.
—Son una bola de inútiles. Bonitas y con Birkin de cocodrilo, pero no sirven para una chingada. Ellas son las que tendrían que estar trabajando aquí contigo, ellas son las que reciben un sueldo por vender. A ti te pagan por hacer una revista y lo haces como dios. ¿Qué hacen estas niñas? ¿Se rascan todo el día los huevos? O el coño, más bien…
A pesar de que Helena estaba habituada a la sucísima boca de su amiga, Lorna siempre encontraba nuevas formas de escandalizarla. Pero detrás de esos choques moralinos que le provocaba de vez en cuando se escondía un sentimiento de admiración: ya le gustaría a Helena poder decir exactamente lo que pensaba y, en lugar de andarse por las ramas, mandar a la mierda a la gente, derechito y sin escalas.
El camarero, que había llegado justo en el momento del coño, decidió regresar por donde había venido; ya lo llamarían si necesitaban algo. Lorna lo miró de reojo pensando que una vez más alguna madre de familia lo había mandado a pedirle que moderara su lenguaje. Le pasaba todo el tiempo, y todo el tiempo igualmente les mandaba decir que se fueran a McDonald’s, que aquél no era un restaurante familiar.
—Sí —continuó Helena—, seguramente se rascan el coño todo el día con sus uñas de acrílico con cristalitos. Es lo único que hacen y tengo que vivir con ello. Sé que hago lo posible por desempeñarme bien en mi trabajo, pero dirigir una revista de moda en este tiempo no sólo tiene que ver con entregar un producto bien hecho. Hay que promoverla, venderla, hacerla viral, comentada, likeada… y prostituida, según lo que me dijo ayer Adolfo. El lujo y lo exclusivo, como lo conocíamos, ya no existen. Y si no descubro para el lunes en qué se han convertido y cómo vamos a amalgamarlos con Couture, estoy fuera.
—No, fuera no estarás. No digas tonterías. Eres una profesional única y no te van a dejar ir. Y worst case scenario, si tu revista no funciona más, te darán otro proyecto. Que tienes veinticuatro años en la compañía, chingaos.
Veinticuatro años. Dios. De hecho, eran casi veinticinco. Helena recordó cómo los primeros veinte se habían ido como agua. Con problemas, sí, pero con un alto nivel de satisfacción. Pero los últimos se habían convertido en un verdadero lastre, un infierno en el que había caído después de disfrutar tanta gloria. Su sueño se había ido deteriorando y, encima, sus superiores le querían hacer creer que era una mujer privilegiada por conservar su empleo. Y ante cualquier queja suya o de nadie, decían siempre: “Seamos agradecidos. Hay mucha gente que quiere trabajar, mucha gente que cobraría menos”. Y con esto, no había más remedio que aguantar abusos, injusticias laborales y una absoluta prostitución de la objetividad periodística: en las revistas se publicaba sólo a quien pagaba, no a quien le interesara al lector.
Lorna y Helena pidieron la cuenta y decidieron ir de compras para despejarse y pensar. Aunque sonara paradójico, esta actividad las había ayudado en innumerables ocasiones como desbloqueante creativo. Así, un par de horas más tarde, con algunas shopping bags y un apetito feroz, llegaron al María Castaña, su restaurante español favorito, a pedir su fascinación: fideuá y una buena botella de Rioja, que quedó vacía justo antes de que el plato principal hiciera su llegada a la mesa. Eran bien conocidas en el restaurante como “las señoras que jamás se empedan”. Y sí, ambas tenían buena resistencia al alcohol y, en buena compañía, podría fluir en abundancia sin que ninguna perdiera jamás el estilo. Faltaría más.
Ya para el postre y con la tercera botella de vino casi vacía, estaban en su elemento. El gerente siempre les daba el mismo apartado al fondo que ellas llamaban “su oficina”, porque ahí es donde gustaban reunirse para juntas de trabajo menos formales. La tarde se convirtió en noche y ellas tomaban notas y más notas. Discutían y bebían. Pidieron la cena y luego una botella más de vino. Para entonces, cualquier persona estaría tirada en el piso con una congestión alcohólica, pero ellas se sentían de lo mejor: Lorna más clara y expresiva, y Helena más relajada y receptiva. Para ese momento hasta la obvia decoración de abanicos y pinturas con escenas taurinas no les parecía tan terrible como cada vez que entraban. El lugar tenía un estilo tremendamente anticuado de biombos de madera y sillas tapizadas en terciopelo rojo, además de las paredes revestidas con símbolos ibéricos. Pero era el mejor restaurante español de la ciudad y adoraban su comida. Sobra decir que después de un par de copas, hasta se sentían en casa.
—Couture es un trademark. Las encuestas dicen que cuando le preguntas a la gente de este país si conoce una revista de moda, noventa por ciento inmediatamente menciona la tuya. Ni Vogue ni la mía ni ninguna otra. Eso es algo que tienes a tu favor —dijo Lorna.
—Sí, pero se volverá más rentable cuando deje de ser sólo una revista. Tiene que ser un referente, visual, auditivo… sensorial. Tenemos que volvernos un state of mind, no un lifestyle, que eso ya está muy pasado de moda. Crear necesidad en nuestros seguidores, no darles lo que quieren, sino lo que creen que quieren…
—Y lo que van a querer —dijo Lorna.
—Muy importante. Fiestas. ¡Y concursos!
—Helena, no chingues. Eso lo hace todo el mundo y los concursos son una mierda soberana. Todo se amaña, todo se vende y no aportan nada a nadie. Tenemos que pensar más allá… ¿Qué es lo que todo mundo quiere hoy? Pues entonces, hay que darles justo lo contrario.
Helena la miró con una chispa en la mirada y llevó a lo alto su copa para brindar con su amiga por esa buena idea. A lo tonto, llevaban ya varias hojas llenas. Lorna, que era más de mente computarizada, tenía ya un esquema prácticamente terminado. Eran las tres de la madrugada del domingo y el gerente del restaurante, como lo hacía siempre, preguntó a Helena si su chofer la esperaba.
—Hoy manejé yo —dijo.
—Les pido un taxi entonces, señoras, el coche lo guardamos aquí.
—Gracias, Joaquín. Será lo mejor.
Fueron las últimas clientas en abandonar el restaurante. Ya en el taxi, Lorna cayó dormida de inmediato y Helena miraba a través de la ventanilla del coche la ciudad iluminada. Pensamientos arbitrarios iban de un lado a otro de su cabeza, en parte por el alcohol o quizá por la adrenalina de haber trabajado una idea que no estaba segura de si le gustaría a su jefe. Pensaba en esa nueva bolsa de Céline en color verde esmeralda que querría comprar ahora que fuera a los desfiles en París… pero también pensaba que quizá no tendría trabajo y que no habría París, ni mucho menos Céline. Observaba a las criaturas de la noche: jóvenes que salían de un bar, prostitutas buscando clientes y personas sencillas que estarían saliendo de trabajar y esperaban un taxi parados en la esquina. El perverso pensamiento de que ellos no tenían sus problemas la asaltó, pero automáticamente se sintió estúpida, porque era muy probable que tuvieran otros, incluso más vitales que el suyo. Basta. Decidió cerrar los ojos un momento y dar permiso al vino que le quitara un poco de conciencia. Así le daría una tregua a su fatalista cabeza.
—¿Me veo muy apaleada, Víctor?
—No, señora, se ve usted muy bien. Como siempre.
No sabía si creer a su siempre cariñoso chofer o a su estado de ánimo. El resto del domingo, Lorna y ella trabajaron maquetando la propuesta, montando imágenes en PowerPoint y tratando de mantenerse vivas y en pie a pesar de la resaca del sábado. Y aunque estaba complacida con la propuesta que habían creado, no pudo pegar ojo en toda la noche y se había levantado con zozobra. Aun así, tomó valor, se maquilló a la perfección y se enfundó en aquel traje de Dior rojo que le quedaba tan bien. Necesitaba proyectar poder, fuerza. Llegó a la editorial y antes de bajarse del coche, vio que frente a ella pasaba Claudine. Decidió esperar un momento en el coche, porque no le apetecía nada cruzarse con ella y tener que hacerle plática, máxime cuando ese día iba a despedirla. Una vez que la perdió de vista, Helena se bajó y fue hasta su oficina.
—Buenos días, Carmen. ¿Sabes si Adolfo ya llegó? —preguntó Helena nada más llegar.
—Lo acabo de ver, yo creo que casi se cruzan en el elevador.
—Muy bien. Dejo mis cosas en la oficina y subo a la sala de juntas. ¿Cómo me veo?
—Perfecta, impecable. Como siempre, se rendirán a tus pies —dijo Carmen, orgullosa de su jefa.
—Gracias, cariño. Si no fuera por ustedes… ¿Dónde está Claudia? —dijo al ver su lugar vacío.
—No ha llegado.
—Pero si la vi pasar delante de mí frente a la editorial…
—Debe de estar en el baño. O se habrá ido a desayunar a la cafetería. Cualquier cosa que la mantenga fuera de su escritorio es buena —dijo Carmen.
Helena suspiró. Tomó su iPad y se dirigió a la sala de juntas. En el camino, examinó su imagen reflejada en una puerta de cristal. No era inseguridad preguntar a los demás o al espejo cómo se veía: le costaba trabajo creerles porque se sentía devastada. Los últimos meses, entre el famoso curso, las vicisitudes de la editorial y un inesperado sentimiento de soledad física —sí, le hacía falta sexo, para qué negarlo—, habían sido bastante desgastantes. Y el fin de semana fue la cereza del pastel. Ahora sí, después del Fashion Week, me voy a tomar unas vacaciones a la playa aunque la deteste. Quiero dormir todo el día y sólo despertar para comer.
Entró a la sala de juntas y ya estaba ahí Adolfo con Anita, la directora de ventas, sentados juntos en las sillas frente a la entrada. Aquel sitio era un espacio alargado con una mesa rectangular al centro, austero y descuidado. La mesita del proyector estaba un poco caída hacia la derecha, por lo que cuando un grupo estaba viendo una presentación parecía sufrir de tortícolis colectiva. Por un lado del salón, las ventanas daban a la calle y las persianas desvencijadas dejaban pasar el sol todo el tiempo; y por el otro lado, las ventanas que daban al pasillo de la editorial estaban cubiertas con unas cortinas que antaño fueron beiges y que ahora sólo eran pardas.
—Buenos días —dijo Helena. Y no hubo necesidad de preguntar una vez más cómo se veía, porque tanto Adolfo como Anita se quedaron impresionados.
—Buenos, guapa. Siéntate. Enséñanos lo que tienes —dijo él. Helena sonrió discretamente porque recordó que Adolfo usaba mucho esa frase también en otros ámbitos… más íntimos.
Y así, con una energía sacada de las entrañas, Helena hizo una gloriosa presentación; vamos, que si el dueño de la editorial hubiera estado ahí, seguro hasta le daba el trabajo de Adolfo. Por los rostros de sus interlocutores, supo que lo había hecho bien, que podía llevar a un siguiente nivel a su publicación. Satisfecha, tomó asiento en la cabecera de la mesa para recibir feedback. Anita quiso hablar, pero de reojo miró a Adolfo y no se atrevió. Él, por su parte, miraba la pantalla de su laptop y tecleaba a toda velocidad. Helena había estado tan entregada a su presentación que no recordaba si había estado haciendo eso también mientras ella hablaba. Es un cabrón maleducado, pensó. Aquello era importante y para él era como si ella hubiera recitado una poesía a la bandera en la escuela primaria. Pasaron un par de minutos que se le hicieron horas y, por debajo de la mesa, comenzó a clavar sus uñas en la silla. Anita había sacado su teléfono. Por fin, con el último golpe teatral al teclado, Adolfo volvió de donde estaba.
—Me parece muy interesante y bien aterrizada tu propuesta, Helena, pero creo que necesitamos más.
—¿Más qué? —dijo Helena con una sorpresa que alcanzó niveles insospechados de rabia. Estas mezclas emocionales se le daban mucho cuando no dormía.
—Más radicalismo, Helena. Más novedad. Necesitamos hacer una nueva revista. Los jefes dicen que Couture sólo la leen las abuelas ya. Y en cuanto se muera la última lectora, se llevará en el ataúd lo que quede de la revista.
—¿Eso es lo que le has dicho a los jefes? Digo, porque sabes que eso es mentira y que nuestra lectora tiene un promedio de treinta años…
—Ésas son las abuelas —dijo Adolfo—. Hoy día si no te leen los jóvenes, estás perdido. Y las niñas de diez años ya están interesadas en la moda. Por eso…
—No sé si estás consciente del enorme insulto que acabas de proferir, Adolfo. Pero voy a pasarlo por alto porque en el fondo creo que a veces no eres consciente de lo que dices. Y si escuchaste la presentación, pienso bajar el nivel de edad de la revista para lectoras en sus veinte…
—Los veinte siguen siendo gente mayor, Helena. No sabes cuánto me están presionando con este tema. Los de arriba creen que hay que ser más drásticos…
El teléfono de Adolfo se iluminó como señal de que había recibido un WhatsApp. Presuroso, lo tomó y respondió. Helena lo miró ponerse de pie y levantar un poco la cortina de la ventana que daba al pasillo, buscando sabía Dios qué. Volvió a sentarse en su sitio y cerró su laptop, poniendo ambas manos empuñadas encima de ella. Helena lo miraba con atención tratando de leerlo. ¿Era la presentación o algo más? ¿Sería que sus jefes habían decidido ahora sí cerrar Couture? Un golpe en la puerta la puso aún más nerviosa. Quería que Adolfo le dijera ya qué estaba pasando.
—¿Se puede? —dijo Mary Montoya, la directora de Recursos Humanos de la editorial, entrando a la sala de juntas… seguida por Claudine.
Helena las miró y recordó el memo que había dejado listo el viernes. Con tantas cosas en que pensar no recordaba que hoy también tenía que ocuparse de despedir a Claudine.
—Querida, no es el momento. Si me esperan tú y Claudia en mi oficina, ahora bajo para hablar con ustedes.
Montoya la miró extrañada. No sabía de qué estaba hablando Helena.
—Yo les pedí que vinieran —dijo Adolfo.
Helena se puso de pie y con toda discreción se acercó a Adolfo para decirle en voz baja: “¿La quieres despedir ahora? Acabemos primero con el otro tema”. Pero Adolfo sólo le pidió que regresara a su lugar e invitó a sentarse a las recién llegadas.
—Le pedí a las chicas que vinieran, Helena, porque los jefes me pidieron proponerte un proyecto.
Helena quiso buscar los ojos de Anita, pero ella había girado su cuerpo por completo hacia Adolfo, dándole la espalda. Mary le desvió la mirada y a Claudine no quiso ni verla. No entendía nada. Era Adolfo el único que ahora la miraba de frente.
—Ese cambio extremo que queremos darle a la revista, Helena, no creemos que puedas dárselo tú. O por lo menos, no tú sola. Necesitas una mentalidad joven, alguien que conozca nuevos diseñadores y que tenga una imagen muy fuerte en redes sociales…
Helena no podía creer lo que estaba pasando. Quizás era aún la noche del sábado y seguía adormilada en el taxi por culpa de los litros de rioja.
—Creemos todos que es un buen momento para que des un paso más hacia el backstage y que entrenes a Claudine para que sea la nueva directora de Couture.
Helena se sentía helada, blanca y transparente. Un soplido podría tirarla.
—Pero no sólo a ella —continuó Adolfo—, sino a todas las editoras jóvenes de AO. Serás como una mentora. Te ofrecemos continuar con tu sueldo seis meses más mientras las preparas… y bueno, ya después vemos dónde ponerte.
—¿Dónde ponerme? —dijo Helena al fin tras unos momentos de silencio—. ¿Dónde ponerme? No soy un mueble, ni un traste ni las cenizas de tu madre para que busques dónde ponerme, Adolfo…
—Helena, no te pases. Deja a mi madre fuera de esto.
—Sí, está fuera, porque tú no tienes madre. ¿Me hiciste trabajar todo este fin de semana como una imbécil y sabías que de nada iba a servir porque igual me iban a echar? Si eso no es no tener madre, Adolfo, que baje Dios y lo vea.
—Yo no sabía nada de esto. Lo supe el sábado, cuando me llamaron de urgencia los jefes…
—Es que vieron mi foto con Beckham —dijo Claudine muy oronda.
—Cállate, imbécil —le dijo Helena—. Tú te ibas ir a la calle hoy por inútil y ¿resulta que ahora tengo que entrenarte para ocupar mi lugar?
Claudine ahogó en lo profundo la contestación que le vino a la cabeza y dejó que Adolfo hablara:
—Helena, no es cosa mía. Tú sabes cómo te he apoyado siempre, pero arriba me piden ganancias. Y ellos creen que con el coaching adecuado, Claudine podrá ser…
—Una idiota, pero con iniciativa. Eso es lo que va a ser. Y una bomba de tiempo para la revista y para ti. Mark my words…
—La decisión está tomada, Helena, lo siento mucho. Este número que estás cerrando es el último tuyo, y el siguiente tiene que estar ya firmado por Claudine. Su entrenamiento comienza esta misma semana y, poco a poco, iremos planeando los siguientes coachings en la editorial. Helena —dijo mirándola con esos ojos verdes que otrora la sedujeron—: ésta es una promoción, deberías estar feliz. Tenemos mucha fe de que, bajo tu batuta, las directoras jóvenes podrán dar lo mejor de sí.
—¿De qué manera es una promoción? A ver: me quitan la revista en la que he trabajado por casi dos décadas y me ponen de institutriz de taradas que sólo son buenas para tomarse selfies —dijo mientras todos miraban a Claudine, quien, para no variar, estaba absorta en el teléfono.
—Pues es lo que hay, Helena. Son tiempos difíciles, de reinvención. Y lo lamento, pero sólo tenemos para ti la posición que te ofrezco. Necesito que me digas si estás interesada o no —dijo Adolfo con contundencia.
Mary Montoya hurgó entre sus folders, quizá para corroborar que llevara los contratos que le habían pedido tener preparados. Anita se preguntaba en qué momento la habían metido a ella en esto, y Claudine estaba radiante. Era una venganza mejor que la del conde de Montecristo… en caso de que supiese quién era.
Helena respiró profundo, tomó su iPad y su bolsa, y se puso de pie.
—Pero no me tienes que responder ahora, puedo esperar hasta la hora de la comida —dijo Adolfo con nulo tacto.
—No, no necesito esperar a la comida, Adolfo: tengo tu respuesta ya. Mira: preferiría morirme apuñalada tres veces seguidas antes que preparar a Claudia para quedarse en mi lugar. Así que toma tu promoción y métetela por el culo; que vaya a hacerle compañía a tus hemorroides —y salió de la sala de juntas sin mirar atrás.
Adolfo lanzó una risa nerviosa, ahogada… Quizá reía por no llorar. Claudine miró a la puerta y dirigiéndose a Adolfo le dijo:
—Qué, ¿ya no me va a entrenar Helena?