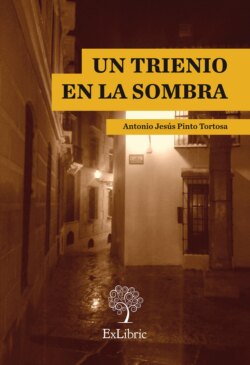Читать книгу Un trienio en la sombra - Antonio Jesús Pinto Tortosa - Страница 10
1. Un caso abierto
ОглавлениеNo escribo estas páginas esperanzado en que alguien las lea. Simplemente lo hago porque estoy mayor, solo y enfermo. Tras una vida dedicada a mi profesión, apasionado por mi trabajo y rodeado de amigos, mi único bagaje es un triste jergón en una sucia fonda, perdida en algún rincón de la ciudad de Cádiz. La Reina huyó ayer hacia Francia desde San Sebastián, donde estaba tomando los baños con su nuevo amante, Marfori. No bien supo del levantamiento armado de las tropas del general Topete, decidió poner pies en polvorosa y salvar el pellejo, conocedora del desafecto de los españoles, al que se ha hecho acreedora con méritos en los últimos años. Se dice que los rebeldes llegarán pronto a Madrid, y yo no he podido seguirlos todo el camino porque una vieja dolencia me lo ha impedido. Por eso, y porque he dado demasiados bandazos ideológicos en mi vida como para que la conciencia me permita izar ahora también la bandera de la revolución. Pese a todo, soy consciente de que quizá jamás vea su triunfo, no porque crea poco en ellos, sino porque, como he dicho, pronto me despediré de este mundo. Ahora me resulta paradójico prever mi final inminente: nací bajo el reinado de “el Deseado”, viví sometido a los caprichos de su hija despreciable, aguardando siempre la regeneración del país, y ahora, cuando todo está a punto de ocurrir, mi cuerpo parece abandonarme.
He vivido lo suficiente para saber que las promesas son efímeras, y las personas, voraces. Amé y me amaron, odié y me aborrecieron. Gocé de poder y hasta de cierta fama, por qué no decirlo, aunque me engañé prometiéndome una y otra vez que jamás renunciaría a mis principios; ¿no he dicho ya que las promesas gozan de mala salud? Ahora bien, la vida se ha encargado de reprocharme y hacerme pagar mi falsa ilusión: tuve un matrimonio fracasado y tengo un hijo que apenas me recuerda, porque jamás les presté atención, y los amigos, que los hubo, huyeron de mi lado cuando antepuse el sable de la justicia a su afecto y su devoción. Una vez más, me resulta hasta gracioso darme cuenta de todo justo ahora, cuando invierto mis últimas fuerzas en redactar este humilde testamento existencial. Mi principal error consistió en prestar demasiada atención a asuntos banales y en descuidar el afecto humano, que es el único y el verdadero motor de nuestra existencia. Antes que en mi gente, creí en ideales y creí en una responsabilidad de la que solo yo era víctima, porque solo yo era su creador.
Y lo más curioso es que la suerte, que yo no supe apreciar, me puso ante mis narices la clara evidencia del error en el que estaba incurriendo, del giro inadecuado que estaba imprimiendo a mi vida, cuando aún era joven y tenía tiempo para rectificar. Con apenas veinticinco años, debí ocuparme de mi primer gran caso, que me mostró la crudeza de la miseria humana y la crueldad de las pasiones. Sin embargo, decidí prescindir de cualquier enseñanza moral en aquella ocasión y solo me centré en resolver una causa que podía catapultar mi carrera de forma decisiva, acelerando un ascenso que, de otra forma, me habría costado años de trabajo oscuro en despachos aún más tenebrosos.
Así pues, cuando apenas puedo asegurar si veré el próximo amanecer, siento la necesidad de consignar este testimonio por escrito. Si no lo hago, si no me uso a mí mismo como ejemplo para advertir a quienes tengan la paciencia necesaria para leerme y para sacar conclusiones, España y sus desgraciados hijos seguirán padeciendo los mismos males que nos aquejan desde que Viriato murió traicionado por uno de sus amigos.
Dejad al menos que os avise y evitad repetir mis errores. Permitid que mi voz resuene en vuestra conciencia. Dejad que descanse en paz.
* * *
–Regresa pronto.
Estas fueron las últimas palabras que mi padre me dirigió antes de abandonar Granada. Mi padre, que había sido siempre un hombre enérgico, presto a defender a su hijo con toda su fuerza, se había convertido en un anciano débil e indefenso, de pelo cano y profundos surcos alrededor de los ojos, abatido por los golpes sucesivos con que la vida se había prestado en obsequiarle. Hice memoria y pude verlo quince años atrás, erguido e impecable, asiendo del brazo a un chico de mi calle que había adoptado el pasatiempo de hacerme la vida imposible, para reconvenirle severamente y advertirle de las graves consecuencias que debería padecer si seguía increpándome en el futuro. De modo que ahora me costaba reconocerlo en aquel hombre que ni siquiera había tenido el valor de venir a despedirme al pie de la diligencia, y que desde el zaguán de nuestra casa, envuelto en su elegante batín, me había expresado su deseo de volver a verme en breve, aunque ambos intuíamos que tardaríamos en volver a compartir tiempo juntos. Como suele pasar siempre, las circunstancias se encargan de complicar hasta el trámite más simple, y acaban apartándote de la senda que creías segura e invariable en tu vida.
Por aquel entonces, en el otoño de 1843, yo era un funcionario de segundo rango en la Real Audiencia de Granada que aspiraba a convertirse en juez con paciencia, haciendo gala de buen trabajo y abnegación. Mi situación laboral tenía muchas ventajas, pero también un gran inconveniente: mis superiores me tenían permanentemente ocupado en pleitos locales aburridos para ganar experiencia y méritos. Por tanto, para conservar mi salud mental intacta, me imponía la obligación de ocupar mis pocas horas libres en varias actividades lúdicas: cenas románticas, debates de café con los amigos, y demás distracciones cuyo fin era evitar que me devorase la maquinaria anquilosada de la burocracia española. Ni progresista, ni moderado, era amigo de unos y otros, y apreciado por todos. Gracias a ello, pese a mi juventud (por entonces apenas contaba veinticinco años) había conseguido permanecer en mi puesto por encima de las convulsiones políticas, que en los últimos años no habían sido pocas.
De modo que a aquellas alturas atesoraba ya una amplia experiencia y un profundo sentido de la responsabilidad y la profesionalidad, inculcados por mis padres. Además, tenía el orgullo de no haberme visto jamás en la necesidad de pasear la condición de “cesante” de puerta en puerta, implorando favores a alguien que me emplease cuando este o aquel partido saliese del poder. Esa era la ventaja de no tener partido.
Cierto es que nunca fui un gran abogado por cuyos servicios se peleasen los litigantes. Mi formación había sido más bien tradicional, y la situación económica de mis padres, desahogada sin ser boyante, solo me había permitido pasar una corta temporada en la Universidad de Alcalá. Mi padre siempre me había ofrecido pagarme más tiempo de estudio fuera si repercutía en mi beneficio, pero yo tenía conciencia suficiente para no exprimir el sueldo de un escribano público y para no alejarme de mi madre, cuya salud era algo delicada por aquel entonces. Años después, un tumor acabó llevándola a la sepultura y dejando un vacío en el hogar que ni mi padre ni yo hemos sido capaces de llenar jamás.
Pese a las limitaciones descritas, respondía perfectamente al perfil que se buscaba en la Real Audiencia de Granada: serio y expeditivo. Además, me había ganado cierta fama de Quijote, es decir, de abanderado de causas imposibles, por lo que los togados más venerables de aquella santa casa siempre derivaban en mí cualquier empresa que les diera pereza afrontar. Así podría explicarse el acontecimiento que dio un giro a mi vida.
Era una mañana lluviosa de otoño, la primera de aquellas características de un mes de noviembre que había comenzado algo caluroso, pero que se había ido templando poco a poco hasta preludiar el frío invierno que nos aguardaba a orillas del Darro. Yo acababa de dar por cerrado un caso que se había fallado unos días antes, y estaba recopilando y archivando el material para poder consultarlo cuando fuese necesario. La perspectiva era más que cómoda. Con una jornada relativamente despejada de trabajo, me proponía comer con mi padre, tomar el café y leer el periódico en el casino, y cenar con una chica a la que frecuentaba desde hacía unos meses. Entonces se abrió la puerta de nuestra oficina y un alguacil me dijo:
–Don Pedro, el señor presidente requiere su presencia de inmediato.
Temblando dentro del pantalón, atravesé aquellos pasillos ancestrales, donde el mobiliario, que no había sido renovado desde que la casa se inaugurase en tiempos del rey don Carlos I, proyectaba siniestras sombras que se asemejaban a fantasmas que me acechaban en cada recodo del camino y maldecían mi dicha. Finalmente, llegué frente a una puerta de mayores dimensiones, que daba acceso al despacho del presidente de la Audiencia. Tímidamente toqué con los nudillos sobre la dura superficie de nogal, entreabrí una rendija, por la que introduje mi cabeza, y pronuncié, casi susurré, un apagado “¿da usted su permiso?”. El presidente parecía esperarme, porque me miró sin sorpresa, hasta diría que con cierta indiferencia, y me respondió:
–Tome asiento, licenciado, por favor.
Nunca me cayeron bien los altos cargos, y este menos que ninguno. Desde que había tomado posesión de la presidencia de la Audiencia, había dejado claro que solo le importaba medrar en su puesto para, con el tiempo, llegar a ocupar algún puesto de diputado, o incluso a detentar algún ministerio. Mientras tanto, todo lo que deseaba era una vida apacible, que no estaba dispuesto a poner en riesgo por la menor reforma de la institución, que por otra parte necesitaba un lavado de cara urgente. Sin embargo, era evidente que ahora algo le rondaba la cabeza, una idea incómoda que le impedía rendir sus horas reglamentarias de ociosidad diaria, y el hombre quería matar pronto esa mosca que zumbaba tras su oreja.
Una hoja amarillenta, garabateada y con el sello de la Audiencia, cubrió su orondo rostro después de que me invitase a entrar en su despacho, con una frialdad que habría helado hasta las rocas de la remota Siberia. En el reverso del documento alcancé a ver la fecha: 17 de octubre de 1831. Entonces caí en la cuenta. El documento que el presidente sostenía en sus manos era mi hoja de ingreso en la Audiencia, como simple chico de los recados de la sala de lo criminal. Aquel documento no era sino el primero de una larga sucesión que conformaban una nutrida carpeta sobre su mesa: mi hoja de servicios, que él estaba revisando cuando me hizo llamar, y que seguía consultando en mi presencia sin inmutarse. El mensaje parecía claro: “tu futuro está en mis manos, pollo”.
–Sus compañeros hablan bien de usted, Pedro, y halagan sus servicios.
El hecho de que conociese mi nombre de pila no me sorprendió tanto como su declaración. Yo tenía amigos en la Audiencia, pero no tantos. Quienes lo eran evidentemente me tenían en alta estima, y quienes no lo eran también habrían cantado las maravillas de mi trabajo, sin duda para engordar mis méritos artificialmente con objeto de cargarme el muerto cuya podredumbre hedía a kilómetros de distancia.
–Seguro que mis amigos han exagerado mis virtudes ante usted, señor –repuse–. Uno trata de cumplir con su trabajo como mejor sabe y de corresponder a la amistad de quienes tanto le aprecian.
Una media sonrisa de chacal se dibujó en sus labios. Yo había procurado ser suficientemente irónico para que se percatase de que preveía el golpe. Así sabría que le sería difícil darme gato por liebre, y que le convenía ser directo conmigo, andándose sin rodeos. Si tenía que afrontar alguna empresa que nadie quería cargar sobre sus propias espaldas, pero que todos querían descargar sobre las mías, lo mejor era ser francos el uno con el otro y empezar a trabajar en firme cuanto antes.
–He de reconocer, licenciado, que no todos tienen la curiosa habilidad de hacer amigos en el trabajo –siguió diciendo el presidente, mirándome impávido–. Sinceramente, no sabría si la suya es una virtud, o simplemente una inteligente estrategia de supervivencia.
No había arena suficiente en el desierto para llenar el silencio que siguió a aquella reflexión, mientras él permanecía parapetado tras varias montañas de papel, estrujando las cuartillas que contenían el resumen de mi carrera entre sus dedazos, que se asemejaban a diez palillos de tambor: un augurio de que su salud vascular acabaría llevándoselo a la tumba más pronto que tarde.
–Además, tengo entendido que trabaja fuera de las horas de oficina. Según se comenta, suele usted llevarse pesados legajos a su casa a hurtadillas, para sumergirse en los recovecos de cada caso que atañe a su jurisdicción... Y que muchas veces presta su auxilio desinteresadamente a sus compañeros, para contribuir a agilizar el seguimiento de alguna que otra causa.
Me miró durante algo más de un minuto, serio primero y sonriente después, con el apetito insaciable de una hiena que busca la carroña debajo de las piedras.
–¿No cree usted que su “servicialidad” hiperbólica puede ocasionar inconvenientes a sus compañeros?
“Suficiente”, pensé. Entre las declaraciones veladas de mi superior se abría camino, tímidamente, el nombre de la persona que me había recomendado para aquel trabajo. Era cierto que había adoptado la costumbre de llevarme algunos expedientes de vez en cuando para estudiarlos en casa, detenidamente, en parte porque mis compañeros me habían sugerido que era un buen método para aprender el protocolo de acción en cada investigación y en cada juicio. Como también era cierto que, a veces, porque los míos eran ojos que aún no estaban viciados por la inercia burocrática, había sido capaz de apuntar algunos indicios que, en ciertas ocasiones, habían ayudado a mis colegas a salir adelante en una causa enquistada desde hacía tiempo. Hasta la fecha, nadie se había molestado por ello, entre otros motivos porque mi nombre nunca figuraba cuando una causa se resolvía, como ocurre con el nombre de todo buen aprendiz que se precie. Pero un personaje sí que me había increpado hacía ya algunas semanas.
El interfecto no era otro que un funcionario carca, con el rostro plegado de arrugas que intentaba disimular con varias toneladas de polvo blanquecino en cada mejilla. Hacía algo menos de un año que lo habían trasladado desde Valladolid. Puesto que venía de Castilla y tenía muchos más años de servicio a sus espaldas, aunque con escasa eficacia, desdeñaba a todos cuantos le rodeaban. En cierta ocasión, cuando me marchaba a casa, le sorprendí a la luz de su lamparita de aceite, dejándose las cejas en preparar una acusación que se le resistía por doquier, puesto que el acusado había cubierto su crimen con un manto tan denso de coartadas bien hiladas que era casi imposible encontrar algún resquicio por el que hacer caer todo el peso de la ley sobre él. Desinteresado y jovial, me aproximé a él para despedirme hasta el día siguiente y, distraído, ojeé las cuartillas que tenía sobre su mesa. Entonces intuí algún detalle que a él se le había pasado por alto, tan insignificante que ni siquiera ante el presidente de la Audiencia conseguía recordarlo. Aquel vejestorio, lejos de agradecer mi ayuda, emitió un gruñido, cubrió todos los documentos con sus manos, ocultándolos a mi vista, y me espetó:
–Cuidado y no se pase de listo conmigo, pollo, o la jugada puede salirle cara.
Turbado ante aquella reacción desproporcionada, sin duda motivada por el orgullo herido de aquel personaje, balbucí una breve disculpa y emprendí el camino de regreso a casa. En el momento, creí que aquello no tenía por qué pasar de una amenaza sin mayores repercusiones, pero estaba claro que aquel individuo, que se creía mejor que todos nosotros juntos, no iba a dejar pasar la ocasión y que, a la más mínima posibilidad, me haría comprender la diferencia entre la eficacia del funcionario joven y los colmillos retorcidos del chupatintas viejo y curtido en los sinsabores de aquella España.
Mientras maquinaba la manera de propinar a aquel ser un sonoro puñetazo, que le desempolvase de un plumazo sus carrillos apergaminados, trataba de situarme en el escenario de aquel despacho y de asumir las palabras del presidente de la Audiencia, cuyo tren de razonamiento debía averiguar con urgencia para amortiguar los golpes antes de que llegasen. ¿Dónde pretendía llegar este buen hombre?
–Yo siempre he actuado con la mejor intención, señor presidente. Si en algo he ofendido a alguien...
Como si aguardase aquella respuesta, mi interlocutor respondió al momento:
–Usted debería saber que el mundo no solo se construye con buenas intenciones, sino también con sentido común.
Entonces pareció apartar un pensamiento de su cabeza con un suave gesto de su mano, y cambió de tema de conversación, conduciendo aquel diálogo nuevamente por un camino del todo inesperado:
–¿Qué le sugiere el nombre de Antequera, licenciado?
Segundo golpe que me asestaba en apenas cinco minutos. No obstante, ahora me tocaba contraatacar a mí. El hombre esperaba un discurso sobre la materia, y a mí me encantaba ilustrar a ignorantes que se las daban de ilustrados.
–Bueno, parte de mi familia materna vive allí actualmente, de modo que estoy algo familiarizado con la ciudad –comencé–. Antequera es una villa importante del corazón geográfico de Andalucía. Creo recordar que el primer asentamiento es romano, “Antikaria”, que quiere decir algo así como “ciudad antigua”. Después de una ocupación visigoda breve, que apenas está documentada, cayó en manos de los moros poco después de la batalla de Guadalete, allá por 711, y se convirtió en “Madinat Antaqira”. A principios del siglo XV, en la época de los Trastámara, los castellanos la conquistaron con un ejército dirigido por el infante don Fernando, tío de Juan II, el todavía rey niño. Desde entonces, ha permanecido en manos cristianas, dentro de los límites geográficos del Reino de Granada y, en los últimos años, en la circunscripción de la provincia de Málaga.
El asombro se pintaba en sus ojos, abiertos como platos. Su mano, rendida sobre la mesa, había dejado caer los legajos donde se contenía mi vida entera. Ahora el sorprendido era él, porque yo había superado sin duda las expectativas que había depositado en mí, y porque seguramente habría esperado que me quedase en blanco, para dejarme en ridículo. No obstante, no podía permitir que su asombro se revelase durante demasiado tiempo, y mucho menos que yo lo percibiese. Por eso dio un giro inesperado a la conversación:
–Más que notable, licenciado –le costó admitir–. Y, ¿qué me dice del estado actual de la villa?
Ahora intentaba comprobar si mis horas de lectura a todo libro de materia histórica habían redundado en el incumplimiento de mi trabajo en la Audiencia.
–Sé que el orden público se ha visto perturbado en los últimos años, desde que murió el rey don Fernando, por varios motines y actos violentos de signo progresista– dije, tratando de hacer memoria de los informes que habíamos recibido, y de lo que había podido leer en la prensa–. Además, mis amigos y familiares que residen allí me describen con amargura su inquietud por la tensión permanente.
Me habría bastado aludir a mis amigos, sin mencionar a mis familiares, porque las dos hermanas de mi madre que residían en Antequera estaban desaparecidas en combate desde que ella había enfermado. Después fui yo quien trató de borrarlas de mi memoria, como un mal sueño que pasa tras un despertar sudoroso y jadeante.
Mi respuesta había sido políticamente correcta, con el fin de convencerle de mi valía profesional. Así evitaba ponerme a favor o en contra de los “revoltosos”, al mismo tiempo que demostraba estar al día del estado de las cosas en nuestra circunscripción.
–Excelente, licenciado –dijo el presidente, impasible–. Veo que siempre tiene la respuesta adecuada para cada situación...
Miré hacia abajo momentáneamente, no abrumado, ni mucho menos, sino deseoso de ocultar una sonrisa socarrona. El presidente sabía a quién quería encomendar el trabajo que tenía preparado, envuelto en lazo de regalo de color rojo, rojo sangre, y acababa de constatar que sus informes sobre mí eran ciertos.
–¿Y qué le dicen los apellidos Robledo Checa?
¡Acabáramos! ¿De modo que era eso? El tan traído y llevado “caso del señorito putero”, como se le conocía por los corrillos de la Audiencia...
Hacía tres años, dos días después de la fiesta de Navidad, en la madrugada del 27 de diciembre de 1840, Antonio Robledo Checa y algunos amigos habían ido de parranda a un prostíbulo en el barrio de San Pedro, en Antequera; una zona no demasiado reputada, para más señas. Cuando acabaron la juerga, hasta arriba de alcohol y con sus apetitos sexuales saciados, se entretuvieron en el atrio de la cercana iglesia de San Pedro: algunos para recuperar el equilibrio, otros para evacuar líquidos, mayores y mejores, y otros para vomitar sus excesos. Entonces, un desconocido, embozado en una capa y resguardado por la oscuridad del atrio de San Pedro a aquellas horas, se había materializado entre las sombras y había espetado a los presentes: “¿Quién de vosotros es el señorito Antonio?”. El susodicho, envalentonado por los vapores del vino y chulesco por naturaleza, se había plantado frente a él, clavando los pies en el suelo, y había respondido: “Yo soy. ¿Quién coño eres tú, a ver?”. Cuando quiso darse cuenta, tenía la respuesta en forma de un sable que le entró por el pulmón izquierdo, junto al corazón, atravesándolo de parte a parte. La embriaguez había impedido a los concurrentes reaccionar rápidamente para detener al agresor. Eso y un coche de caballos convenientemente apostado en la esquina de la calle, que recogió a este último en el momento oportuno cuando se daba a la fuga, asido al estribo. Mientras tanto, los adoquines, teñidos de púrpura, arropaban a Antonio Robledo, ya cadáver.
Vuelto ya de mi recuerdo de aquel caso, balbucí:
–Creo recordar que esos son los apellidos de la víctima de un asesinato que se despachó aquí hace unos años, señor.
–Tres años –respondió el presidente, casi sin dejarme acabar–. Para ser exactos, tres años, Pedro. Los hechos tuvieron lugar semanas después de la subida de Espartero al poder.
Era evidente por la expresión de su rostro que quería decir más, pero necesitaba un tiempo para pensar:
–Licenciado, ¿recuerda el fallo de aquella causa?
–Claro, señor: homicidio en primer grado. Asistí a algunas sesiones del juicio.
Otro silencio eterno...
–¿Y el nombre del imputado?
Había dado en el punto débil. En realidad, en su momento solo me había informado del proceso y había asistido al juicio para contemplar a la hermana del difunto, Teresa Robledo, una belleza de apenas veinte años, desposada con un nuevo rico, un tal Matías Romero, conocido de nadie y envidiado por todos.
–He de reconocer que no lo recuerdo, señor.
Aquí vino su sonrisa felina, que parecía decir “te pillé”, además de algún que otro mensaje que se me escapaba.
–Ni usted ni nadie, licenciado –dijo, con toda la parsimonia de que fue capaz para dotar de solemnidad al momento. Entonces, inició la perorata más seguida que yo jamás le oiría–. No existe imputado. El asesino huyó en un coche de caballos, y los compañeros del difunto, borrachos como una cuba, fueron incapaces hasta de aportar un testimonio válido de la tragedia. Nadie en el barrio oyó nada, y si lo oyó, todos lo niegan, porque no quieren inmiscuirse en los problemas de los señoritos. El sable desapareció, junto con su dueño, y ahí acabó la historia.
No estaba dispuesto a seguir aguardando a que la soga apretase mi cuello sin reclamar, por lo menos, la rápida resolución de aquel problema que el presidente intentaba plantearme desde hacía una hora, sin ser capaz aparentemente de ser directo conmigo.
–Con el debido respeto, señor presidente –se irguió en su asiento, ya que por primera vez yo tomaba la iniciativa en la conversación–. Usted no me ha llamado aquí para contarme todo esto, ¿me equivoco?
En el minuto que transcurrió entre mi pregunta y su respuesta, juraría que se debatió seriamente entre arrearme un sonoro guantazo, o firmar mi destitución por desacato a su autoridad. Se incorporó en su asiento, hasta que su nariz y la mía casi se tocaron. Su cara enrojeció y sus orejas parecían a punto de estallar. Una gota de sudor frío recorrió su mejilla, se balanceó en su papada y calló sobre mi fecha de nacimiento, en el primer documento de mi expediente. ¿Una señal, quizá? Tras recapacitar un momento, recobró la serenidad, sonrió forzosamente y me respondió:
–No, licenciado, claro que no.
Se levantó, se encaminó a la puerta, asomó su cabezota calva al pasillo, miró a ambos lados y cerró, echando el pestillo. Entonces, se apoyó en el borde de la mesa, miró su caja de puros con indiferencia, me la acercó, cogió uno él mismo, me dio fuego y regresó a su sillón, recostándose y adoptando un rictus serio.
–Mire, licenciado, usted ha permanecido en su puesto contra viento y marea. Eso dice mucho a su favor, habla de su habilidad camaleónica, pero a mí no me gusta ni un pelo. Prefiero a quien se decanta por un partido o por otro, no a quien se parapeta tras su escritorio y reverencia a unos y otros, vengan de donde vengan. Pero da la maldita casualidad de que es usted nuestro mejor funcionario, y de que en esta empresa también yo me la juego, y mucho.
Le sostuve la mirada, desafiante.
–Usted dirá.
Y dijo, vaya si dijo. Si hubiese sabido lo que venía detrás, jamás habría pronunciado esas dos palabras que cambiaron mi vida para siempre.
–Como usted mismo ha señalado, el fallo fue homicidio en primer grado, aunque nunca se identificó al autor del crimen. El padre del difunto, Vicente Robledo Castilla, había hecho testamento hacía poco y había dividido sus propiedades entre sus dos hijos varones: sus tierras fueron a parar a Antonio y su fábrica de paños, a Vicente, que es escribano del Ayuntamiento de aquella ciudad. Como el señorito Antonio era bastante abusivo con sus jornaleros, todos en la época creyeron que el asesino habría sido alguno de ellos. Para redondear la coartada del verdadero asesino, días después un trabajador de una de sus fincas, conocido como Pepín el de Dolores, desapareció sin dejar rastro, y en Nochevieja lo encontraron muerto en una loma cercana: con un tiro en la sien, que él mismo se habría propinado con la pistola que tenía en la mano. Los lugareños asumieron que el suicida había sido el asesino, que asediado por la Policía, se había quitado la vida. ¿Qué le parece?
Todo parecía encajar a la perfección.
–Más que plausible, señor –respondí.
–Por desgracia, en Madrid son bastante más “quisquillosos” que nosotros –me respondió él, con un tono fatídico que me descompuso el cuerpo–. Alguien en Gobernación está empeñado en que el asesinato obedeció a un móvil político, licenciado. Al parecer, los Robledo siempre han sido conservadores. De hecho, el patriarca de la saga perteneció al Ayuntamiento del gabinete de Martínez de la Rosa.****5 Después, cuando salió del cabildo, siguió operando desde la sombra: atacó a liberales inocentes, los denunció sin pruebas, los intimidó y los extorsionó. Por eso, muchos progresistas ansiaban alzarse con el poder en la ciudad: para vengarse de ellos. Y la muerte de Antonio, mano derecha de su padre, podría haber respondido a ese deseo.
Mal estábamos si la reapertura del caso, cristalino tal y como estaba, obedecía al capricho de Madrid. Y si encima andaba detrás el general Narváez****6, como todo parecía indicar, solo restaba resignarse. Intenté ganar tiempo:
–¿A usted qué le parece, señor presidente?
Segunda osadía por mi parte. Si la primera fue bien, ¿por qué no iba a funcionar esta? Mi interlocutor se relajó, porque intuía que podía franquearse conmigo:
–Me parece, como a usted, que los muertos no dan votos. Pero ahora el general Narváez, el Espadón de Loja, quiere vengarse de los tres años de gobierno progresista, y necesita excusas para cortar cabezas. El caso del señorito putero es una de sus principales bazas, así que hay que obedecer...
Dejó la última palabra colgada en el aire, hasta que llegó su sentencia para mí:
–Licenciado, usted irá a Antequera. Le comisiono como nuevo abogado defensor de la familia Robledo, aunque le advierto de que jamás debe molestarlos en exceso; bastante han sufrido ya. Su cometido es desenmarañar el asunto para callar bocas en Madrid, y la ocasión es propicia: en unos días se inaugura el monumento funerario a Antonio Robledo, en el atrio de la misma iglesia donde le asesinaron. Espartero en persona vetó la colocación del monolito durante su gobierno... otro motivo para sospechar de los progresistas.
Adiós a Granada, pensé, y por una temporada larga.
–Hablará con los padres del difunto, con los amigos, con los conocidos y los desconocidos, y trabajará con la Policía. Revisará todos los papeles, los interrogatorios, espiará a los progresistas, acudirá a las reuniones del cabildo... y, sobre todo, se mezclará con la población. Conviértase en uno más, gánese su confianza y descubra al culpable. Mientras Narváez siga en Madrid, no hay prisa. Tómese su tiempo, pero tráigame un resultado satisfactorio. Si yo asciendo, usted cruzará Despeñaperros conmigo, con dirección a las Cortes Generales. E incluso le daré la satisfacción de decidir el destino de quien le ha “recomendado” ante mí. Si fracasa y yo me quedo en Granada... envejecerá en el registro del archivo, cosiendo legajos, también conmigo. A partir de ahora, nuestros destinos están ligados, y la duración de la alianza depende de su habilidad para independizarse y romperla, no lo olvide.
Tenía que matar al viejo vallisoletano, al carcamal devorado por la envidia que había preferido alejarme para que no le dejase en evidencia, en lugar de prestarse a que colaborásemos para aliviar el trabajo de nuestra sala. Lo primero que haría cuando dejase aquel despacho sería patearle la cabeza. Pero jamás debía dejar que la ira se manifestase en mi cara:
–¿Cuándo debo partir, señor? Hágase cargo de que necesitaré tiempo para organizar la mudanza y despedirme de mis familiares.
Levantó los ojos de su mesa por última vez. Los puros se habían consumido, y con ellos la mínima tregua de confianza que aquel insensible me había brindado.
–Su familia es su padre, licenciado... si olvidamos algún que otro flirteo... –dijo, con toda la malicia que cabía en su ancha tripa–. A las ocho de la mañana tendrá un carruaje aguardando a la puerta de su casa. Buena suerte. Puede retirarse.
Me levanté silencioso, abrí la puerta y, justo antes de cruzar el umbral, la voz del presidente me llegó desde muy lejos:
–Solo una cosa, licenciado. Con una memoria tan brillante, y una pasión tan marcada por los libros, por la historia... ¿por qué quiso dedicarse a la carrera de Derecho? ¿No habría sido mucho mejor buscar trabajo de bibliotecario?
Ya estaba todo dicho y poco podía perder, así que, sin volverme, respondí:
–Porque cuando ingresé en el cuerpo aún creía en la justicia. Hasta pronto, señor –quizá debí añadir “mi fe acaba de quedar sentada en el sillón que hay frente a usted”, pero preferí callar y asumir mi destino.
El viejo Peláez pensaba que jamás había debido salir de Valladolid, mientras se revolcaba entre orines, en el suelo del baño, tratando de recuperar algunos dientes que aparecían esparcidos por el suelo. Cuando salí del despacho del presidente fui directo a su sitio, pero no estaba. Uno de sus compañeros me había dicho que había ido a evacuar el vientre, y por su mirada intuí que conocía lo que acababa de ocurrir, y que simpatizaba conmigo. Mientras recorría el tramo que me separaba del retrete, todos callaban a mi paso. Algunos sonreían maliciosamente, pero la mayoría miraba al suelo y sacudía la cabeza, como queriendo decir “menuda faena te han hecho”.
Por suerte, en el baño había dos amigos, Cano y Pascual, que siempre se habían comportado como mis hermanos. Luego supe que habían seguido a Peláez hasta allí para tomarse la venganza en mi nombre, pero yo me había adelantado. Cuando el interfecto salió del cubil y nos vio aguardándole, nos miró perplejo. La sangre abandonó su rostro, su mentón comenzó a temblar... y ahí comenzó mi lluvia de golpes. Sin darle tiempo a reaccionar, me abalancé sobre él, agarré su nuca contra mi mano derecha y le estrellé la cara contra la pared. El “crack” que siguió al impacto era el de su tabique nasal, roto en mil pedazos. Además, el golpe le reventó varios dientes incisivos. Mientras lloraba con las manos sobre la cara, que era un amasijo de carne y sangre, le agarré por el pelo, levanté su cabeza en el aire y la dejé caer, pateándola antes de que la gravedad la reclamase de nuevo en el suelo. Entonces perdió el conocimiento.
Albergando la esperanza de que aún conservase un poco de conciencia, me acerqué a su oído y susurré:
–Cuidado, que te vas a resbalar.
Cano y Pascual no habían movido ni un dedo para socorrerle, y este último había atrancado la puerta, para que nadie pudiese entrar mientras yo me ensañaba con Peláez. Cuando descargué toda mi rabia, les miré agitado, y marché hacia la puerta, dispuesto a recoger mi despacho cuanto antes. En el momento en que iba a cruzar el umbral, la mano de Pascual se posó sobre mi hombro derecho y me retuvo un instante:
–Por lo que a nosotros respecta, Pedro, este cabrón se ha resbalado y se ha destrozado la cara en el suelo.
Mis ojos encontraron los suyos, enrojecidos por las lágrimas que pugnaban por derramarse.
–Te vamos a extrañar, compañero –sentenció Cano.
Esa fue la última tarde en que Peláez pudo masticar algo.
La justicia poética no tiene nada de poética, pero es justicia, al fin y al cabo.
****5 Francisco Martínez de la Rosa, presidente del Consejo de ministros durante la Regencia de María Cristina, en 1834. Promulgó el Estatuto Real, en el que se fijaba un sistema parlamentario bicameral, integrado por dos estamentos: el de procuradores y el de próceres, antecedentes de los actuales Congreso de los Diputados y Senado, respectivamente. Conocido popularmente como “Rosita la pastelera”.
****6 Ramón María de Narváez, general afín al partido moderado, fue presidente del gobierno en varias ocasiones durante el reinado de Isabel II. Sucedió a Espartero en el poder tras la regencia de este, concluida en 1843.