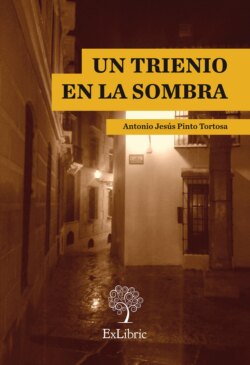Читать книгу Un trienio en la sombra - Antonio Jesús Pinto Tortosa - Страница 8
Ofenden
ОглавлениеEra una tarde sombría de finales de septiembre. El verano daba sus últimos coletazos antes de ceder su puesto a un otoño reflexivo que, una vez más, teñiría las copas de los árboles de distintas tonalidades anaranjadas. El Real Sitio estaba tan animado como todos los años por esas fechas: bullicioso, tanto de gente que había acudido a acompañar al Monarca en su retiro estival, como de los nobles perennes, hijosdalgo y “donnadies” los más, pero con muchas pretensiones y con un ardiente deseo de aprovechar cualquier ocasión para solicitar un favor regio. Hasta bien entrada la tarde casi todos dormían, y solo se levantaban después de comer, perezosos, para permitir que la sangre irrigase sus órganos lentamente, y así acometer lo que quedaba de día con la energía justa.
Así pues, a primera hora de la tarde los jardines comenzaban a animarse. Los padres y madres respetables caminaban con despreocupación aparente, y mataban el tiempo comentando las banalidades de su vida, deseosos de tropezarse a cualquier otro matrimonio con el que poder chismorrear a la sombra de un álamo, o al que poder criticar al doblar el seto más próximo, tras intercambiar los saludos y las reverencias hipócritas, a la par que pertinentes.
Las jóvenes casamenteras paseaban en grupo, cogidas del brazo y susurrando tras sus abanicos, biombo de sus mejillas pudorosas que revelaban la zozobra que experimentaban cuando divisaban a cualquier apuesto galán también en edad de merecer. Los adolescentes, cuya voz comenzaba a cambiar, alternaban los juegos viriles con el relato del destino que les habían deparado sus padres, en la Corte, en algún ministerio o en Francia. Otros iban a educarse a Inglaterra, cuna del paganismo y del progreso, pero ellos se guardaban bien de confiar a nadie su futuro inmediato, ya que dicho destino no gozaba de muy buena prensa entre sus amigos. A veces, los chicos cruzaban la mirada con las muchachas de su condición, respondiendo a su candor con los tan ibéricos codazos de regocijo y las risas rayanas en la imbecilidad, como cualquier otro joven de su edad.
Mientras todo esto ocurría, los niños y las niñas correteaban e infundían un chorro de vitalidad a los parterres de La Granja, entonando el “tú la llevas” y demás gritos llenos de inocencia.
Desplazándonos hacia el lado más sombrío, de España y de los jardines, veríamos a los clérigos. Estos últimos, muy presentes en los corrillos cortesanos en los últimos años, también paseaban cogidos del brazo, por parejas, e igualmente cuchicheaban. Hasta aquí apenas se diferenciaban de las jovencitas, pero bastaba arrimar el oído a su hábito para percatarse de que la temática de sus conversaciones era mucho más retorcida. Recelosos de los liberales, que habían ido ganando cierta presencia en la política española en los últimos años de reinado de don Fernando, intrigaban cada vez que tenían ocasión. Y eso que ni Javier de Burgos ni los hermanos Cea Bermúdez harían estremecerse ni al Sumo Pontífice: tan templadas eran sus ideas.****3 Aun así, en el clero español, favorecido por las supersticiones inquisitoriales durante tantos siglos, cualquier síntoma de apertura era motivo de desvelo. Por eso miraban de reojo a quienes profesaban una mayor apertura de mente, inspirados por Rousseau o Montesquieu, cuyo influjo ideológico había acabado ocasionando males de garganta al rey Capeto en Francia. Incluso se rumoreaba que un fraile de Palacio había salpicado a Burgos con agua bendita, dispuesto a sacarle así el demonio que le nublaba el entendimiento.
Pasaban lentas las primeras horas de la tarde, como ocurre siempre en verano, mientras las cigarras rompían el silencio con su canto estridente. Poco a poco iban apareciendo transeúntes por los jardines del Real Sitio, pero nadie se atrevía a alzar la voz al principio: la escasa concurrencia animaba a ser discreto, porque cada conversación destacaba siempre en medio del silencio, y podía ser una mala compañera de viaje si un jardinero fiel o alguna criada alcahueta oía algo inconveniente. Un lapsus línguae en un momento desafortunado, viajando rápidamente en boca de un informante propicio, podía condenar para siempre las posibilidades de ascenso de su autor.
Sin embargo, conforme pasaban las horas y el sol comenzaba a alejarse de la esfera terrestre, la temperatura se iba suavizando, y más personas se animaban a acudir a los jardines. Ahora el volumen de las conversaciones subía, hasta conformar una babel que aseguraba discreción y anonimato a cualquier comentario pronunciado en voz alta, salvo que el autor del mismo estuviese en el punto de mira de alguien demasiado influyente y deseoso de hacerle desaparecer de la vida pública.
Algunos días, justo antes del ocaso, la familia Real honraba a todos los presentes con su presencia, paseando entre ellos: rolliza ella y pálido él, aunque ambos sonreían a diestro y siniestro, mientras la infanta Isabel correteaba a su alrededor y la infanta Luisa Fernanda intentaba imitar a su hermana y atraer la atención de sus padres. Como se ha dicho, el Rey estaba pálido, o quizá sea más conveniente decir que tenía la tez cerúlea. Su nariz, de normal bastante larga y aguileña, se perfilaba marmórea, casi cadavérica. Sus ojeras estaban más acentuadas que de costumbre, y su cuerpo parecía reverenciar la tierra por donde pisaba. María Cristina lo sujetaba firme, con la fuerza que le imprimían las calorías contenidas en cada brazo, atenazando el de su esposo con sus poderosas manazas, y pretendiendo aparentar que todo iba bien.
Hasta aquella tarde: la tarde en la que comienza esta narración. Es sabido que, en circunstancias críticas, las miserias de cada familia quedan siempre a la vista de todos, y la familia Real era, al fin y al cabo, una familia. Hacía una semana que el matrimonio regio estaba desaparecido: nadie los había visto por los jardines y nadie despachaba con el monarca. Ni siquiera se habían asomado a los balcones del Real Sitio para disipar los rumores. Solo se veía a las niñeras pasear a las infantas, cuyo deambular entre setos se alargaba con el discurrir de los días, señal inequívoca de que se quería mantener a las chiquillas alejadas de la situación desagradable que se cocía entre las paredes de las dependencias reales. Algún personaje osado se atrevía a preguntar a las criadas, pero lo único que recibía por toda respuesta era: “nosotras no nos metemos en las cosas de los señores”.
Pero era un secreto a voces que el Rey se moría. Es sabido que todos los reyes españoles habían pecado siempre de buen apetito, entre otras aficiones. Las comidas y las cenas copiosas, unidas a una vida sedentaria, habían provocado a don Fernando fuertes ataques de gota desde que alcanzó la madurez, pero en aquella ocasión el dolor había llegado acompañado de altas fiebres, que hicieron que el Rey pasase varios días en un estado de semiinconsciencia, casi amortajado en su alcoba en compañía de monjas, sacerdotes, amigos y familiares, convencidos de que el trono quedaría vacante en breve. Así pues, todos se preparaban ya para entonar el grito de “el Rey ha muerto, ¡viva el Rey!”, y se mostraban ávidos de las mercedes que traería el nuevo monarca. Ahora bien, ¿quién sería el nuevo rey?
Casi todas las dependencias del Palacio Real estaban en silencio, pero en uno de los pasillos resonaba una voz fiera, que se oía con la fuerza del rugido del león herido que clama venganza. El dueño de aquel vozarrón parecía pronunciar un largo monólogo, ya que no se oía réplica alguna. Sin embargo, si los lectores recorriesen aquel angosto pasillo y arrimasen el oído a la puerta tras la cual bramaba aquella fiera enjaulada, comprobarían que en realidad al otro lado se estaba librando un diálogo de fuerzas desiguales, porque uno de los interlocutores permanecía humilladamente silencioso. La escena era esperpéntica: en una habitación tenebrosa había dos figuras, una alta, poderosa, moviéndose de un lado a otro y gesticulando ampulosamente, y otra rechoncha, timorata y acobardada contra la pared. El personaje dominante era el embajador de Nápoles, Antonini, que escupía las palabras a la cara de su interlocutor, acompañándolas de una violenta agitación de todo su cuerpo, imprimiendo así una mayor gravedad a su perorata. Entre todas las expresiones que vertió sobre el rostro del otro individuo, en un torrente incontenible, una se repetía con energía renovada cada vez:
–Sei un stronzo! ¡Imbécil!
El acosado por Antonini era el consejero de Gracia y Justicia, Tadeo Calomarde, que intentaba capear el temporal de la mejor forma posible, aunque sin éxito: se le veía perder aquella batalla minuto a minuto, hasta el extremo de que solo parecía faltar el zarpazo definitivo que le dejase herido de muerte en tierra.
¿Que a qué venía aquella discusión? Pues bien: la disputa estaba directamente relacionada con los rumores y los corrillos que se estaban formando en el Real Sitio en aquellos días, desde que se tuvo noticia de la agonía del Rey. Para explicarla de forma adecuada, es necesario remontarse a comienzos del siglo XVIII, cuando el duque de Anjou accedió al trono de España con el nombre de Felipe V. Este monarca, de origen francés, subió al trono tras un conflicto de trece años que había estallado a la muerte del rey Carlos II, el hechizado, sin descendencia, y que le había enfrentado al otro pretendiente al trono español: el archiduque Carlos de Austria. Coronado nuevo Rey de España, Felipe de Anjou instauró varias medidas innovadoras, y una retrógrada: la Ley Sálica. Dicha ley, heredera de la legislación medieval del reino de los francos, excluía a las mujeres de la sucesión del trono español.
Durante el siglo XVIII nadie la había cuestionado, porque en Europa la mayor parte de los soberanos compartían ese criterio y porque las circunstancias, tanto internas como externas, parecían favorecerla. No obstante, cuando los franceses tomaron la Bastilla y comenzaron a interesarse por las medidas del cuello de su rey más de lo que era saludable para este último, el monarca español, a la sazón Carlos IV, decidió responder a las convulsiones de la época convocando las Cortes del Reino. Su cometido era bastante justo: abolir la Ley Sálica y reconocer los derechos sucesorios de las mujeres de la familia Real, con el fin de adaptar España a los nuevos tiempos, aunque solo fuera de manera simbólica. Para ello, Carlos IV concibió la Pragmática Sanción, un documento legal que establecía que la sucesión debía recaer en el primogénito del matrimonio regio, fuese este niño o niña. Desafortunadamente, la Convención Francesa comenzó a sacudir los cimientos ideológicos de la Europa del Antiguo Régimen, y Carlos IV debió dejar de lado el proyecto de ley de la Pragmática Sanción para apresurarse a defender sus fronteras frente a la amenaza militar revolucionaria.
De esta forma, el texto de la Pragmática Sanción se mantuvo escrito, pero sin aprobarse, durante casi cincuenta años. Cuando Fernando VII subió al trono en 1814, dejando a un lado el bochornoso episodio de Aranjuez****4 seis años antes, carecía de motivos para retomar aquella propuesta: era joven y se confiaba en que pronto se casase y tuviese un heredero. Pero, como pasó con aquel soberano desde el infausto momento de su nacimiento, las cosas comenzaron a torcerse pronto: primero, las consortes que compartieron el lecho del Monarca estaban empeñadas en fallecer a edad temprana, sin darle descendencia; después, cuando el Rey tuvo la fortuna de encontrar su alma gemela en la princesa italiana María Cristina, él ya era algo mayor y su salud se encontraba deteriorada.
Ello no fue obstáculo para que la joven quedase pronto embarazada, pero las parcas tuvieron el capricho de obsequiar al matrimonio con una hija primogénita: la infanta Isabel, que vino al mundo en marzo de 1830. Aún lo intentó el matrimonio una vez más, pero otra vez salió cruz: nació otra hija, la infanta Luisa Fernanda. Ya no había tiempo para más ensayos: el Rey envejecía a todas luces y su carácter se debilitaba. Lejos de ser aquel soberano intransigente de hacía dos décadas, ahora comenzaba a favorecer una tímida apertura del régimen político español, que no suponía un gran cambio respecto a la época previa, pero que era suficiente para acobardar a quienes se oponían a cualquier modificación y defendían la monarquía absoluta a ultranza: los apostólicos. Inquietos por la evolución ideológica de don Fernando, habían apoyado en la sombra varios motines y revueltas armadas ultraconservadoras, como la revuelta de los malcontents en Cataluña, a finales de los años 20. Todas sus intentonas fracasaron, pero gozaban de un valor moral a su favor: contaban con el apoyo del hermano menor del Rey, el príncipe don Carlos, tanto o más opuesto a los cambios que ellos mismos.
En teoría, los apostólicos no tenían por qué preocuparse: la Pragmática Sanción jamás había sido aprobada, o lo que es lo mismo, la Ley Sálica seguía en vigor. Así pues, cuando Fernando VII muriese, desde el punto de vista legal, él sería el heredero legítimo del trono, y ya se encargaría él mismo de velar por la conservación de las tradiciones... pero tampoco iba a tener suerte el pretendiente. En parte receloso de las ambiciones de los apostólicos y de su hermano, y en parte influido por los consejeros más partidarios de las reformas, Fernando VII obró hábilmente por una sola vez en su vida, quizá porque lo hizo siguiendo consejos de alguien más prudente que él: apenas la matrona había cortado el cordón umbilical de su primera hija, el Rey desempolvó la Pragmática Sanción y anuló la Ley Sálica, pisoteando los derechos sucesorios de su hermano en beneficio de su retoña.
El encargado de seguir el proceso legal para la aprobación de la Pragmática había sido el mismo Tadeo Calomarde que ahora aguantaba estoico las invectivas del embajador Antonini. Calomarde siempre había simpatizado con los apostólicos, pero cuando se percató del giro aperturista de Fernando VII, decidió situarse junto al Monarca y alejarse de sus antiguos aliados, con el fin de garantizar la estabilidad del trono cuando el Rey muriese. Sin duda, consideró que la causa de la heredera del Rey era más segura que las vanas promesas de los apostólicos, quienes jamás le perdonaron su cambio de bando. Pero en aquellas circunstancias, con el Monarca a punto de expirar, necesitaban de su apoyo, ya que en su calidad de consejero de Justicia era la única persona que podía anular la Pragmática Sanción, restaurar la Ley Sálica y entregar la Corona, “en bandeja de plata”, a don Carlos. Ya se encargarían ellos de deshacerse de nuevo de Carlomarde cuando todo hubiese acabado, conscientes de que era este un individuo que podía acarrearles más quebraderos de cabeza que ventajas.
Así, llegamos a aquella tarde de septiembre en que la monarquía española pendía de un hilo...
–¡Imbécil! ¡Imbéciles todos! Vosotros, que tan españoles sois, no hacéis más que pasaros la patata caliente unos a otros, sin el valor necesario para agarrar el toro por los cuernos. ¡Cobardeeeeees! –el catálogo de insultos se iba ampliando y desplegando conforme pasaban los minutos.
Antonini estaba desesperado, y tenía motivos: su bando, el de los apostólicos, había aprovechado el retiro estival de la familia Real para aislarla en La Granja, lejos de las tropas de Madrid, y poner a la reina consorte fuera de juego, sobrecogida por la muerte inminente de su esposo, por la minoría de edad de su hija y por la dudas sobre el futuro del país. Pero tenían que actuar pronto. Pese al aislamiento estricto al que se había sometido a la familia Real, alguien había conseguido hacer salir una carta de socorro del Real Sitio. Lo grave para los intereses de los ultramontanos no era que se hubiese conseguido pedir auxilio para la reina consorte y sus hijas, sino que esa ayuda se había pedido no a la guarnición de Madrid, sino a la hermana de María Cristina, Luisa Carlota, casada con el hermano menor de Fernando VII, el infante Francisco de Paula, que siempre había simpatizado con los liberales.
Reventando caballos de posta, se calculaba que tardarían apenas dos días en llegar a la capital, y de ese plazo ya había expirado una jornada. De modo que, o los conspiradores despabilaban en sus intrigas y el Rey se decidía a morirse de una vez, o las cosas podían ponerse feas y muchos acabarían viéndose obligados a exiliarse, si se descubría el pastel. Por eso, el primer recurso de Antonini y sus secuaces había consistido en tentar al consejero de Estado, conde de Alcudia, para convencerle de que derogase la Pragmática Sanción, pero él se había negado y les había remitido directamente a Calomarde, titular de Gracia y Justicia y competente en aquella decisión. Por encima de este último no había nadie que pudiese decidir sobre aquella materia, por lo que este encarnaba la última esperanza de los apostólicos:
–Nos lo debes, Calomarde. ¡¡¡Nos lo debes!!!
Si en el alma del agente italiano hubiese existido un mínimo ápice de compasión, la mirada amedrentada de su interlocutor debería haber bastado para derretirlo como un cubito de hielo en una tarde de verano. Pero ni Antonini destacaba por sus dotes empáticas, ni la tarde estaba para ñoñerías.
–Yo no os debo nada –respondió Calomarde, timorato–. Ascendí por méritos propios, me gané la confianza del Rey, y si colaboré con vosotros durante un tiempo fue porque me dejé embaucar por vuestras palabras, por vuestros mensajes apocalípticos sobre el fin del mundo en caso del triunfo del liberalismo. Ahora sé que la salvación está junto al Rey y junto a su causa. Esa es la seguridad, Antonini. En cambio, lo vuestro no es más que un castillo en el aire.
–¡¡¡El rey legítimo es don Carlos, insensato!!! –el italiano se debatía entre guantear a su compañero de animada cháchara, para hacerlo entrar en razón, o arrancar un florete de las panoplias que adornaban las paredes del Palacio, para atravesarle el pecho y cortar el problema de raíz.
–El rey legítimo es don Fernando, y cuando él muera la heredera será Isabel. Eso es lo que dice la ley vigente. ¿Qué me puede convencer para cambiarla?
Aquello, que parecía ser un desafío pero que en realidad era un mero fuego de artificio, abrió el camino para que el napolitano asestase la puñalada mortal en la moral del consejero:
–El Rey no verá el nuevo día y tú lo sabes bien. Y nadie, óyeme, ¡nadie!, apuesta por la suerte de la niña, aparte de su mamá y de ti mismo, inútil. Sal fuera y pregunta a la gente de Palacio, si quieres. Ve a las dependencias de don Carlos, anda, ve y contempla cómo casi todas las cabezas pensantes no debaten sobre liberalismo o absolutismo, sino sobre aniquilar a la Reina y a sus hijas o facilitarles un carruaje que las saque de España en menos de veinticuatro horas. Porque cuando el Monarca cierre el ojo, no habrá piedad con ellas, te lo puedo asegurar: un heredero muerto desaparece para siempre, pero un heredero vivo y exiliado siempre puede regresar, más cuando, como la niña Isabel, tiene solo tres años y toda una vida por delante para reclamar los derechos que un día se le arrebataron. Mira, eso fue algo que hicieron bien los jacobinos en el 93, aunque me pese reconocerlo: el duque de Enghien muerto, y aquí paz y después gloria.
Ahora Calomarde estaba totalmente desarmado, y apretaba su espalda contra la pared, deseando que se activase un resorte secreto, como en los cuentos de hadas, que lo sacase de aquella habitación cuanto antes.
–Un día, dos a lo sumo, y don Carlos será el nuevo rey: por las buenas, o por la fuerza –proseguía el napolitano–. La guarnición de La Granja está de nuestra parte. Les hablas del liberalismo y de Napoleón y son capaces de vender a su madre para disipar cualquier fantasma de ese estilo. Ahora tú decides cómo quieres que el nuevo rey te vea cuando suba al trono: como el amigo que le ayudó, o como el enemigo que le obligó a reclamar con las armas lo que era suyo por derecho.
Su contertulio transpiraba, transpiraba muchísimo. Miedoso como era por naturaleza, él también vendería a su madre a cambio de conservar el favor del trono. Y Antonini, que conocía a ese tipo de personas como la palma de su mano, no creyó conveniente añadir nada más. Así pues, en un ademán teatral, se giró hacia la puerta y se dispuso a abandonar la estancia, dejando a Calomarde sumido en un mar de incertidumbre.
–Espera –oyó a su espalda. Sin que el consejero le viese, esbozó una sonrisa maligna, que marchitó las flores del papel estampado de la pared.
Mientras esto ocurría, sobre el lecho real yacía una figura cadavérica. Sin duda alguna, el Rey no pasaba por su mejor momento. En estado comatoso, gemía intermitentemente mientras el sudor bañaba su frente. En torno suyo se oían los misterios del rosario, repetidos concienzudamente por varios frailes y monjas que abarrotaban aquella habitación. De pronto, la retahíla de padrenuestros se vio interrumpida por el ruido de la puerta, abierta súbitamente para dar paso a una curiosa comitiva. Encabezada por el consejero de Estado, hizo su aparición la reina consorte, seguida de Calomarde y Antonini, que cerraba el desfile, aunque había sido su principal inspirador. Mientras todos guardaban silencio, intercambiando miradas de inteligencia que parecían decir “así debe ser”, María Cristina se inclinó sobre su esposo agonizante:
–Fernando, estos hombres traen algo para que lo firmes.
El monarca pareció entreabrir los ojos e hizo ademán de decir algo. Entonces, su esposa acercó el oído a la boca regia, adoptó un ademán apenado por lo que acababa de oír de labios de su marido, y le susurró:
–Hay que hacerlo, cariño. Yo también quiero a Isabel, pero me dicen que la Santa Sede y Francia se oponen a que ella sea la reina, y que incluso toda España prefiere a tu hermano... Además, la Guardia de Palacio está de su lado. Corremos peligro, Fernando, ¡hay que ceder!
Antonini debió pensar que todas aquellas sensiblerías eran innecesarias, ya que arrebató al conde de Alcudia el decreto de anulación de la Pragmática Sanción, apartó a María Cristina del lecho real con un empujón, agarró la mano del Rey y le hizo garabatear su nombre al pie del documento, junto a la fecha de su firma. Sobrecogida por los acontecimientos, la Reina no pudo soportar la presión y salió corriendo del cuarto, mientras algún que otro religioso sonreía maliciosamente y respiraba tranquilo: todo estaba hecho.
El italiano, Alcudia y Calomarde abandonaron la estancia camino de las dependencias de don Carlos, el nuevo rey in pectore, pero un fuerte estrépito les hizo girarse en redondo: alguien se aproximaba al cuarto de don Fernando, pisando con la fuerza de un paquidermo. Antonini, desconcertado, comenzó a pensar y a temerse lo peor: voces fuertes de mujer, pisar decidido de quien arrastra varios kilos en cada pierna... No podía ser... Sí, sí era.
Luisa Carlota, la hermana de la reina consorte, acababa de llegar al Real Sitio, un día antes de lo previsto. De su mano colgaba su esposo, sollozando por la suerte de su hermano. De pronto, al girar la esquina del pasillo, se topó de frente con la comitiva de conspiradores, que acababa de perpetrar su crimen y salía de las reales estancias, donde el Rey parecía afrontar los últimos minutos de su vida. Cuando los vio, sus ojos se agrandaron como platos, y recorriendo cada una de las figuras humanas que permanecían pasmadas frente a ella, se posaron en Calomarde. Antonini se giró presto y desapareció en una de las habitaciones anejas, huyendo de la que se avecinaba y llevando consigo el decreto recién firmado. El de Alcudia decidió guardar la compostura e hizo una leve reverencia a la Infanta, pero esta última le apartó de un empujón y agarró a Calomarde por el antebrazo. Acercando su cara a la de este último hasta casi morderle la nariz, le espetó:
–Tú te vienes conmigo –se giró hacia su marido– y tú, Paco, acompaña a tu hermano Fernando en sus últimas horas: seguro que te lo agradece.
Calomarde recorrió varios metros como un trineo arrastrado por una jauría de lobos feroces, concentrando su atención en mantener el ritmo de sus pasos para no dar de bruces en el suelo. Doña Luisa lo remolcó hasta la pieza donde la Reina se había refugiado después de asistir a la reunión de los apostólicos, por cuya causa ahora lloraba desconsolada.
–Cristina, deja de llorar ya, haz el favor. Así no vas a arreglar nada.
Luego interpeló al consejero:
–Vamos a ver, Tadeo, Tadeíto... ¿Sabes? Tus padres te bautizaron con el nombre del Judas equivocado. Tenían que haberte llamado Iscariote.
–Señora, le ruego que mantenga las formas –inútilmente, Calomarde, que no estaba viviendo la mejor tarde de su vida, ni mucho menos, intentaba recomponerse.
–¿Las formas? ¡Ja! ¿Las mismas formas que tú has guardado para traicionarnos?
–Yo solo he servido al país...
–¡No me hagas reír! –no dejó que su oponente acabara la frase–. Tú solo te sirves a ti mismo. Pero pagarás cara tu traición. La guarnición de Madrid está avisada y viene de camino. Tú y tus apostólicos vais a pasar mucho tiempo al sol, créeme. Pero ahora, vamos a lo que importa: dame el decreto.
Repentinamente, don Tadeo empezó a temblar. Habría dado su vida por tener el decreto en la mano, por dárselo a aquella masa de carne hecha mujer con tal de atenuar su ira, pero no lo tenía... Antonini se había fugado, y se lo había llevado consigo.
–Señora, el decreto va camino del Consejo de Castilla para su publicación. Repórtese y no haga ninguna tontería...
Tampoco pudo acabar la frase: la diestra de Luisa Carlota, recubierta de una densa capa de grasa, abofeteó su mejilla izquierda con tal fuerza que el consejero, que no esperaba el golpe, trastabilló y cayó al suelo, de costado, amortiguando la caída con su brazo derecho. Entonces sí, la reina dejó de llorar y abrió la boca, perpleja:
–¡Luisa, por Dios!
–La bofetada –prosiguió su hermana, ignorando a la Reina y clavando los ojos en su víctima– es por la traición, miserable. El decreto nunca llegará a ser aprobado: el presidente del Consejo, Pepe Puig, tiene orden de mi esposo para paralizar cualquier medida hasta que el Rey recobre el juicio. ¡Y lo recobrará, como hay Dios que lo recobrará! Ahora... desaparece de mi vista. ¡Huye!
Con toda la dignidad que pudo reunir, Calomarde se incorporó y, con un lienzo blanco inmaculado, se enjugó la sangre que comenzaba a brotar de su labio inferior, partido. Después, sosteniendo un gesto pétreo, detuvo la mirada en Luisa Carlota y, antes de abandonar la habitación, le dijo:
–Manos blancas no ofenden, señora.
Pero, en realidad, ofenden.
– o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o –
Extracto de la Gaceta de Madrid, 1 de enero de 1833.
Sorprendido mi Real ánimo, en los momentos de agonía, a que me condujo la grave enfermedad, de que me ha salvado prodigiosamente la Divina Misericordia, firmé un decreto derogando la pragmática sanción de 29 de Marzo de 1830, decretada por mi augusto Padre a petición de las Cortes de 1789, para restablecer la sucesión regular en la corona de España. La turbación y congoja de un estado en que por instantes se me iba acabando la vida indicarían sobradamente la indeliberación de aquel acto, si no la manifestasen su naturaleza y sus efectos. Ni como Rey pudiera Yo destruir las leyes fundamentales del reino, cuyo restablecimiento había publicado, ni como Padre pudiera con voluntad libre despojar de tan augustos y legítimos derechos a mi descendencia. Hombres desleales o ilusos cercaron mi lecho, y abusando de mi amor y del de mi muy cara Esposa a los españoles, aumentaron su aflicción y la amargura de mi estado, asegurando que el reino entero estaba contra la observancia de la pragmática, y ponderando los torrentes de sangre y la desolación universal que habría de producir si no quedase derogada. Este anuncio atroz, hecho en las circunstancias en que es más debida la verdad por las personas más obligadas a decírmela, y cuando no me era dado, tiempo ni sazón de justificar su certeza, consternó mi fatigado espíritu, y absorbió lo que Me restaba de inteligencia, para no pensar en otra cosa que en la paz y conservación de mis Pueblos, haciendo en cuanto pendía de Mí este gran sacrificio, como dije en el mismo decreto, a la tranquilidad de la Nación española.
La perfidia consumó la horrible trama que había principiado la seducción; y en aquel día se extendieron certificaciones de lo actuado, con inserción del decreto, quebrantando alevosamente el sigilo que en él mismo, y de palabra, mandé que se guardase sobre el asunto hasta después de mi fallecimiento.
Instruido ahora de la falsedad con que se calumnió la lealtad de mis amados españoles, fieles siempre a la descendencia de sus REYES: bien persuadido de que no está en mi poder, ni en mis deseos, derogar la inmemorial costumbre de la sucesión, establecida por los siglos, sancionada por la ley, afianzada por las ilustres Heroínas que me precedieron en el trono, y solicitada por el voto unánime de los reinos; y libre en este día de la influencia y coacción de aquellas funestas circunstancias: DECLARO solemnemente de plena voluntad, y propio movimiento, que el decreto firmado en las angustias de mi enfermedad fue arrancado de Mí por sorpresa: que fue un efecto de los falsos terrores con que sobrecogieron mi ánimo; y que es nulo y de ningún valor, siendo opuesto a las leyes fundamentales de la Monarquía, y a las obligaciones que, como REY y como Padre, debo a mi augusta descendencia. En mi Palacio de Madrid a 31 días de Diciembre de 1832.
****3 Javier de Burgos, político destacado de la etapa final del reinado de Fernando VII y comienzos del reinado isabelino, durante la regencia de María Cristina. Creador del ministerio de Fomento. Por su parte, de los hermanos Cea Bermúdez, Francisco fue presidente del primer Consejo de Ministros de la regencia de María Cristina.
****4 El 19 de marzo de 1808, el príncipe de Asturias, don Fernando, había encabezado una conspiración palaciega para arrebatar el trono a su padre, Carlos IV, acusado de estar bajo la excesiva influencia del primer ministro Manuel de Godoy. El pueblo de Aranjuez, donde se encontraba la familia Real, se sublevó a favor de don Fernando, que quedó coronado como Fernando VII. Dos meses más tarde, tras la invasión de las tropas napoleónicas en España, Napoleón reunió a padre e hijo en Bayona, donde obligó a Fernando VII a devolver el trono a Carlos IV. Este lo cedió a Napoleón, quien, a su vez, lo dejó en manos de su hermano, José de Bonaparte.