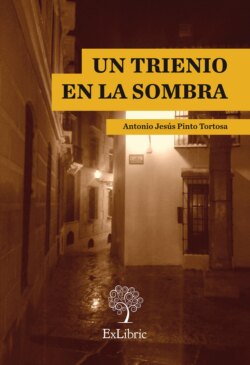Читать книгу Un trienio en la sombra - Antonio Jesús Pinto Tortosa - Страница 13
3. Ojos felinos
ОглавлениеEl balbuceo de aquel pobre viejo, emocionado por el póstumo homenaje a su hijo, había puesto fin a una ceremonia bastante concurrida. Los miembros del Ayuntamiento separaron sus caminos, contritos, recapacitando quizá sobre la imprecación que acababa de dirigirles Robledo el Viejo, con el fin de que vengasen de una vez por todas la memoria de su hijo Antonio. Los curiosos se dispersaban, agarrados del brazo la mayoría, cuchicheando sobre el desarrollo de los acontecimientos, mientras muchos de ellos se adentraban en la iglesia para asistir a misa. Y entonces, cuando la plaza comenzaba a despejarse de gente y solo quedaban los familiares y los allegados del difunto, pude verla. Es curioso: ella no se había movido de su puesto, siempre había ocupado el mismo lugar, a la siniestra de su madre, enlutada de pies a cabeza, enjugando el atisbo de una lágrima con la esquina de su pañuelo, de un blanco inmaculado.
Aquella mujer era Teresa Robledo, la dueña de los ojos felinos por los que media Audiencia de Granada había suspirado, tres años atrás, cuando toda la familia Robledo se había desplazado en masa a la capital para testificar en el juicio por el asesinato de Antonio. Más de una vez desatendí los papeles que se amontonaban sobre mi mesa en la oficina para colarme en la sala donde se celebraba la vista, y colocarme lo más cerca posible de ella. No siempre tenía la dicha de encontrar una asiento frente a Teresa, con un campo visual amplio para recrearme en la belleza de su rostro. De hecho, fueron pocas las veces en que disfruté de esa suerte, pero grabé al rojo vivo cada facción suya en mi memoria, trayéndola de nuevo a mi imaginación en cada momento en que la soledad me abrumaba, preguntándome entonces por qué Dios era tan injusto y no me permitía acariciar la mano de aquel ser celestial.
En aquella época, Teresa Robledo debía rondar los veintitrés años, aunque apenas aparentaba dieciséis. En su cara existía permanentemente una mueca semejante a una sonrisa, que irradiaba serenidad y parecía tranquilizar al observador, diciéndole “no pasa nada, todo está bien”. Era ella la que sufría por la muerte de su hermano, que había sido su compañero de juegos y su cómplice de fechorías durante una adolescencia que yo me imaginaba alegre y desenfadada. Pero aún ahora, cuando Antonio ya no estaba más con ellos, ella simulaba disfrutar de su compañía espiritual.
Nunca la vi dirigir una mirada fría a nadie: ni al juez, ni a la defensa, ni a los fisgones que se agolpaban en la sala para disfrutar morbosamente con el sufrimiento de los demás, y con los detalles de los devaneos de Antoñito Robledo. Su faz describía un óvalo perfecto, ligeramente achatado en las mejillas, sonrosadas por cierto rubor pueril, que ponían la guinda al más tierno de los dulces. Sus labios, de sangre esponjosa, brillaban como si ella misma, coqueta hasta la saciedad, los humedeciese cada tanto con la puntita de su lengua, para mantenerlos frescos al natural, sin necesidad de afeites. El mentón, más redondo que afilado, quedaba rematado por un hoyuelo donde el mejor jardinero habría ansiado plantar una rosa blanca para entregarla a la misma dueña de que aquella sonrisa, como muestra del amor puro que cualquier mortal debía profesarle. Su nariz era pequeñita, de punta algo roma, y le daba un aire de curiosidad que incitaba a ser saciada a la luz de una chimenea, acariciando suavemente la palma de sus manos, mientras se susurraba una historia de princesas y héroes junto a sus orejillas de duende. Su pelo, castaño claro, era fuerte, frondoso como la Selva Negra, y caía en tirabuzones a ambos lados de su cara, componiendo el marco perfecto para la más hermosa obra de arte. Pero lo que más llamaba la atención eran sus ojos: dos piedras preciosas de suave miel, capaces de mirar a la vez con la astucia de un gato que ha descubierto una sardina, y con la ternura febril del enamorado.
Ya fuese ilusión de quien admira a la dama de sus fantasías, ya confusión por el perpetuo gesto candoroso colgado de la cara de aquella hija de Eva, ya realidad (la esperanza es lo último que se pierde)... El caso es que cuando Teresa oteaba el panorama de la plaza deshabitada, reparó en mi presencia. Entonces encogió levemente sus ojos, tratando de rememorar el último lugar en el que había divisado mi cara, que debía resultarle familiar, y cuando su cerebro ejecutó la asociación de imágenes pertinente, ella hizo algo que me llevó a sentir tal plenitud, que gustosamente habría firmado mi certificado de defunción en aquel momento, consciente de que nada mayor me cabía aguardar ya en la vida: con una sonrisa perfecta, limpia, me mostró sus dientes de marfil, regularmente alineados, de blancura superior a la de la más límpida luna.
Yo no podía, no quería, marcharme de aquel lugar sin besar su mano enguantada en un suave punto de cruz de motivos vegetales, por lo que respondí a su sonrisa con otra mucho menos estética, pero bastante más elocuente, y me dispuse a ir a su encuentro. Entonces una voz poderosa, que sonaba al otro extremo del mundo, o al menos al otro extremo de la plaza donde yo me encontraba, reclamó mi atención:
–¡Pedro, Pedro! Por favor, hay alguien a quien debes conocer.
Seguramente, al mismo tiempo que mi ser había quedado hipnotizado por primera vez por aquellos ojos felinos, el inspector Castillo había reparado en alguien importante para el cometido de nuestra investigación. Por tanto, había dejado mi compañía momentáneamente, sin que yo lo lamentase lo más mínimo, porque me había pasado totalmente desapercibida en aquella caverna platónica en la que acababa de adentrarme. Los escasos minutos que ocupé en la contemplación deleitada de la belleza de Teresa Robledo habían bastado a Castillo para intercambiar algunas palabras con el individuo en cuestión, reubicarme entre una multitud que comenzaba a desinflarse, y rescatarme de la más dulce ensoñación jamás experimentada por un mortal.
He de reconocer que me fastidió su interpelación, pero poco después de recobrar la conciencia me di cuenta de que no iba por buen camino: yo estaba en Antequera para trabajar, y mientras antes me pusiese a ello y mejores resultados cosechase, antes podría regresar a Granada y exponer mis méritos o mis desméritos ante mis superiores. Entonces, ¿quién sabe? A lo mejor mi ex compañera de romance granadino, que merecía un luto más sentido que el que yo le estaba brindando enamorándome de la Robledo, aún aguardaba mi llegada, y volvía a recibirme con la ternura de sus caricias.
Convenciéndome a mí mismo de que debía retirarme del campo del honor pronto, asentí a la llamada de Antonio Castillo y me dispuse a reunirme con él y con el señor que le acompañaba. Antes, con la terquedad del niño que reclama un caramelo, volví a dirigir mi mirada al lugar donde había dejado la figura de Teresa, para darle a entender, con un solo vistazo, que el trabajo me impedía rendirle pleitesía. Pero ella ya se había girado y asía el brazo de su madre, mientras, colgada de su brazo libre, se había materializado una figura masculina, indigna de más descripción que la que puede derivarse de una sola palabra: mezquindad. Un caballero de unos treinta y cinco o cuarenta años, patillas bigoteras, sombrero de copa, pelo ralo y canoso, allí donde aún quedaba algún atisbo del mismo, y una mirada desafiante que se había cruzado con la mía para reclamar su propiedad. Sin duda alguna, el interfecto era Matías Romero, el marido de Teresa: se confirmaba así que no hay tonto sin suerte.
Devorado por la contrariedad, llegué a la misma cuestecita de la calle de San Pedro que habíamos subido hacía una hora el inspector Castillo y yo, con objeto de asistir a aquel acto público. Allí, mi nuevo amigo me presentó a un sujeto de lo más curioso: espigado como él, de mejillas ligeramente carnosas, ojos achinados, pelo más rubio que castaño cortado a cepillo, y una simpática expresión de diversión en sus facciones. Álvaro Pedraza, que así se llamaba nuestro contertulio, era uno de los comerciantes más conocidos de la comarca. Desde hacía tres años era tratante de grano, oficio gracias al cual se había labrado una modesta fortuna que le permitía disfrutar de una pequeña servidumbre, una casa desahogada en la calle Calzada, carné de socio en el Casino, y el respeto de propios y extraños, impuesto por el papel moneda. Sin embargo, antes de cultivar el arte de Hermes, Pedraza había sido el administrador de la finca que Antonio Robledo había recibido de su padre en la Vega de Antequera, frente a la Peña de los Enamorados. Antes que a Antonio, había servido a Robledo el Viejo desde sus tiernos quince años, cuando su madre había muerto de fiebres tifoideas, dejando a un niño huérfano de padre que había despertado la ternura del patriarca de la familia Robledo. Todo aquello nos lo contó al fuego de la chimenea de su salón, mientras una lozana criada nos servía una copa de licor e intercambiaba con su señor miradas que me parecieron más íntimas de lo habitual.
–¿Cuánto tiempo transcurrió desde que dejó el servicio de Antonio Robledo y empezó su negocio de tratante? –el inspector Castillo conocía los pormenores de la historia, pero viciado por la familiaridad del lugareño, se había despreocupado de indagar determinadas cuestiones que a alguien venido de fuera, como yo, le parecían vitales. Así pues, emprendí mi interrogatorio con el tono más amistoso de que fui capaz, siempre con la venia de Castillo, que al mismo tiempo garantizaba a mi interlocutor que todo estaba en orden y que podía sincerarse sin problema.
–Aproximadamente medio año, licenciado Carmona –respondía con tranquilidad, prueba de que o no tenía nada que ocultar, o me encontraba ante un consumado especialista, con cuyo rostro volvería a cruzarme en el transcurso de aquella investigación.
–¿Por qué decidió dejar de trabajar para don Antonio? Tengo entendido –añadí, sin darle tiempo a respirar– que eran muy amigos, señor Pedraza.
El rictus de diversión no abandonaba su cara ni para ir al baño, lo cual me desconcertaba considerablemente.
–Me independicé de la familia porque había amasado un capital considerable gracias a la herencia de don Vicente, y manifesté mi deseo de establecerme por mi cuenta, que el patriarca siempre aprobó. Y es cierto, licenciado, éramos muy amigos. Antonio y yo éramos más o menos de la misma edad, y su padre nos crió casi como hermanos, para envidia de su hermano mayor Vicente. Sus padres siempre asumieron que este último podía valerse por sí mismo y que, por ello, apenas necesitaba de las atenciones que prestaban a Antonio y a Teresa.
Una hipótesis comenzó a formarse en mi cabeza, pero el propio Pedraza disipó el humo antes de que yo pudiese sugerirle nada:
–Intuyo por dónde caminan sus pensamientos, señor Carmona; y no, Vicente Robledo hijo está fuera de toda sospecha. Vale que tuviese envidia del cariño que sus padres volcaron en Antonio, vale que me envidiase a mí mismo, vale que siempre añorase un beso en la mejilla de doña Remedios, su madre... pero nunca ha pasado de ser un infeliz –sus ojos brillaban, mientras dibujaba las intimidades de la casa Robledo, de su casa, de su familia–, un infeliz que quería a su hermano con locura, como un padre más, y que cuidaba a su hermana Teresa como si fuese una vajilla de cristal de Bohemia. Asumió su rol de segundón, pese a ser el primogénito, y se convirtió en el instrumento de su padre, sin rechistar.
–Lo que dice es cierto, Pedro –medió el inspector Castillo–. Yo mismo tengo algún trato personal con Vicente, y es incapaz de hacer daño a nadie.
–Ya –repuse–, pero eso no le impide pagar a otros para que lo hagan por él –yo tenía que defender mi postura y exigir argumentos de mayor peso para desistir de ella.
–Hay un detalle... –prosiguió Castillo–, un detalle que no conoces, y que se ha ocultado desde aquella noche, para salvaguardar la honra del Ayuntamiento...
Buenos estábamos... Si aquella gente quería que desentrañase la verdad, no debía andarse con secretitos, o marcharíamos muy mal. Me caía bien el inspector, no tenía nada contra Pedraza ni contra nadie más, pero no estaba dispuesto a pasar tanto tiempo resolviendo el caso como para convertirme en hijo predilecto de Antequera. De modo que más les convenía comenzar a cantar pronto. Castillo y Pedraza debieron percibir mi desasosiego, porque después de intercambiar una mirada de inteligencia, el interrogado asintió, como autorizando al jefe de la Policía a hablar, y Castillo desembuchó:
Pedro –me interpeló, con rictus serio–, lo que te voy a contar no puede salir de estas cuatro paredes. Te advierto que mi puesto puede ir en ello.
Para descongestionar el ambiente, y con el fin de significar la confianza que podían depositar en mí, respondí con una broma:
–Vamos, inspector, tranquilo, que no me voy a tomar la revancha por el modo tan “suave” en que me despertaste la pasada madrugada.
Toda su cara pareció descansar, aliviada, y se animó a decir:
–Vicente Robledo, el hermano de Antonio, era uno de sus compañeros de parranda en la noche del asesinato. De hecho, era el último al que encontramos yaciendo sobre su propio vómito. Todos nos sorprendimos, porque Vicente no es nada aficionado a las prostitutas y porque jamás se supo que bebiese. Pero allí estaba, llorando como un niño pequeño, moqueando, babeando, apestando a varios metros de distancia... Sinceramente, inspiraba pena. Solo era capaz de repetir: “Antonio, Antoñito, Dios mío... No pude frenarlos”. Cuando levantamos el cadáver y llegamos a la cárcel, yo mismo redacté el informe, pero antes de archivarlo y enviar una copia a Granada, fui a ver al conde de la Camorra, al día siguiente. El propio alcalde me dijo que jamás debía mencionarse el nombre de Vicente, ejemplar empleado del cabildo “pese al apellido que mancha su buen hacer”, textualmente.
De momento, pasé por alto que el inspector de Policía postergase un día el envío del informe, para consultar sobre el mismo a quien todos señalaban como urdidor de la trama que había acabado con la muerte de Antonio Robledo. Más adelante volvería sobre ese “detalle”. Por lo demás, la cosa parecía clara por ese lado, de modo que levanté las dos manos levemente, para dar a entender que me satisfacía su explicación, y que no insistiría más en la cuestión.
–Volviendo sobre su propia relación con la familia, señor Pedraza –proseguí–, ¿por qué se marchó usted de la finca?
Aquel hombre habló con una franqueza más que llamativa:
–Mire, Carmona: que yo amase a Antonio como a mi propio hermano no impide que reconozca sus defectos, que eran muchos. Desde niño, siempre fue ansioso, impulsivo, desenfrenado e irresponsable. Afortunadamente, siempre estaba el Viejo para pararle los pies, antes de que causara problemas. Pero una cosa es ganarte la reprimenda paterna con quince años porque te han sorprendido metiendo mano a una criada, y otra muy distinta hacer un uso despótico de tu posición, cuando gozas de ella, para subyugar a los demás.
De pronto, sus facciones se habían endurecido. Aquel recuerdo era doloroso para él.
–Don Vicente, el padre, jamás trató mal a sus empleados, porque recordaba sus propios orígenes: había sido monaguillo antes que fraile. Además, sus años de penuria hasta ganarse el respeto de sus convecinos le habían dejando una profunda huella en la conciencia. Pero Antonio no era así: era un niño bien, nacido en la pomada y acostumbrado a tenerlo todo antes incluso de pedirlo.
La consternación se dibujaba en su rostro.
–Sinceramente, no sé en qué pensaba el Viejo cuando dejó las tierras de su propiedad en manos de Antonio. Tan consciente era de que aquello acabaría trayendo problemas, que semanas antes de hacer la partición de bienes me llamó a su despacho para pedirme consejo: “Si Teresa fuera un hombre”, me dijo, “prescindiría del irresponsable de mi hijo Antonio. No es que no lo quiera, pero sé que es incapaz de asumir esta labor”, reflexionaba el pobre hombre, medio hablando para sí mismo. Y no se equivocaba: Antonio carecía de lógica mercantil. Si la tierra no producía, él no se paraba a preguntarse por qué: aumentaba las horas de jornal, bajaba los salarios, y listo. Y eso puede funcionar en Cuba, inspector, donde los negros permanecen impasibles ante los abusos de los hacendados, pero aquí en la Península... es otro cantar.
Me habría gustado verle pronunciar aquel discurso delante de algunos señoritos granadinos, a quienes más de una vez debí reprimir las ganas de golpear.
–Al principio, días después del triunfo de los Ayacuchos,****13 cuando los negocios de la firma Robledo empezaron a torcerse, todo estuvo relativamente pacífico –relataba con calma y claridad–. Yo siempre había gozado de cierto ascendente junto a Antonio, de modo que cuando tenía noticia de que se estaba desquiciando un poco, me pasaba por El Romeral, con el pretexto de saludar. Él siempre me recibía con los brazos abiertos, me invitaba a comer o a cenar, dependiendo de la hora a la que llegase, y en este último caso incluso me ofrecía una cama para la noche. A mí me bastaba con mirarlo con ojos francos, negar con la cabeza y decirle: “Antoñito, esto no puede seguir así”. Entonces todavía atendía a razones, se portaba un poco mejor con los jornaleros... –Pedraza sentía dolor ante los recuerdos que tenía que recuperar de su mente–. Pero la impaciencia, siempre la maldita impaciencia, no le dejaba ni a sol ni a sombra. A Antonio le habría gustado que Espartero durase en el poder quince días, pero no se paró a pensar que una guerra civil ganada, y la defensa de los derechos de Isabel II, eran méritos demasiado pesados en el haber curricular del de Luchana para arrojarlo del Consejo de Ministros a las primeras de cambio. Por eso, a mediados de noviembre, estaba totalmente desquiciado. Que la gente no compraba su grano: los extorsionaba; que la tierra no producía: obligaba a los jornaleros a destajos; que los jornaleros se quejaban: latigazos... –sonrió, divertido, ante mi cara de asombro–. Lo que oye, licenciado, latigazos.
Conforme enumeraba los desmanes de su hermano de leche, continuaba reprobándolos, sacudiendo vivamente la cabeza.
–Y uno tiene su conciencia, don Pedro. Para mí, Antonio era mi hermano, y todos seguían creyéndome vinculado a su fortuna. De hecho, las malditas malas lenguas siempre han rumoreado que mis primeros éxitos siempre estaban motivados por el aura protectora de Antoñito... En principio, usted pensará que las habladurías carecen de relevancia, ya que no tienen ni más ni menos que la importancia que se les quiere dar. Pero lo cierto es que la gente de la calle se apartaba de mi lado cada vez que me veía obligado a subir a la ciudad a despachar algún negocio.
Estaba llegando al clímax de su relato.
–Hasta que una noche, cenando con una señorita en un salón de la Alameda de Andalucía, me di cuenta de en quién me había convertido a ojos de los demás. Al servir el primer plato, mientras mi compañera y yo conversábamos animadamente, uno de los mozos golpeó sin querer mi copa y la derramó sobre mi regazo. El chico era nuevo, muy joven, y estaba nervioso. Entonces me miró, desencajado, y ¿qué dirá usted que hizo? ¿Limpiarme? No. Se arrodilló, Carmona. Se arrodilló, juntando las manos, y empezó a gritar, fuera de sí: “¡Lo siento, lo siento mucho, señorito Pedraza! ¡No me haga daño, por favor! ¡Mi padre está en la cama, mi madre cuida de mis hermanos menores... Soy el único soporte de mi familia!”.
Pedraza calló durante un largo minuto, sobrecogido aún por aquel recuerdo:
–¿Se da cuenta, licenciado? ¡Creía que le iba a pegar, o mucho peor, que lo iba a matar allí mismo! Carmen, la mujer que me acompañaba, se quedó petrificada, sin decir nada, pero en los días siguientes, cada vez que iba a visitarla a su casa, me recibía un sirviente diciéndome que se encontraba ausente. En una ocasión, al salir de su portal, miré hacia su balcón, distraído, y divisé fugazmente su cara, aterrada, que se retiró bruscamente del cristal cuando mis ojos se encontraron con los suyos.
La expresión divertida había abandonado su rostro, y ahora Álvaro Pedraza era la imagen de la amargura, la viva representación del eterno desclasado que paga los platos que otros han roto.
–Dos o tres días antes de su sonado incidente con el conde de la Camorra, la famosa pelea del Casino, fui a verlo al Romeral. “Antonio”, le dije, “tienes que parar. Si no lo haces por ti, hazlo por tu hermana y por quienes te rodeamos... Estás destrozando nuestra imagen”. Él sabía que nuestros caracteres siempre habían discurrido por senderos distintos, de modo que no manifestó intención alguna de entenderme. Además, en aquel momento estaba mucho menos dispuesto a entrar en razón, puesto que estaba tramando su venganza contra los progresistas.
Por un momento pareció divertido por la osadía desmesurada de su medio hermano.
–El muy insensato pretendía desbancar a Espartero desde aquí, desde Antequera, aprovechando sus conexiones, decía, en Málaga, Granada y Sevilla, pero eso era de todo punto inviable. Una mosca no es un rival para un león, al que basta agitar el rabo para espantarla... eso si no le suelta un zarpazo y la destroza en pleno vuelo. Pero Antonio no se daba cuenta de nada: vivía alejado de la realidad. Al final nos despedimos, y yo abandoné la finca sin deseo alguno de retornar en el futuro inmediato.
–¿Pudo verle antes del asesinato? –inquirí.
–Me invitó a comer en dos ocasiones –asintió–. Y la misma mañana del 27 de diciembre, horas antes de su asesinato, me hizo llegar una nota –se frenó en seco y me miró de hito en hito–. Espero que se dé cuenta de que confío en usted.
Volví a asentir.
–“Álvaro, necesito hablar contigo urgentemente”, decía. “¿Puedo verte dentro de dos días, en tu casa?”. En aquel momento no pude responderle, porque debía ir a recibir un cargamento de grano. El inspector me avisó la noche del asesinato, y acudí en cuanto pude. Cuando todo quedó resuelto con el cadáver, partí a casa de sus padres y pasé con ellos Nochevieja y Reyes: en parte para que no se sintiesen solos, sin su pequeño, y en parte para resolver las cuestiones formales y ocuparme momentáneamente de la administración de la finca. El propio Viejo me lo pidió... De lo contrario, no lo habría hecho.
–¿Puede sospechar el motivo de la nota de don Antonio, señor Pedraza?
Mi pregunta le sacó del trance del recuerdo.
–No, Pedro, lo siento. En las dos o tres veces que comimos juntos, siempre me hablaba de sus planes, incluso llegó a mencionarme un golpe militar en Andalucía, que acabó sucediendo un año después. Sin embargo, él sabía que a mí me desagradaba aquel tema de conversación. También supo que yo había recuperado el favor de mi enamorada, Carmen, aunque por poco tiempo, y respetaba mi decisión de llevar una vida tranquila y ordenada. Es más, creo que si a veces me contaba algún detalle mínimo de sus planes, era solo por el placer de recrearse en ellos, pero no porque buscase mi apoyo, ni mucho menos mi aprobación.
Yo había tomado nota minuciosa de todo cuanto se había dicho en aquella habitación, ante el gesto impasible del inspector de Policía, que se había limitado a apostillar cada palabra de Pedraza con asentimientos leves. Sin embargo, aún quedaban dos cabos sueltos en la historia de aquel comerciante: uno me interesaba a mí, pero el otro se refería a él. Debatiéndome entre el morbo y la precaución, me aventuré a decir:
–Si me permite la pregunta, señor Pedraza, ¿qué pasó con Carmen, con su pareja?
Me fulminó con sus ojos relampagueantes, y buscó la ayuda del inspector con la mirada, pero Castillo parecía tan desconcertado como él mismo. De modo que, dudando qué hacer, acabó optando por mantener una relación cordial con la autoridad, a quien yo representaba, y accedió a responder, a regañadientes:
–Lo que tenía que ocurrir: la obligué a escoger entre su marido y yo. El pobre inconsciente es un oficial de granaderos de Sevilla, que pasaba mucho tiempo en Málaga o en la propia ciudad del Guadalquivir. Por eso, y porque sospechaba que le era infiel, Carmen se había sentido siempre arropada por mí en sus momentos de soledad. Pero de pronto empezó a tener mala conciencia..., un sentimentalismo absurdo que le llevó a recordar su matrimonio, el cariño que ambos se habían profesado al principio... Todo terminó días después del asesinato de Antonio. Para mí fue un varapalo del que me costó recuperarme, pero también supuso otro acicate para empezar una nueva vida: lejos de los Robledo y de todo lo que había hecho en los últimos años.
Esta confesión me ayudó a entender que, en adelante, Álvaro Pedraza hubiese decidido aminorar los riesgos sentimentales al máximo, emparejándose con alguien como su criada: inferior a él en el escalafón social. Con ella había intercambiado guiños cada vez que entraba en el habitáculo para atendernos, o quizá como simple pretexto para estar más cerca de su amante.
Ya solo me restaba una duda por resolver, antes de dar el interrogatorio por concluido:
–¿Cómo vivió Teresa Robledo la tragedia?
Intenté mirar mi cuaderno, distraído, para disimular el azoramiento que me producía rendirme a mi propio interés, y preguntar por la mujer por la que me sentía poderosamente atraído. Entonces juraría que aquel hombre penetró la naturaleza de mis intenciones, porque sus ojos sonrieron, como los del lobo que se dispone a asestar la última dentellada a una presa malherida:
–Muy mal, Pedro. Pasó toda la Navidad negándose a hablar ni a recibir a nadie. Desde aquel día, en los últimos tres años, parece haber repudiado a su esposo. Su hermano Vicente, que pretende seguir salvaguardando el honor de la familia por encima de todo, ha intentado hacerle ver que debe mantener las formas, pero ella se ha distanciado mucho de él. Parece que le reprocha que no hubiese podido hacer nada para salvar la vida de Antonio en aquella noche de desenfreno... –aclaró–. Obviamente, ella sí sabe que Vicente fue hallado junto al cadáver.
Antes de dar por concluida su narración, añadió:
–Está destrozada, la verdad... Para que se haga una idea: nadie ha vuelto a verla sonreír desde entonces.
Yo sí, pensé. Y no cabía en mi pecho la alegría de saber que había llevado un pequeño destello de luz al alma de aquella mujer, atormentada por la pena. Pero de momento aquél sería un secreto que quedaría entre ella, dondequiera que estuviese entonces, y yo.
–Por mí está bien, don Álvaro –repuse, dando por finalizada la entrevista–, a menos que el inspector quiera añadir algo.
Antonio Castillo se incorporó entonces y dijo, abrazando afectuosamente a Pedraza:
–Nada; ha sido más que suficiente. Gracias, Álvaro. Y enhorabuena, Pedro: admiro tu profesionalidad. Veo que en Granada no se equivocaron asignándote esta misión.
Cuando salíamos de la casa, adiviné a la criada semioculta tras un aparador, con una mirada maliciosa, ansiando arrojarse en brazos de su patrón en cuanto cruzásemos el umbral de aquella casa. No pude evitar sentir compasión por ella: más pronto que tarde, llegaría el día en que las convenciones sociales obligarían a don Álvaro a buscar un matrimonio estable. Entonces, aquella criatura solo tendría dos destinos posibles: bien el de asistenta recomendada en otra casa distinta, para no molestar al matrimonio, o bien el de amante secreta, consentida y celosa en aquella casa, para el resto de sus días, si su conciencia se lo permitía. Porque aquella relación era solo un capricho para Álvaro, pero para su amante era la ilusión que la mantenía despierta y animada día tras día.
Hacía media hora que caminábamos. Buscábamos un lugar donde poder comer algo decente, y el propio Castillo había descartado mi fonda de su lista de posibilidades:
–Tengo mucho cariño a Martín, el tabernero que te aloja, pero he de reconocer que sus habilidades culinarias son más que discretas, siendo muy generoso.
Ya íbamos camino de un local de su confianza, sito en la calle del Obispo, cuando me decidí a hacerle una sugerencia.
–Antonio, ¿qué se sabe de la mujer del presunto homicida de Antonio Robledo?
Por un momento, pareció descolocado por mi pregunta, pero pronto comprendió el motivo de mi interés:
–¿De Pepín, el de Dolores? –dijo, mientras ordenaba sus ideas–. Bueno, Pepín y Dolores vivían en la gañanía de El Romeral, pero lógicamente, cuando mataron a Antonio, los señoritos la dejaron en la calle con lo puesto, aunque estaba embarazada. Figúrate: era la mujer del asesino de Antoñito. Lo pasó mal, pero desde hace año y medio vive en una casucha de la Cruz Blanca, con su hija (la hija de Pepín, que él nunca llegó a conocer), y un chatarrero que debe tratarla por la punta del pie... O eso parece, porque más de una vez hemos recibido quejas de los vecinos por los escándalos de la casa. Al parecer, se oyen llantos persistentes, gritos... Yo sospecho que él no le perdona que en este tiempo Dolores haya sido incapaz de darle un hijo.
Aquello era un folletín por entregas en toda regla, tirase uno del hilo del que tirase.
–Si te parece, creo que sería pertinente hacerle una visita –sugerí.
–¿Hoy? –preguntó el inspector, calculando mentalmente el tiempo del que disponíamos, teniendo presente la agenda que él ya había planeado para el día, y que me iría revelando poco a poco.
–Claro –atajé–. Después de comer sería un buen momento...
–Por mí está bien –respondió–. Así, cuando hayamos hablado con ella, te llevaré al Casino para el café de la tarde y te mostraré el ambiente de la alta sociedad. Si te parece una buena idea, antes de retirarnos a descansar, podemos intercambiar impresiones en mi oficina. ¿Qué me dices?
Respondí animado:
–Te digo que el estómago me pide a gritos un buen plato de potaje, así que vamos –y partimos al mesón El Quijote, embozados en las capas y pensando en las sorpresas que nos aguardarían al atardecer.
****13 Con este sobrenombre se conocía a los generales que acompañaron a Espartero durante los años de su regencia (1840-1843), porque muchos habían combatido contra los independentistas de Hispanoamérica en la batalla de Ayacucho, en 1824, que ratificó la pérdida de las colonias de ultramar, salvo Cuba, Puerto Rico y Filipinas.