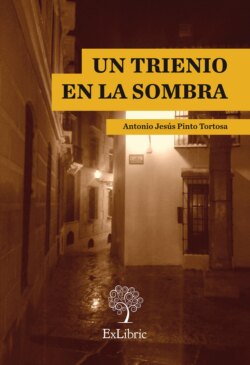Читать книгу Un trienio en la sombra - Antonio Jesús Pinto Tortosa - Страница 14
4. La Dolores, o la resignación
ОглавлениеLa miseria campaba a sus anchas por aquel cuartito que hacía las veces de casa de Dolores y su exigua prole. Una silla de mimbre era el único mobiliario lujoso, junto al jergón desvencijado que se perfilaba al fondo, aún deshecho, donde Dolores y su pareja, Cristóbal, conciliaban las pocas horas de sueño que les permitía su trabajo. En una esquina del jergón, al calor de su madre, su hija de dos años y medio jugueteaba con dos taquitos de madera.
Dolores era una belleza andaluza a la que los años no habían hecho justicia. Su pelo y sus ojos eran de un negro azabache penetrante, llenos de vida, pero las arrugas en las comisuras de su boca, las ojeras y las patas de gallo hablaban de una anciana prematura de treinta años. Después de dejar el servicio de los Robledo, obligada por las circunstancias, había pasado un año infernal: dio a luz en el hospital de San Juan de Dios, donde la habían llevado unas monjitas que la habían encontrado en la plaza de la Estrella, en una esquina, desmayada después de haber roto aguas, deshidratada y a punto de morir de inanición. Solo estaba embarazada de ocho meses, pero se ve que la criatura que llevaba dentro no había soportado más las penurias de la dieta y la vida de su madre, y había decidido salir ya a la luz para, por lo menos, morir por voluntad propia. Allí, en el hospital, una señora que profesaba la caridad cristiana con fruición enfermiza, la marquesa de Villadarias, se había apiadado de ella, la había llevado a su casa para ayudarla a reponerse y sacar a la cría adelante, y después le había ofrecido trabajo como asistenta doméstica. Un año poniendo la ropa en remojo y fregando escaleras y suelo habían sido más que suficientes para deformar las manos de Dolores, cuyas uñas se agrietaban cada invierno para ganar el pan de su hija.
–No crea todo lo que oiga, señor don Antonio –decía aquella mujer al inspector–. Por mucho que digan que Cristóbal me maltrata, es mentira. La gente es envidiosa y no sabe qué inventar. No tienen piedad... como si una no hubiese sufrido ya bastante.
Aquella conversación había escapado de mis manos porque, cuando nos vio en la puerta de su casilla, en la hora de la siesta, Dolores había pensado que íbamos a detenerla para interrogarla, otra vez, por las denuncias de sus vecinos. Hacía casi una hora que habíamos llegado, y tanto Castillo como ella seguían intercambiando pareceres cada vez con más énfasis, mientras yo aguardaba paciente a que se me diese la oportunidad de mediar en el diálogo.
–Entonces, Lola –repuso el inspector–, ¿me puedes explicar a qué vienen tres denuncias en un mes? Se habla de gritos, de llantos de la niña escandalizando... A ver, explícamelo, anda.
–Cristóbal es un buen hombre, don Antonio, se lo aseguro –repuso ella–. Me recogió cuando yo no tenía a nadie. Un día había ido a recibir una carga de chatarra de mi señora la marquesa, que lo conocía desde hacía un tiempo. Entonces me vio, arrodillada sobre la escalinata principal de la casa, y se enamoró de mí. Ni siquiera le importó que yo fuese una madre viuda, y que mi difunto hubiese sido señalado por todos como el asesino del señorito Robledo... –se detuvo un momento, antes de añadir, una vez más–: Nunca me ha puesto una mano encima, se lo juro. ¡Nunca!
Y lo cierto era que la cara de aquella mujer estaba pálida, pero no presentaba la más mínima marca de violencia. Y ella defendía su postura con vehemencia.
–¿Entonces qué diantre es lo que pasa en esta casa, Lola? –preguntó el inspector con vehemencia.
Sorpresivamente, Dolores empezó a sollozar. Si hay algo capaz de vencerme, es la debilidad humana. La imagen de aquella mujer, maltratada por la vida, envejecida cuando apenas había comenzado la treintena, me despertó tal ternura que me apresuré a ir junto a ella. Suavemente, aparté las manos de su rostro, que se había cubierto para ocultar las lágrimas que se derramaban por sus mejillas. Entonces la miré a los ojos y le dije, con toda la franqueza de que fui capaz:
–Dolores, no tiene usted por qué temer nada –esperé un momento para que se convenciese de que le decía la verdad–. No hemos venido aquí para discutir este tema precisamente, pero entienda que el inspector se sienta mínimamente obsesionado por la jarana que se monta en esta casa noche sí, noche también.
Las lágrimas seguían cayendo con la rabia del reo liberado. Aquella mujer no debía ser demasiado propensa a sincerarse con los demás, pero cuando se derrotaba se convertía en un ser vulnerable, a quien había que sujetar para que no se derrumbase sin remedio.
–Cristóbal ya va para los cuarenta –dijo, mirando ahora fijamente al suelo, avergonzada por confesarnos algunos detalles de su vida íntima–. No es el buen mozo que paseaba por el barrio de San Miguel y tenía enamoradas a todas las niñas de la calle. Nunca quiso casarse hasta no sentirse enamorado de verdad, y el pobre ha ido a enamorarse de mí. Ahora quiere un hijo... y no puedo dárselo. Desde que nació Laura, quedé incapacitada para ello. El médico me lo advirtió: “Lola, has sufrido mucho y el parto ha sido complicado”. Pero Cristóbal no lo sabe, porque nunca me he atrevido a decírselo. ¡Y es que no sé cómo! –exclamó, desesperada–. El que llora todas las noches es él, porque cree que aún sigo enamorada de Pepe, y que por eso no me puedo quedar en estado. Se enfada, grita fuera de sí, y yo pierdo la paciencia y también intento convencerle a gritos, a mi manera, de que si Dios no lo ha dispuesto... pues no puede ser, qué remedio. Pero yo le quiero, le amo de verdad, y él trata a Laurita como a su propia hija.
La paradoja era notable: ella temía decepcionar a la única persona que le había hecho sentir amada por primera vez en su vida, sin darse cuenta de que su silencio era mucho más doloroso que la verdad más cruda.
–Lola –terció Castillo–, tienes que decírselo. Si os queréis, Laurita será vuestra hija y seréis felices. Pero si callas... si te callas va a ser mucho peor.
–El pobre... –dijo nuevamente la mujer– se quita la comida de la boca para dársela a ella. La arropa, la acuna... ¡Es un santo, una bendición del cielo!
–Por eso precisamente, mujer –intentó hacerla entrar en razón Castillo–. ¿Te parece justo seguir engañándolo?
Aún pasó un rato más llorando, hasta que se desahogó totalmente. Mientras tanto, yo había salido a una cantina cercana y le había llevado una tila, para que se calmase. Tanteando el suelo con sus piececitos de cristal, la nena había llegado a la salita, atraída por el alboroto, y miraba con los ojos muy abiertos, chupando su pulgar concienzudamente. Era un angelito de dos años, morena como su padre, de ojos azules, carrillos rellenos y una naricita chata que moqueaba inocentemente. Como ahora me tocaba a mí reconducir aquella conversación para mis propios intereses, Antonio, quizá contagiado por mi ataque repentino de humanidad, había sentado a la pequeña sobre su regazo y le hacía carantoñas que despertaban las carcajadas de la criaturita.
Cuando Lola hubo apurado la tila, cargadita, y sus ojos, antes inyectados en sangre, habían recuperado su profundo brillo original, di comienzo a mi interrogatorio.
–Lola –dije–, es importante que conserve la calma a partir de ahora, y que piense muy bien antes de responder a cada una de las preguntas que voy a hacerle.
–¿Quién es usted, señor? –preguntó ella, dándose cuenta por primera vez de que yo no había ido a su casa para aclarar sus problemas conyugales. Una vez más, parecía tan asustada como indefensa.
–Mi nombre es Pedro Carmona –cogí sus manos y las apreté con fuerza, para imprimirle la confianza que necesitaba–. Soy empleado de la Audiencia de Granada, y me han destinado a Antequera para investigar la muerte de Antonio Robledo. Necesito su colaboración.
Contra lo que yo esperaba, el hastío, y no el miedo, inundó su rostro.
–¡Otra vez esa historia! –estaba cansada, derrotada, y carecía de fuerza para volver a enfrentarse a un caso que se había esforzado en enterrar, pero que volvía a salir a la superficie una y otra vez.
–Tranquila –repuse–. Solo quiero que me cuente qué pasó con su marido antes y después del asesinato. Quiero que sea sincera y que no me oculte nada, por favor.
Pareció tomar aliento con la escasa fortaleza que le restaba. Cerró los ojos y entonces empezó a rememorar. Fuera caía la tarde, pero aún quedaban unas horas hasta que el marido de Lola regresara a casa.
–Pepín no fue, señor.
En lugar de dirigir la conversación, bombardeándola a preguntas, preferí callar para darle tiempo a ordenar sus ideas. Mientras tanto, el inspector desenmascaraba un asombroso instinto paternal, haciendo las delicias de la niña Laura.
–Pepín y Cristóbal son... ¿Cómo le diría? La noche y el día. Él era casi veinte años mayor que yo y nunca me quiso. Quería a alguien que le cocinase y le cuidase, y quería hijos. Había crecido en la gañanía de los Robledo y se había educado, aceptando los abusos de los señoritos como si no hubiese otra alternativa posible. ¡Como un imbécil, vamos! Cuando el señorito Antonio se hizo cargo de la finca, no había día en que no llegase con una mala noticia: menos jornal, más horas de trabajo o, en el peor de los casos, una bofetada del capataz. Pero él solo descargaba su ira contra mí: él sí me maltrataba, para desahogar su impotencia.
Las cosas no me cuadraban, porque si había alguien capaz de matar al señorito, era alguien que encerraba tanta ira contenida como el difunto esposo de mi interlocutora.
–¿Qué le contaba su esposo del señorito Antonio? –inquirí, para intentar sonsacarle la información que me interesaba.
–¿A mí? Conmigo no hablaba nunca de esas cosas. Solo se dirigía a mí para preguntar qué había de comer, o dónde había dejado la picadura de tabaco. Sé que odiaba a don Antonio, pero también estoy segura de que él no lo mató. Iba en su naturaleza: hablar pestes de los señoritos, pero tragar, tragar y tragar, y desahogarse con alguien débil como yo.
Aun sin conocerlo, ya me caía mal aquel hombre que llevaba tres años criando malvas.
–En los días previos al asesinato estaba muy nervioso –prosiguió ella–. Recuerdo que cuatro o cinco días antes subió a Antequera, supuestamente a comprar unas cosas. Llegó muy tarde a la gañanía y de mal humor. Yo no me atrevía a decirle nada, porque sabía que eso aceleraría la paliza que me aguardaba. De modo que, atemorizada por mí y por la suerte del crío que llevaba dentro, me callé –aquí venía la parte interesante–. La noche del asesinato no abandonó la gañanía en ningún momento. Puedo dar fe de ello, porque dormí con él, o mejor dicho, dormí a su lado. El día después del crimen estaba tranquilo, pero dos días más tarde, cuando ya se había enterrado a don Antonio, lo llamaron a casa y pasó allí toda la mañana. Yo creía que le iban a pagar el jornal extra de Navidad, que llegaba con retraso aquel año, pero regresó con las manos vacías y los ojos a punto de estallar.
Aquella entrevista misteriosa entre Pepín y alguien en el cortijo parecía ser una de las claves de la historia, y sería uno de los hilos de los que tenía que tirar para llegar a la solución.
–Apenas dormía –seguía relatando Lola–, y cuando lo hacía, hablaba en sueños y despertaba bañado en sudor. No comía. Tenía la mirada ausente, y en más de un ocasión lo sorprendí mirándome...
Dejó de hablar un segundo, como para apartar un pensamiento de la cabeza, aunque dicho pensamiento acabó imponiéndose.
–Le parecerá una tontería, don Pedro –me dijo, llamándome por mi nombre por vez primera–, pero más de una vez creí que me miraba con ternura, como si en el fondo de su alma hubiese un poquito de cariño hacia mí, y como si antes de despedirse del mundo quisiera pedirme perdón, por sus abusos, con la mirada.
Ciertamente, resultaba una conducta más que sospechosa.
–El día 30 de diciembre volvió a marchar a Antequera, pero nunca me dijo a qué iba. La mujer de un compañero, que también había tenido que subir a la ciudad para visitar a un hermano moribundo, me dijo que lo vio salir de la parroquia de la Trinidad, justo a las afueras. A la mañana siguiente, se levantó muy temprano y, aunque yo todavía estaba adormilada, sentí que me besaba la nuca. Luego se fue... y ya nunca volví a verle con vida. Por la noche vinieron a darme la noticia y a echarme del cortijo.
Intenté exprimir un poco más el relato.
–¿Nunca supo ni sospechó con quién se vio en el cortijo?
–Nunca –respondió ella, con firmeza.
–¿De quién vino la orden de echarla de allí, en su estado?
–A mí me lo dijo el capataz. Me dijo: “Lola, tienes que irte, hazte cargo”. Si me pregunta quién le dio la orden a él, ni lo pude averiguar ni tuve tiempo de hacerlo, porque en menos de dos horas ya estaba en el camino a Antequera, con lo puesto y el vientre a punto de estallarme.
Medité mucho antes de hacer la siguiente pregunta, pero era necesaria.
–¿Qué puede decirme del señorito Pedraza?
Efectivamente, como había previsto, Castillo, que había pasado unos minutos deliciosos en un mundo de fantasía, con la niña en brazos, dejó de juguetear para mirarme con asombro. Tenía que entenderlo: Pedraza era su amigo, pero yo no podía casarme con nadie en aquella investigación.
–¿De don Álvaro?
Asentí.
–Don Álvaro era un alma noble, señor Carmona. Siempre leal a Robledo el Viejo, siempre protector de don Antonio y doña Teresa... ¡Pero si hasta se fue del cortijo para no presenciar las barbaridades de Antoñito!
–¿Cómo sabe usted que no era él quien mandaba reducir los jornales, aumentar los destajos, o maltratar a los jornaleros?
Había aspirado a cogerla desprevenida con la pregunta, pero mi plan se frustró con la respuesta que me brindó Dolores, más que satisfactoria:
–¡Qué va, qué va! Mire, en el treinta y nueve entró una partida nueva de jornaleros en el cortijo. Ellos no conocían la vida allí y empezaron a hablar, a decir que Pedraza era un abusador, que si tal, que si cual... A la gente le encanta hablar sin saber, se lo digo yo. Pero yo misma había vivido en aquel cortijo desde el treinta y cuatro, ¿sabe? Don Álvaro era la voz del viejo, que siempre se portó bien con nosotros. Solo cuando el señorito Antonio heredó la finca empezó a haber abusos. Una tiene que ser muy tonta para no darse cuenta de quién era el culpable verdadero... Más tarde el propio don Álvaro habló con el señorito y se fue.
–¿Cómo sabe usted que se marchó para no cometer más abusos? –contraataqué, para ver si incurría en alguna contradicción.
–¡Anda! Pues porque en aquellos días una criada de la casa se había indispuesto y me llamaron a mí para sustituirla, por veteranía en la finca. Pude oír la conversación entre los dos, e incluso los vi despedirse afectuosamente. ¿Qué fue lo que le dijo el señorito a Pedraza, ya en la puerta del despacho?... ¡Ah, sí! “Sin rencores, Álvaro, ¿eh?”. Y ya está.
Castillo respiraba aliviado. De hecho, había relajado tanto sus músculos que Laurita había aprovechado para huir de sus brazos y arrojarse sobre el regazo de su madre, que comenzó a acariciar los bucles de su cabecita.
–Muchas gracias, Dolores. No queremos robarle más tiempo. Ha sido usted muy amable.
La mujer se levantó con la niña en brazos, para acompañarnos hasta la puerta, pero con un gesto la dispensé de aquella cortesía y la invité a que permaneciese en su silla; bastante esfuerzo había hecho ya, rememorando aquellos días trágicos. Entonces, cuando nos disponíamos a salir, pasadas ya las siete de la tarde, entró el chatarrero en casa.
Cristóbal era un hombre musculoso, de expresión alegre, mirada limpia y barba cerrada. Arrastraba su carretilla, que había amarrado a la reja de la ventana antes de hacer entrada en el hogar. Cuando nos vio, sobre todo cuando vio a Castillo, la sangre abandonó su cara, que quedó pálida como la cera. Miró a su mujer, con preocupación, pero ella le regaló una sonrisa tranquilizadora y él volvió su mirada a Castillo, desconcertado. El jefe de Policía alzó las manos, pidiendo indulgencia:
–Tranquilo, Cristóbal: no venimos contra vosotros. Solo quisimos hacer unas preguntas a tu mujer sobre lo del señorito Antonio, de parte de este hombre, que viene de Granada.
–Q... qu... qué ocurre –acertó a decir, totalmente desubicado.
–Nada, Cristóbal, créeme.
Castillo me guió hacia la puerta, pero antes de salir se paró en seco, pareció pensar un momento, giró sobre sus talones y puso la mano sobre el hombro del chatarrero, que acababa de coger a Laurita en sus brazos para besarla en la mejilla.
–Bueno, sí que pasa... Pasa que vives con una mujer que te quiere mucho, Cristóbal. Tenlo siempre presente, haz el favor.
El interpelado le miró y, por primera vez, pareció situarse bien en la escena que le rodeaba. Entonces, agarrando a Laurita con fuerza, atrajo con su brazo libre a Lola, a quien besó fuerte en la frente para añadir después, emocionado:
–Lo sé. Gracias, inspector.
Salimos de aquel lugar, y yo pensaba en lo poco que se necesita para ser feliz, y en cuánta gente es rica sin saberlo.