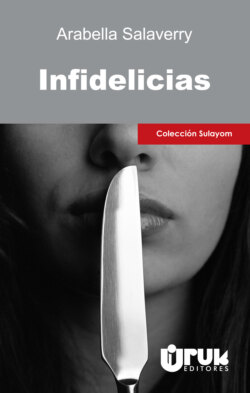Читать книгу Infidelicias - Arabella Salaverry - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Indefinición
ОглавлениеEl niño se adelantó. Corrió hacia el lago por el declive de la colina suave que lo bordea. Feliz. Extendió sus brazos como una libélula que a duras penas aprende a volar, desaforado, cerrando los ojos, aspirando profundamente el olor a campo que lo inunda todo. Las hierbas altas movidas por el viento, el sol filtrándose por sus intersticios, manchada su luz por el verde tierno de las hojas. Un palpitar de mañana nueva pone su resplandor en el paisaje.
Pero la armonía súbitamente se corta. El paisaje gentil se transforma de golpe. Ahora ominoso. En el centro del lago, con su geografía de misterio, el ojo de un volcán y las aguas oscurecidas de un azul casi púrpura y alrededor el naranja oxidado de quién sabe qué sustancias tóxicas.
A gritos pedí al niño que no se acercara demasiado. Traté de sobreponer mi voz al sonido del viento. Inútil. Mis intentos vanos. El niño no me oía o tal vez me ignoraba. Los niños suelen hacerlo. Disfrutan ignorando. Y más disfrutan exasperando. Es mejor no mezclarse mucho con ellos. Los niños propician angustias, temores insospechados en los adultos. Se acerca cada vez más al lago, hasta que llega a la orilla. Se detuvo. Otea la inmensidad del agua. Luego se arrodilló en un sitio en donde las ondas llegan mansas y se transforman en un barro espeso. Hunde sus manos pequeñas en el barro apretándolo hasta hacerlo saltar como si de una fumarola se tratase. Después acercó su carita al borde y la fue metiendo en el barro verdoso y luego –todo él– manos, brazos, su nuca, el cabello su cabecita redonda, los pies, los fue cubriendo con la viscosidad. Cumplida la ceremonia se levanta y sigue corriendo por la orilla.
Lo observé a la distancia. Por un momento me di por vencida. Los niños son difíciles, complican las cosas más simples. Este se suponía un tranquilo día de campo. Ahora una preocupación. No alcanzaba a ver con claridad, desde donde estaba imposible vigilarlo. Y los niños necesitan atención, atención constante. No tuve más remedio la angustia me excedía. Montamos las bicicletas para acercarnos, pedaleamos con fuerza, hasta alcanzarlo casi cuando había sobrepasado la geografía del lago. Atrás iban quedando su agua azulosa, las manchas de óxido, el ojo del volcán, la tierra fangosa de su orilla.
Pese al esfuerzo las bicicletas casi no avanzan entrabadas por el peso del agua y del barro. El niño, veleidoso como suelen serlo, había decidido regresar con nosotros. Y allí estábamos, yo más tranquila, vos como siempre ausente. Un viaje trabajoso, desplazándonos a duras penas en la extensa dimensión de un horizonte que no termina de alcanzarse. Una vasta quietud yerma. Hasta que finalmente el pueblo. Yo lo divisé primero. Lejano, muy pequeño. Vos, yo, el niño –quien en otro gesto de rebeldía se había adelantado y ahora nos esperaba– todos cubiertos de barro. Me preocupa el niño. Los niños suelen enfermarse con facilidad. ¡Y tanto barro!
A duras penas nos fuimos acercando. El pueblo una tiniebla multiplicada a lo largo de una calle. Nada más. En una de las pocas casas alcancé a divisar un parpadeo, un remedo de claridad. El barro pesaba, se iba endureciendo hasta formar una capa hostil que nos cubría dificultando los movimientos. Entre los tablones viejos de sus paredes un carámbano de luz. Me acerqué y vislumbré del otro lado una puerta abierta y un puesto de ventas de objetos que no alcancé a definir. Aunque sí intuí un paño verde colgando de un clavo. ¿Un estilo nuevo de mostrar la mercancía? o simplemente no estaba en venta. Tal vez solo un paño para uso personal de los dueños de aquella casa casi rancho. Pero justo lo que necesitábamos para limpiarnos, para quitar el lastre que nos detenía, que hacía pesados los movimientos, que nos impedía desplazarnos, que nos hundía en una inmóvil desesperación, es decir, lo que necesitábamos para despojarnos del barro untuoso, ya hediondo, que nos cubría.
Con dificultad logramos entrar. El aire espeso. Piso de tierra. Maderos inconformes atravesando el camino. En la semipenumbra del casi rancho estaba ella. No me quedó claro cómo apareció a nuestro lado pero allí estaba. Perdón señorita, ¿es posible que nos venda el paño? ¿Cuál? Aquel, sí, aquel, el verde, y si de paso lo humedece, mejor. Porque estamos perdidos de sucios. Lo necesitamos para limpiarnos. Sobre todo para limpiar al niño. Temo que se enferme con tanto barro. Nos miró con detenimiento. Nuestro aspecto para nada decente. Un brillo de ojos en medio de una costra oscura. La ropa no se distinguía. El barro seco uniformándonos en un tono de oscuridad. Cualquiera hubiera dudado. Mantener contacto con nosotros no era garantía. Nos miró largamente. Luego, decidida: Sí, claro, con gusto. Accedió a humedecerlo y más allá: nos trajo jabón, una enorme jarra de agua limpia y una sonrisa amable, un vaporoso pestañear y una mirada vehemente. Si en algo más puedo ayudarlos… aquí estoy a la orden. Traté de pagar por el paño, perdón ¿cuánto le debo? no, de ninguna manera, cómo se le ocurre. Se negó a recibir el dinero.
Alta, delgada, con un pelo teñido de un rubio oxigenado, largas pestañas, ojos nítidamente delineados, nariz fina y protuberante, boca de rubí refulgente, manos grandes con dedos largos y afilados, brazos delgados y musculosos, un cuerpo fino cubierto por un vestido rojo de lentejuelas que se apretaba con devoción a su anatomía. Piernas también largas rematando en zapatos brillantes y altísimos con una plataforma descomunal. Todo aquello no coordinaba mucho con la desolación del rancho. Bueno, tampoco en posición de preocuparme por consideraciones sociológicas. Éramos vos, el niño, el barro yo y la necesidad de solucionarlo. Pero lo que más me llamó la atención fue la sombra en su cara angulosa de una barba más bien masculina.
No quise investigar si hombre o mujer. Derrochaba amabilidad, dulzura, solidaridad. Dispuesta al afecto. A pesar de nosotros. De nuestra facha. Se ofreció a ayudarnos sin pedir nada a cambio. Nos sentimos seguros a su lado. Quería colaborar. Y eso bastaba. Sí, eso bastaba. Amorosa, limpió al niño hasta dejarlo resplandeciente. No se preocupe tanto, me dijo. Podemos sobrevivir al barro y a mucho, muchísimo más… ¡Si yo le contara! Se lo agradecí no se imaginan cuánto. Sí. Eso bastaba. Me tranquilizó. Porque es tan difícil lidiar con niños.