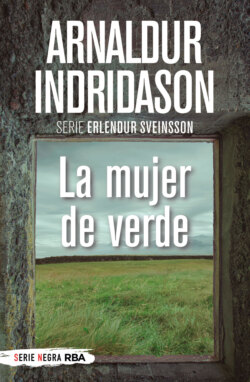Читать книгу La mujer de verde - Arnaldur Indridason - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1
ОглавлениеVio que se trataba de un hueso humano en cuanto se lo quitó a la niña, que estaba sentada en el suelo jugueteando con él.
El cumpleaños acababa de alcanzar su clímax con un estrépito horroroso. El de la pizzería había llegado y se había marchado, y los chicos ya habían devorado las porciones de pizza y se habían bebido los refrescos, sin parar de gritarse unos a otros ni un momento. Luego se fueron pitando de la mesa, como si hubieran dado una señal para salir, unos armados de ametralladoras y escopetas y otros, los más pequeños, con cochecitos o dinosaurios de goma. No comprendía de qué iba el juego. Para él, todo aquello no era sino un estruendo atronador.
La madre del cumpleañero se había puesto a hacer palomitas en el microondas. Le dijo que iba a calmar a los niños encendiendo la televisión y poniendo un vídeo. Si aquello no servía, los haría salir afuera. Era ya la tercera vez que celebraba el octavo cumpleaños de su hijo, y sus nervios no aguantaban más. ¡La tercera fiesta de cumpleaños, una tras otra! Primero salieron a comer fuera, toda la familia, a una hamburguesería carísima donde sonaba una enervante música de rock. Luego habían celebrado una fiesta de cumpleaños con parientes y amigos, que era como si estuvieran celebrando una Confirmación. Hoy, el chico había invitado a sus compañeros de colegio y a sus amigos del barrio.
Abrió el microondas, sacó la hinchada bolsa de palomitas, metió otra y pensó que la próxima vez no haría más que una fiesta como ésta. Solamente una fiesta de cumpleaños, y vale. Como cuando ella era pequeña.
Tampoco mejoraba mucho las cosas que el joven que estaba allí sentado en el sofá estuviera silencioso como una tumba. Había intentado charlar con él pero lo dejó por imposible, y le resultaba estresante tenerlo allí delante en el sofá. No había posibilidad alguna de ponerse a charlar; el ruido y el alboroto de los niños la superaban. Y él no se había ofrecido a ayudarla. Se limitaba a estar allí sentado en silencio. La timidez lo está matando, pensó.
No lo había visto nunca. Aquel chico tendría unos veinticinco años y era hermano de un amigo de su hijo, que había acudido a la fiesta. Debía de haber veinte años de diferencia entre los dos. Era muy delgado y cuando le dio la mano en la puerta, ella notó que tenía los dedos largos y la palma fría y húmeda; y que era muy tímido. Venía a buscar a su hermano al cumpleaños, pero el pequeño se negó tajantemente a marcharse, ya que la fiesta estaba en su apogeo. Decidieron que se quedara un ratito. Terminan enseguida, dijo ella. Él le explicó que sus padres, que vivían en un edificio de apartamentos más abajo, en la misma calle, estaban en el extranjero y entretanto él se encargaba de su hermano pequeño; habitualmente vivía en el centro de la ciudad. Se movía inquieto en la puerta delantera. El hermano pequeño había vuelto a meterse en pleno jaleo.
Se sentó en el sofá mirando a la hermana del cumpleañero, una niña de un año, que iba gateando hacia una de las habitaciones de los niños. Llevaba un vestidito blanco de blonda y una cinta en el pelo y hacía gorgoritos. Pero él maldijo a su propio hermano en silencio. Le resultaba de lo más incómodo estar allí sentado en una casa desconocida. Estuvo pensando si sería conveniente ofrecerse a ayudar. La mujer le había dicho que el padre trabajaba hasta tarde. Él asintió con la cabeza e intentó sonreír. Rechazó Coca-cola y pizza.
Se dio cuenta de que la niña tenía en la mano una especie de juguete que se puso a chupar y mordisquear con gran dedicación dejándose caer sobre el trasero. Era como si le dolieran las encías, y el joven pensó que le estarían saliendo los dientes.
La niña se acercó con su juguete en la mano y él intentó averiguar qué podía ser aquello. La niña se detuvo, se dejó caer sobre el trasero y se quedó sentada en el suelo con la boca abierta, mirándolo. Un hilillo de saliva le bajaba por el pecho. Levantó el juguete y lo mordió y luego volvió a gatear hacia él con el objeto en la boca. Se estiró, hizo una mueca y el juguete se le cayó de la boca. Volvió a encontrarlo con ciertas dificultades y lo cogió con la mano y se agarró al brazo del sofá hasta que consiguió ponerse en pie al lado del joven, insegura pero orgullosa.
Él le cogió el objeto y lo observó. La niña le miró como sin poder dar crédito a sus ojos y al cabo se puso a berrear como si le fuera la vida en ello. El joven no tardó mucho en darse cuenta de que lo que tenía en la mano era un hueso humano, el extremo de una costilla, de unos diez centímetros de largo. Era de color amarillento, sometido a muchos años de erosión, de tal forma que los bordes ya no eran afilados, y en el corte había unas manchitas como de tierra.
Pensó que debía de tratarse de la parte delantera de la costilla, y que ya tenía muchos años.
La madre oyó a la niña llorar a gritos, y cuando miró a la sala la vio de pie junto al sofá, al lado del desconocido. Dejó el cuenco de palomitas y fue hacia su hija, la cogió en brazos y luego lo miró a él, que parecía no darse ni cuenta de la presencia de madre e hija.
—¿Qué ha pasado? —preguntó la madre en voz alta intentando hacerse oír por encima del ruido que hacían los chicos, preocupada, intentando consolar a su hija.
Él levantó la cabeza, se puso de pie lentamente y acercó el hueso a la madre.
—¿De dónde ha sacado esto? —preguntó.
—¿El qué? —respondió la madre.
—El hueso —dijo él—. ¿De dónde ha sacado este hueso?
—¿Qué hueso? —preguntó la madre.
La niña paró de llorar al volver a ver el hueso y se esforzó por cogerlo, sacándose de la boca el pulgar lleno de babas. Lo agarró, se lo apropió y miró a su alrededor.
—Creo que es un hueso —dijo el chico.
La niña se lo introdujo en la boca y se calmó.
—¿Qué dices de un hueso? —preguntó la madre.
—Eso que está mordiendo —dijo él—. Creo que es un hueso humano.
La madre miró a su hija, que mordisqueaba el hueso.
—Nunca lo había visto. ¿Qué quieres decir, un hueso humano?
—Creo que es parte de una costilla humana —precisó—. Estudio medicina —añadió para justificar sus palabras—, estoy en quinto.
—¿Una costilla? ¿Qué tontería es ésta? ¿La trajiste tú?
—¿Yo? No. ¿No sabes de dónde ha salido? —preguntó.
La madre miró a la niña y de pronto reaccionó y le quitó el hueso de la boca y lo tiró al suelo. La niña se echó a llorar otra vez. El chico cogió el hueso y lo examinó más detenidamente.
—A lo mejor lo sabe su hermano...
Miró a la madre, que le devolvió la mirada con un gesto de desconfianza. Ella miró a su hija, que lloraba a voz en cuello, luego el hueso, luego por la ventana de la sala que daba a un solar en construcción, otra vez al hueso y al desconocido y finalmente a su hijo, que apareció corriendo desde uno de los cuartos de los niños.
—¡Tóti! —lo llamó, pero el chico no hizo ningún caso.
Se metió entre los niños y sacó de allí a su Tóti, no sin ciertas dificultades, y lo llevó frente al estudiante de medicina.
—¿Es tuyo esto? —preguntó al muchacho, mostrándole el hueso.
—Me lo encontré —dijo Tóti, que no quería perderse ni un minuto de la fiesta de cumpleaños.
—¿Dónde? —preguntó su madre.
Dejó en el suelo a la niña, que se quedó mirándola fijamente sin saber si volver a empezar sus gritos.
—Fuera —dijo el chaval—. Es una piedra chulísima. La lavé. —Jadeaba. Una gota de sudor le corría por la mejilla.
—¿Dónde es fuera? —preguntó su madre—. ¿Cuándo? ¿Qué estabas haciendo?
El niño miró a su madre. No sabía si había hecho algo malo, pero a juzgar por el gesto de ella parecía que sí, de modo que se puso a pensar en cuál podía haber sido su maldad.
—Creo que ayer —dijo—. En la pared del extremo del hoyo. ¿Pasa algo malo?
Su madre y el desconocido se miraron a los ojos.
—¿Puedes indicarme dónde encontraste esto, exactamente? —preguntó ella.
—Ay, ¡que es mi cumple! —protestó.
—Vamos —dijo su madre—. Enséñanoslo.
Levantó a la niña del suelo y fue empujando al chaval por delante, salieron de la sala en dirección a la puerta de la calle. El chico los siguió de cerca. El silencio se había adueñado del montón de niños en cuanto el cumpleañero se quedó callado, observando cómo la madre de Tóti lo hacía salir de casa a empujones, con gesto muy serio, y con la hermana pequeña en brazos. Se miraron unos a otros y salieron detrás.
Era el barrio nuevo junto a la carretera que subía al lago Reynisvatn. El barrio del Milenario. Se construía en una ladera de la colina de Grafarholt, en cuya cima se erguían los depósitos de agua para calefacción de Energía de Reikiavik, unos colosos pintados de marrón que se encumbraban como castillos sobre el barrio nuevo. Las calles se habían abierto en ambas laderas ante la presencia de los depósitos, de modo que cada casa crecía a los pies de otra, alguna con un jardín alrededor, tierra nueva y arbolitos que aún tenían que crecer para proporcionar abrigo a sus dueños.
La tropa siguió al cumpleañero con pasos raudos hacia el este de la casa más alta, que estaba al lado de los depósitos. Allí, casas adosadas, recién construidas, se extendían hacia el prado y a lo lejos, hacia el norte y el este, empezaban las viejas residencias de veraneo de los ciudadanos de Reikiavik. Igual que en todos los barrios nuevos, los chicos invadían las casas a medio construir, trepaban por los andamios y jugaban al escondite a la sombra de los muros, o se ocultaban en las excavaciones recién abiertas y chapoteaban en el agua que se acumulaba allí.
Fue a uno de esos solares adonde Tóti condujo al desconocido y a su madre, y a toda la tropa de la fiesta, y allí señaló el lugar donde había encontrado aquella extraña piedra blanca que pesaba tan poco, tan poco, que se la metió en el bolsillo y decidió quedársela. Recordaba exactamente dónde la había encontrado, y delante de ellos se metió en el foso de un salto y se dirigió sin dudarlo al lugar donde la había visto, en la tierra seca. Su madre ordenó al muchacho que no se moviera y descendió al hoyo con ayuda del joven. Cuando llegó, Tóti le quitó el hueso y lo dejó en el suelo.
—La piedra estaba así —dijo, hablando del hueso como si no fuera más que una piedra rara.
Era ya viernes por la tarde y no quedaba nadie trabajando en el hoyo. Habían alzado las bases de los cimientos de la casa por dos lados, pero se distinguían los estratos en los lugares donde aún no se habían construido las paredes. El joven se acercó al talud y observó el lugar donde el chico decía que había encontrado el hueso. Arañó la tierra con la uña y con gran sorpresa encontró algo que no podía ser sino un húmero profundamente hundido en el paredón.
La madre miró al joven, abstraído en el talud, y siguió su mirada hasta que descubrió el hueso. Se acercó y creyó distinguir un maxilar y un par de dientes.
Dio un respingo, volvió a mirar al joven y luego a su hija, y se puso a limpiarle la boca como sin darse cuenta.
No se dio cuenta de lo que había pasado hasta que sintió el dolor en la sien. Le había golpeado con el puño cerrado en la cabeza sin previo aviso, de una forma tan repentina que ni vio llegar el golpe. O quizás es que no podía creer que le hubiera pegado. Era el primer golpe, y en los años siguientes pensaría si su vida habría sido distinta de haber roto con él de inmediato.
Si él se lo hubiera permitido.
No conseguía explicarse por qué le había dado de repente, y se quedó mirándolo como tocada por un rayo. Nunca la habían tratado así. Aquello sucedía tres meses después de la boda.
—¿Me has pegado? —dijo llevándose la mano a la sien.
—¿Crees que no he visto cómo lo mirabas? —gruñó él, con aspereza.
—¿A quién? ¿Qué...? ¿Te refieres a Snorri? ¿Que miraba a Snorri?
—¿Crees que no lo vi? ¿Que no vi la lujuria en tus ojos?
Nunca había conocido aquel flanco de su personalidad. Nunca lo había oído utilizar esa palabra. Lujuria. ¿De qué estaba hablando? Había cruzado unas palabras con Snorri por un momento en la puerta del sótano, dándole las gracias por llevarle algo que se había olvidado al dejar el trabajo; no quiso invitarlo a entrar porque su marido llevaba todo el día de morros y no le apetecía hablar. Snorri dijo algo divertido sobre el comerciante en cuya casa había estado sirviendo, y los dos rieron y luego se despidieron.
—Era Snorri —dijo ella—; no seas así. ¿Por qué has estado de tan mal humor todo el día?
—¿Dudas de lo que estoy diciendo? —preguntó él acercándose a ella de nuevo—. Lo vi por la ventana. Vi como bailoteabas a su alrededor. ¡Como una zorra!
—No, no puedes...
Le golpeó de nuevo en el rostro con el puño cerrado, y la empujó contra el armarito de la cocina. Sucedió de una forma tan repentina que no tuvo tiempo ni de protegerse con la mano por delante.
—¡No se te ocurra mentirme! —gritó él—. Vi cómo lo mirabas. ¡Y vi cómo te le insinuabas! ¡Lo vi con mis propios ojos! ¡Pedazo de puta!
Aquella palabra también la oía por primera vez.
—Dios mío —suspiró. Le había roto el labio superior y la sangre se le metía en la boca, y el sabor de la sangre se mezcló al sabor salado de las lágrimas que le corrían por el rostro—. ¿Por qué me haces esto? ¿Qué he hecho yo?
Estaba encima de ella como si fuera a darle una paliza. Un gesto de furia llameaba desde el rostro enrojecido. Rechinó los dientes y golpeó el suelo con un pie, dio media vuelta y salió del sótano con pasos rápidos. Ella se quedó atrás sin acabar de comprender realmente lo que había sucedido.
Muchas veces le habían venido a la memoria aquellos momentos, y qué habría pasado de haber reaccionado inmediatamente ante tal violencia, si hubiera intentado dejarlo, si se hubiera marchado para no volver nunca, en vez de no hacer otra cosa que buscar razones por culparse a sí misma. Algo debía de haber hecho para que se comportara así. Algo que ella misma no acabó de entender en la conversación que mantuvieron a su vuelta, prometiendo corregirse, y que todo volvería a ser como antes.
Nunca lo había visto comportarse así, ni con ella ni con nadie. Era un hombre tranquilo y un tanto serio. Conocía esa faceta de su personalidad desde sus tiempos de novios. Incluso quizá demasiado reservado. Trabajaba como bracero al norte de la ciudad, con un hermano del comerciante para el que trabajaba ella, e iba de vez en cuando a su casa a llevar mercancías. Así se conocieron, año y medio atrás. Eran de edad parecida y él hablaba de dejar aquel empleo y embarcarse. Eso sí que daba dinero. Y luego quería ser dueño de su propia casa. Ser su propio señor. El trabajo de bracero rebajaba a la gente, era anticuado y no daba nada bueno.
Ella le dijo que estaba harta de servir en casa del comerciante. Era un avaro y estaba constantemente fastidiando a las sirvientas, y su mujer una bruja que empleaba mano dura. No había hecho aún planes de a qué se iba a dedicar. Nunca había pensado en el futuro. No conocía otra cosa que el duro bregar desde la niñez. Para ella, la vida no era mucho más.
Él solía ir a casa del comerciante y fue huésped frecuente en la cocina. Una cosa condujo a la otra y ella le habló de su hija. Él respondió que ya lo sabía, que se había informado acerca de ella. Fue la primera vez que constató que estaba interesado en conocerla mejor. Le comentó que iba a cumplir los tres años y fue a buscar a la niña, pues estaba jugando con los hijos del comerciante en la parte de atrás.
Cuando hubo vuelto con ella, él le preguntó si había sido fruto de un desliz y sonrió circunspecto. Más tarde utilizaría contra ella, para aniquilarla, lo que él llamaba, sin compasión, su ligereza de cascos. A la niña nunca la llamó por su nombre, siempre utilizaba apodos; la llamaba «hijaputilla» y «gusarapo».
Pero la niña no era fruto de un «desliz». El padre de la niña era un marinero que se había ahogado en Kollafiördur. Sólo tenía veintidós años de edad cuando se vieron envueltos en un temporal y murieron él y tres tripulantes más. Ella tuvo noticia de su muerte a la vez que del embarazo. No llegaron a casarse, de modo que no podía considerarse exactamente una viuda. Tenían planeada la boda pero él murió antes y la dejó sola con una hija natural.
El joven estaba sentado en la cocina, escuchando su historia, y la niña se apegaba a ella. No era tímida, por regla general, pero se agarraba con fuerza a la falda de su madre y no se atrevió a soltarse al decirle él que se acercara. Sacó un caramelito del bolsillo y extendió la mano hacia ella, pero la niña se enzarzó aún más en la falda y empezó a llorar, quería volver con los demás. Pero sí le encantaban los caramelos.
Dos meses más tarde, le propuso matrimonio. La proposición no tuvo nada de romántica, no se parecía a las que ella conocía por los libros. Habían salido varias tardes, habían asistido a fiestas, habían paseado por la ciudad e iban al cine a ver películas de Charlot. Ella se reía de buena gana con el pequeño vagabundo y miraba al joven, que no dejaba escapar ni una sonrisa. Una tarde, al salir del cine, cuando estaban esperando el autobús que iba al centro, él preguntó si no deberían casarse. La atrajo hacia sí.
—Quiero que nos casemos —dijo.
Ella se quedó de lo más confusa, aunque no sucedía sino lo que ya estaba esperando, según reconoció mucho más tarde, pero aquello no era una proposición de matrimonio y en ningún momento le preguntó si ella lo deseaba también.
«Quiero que nos casemos.»
Ella ya había considerado la posibilidad de que le propusiera matrimonio. En realidad, su relación no había llegado aún tan lejos, pero la niña necesitaba un hogar. También ella quería ocuparse de un hogar que fuera suyo propio. Tener más hijos. No habían sido muchos los que se habían interesado por ella. Quizá por culpa de la niña. Quizá, pensaba, no tenía suficientes atractivos femeninos, pues era de baja estatura y un tanto regordeta, el rostro de rasgos grandes, los dientes un poquitín salidos hacia delante, las manos pequeñas y marcadas por el trabajo, y que nunca parecían estar quietas. Quizá no recibiría nunca una proposición mejor.
—¿Qué me contestas? —preguntó él.
Ella asintió con la cabeza. Él le dio un beso y se abrazaron. Poco más tarde se celebró la boda en la iglesia de Mosfell. Asistió poca gente, ellos dos, los amigos de la granja donde trabajaba él y dos amigas de ella de Reikiavik. El sacerdote los invitó a merendar después de la ceremonia. Ella le había preguntado por su familia, pero él no contó casi nada. Según dijo no tenía hermanos, su padre había muerto al poco de nacer él, y su madre no tenía medios para mantenerlo, así que lo envió a una familia adoptiva. Vivió en diversas granjas hasta que empezó a trabajar en la de Kjós. No mostró interés alguno por saber algo de la familia de ella. No parecía tener interés por el pasado. Ella le dijo que los dos andaban por un igual, pues no sabía quiénes eran sus padres. Fue niña de acogida y creció mal que bien en un hogar tras otro de Reikiavik, hasta que acabó sirviendo en casa del comerciante. Él asintió con la cabeza.
—Ahora empezaremos de nuevo —dijo—. Olvidemos el pasado.
Alquilaron una pequeña vivienda en un sótano en la calle Lindargata, que consistía en la sala y una cocina. El excusado estaba fuera, en el patio. Ella dejó el trabajo en casa del comerciante. Él buscó un trabajo en el puerto, para empezar, hasta conseguir plaza en un barco. Soñaba con embarcarse.
Estaba junto a la mesa de la cocina sujetándose el vientre con las manos. Al menos lo esperaba de todo corazón. No se lo había dicho a él, pero estaba segura de estar embarazada. Habían hablado de tener hijos, pero no estaba segura de los deseos de su esposo, tan poco comunicativo era. Ya tenía decidido cómo se llamaría el niño si era un varón. Quería un varón. Se llamaría Símon.
Había oído hablar de hombres que pegaban a sus mujeres. Había oído de mujeres que vivían sometidas a la violencia de sus esposos. Había oído historias. No creía que él pudiera ser uno de ésos, que pudiera hacer aquello. Aquello tenía que ser algo casual, se dijo a sí misma. Le vino el pronto de que estaba tonteando con Snorri, pensó. «Tengo que andarme con cuidado para que no se repita.»
Se limpió la cara y se sonó la nariz. Qué furia la del marido. Había salido como una tromba, pero volvería enseguida y le pediría perdón. No podía comportarse con ella de aquella forma. No podía ser. No debía hacerlo. Entró furiosa en el dormitorio para atender a su hija Mikkelína. Había despertado con fiebre por la mañana, pero había dormido casi todo el día y aún seguía durmiendo. La cogió en brazos y notó que estaba ardiendo de fiebre. Se sentó con ella en el regazo y empezó a canturrear en voz baja, aún aturdida y ensimismada tras la agresión.
Al pasar la barca,
me dijo el barquero,
las niñas bonitas,
no pagan dinero.
La niña respiraba muy deprisa. La pequeña caja torácica subía y bajaba y emitía un silbido por la nariz. Tenía el rostro rojo. Intentó despertar a Mikkelína pero no reaccionaba.
Dejó escapar un gemido.
La niña estaba muy enferma.