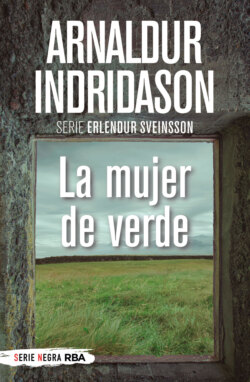Читать книгу La mujer de verde - Arnaldur Indridason - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2
ОглавлениеFue Elínborg quien recibió la notificación del hallazgo de unos huesos en el barrio del Milenario. Era la única que quedaba en la oficina, y estaba a punto de marcharse cuando sonó el teléfono. Vaciló un instante, miró al reloj, luego otra vez al teléfono. Tenía invitados a cenar esa noche, había tenido todo el día un pollo macerándose en tandoori. Dejó escapar un profundo suspiro y cogió el teléfono.
Elínborg tenía una edad indefinible, por algún sitio entre los cuarenta y los cincuenta, entrada en carnes aunque sin ser gruesa, y era muy glotona. Estaba divorciada y tenía cuatro hijos, entre ellos uno adoptivo que ya no vivía en casa. Se había vuelto a casar con un mecánico de automóviles que compartía con ella el amor por la comida, y vivía con él y sus tres hijos en un adosado en Grafarvogur. Tenía un viejo título de licenciada en geología pero nunca había trabajado en esa profesión. Empezó a trabajar en la policía de Reikiavik durante los veranos como sustituta, y acabó por quedarse allí. Era una de las pocas mujeres de la brigada de investigación.
Sigurdur Óli estaba en medio de una desenfrenada relación amorosa con su compañera, Bergthóra, cuando empezó a sonar su busca. Lo llevaba sujeto al cinturón de sus pantalones, y los pantalones estaban en el suelo de la cocina, de donde surgía el insoportable pitido. Seguro que no se detendría hasta que se levantara de la cama. Había salido pronto del trabajo. Bergthóra había llegado a casa antes que él y lo había recibido con un profundo y apasionado beso. Una cosa llevó a la otra y dejó los pantalones en la cocina, desconectó el teléfono y apagó el móvil. Se olvidó del busca.
Sigurdur Óli suspiró pesadamente y miró a Bergthóra, que estaba sentada a caballo encima de él, sudorosa y con el rostro enrojecido. Vio por la expresión de su rostro que no pensaba detenerse en ese momento. Cerró los ojos, se tumbó encima de él y dejó que sus muslos trabajaran lenta y rítmicamente hasta que el orgasmo llegó al clímax y relajó todos los músculos de su cuerpo.
Pero Sigurdur Óli tendría que esperar un momento mejor. En su vida, el busca llevaba siempre la iniciativa.
Se escurrió por debajo de Bergthóra, que se quedó sobre la almohada como inconsciente.
Erlendur estaba en el restaurante Skúlakaffi ante un plato de carne salada. Comía allí de vez en cuando porque el Skúlakaffi era el único sitio de Reikiavik que ofrecía comida casera islandesa como la prepararía el mismo Erlendur si tuviera ganas de cocinar. La decoración también le agradaba, todo era sórdido plástico marrón, viejas sillas de cocina, algunas con la gomaespuma saliendo por el revestimiento de plástico rajado, y el suelo de linóleo desgastado por las pisadas de camioneros, taxistas y gruístas, de jornaleros y obreros. Se sentaba solo a una mesa, en una esquina, enfrascado en degustar la grasienta carne salada acompañada de patatas cocidas, guisantes y zanahorias, todo ello cubierto por una espesa y dulzona salsa blanca.
La animación de la hora del almuerzo había terminado ya hacía tiempo, pero consiguió que el cocinero le preparase la carne salada. Cortaba un gran trozo de carne, lo cargaba de patata y zanahoria, lo cubría todo generosamente con la salsa con ayuda del cuchillo y se lo llevaba a la boca.
Había acabado de colocar otro bocado igual sobre el tenedor y ya tenía la boca abierta para darle la bienvenida, cuando empezó a sonar el teléfono móvil, que había dejado sobre la mesa al lado del plato. Detuvo el tenedor en el aire y miró por un instante el teléfono, al tenedor bien cargado y otra vez al teléfono, y finalmente dejó el primero con mucho pesar.
—¿Por qué no pueden dejarme en paz? —dijo antes de que Sigurdur Óli pudiera articular una palabra.
—Han encontrado unos huesos en el barrio del Milenario —dijo Sigurdur Óli—. Elínborg y yo vamos de camino para allá.
—¿Cómo que han encontrado unos huesos?
—No sé. Llamó Elínborg y yo voy para allá. Ya he avisado a la brigada científica.
—Yo estoy comiendo —dijo Erlendur lentamente.
Sigurdur Óli estuvo a punto de responder con lo que estaba haciendo él, pero se contuvo a tiempo.
—Entonces nos vemos allí arriba —dijo—. Es en la carretera de Reynisvatn, debajo del lado norte de los depósitos de agua. No lejos de la carretera de Vesturland.
—¿Qué es un milenario? —preguntó Erlendur.
—¿Cómo? —dijo Sigurdur Óli, aún molesto por haberse visto interrumpido en sus retozos con Bergthóra.
—¿Son mil siglos o un siglo de mil años? ¿Qué clase de siglo es ese? ¿Los siglos no tienen sólo cien años? ¿A qué se refiere esa palabra? ¿Qué es eso?
—Dios mío —suspiró Sigurdur Óli, y apagó el teléfono.
Tres cuartos de hora más tarde, Erlendur entraba en la calle en su baqueteado utilitario japonés de doce años de antigüedad y se detenía en el solar de Grafarholt. La policía ya estaba allí y había delimitado el área con una cinta amarilla; Erlendur se escurrió por debajo. Elínborg y Sigurdur Óli habían bajado al hoyo y estaban junto al talud. El joven estudiante de medicina, que había dado el aviso del hallazgo de huesos, seguía con ellos.
La madre del cumpleañero había reunido a los niños y los había vuelto a meter en casa. El médico de distrito de Reikiavik, un hombre gordo de cincuenta y tantos años de edad, bajaba con grandes dificultades los tres escalones que habían dispuesto para acceder allí. Erlendur fue tras él.
Los medios de comunicación mostraron especial atención por aquel hallazgo de huesos. Periodistas de prensa y televisión se habían congregado en torno al hoyo, donde estaban apiñados los vecinos. Algunos ya estaban viviendo en el barrio, pero otros, que seguían trabajando en sus casas, que aún carecían de tejado, estaban allí con martillos y palancas en las manos admirando el revuelo. Esto sucedía a finales de abril y reinaba un tiempo primaveral, hermoso y suave.
Los especialistas de la policía de investigación estaban atareados quitando con mucho cuidado la tierra de la pared. La retiraban con palas pequeñas y la metían en bolsas de plástico. La parte superior del esqueleto quedaba al descubierto dentro de la pared, dejando ver un brazo, parte de la caja torácica y la zona inferior de la mandíbula.
—¿Es éste el Hombre del Milenario? —preguntó Erlendur, acercándose a la pared de tierra.
Elínborg miró con ojos interrogantes a Sigurdur Óli, que estaba detrás de Erlendur, y que se señaló la cabeza con el dedo índice y lo hizo girar.
—He llamado al Museo Nacional —dijo Sigurdur Óli, que se puso a rascarse la cabeza cuando Erlendur se volvió hacia él de pronto y lo miró—. Un arqueólogo viene de camino. Quizás él pueda decirnos qué es esto.
—¿No necesitaremos también un geólogo? —preguntó Elínborg—. Para que nos explique el estado de los huesos, la edad de los estratos.
—¿Y no puedes ayudarnos tú? —preguntó Sigurdur Óli—. ¿No estudiaste tú eso?
—No me acuerdo de nada —dijo Elínborg—. Sé que esa cosa marrón es tierra.
—No está ni a seis pies de profundidad —apreció Erlendur—. Como mucho hay un metro o metro y medio. Lo sepultaron a toda prisa. Y estoy seguro de que son restos mortales recientes. No lleva ahí demasiado tiempo. No es un esqueleto de tiempos de la colonización. No es ningún Ingólfur.
—¿Ingólfur? —dijo Sigurdur Óli.
—Arnarson —explicó Elínborg—. El primero que llegó a Islandia.
—¿Por qué crees que se trata de él? —preguntó el médico de distrito.
—No, lo que creo es que no se trata de él —dijo Erlendur.
—Lo que quiero decir —repuso el médico— es que podría tratarse de una mujer. ¿Por qué estás tan seguro de que es un varón?
—O una mujer, da igual —dijo Erlendur—. Me es lo mismo —se encogió de hombros—. ¿Puedes decirnos algo sobre esos huesos?
—Apenas se ve nada —objetó el médico—. Lo mejor es no decir demasiado hasta que lo hayáis sacado de la pared.
—¿Hombre o mujer? ¿Edad?
—Imposible decirlo.
Un hombre vestido con jersey de lana y pantalones vaqueros, estatura elevada, barba redonda y boca grande con dos colmillos amarillentos que asomaban bajo el bigote entrecano, se acercó hacia ellos y dijo ser arqueólogo. Miró las maniobras de los especialistas y les pidió con las palabras más complicadas posibles que se dejaran de aquellas tonterías. Los hombres de las palas vacilaron. Iban vestidos con batas blancas y llevaban guantes de goma y gafas protectoras. Erlendur pensó que así vestían los que trabajaban en una central nuclear. Le miraron esperando instrucciones.
—Tenemos que excavar desde arriba, por Dios —protestó Colmillos Salientes, alzando las manos al cielo—. ¿Pensáis sacarlo con esas palitas? Pero ¿quién está a cargo de esto?
Erlendur se presentó.
—Esto no es un hallazgo arqueológico —continuó Colmillos Salientes dándole la mano—. Soy Skarphédinn, encantado, pero lo mejor es tratar esto como si fuera un hallazgo arqueológico. ¿Comprendes?
—No sé de qué me estás hablando —dijo Erlendur.
—Los huesos no llevan demasiado tiempo en la tierra. Unos sesenta o setenta años, diría yo. Incluso menos. Aún tienen restos de ropa.
—¿De ropa?
—Sí, eso de ahí —dijo Skarphédinn señalando con un dedo grueso—. Y sin duda habrá más.
—Yo pensaba que era carne —espetó Erlendur avergonzado.
—Lo más prudente que puedes hacer, dada la situación, aparte de no estropear las pruebas, sería dejar que mi equipo haga la excavación con nuestros propios métodos. Vuestros especialistas pueden ayudarnos. Tenemos que vallar el lugar por arriba e ir bajando hasta el esqueleto, y dejar aquí toda la tierra. No tenemos costumbre de perder pruebas. Simplemente la forma de colocación del esqueleto revela muchísimas cosas. Lo que encontremos a su alrededor puede proporcionar muchos datos.
—¿Qué crees que puede haber pasado? —preguntó Erlendur.
—No lo sé —dijo Skarphédinn—. Demasiado pronto para aventurarse a decir nada. Tenemos que excavar y entonces es de esperar que se aclare algo.
—¿Puede ser alguien que haya muerto al perderse en campo abierto? Que se congelara y se quedara enterrado.
—Nadie se hunde tan profundamente en tierra —dijo Skarphédinn.
—De modo que es una tumba.
—Eso parece —continuó Skarphédinn con solemnidad—. Todo parece indicarlo. ¿Y qué tal si echamos un vistazo?
Erlendur asintió.
Skarphédinn se dirigió a zancadas hacia la escalera y salió ágilmente del foso. Erlendur lo siguió inmediatamente detrás. Estaban por encima del esqueleto y el arqueólogo explicó cómo sería mejor organizar la excavación. A Erlendur le cayó bien aquel hombre y lo que decía, y al poco estaba éste al teléfono llamando a su gente. Había participado en algunas de las excavaciones más importantes de los últimos decenios y conocía bien su oficio. Erlendur depositó su confianza en él.
El responsable del equipo científico era de distinta opinión. Rechazó tajantemente la idea de que la excavación quedara en manos de arqueólogos que no tenían ni la menor idea de investigación criminal. Había que separar el esqueleto de la pared lo antes posible y al hacerlo podrían ir examinando la posición y las posibles pistas, si las había, sobre el homicidio. Erlendur estuvo escuchando un rato aquella perorata pero luego tomó la decisión de que Skarphédinn y su gente empezaran a excavar el esqueleto desde arriba aunque, seguramente, llevara más tiempo.
—Esos huesos llevan ahí medio siglo, unos días más o menos no importan mucho —dijo; y así quedó resuelto el tema.
Erlendur contempló el barrio nuevo que estaba levantándose a su alrededor. Miró los depósitos de agua de calefacción, pintados de marrón, y en dirección al lago Reynisvatn, y luego se dio la vuelta y miró hacia el este, sobre los prados que empezaban donde terminaban las nuevas edificaciones.
Le llamaron la atención cuatro arbolitos que destacaban entre los achaparrados matorrales, a unos treinta metros de distancia. Fue hacia ellos, parecían groselleros. Estaban uno junto al otro en línea recta hacia el este, y mientras acariciaba las ramas desnudas y retorcidas de los arbustos, se puso a pensar en quién pudo haberlos plantado en aquella tierra de nadie.